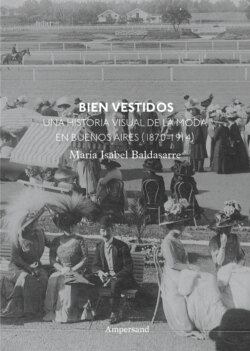Читать книгу Bien vestidos - María Isabel Baldasarre - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
EL TRIUNFO DE LA CULTURA BURGUESA: DE ROPAVEJEROS Y BARATILLOS A TIENDAS DEPARTAMENTALES
ОглавлениеLa prensa, los almanaques y las guías comerciales de 1870 aportan buenas pistas sobre cómo se ofrecía y comercializaba ropa en la década previa a la federalización de Buenos Aires. En general había varios mecanismos para proveerse de vestimenta: el más tradicional era el encargo de ropa a medida a costureras, modistas y sastres. La identidad del género entre quienes confeccionaban y vestían las prendas era patente, ya que eran los sastres especializados en hechura de ropa masculina los que abundaban en número en la ciudad.
Por otra parte, existían comercios económicos como baratillos (varios de ellos ubicados sobre la calla Piedad –actual Bartolomé Mitre–), roperías y depósitos de ropa hecha que vendían ropa nueva (generalmente confeccionada en el país) y usada a bajo precio. Las casas de los ropavejeros “esos ángeles de la crisis” constituían una “pandemónium” de los más diversos objetos, y se podían incluso encontrar allí “algunos conocidos antiguos” como rezaba una semblanza de 1878: “los botines arrojados a la basura, los pantalones que disteis al portero” o “la camisa que os perdió la lavandera” (Timoteo Fantova, “Cuadros sociales. El sastre”, La Familia, 03.11.1878: 502).
En las mercerías era posible adquirir géneros para vestidos, guantes, ropa blanca, camisas, artículos traídos de la India, trajes de casimir (más formales y costosos) y de brin (de uso diario), en síntesis, todas las prendas que podía necesitar un porteño o una porteña de entonces. Para 1873, las guías comerciales de la ciudad consignaban un total de ochenta y ocho mercerías, todas situadas en la zona céntrica, ámbito principal para proveerse tanto de ropa interior como de las telas y los accesorios necesarios para la realización de prendas exteriores.
Los negocios que ofrecían ropa ya confeccionada lo hacían a precios fijos y se recalcaba la procedencia europea como índice de la calidad y la novedad de los productos. Así, por ejemplo, Al Palacio de la Industria (ubicado en la esquina de Perú y Victoria –actual Hipólito Yrigoyen–), de propiedad de Francisco Martin, se especializaba en ropa hecha “a precios baratísimos” para hombres y niños, así como en la realización de trajes sobre medida (MacKinlay, Kratzenstein y Cía., 1873). Otras tiendas anónimas, como el depósito de ropa hecha y blanca sito en Florida 120, estaban abiertas de 7 a 22, ofreciendo así un horario más que extendido para que transeúntes y trabajadores pudieran concretar sus compras (La Nación, 20.04.1870).
Ciertos negocios comenzaron a especializarse en algún rubro específico, como las boterías, alpargaterías y sombrererías. Sin embargo, no hay que suponer que en una sombrerería se vendiesen solo sombreros y gorras, sino que en ellas también era posible limpiarlos y repararlos, adquirir un bastón, un paraguas o una corbata, o incluso comprar medias, trajes y calzoncillos. Varias incluían en paralelo el servicio de ropería y sastrería, como fue el caso de Parenthou, ubicada desde 1870 en Florida 123, entre Cangallo y Cuyo –hoy Juan Domingo Perón y Sarmiento– (Gran Almanaque Guía de La Nación 1871). Alberto Parenthou había llegado de Francia a Buenos Aires en 1867, y se había desarrollado, en primer lugar, como un activo importador de telas. Para instalar su sastrería se había aliado con un cortador parisino y en 1886 ya se encontraba claramente equipado con el personal y el confort necesarios para satisfacer las demandas de sus quinientos clientes de la capital y las provincias, que en promedio encargaban un traje de invierno, un sobretodo y dos trajes de verano por año. De acuerdo con las crónicas, facturaba entre 120.000 y 140.000 pesos anuales, el equivalente a dos millones y medio de dólares actuales. (3) La ganancia era grande si tenemos en mente que el propietario pagaba a sus operarios $2,07 por un pantalón (que se vendía a $15) o $10,75 por un frac (ofrecido en $80). O sea, más allá del costo de la tela y del local, la mano de obra representaba entre 1/7 y 1/8 del precio final de la mercadería. En los mejores meses (invierno y primavera) despachaba entre 200 y 300 trajes y en la mayor parte de los casos estas tareas eran realizadas por hombres. Contaba con treinta oficiales externos y ocho permanentes en el local: las mujeres se limitaban a desempeñarse como auxiliares de algún oficial (Galarce, 1886: 738-739). La ubicación sobre Florida era una “situación indispensable” para su distinguida clientela, que era atendida en un salón de 20 x 4,50 m y en cuatro habitaciones ornamentadas con elegancia. En esta línea, a medida que avanzó el siglo la sastrería Parenthou y los comercios de ropa en general apuntaron a ofrecer algo más que el simple encargo de una prenda, para proponer una experiencia placentera de lujo y sociabilidad que, como vemos, no estaba solo orientada a la clientela femenina.
Otro de los comercios principales, ya activo en 1870, fue la sombrerería de Pedro Perissé instalada en la esquina de Cuyo (actual Sarmiento) y Suipacha. (4) Para esa fecha ofrecía su mercadería a precio fijo, la que incluía, además de sombreros, corbatas, bastones, paraguas, ropa blanca, paletós, trajes completos, cigarros, perfumes y artículos para viaje. Además de producir sus propios sombreros, la casa se encargaba de importar artículos desde París. Aprovechando sus redes financieras, brindaba servicios adicionales como traer dinero del extranjero, enviar cartas y letras de cambio e incluso la posibilidad de liquidar bienes en “todos los pueblos de Francia”. Se jactaba de estar abierta también los domingos y días de fiestas (Gran Almanaque del Correo de las Niñas, 1871) y gracias a una temprana y creativa campaña publicitaria, el apellido Perissé se instaló como marca de calidad y surtido entre los porteños (fig.1.5).
1.5. “Perissé y Cía.”, El Mosquito, 10.03.1872.
Las calles Artes (Carlos Pellegrini), Buen Orden (Bernardo de Yrigoyen), Cangallo (Juan Domingo Perón), Chacabuco, Defensa, Florida (y su continuación Perú), Maipú, Rivadavia, San Martín (y su continuación Bolívar) y Victoria (actual Hipólito Yrigoyen) eran las principales arterias que reunían los negocios de ropa y calzado y también a los profesionales encargados de su hechura. Se verificaban algunas calles específicas para determinados rubros, como los boteros y zapateros que se ubicaban sobre Cangallo, Rivadavia y Buen Orden, o los sastres que se congregaban por decenas en escasos metros sobre Buen Orden, Cangallo y Defensa (Ruiz, 1873).
En estas vías también era posible adquirir o reparar máquinas de coser así como proveerse de sedas, hilos y demás útiles para la realización de prendas, práctica que, como se verá en el capítulo 2, fue tanto o más habitual que la de adquirir ropa hecha. Fueron además las calles por donde circularon los primeros tranvías de tracción a sangre que, desde 1870, unían la Plaza de Mayo con el barrio de Once por Cangallo y Cuyo, servicio que se electrificó hacia los últimos años del siglo.
Allí comenzaron a instalarse, promediando la década de 1870, las primeras tiendas departamentales. Treinta años después se habían expandido a un ritmo inusitado. Por supuesto, el fenómeno porteño no fue único, sino que formó parte de un proceso global en el que diferentes ciudades del mundo occidental emularon estos nuevos dispositivos comerciales establecidos hacia mediados de siglo en París y Londres. Caracterizadas como los monumentos espectaculares de una cultura burguesa del consumo en la que primaban la variedad y la opulencia, estas tiendas se multiplicaron a ambos lados del Atlántico. (5) Tal como apunta Michel Miller, fueron revolucionarias en su organización por departamentos y en el uso de nuevas técnicas comerciales: una amplia facturación gracias a precios bajos y fijos, la posibilidad de devolver o cambiar una compra, el libre acceso a los negocios y un ambiente agradable para los consumidores (Miller, 1981: 27). La producción masiva de ropa lista para usar, desarrollada en Europa desde la primera mitad del siglo XIX (Aldrich, 2003: 134-135), un empleo moderno de la publicidad (los reclames, como se decía entonces) y la escala masiva de estos negocios inauguraron un nuevo tipo de oferta que, básicamente, apuntaba a ampliar y estimular el consumo y a hacer más accesible una apariencia burguesa. Además, a medida que crecían, estas tiendas instalaron sus propios proveedores, que incluían una red de pequeños talleres o trabajadores individuales que cosían o finalizaban a mano, en sus domicilios, las prendas para los negocios, permitiendo controlar los tiempos y los procesos, y abaratar los costos.
Si el caso de Buenos Aires no fue original, sí fue distintivo en la órbita sudamericana por la rapidez y dimensión que cobró su red comercial en pocos años, al ritmo del intenso crecimiento poblacional y económico. Para 1880 había en Buenos Aires al menos seis grandes comercios de indumentaria, en 1890 este número ascendió a nueve, mientras que en 1905 eran al menos veintisiete los grands magasins que ofrecían ropa “lista para usar” y objetos diversos en sus departamentos de Sastrería, Bonetería, Mercería, Zapatería, Perfumería, etc. Se instalaron en general en las esquinas, aprovechando los metros cuadrados adicionales de vidriera que aportaban las ochavas porteñas, para atraer la atención de sus transeúntes y se constituyeron así en marcas emblemáticas del tejido urbano.
Varios de estos comercios adquirieron además proporciones megalómanas en sus metros cuadrados de superficie, en la cantidad de empleados y empleadas y en los índices de facturación. En la base de este crecimiento, las grandes tiendas erigieron una clientela que rebasó los sectores altos para atraer a las capas medias y medias bajas que, gracias al precio fijo, a las llamadas “exposiciones especiales”, a las ocasiones y a los saldos, accedían a la posibilidad de renovar su guardarropa con prendas ya confeccionadas. Aquellos clientes fieles tenían además “crédito abierto en todas las casas de lujo”, es decir, la oportunidad de elegir los artículos en la casa vendedora y de pagarlos a posteriori, una vez recibidos en el domicilio (Latzina, 1889: 222).