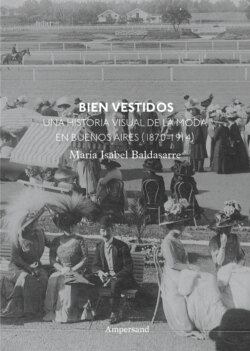Читать книгу Bien vestidos - María Isabel Baldasarre - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
CIUDADES DEL CONSUMO
ОглавлениеLa más antigua de estas grandes tiendas fue A la Ciudad de Londres. Abierta al público en 1873, sus dueños eran dos franceses, los hermanos Jean e Hippolyte Brun, llegados a Buenos Aires en 1867 y 1869 respectivamente. Jean arribó con poco capital económico, pero con el plus de haber trabajado siete años como empleado en las emblemáticas tiendas Bon Marché en París, donde seguramente había podido observar la implementación exitosa de estas nuevas prácticas comerciales. Se acomodó rápido entre el comercio francés local, e incitó a su hermano a cruzar el Atlántico para abrir un negocio propio. Ya en 1871 tenía la intención de instalar su emprendimiento, pero debió retrasarlo a causa de la epidemia de fiebre amarilla que azotó la ciudad (Galarce, 1887: 526). En 1885, falleció Hippolyte y el local quedó a cargo de su hermano, quien lo comandó hasta su muerte en 1898 (Exposición Nacional de 1898, 08.12.1898). (6)
El primer establecimiento fue sobre la calle Perú 38-40, entre Rivadavia y Victoria, con solo siete empleados. En el aviso de apertura se aclaraba: “Todas las mercaderías llevarán etiquetas con indicaciones de precios y serán vendidas a precio fijo” (La Nación, 14.03.1873). O sea, el importe estaba estipulado de antemano y no dependía del intercambio verbal con el vendedor para ser conocido. La información se desprendía a partir del mero contacto visual del futuro cliente con la prenda y habilitaba una experiencia impersonal en la que la palabra no era necesaria ni mediadora para despertar el primer interés por un producto. El comercio inauguró el sábado 15 de marzo de 1873 por la noche, gesto que ya implicaba la posibilidad de funcionar no solo como un lugar donde proveerse de ropas sino también como un sitio de sociabilidad y recreo para el tiempo ocioso de los porteños.
A dos años de su apertura, la tienda establecía nuevas instalaciones para la venta de sus mercaderías, prueba del éxito inmediato entre el público local. Para comienzos de los años ochenta era notable la cantidad de artículos ofrecidos en venta, orientados principalmente a la clientela femenina. Estos iban desde vestidos, tapados y confecciones hasta sombreros, guantes, mantillas, ropa blanca, géneros, artículos de luto y medio luto, corsés, ítems de mercería, juguetes, álbumes de vistas y fotografías y artículos para el hogar como cristales, cortinas, colchas y manteles (El Mosquito, 03.04.1881 y 17.12.1882). A pocos años de su funcionamiento, sus dueños ya eran conscientes de cuán relevante era figurar en la prensa local, por lo que la tienda aparecía de forma subrepticia en los sueltos de El Álbum del Hogar y Búcaro Americano o forjando sostenidas alianzas con publicaciones como La Familia o La Ilustración Sud-Americana.
En 1899, A la Ciudad de Londres encaró una impactante obra que ocupaba un cuarto de manzana. La entrada principal era entonces sobre la recién abierta Avenida de Mayo (fig. 1.6). Para la inauguración de los nuevos salones se ofreció como cortesía a las asistentes todo un arsenal de productos (espejos, polvos para el rostro, perfumes) que manifestaban la rápida adhesión a los parámetros modernos de promoción (“De todas partes”, Búcaro Americano, 15.09.1899: 523). La tienda permaneció en esa sede hasta agosto de 1909, cuando se incendió. En octubre de 1910, los dueños optaron por una nueva ubicación más hacia el norte de la ciudad, en la esquina de Carlos Pellegrini y Corrientes, en el barrio de San Nicolás, una zona pujante por la oferta de espectáculos y accesible a los sectores medios gracias a la “impresionante y moderna” red tranviaria que comunicaba los barrios más alejados con el centro porteño (García Heras, 1994: 22-23) (fig. 1.7).
El traslado fue celebrado con medallas conmemorativas, a la manera de la inauguración de un monumento o de una exposición internacional, estrategia que remitía a la importancia que, para la civilidad burguesa, tenía este tipo de acontecimientos. Las fotografías nos muestran un complejo sistema de lámparas que formaban diversas palabras anunciando los saldos y liquidaciones. La visualidad nocturna de la calle Corrientes se inundaba de brillos con las últimas novedades de su surtido comercial. Al año siguiente, se volvió a celebrar un nuevo ensanche, y la afluencia fue tan vasta que a poco de su apertura la tienda se vio obligada a cerrar sus puertas para no desbordar de gente (Caras y Caretas, 09.09.1911).
1.6. Sociedad Fotográfica Argentina de Aficionados, Tienda A la Ciudad de Londres. Av. de Mayo y Perú, ca. 1900, Archivo General de la Nación, inv. 213637.
Los avisos refrendaban que se trataba de la primera casa de Buenos Aires en establecer el sistema de ventas a precio fijo, afirmación meramente publicitaria ya que varios negocios ofrecían este sistema de ventas ya desde comienzos de la década de 1870. También se promocionaba como la “tienda más vasta y mejor surtida de Sud-América”. Como veremos, estas fueron estrategias retóricas que se repetían en casi todos los anuncios de las grandes casas del período, transformándose en una suerte de ritornelo de los avisos que, de forma permanente, aludían a la baratura, a la novedad y a lo importado como marcas de calidad para atraer a compradores y compradoras. Los artículos además se podían devolver dentro de las 48 horas, si no “convenían” al comprador, facilidad que buscaba reforzar la potestad de consumidores y consumidoras a la hora de ejercer su soberanía como clientes y que sería imitada por las tiendas departamentales que se instalaron a continuación.
1.7. “A la Ciudad de Londres. Carlos Pellegrini y Corrientes”, Caras y Caretas, a. 13, n.° 627, 08.10.1910.
A menos de quince años de su inauguración, A la Ciudad de Londres tenía ciento doce empleados “internos” además de cien externos, la mayoría de ellos franceses, que se encargaban de proveer costuras y bordados (Galarce, 1887: 526-527). Tres tílburis a cuatro ruedas ofrecían el servicio de repartición a domicilio para las mercaderías vendidas, en 1887, por más de un millón de pesos, aproximadamente el equivalente a 23 millones de dólares actuales. Cuatro años después, la empresa empleaba a doscientos trabajadores que se repartían en los talleres de confecciones, depósitos, embalaje, gabinetes de prueba, ascensores, cocina y comedor para el propio personal. Se habían sumado también dos coches más para la distribución de mercaderías. Para la mayor parte de su producción la tienda recurría a operarios exclusivos radicados en Buenos Aires, mientras que las telas se recibían de los principales centros productores y distribuidores como París, Londres o Lyon (“A la Ciudad de Londres”, Álbum Ilustrado de la República Argentina. Periódico quincenal con vistas y retratos, 01.07.1891). Al promediar la primera década del siglo XX, el personal se había casi cuadriplicado: eran ahora 450 hombres y 250 mujeres que se desempeñaban al ritmo de sus ventas de “proporciones fabulosas” (Martínez, 1904: 79).
A la Ciudad de Londres tenía varias competidoras: la más importante era El Progreso, establecida en 1875 con veinte empleados. “El Progreso y la Ciudad de Londres, esos dos colosos de la elegancia porteña, continuarán siendo rivales, a pesar de que no tienen rival, según los avisos que publican” afirmaba de manera jocosa la cronista de El Álbum del Hogar en 1879. Ubicada en la parte inferior del club homónimo, donde ya había un comercio de novedades desde inicios de la década, El Progreso tenía ingresos sobre las calles Victoria 182 y Perú 75, o sea que estaba a poca distancia de su adversaria. Era resultado de la unión de varios establecimientos previos que tenía en Buenos Aires su fundador y administrador: el también francés Juan Bautista Burnichon. Al igual que los grandes emporios franceses que tenían sus antecedentes en comercios modestos o medianos, en 1873 Burnichon figuraba como dueño de una camisería con sede en Chacabuco y Rivadavia, ubicación de la tienda Au Merinos especializada en ropa blanca, bonetería y artículos de lana, seda y algodón.
Del mismo modo que A la Ciudad de Londres, El Progreso replicaba todas las nuevas técnicas de satisfacción de su clientela, aclarando además que “cualquier queja contra alguno de nuestros dependientes será inmediatamente atendida por el Gerente” (La Gaceta Musical, 06.05.1877: 8). En 1877, el comercio ya ofrecía a las damas la posibilidad de encargar vestidos sobre medida, los que eran realizados en escasas 24 horas.
A más de veinte años de su fundación la tienda declaraba sesenta empleados, a razón de un jefe y tres o cuatro dependientes en cada uno de sus catorce departamentos. A partir de 1890, fue comandada por Eugenio, hijo de Juan Bautista, movimiento frecuente en estos emporios que se convertían en gran medida en empresas familiares. (7) Parte importante de su surtido era recibido de Europa, pero contaba también con talleres especiales para confección “sobre medida”, lo que abarataba los costos al ser realizada con “mano de obra del país”. No nos olvidemos de que la principal estrategia comercial de estas tiendas residía en obtener una escasa ganancia de una inmensa cantidad de ventas (Perrot, 1994: 59). Para 1891 registraba doscientos empleados de ambos sexos y era caracterizada como “una mezcla del Louvre y del Bon Marché [donde] se encuentra todo, todo lo que puede necesitar una familia” (Álbum Ilustrado de la República Argentina. Periódico quincenal con vistas y retratos, 15.08.1891: 102-103). De hecho, las ilustraciones de la época refrendaban estas ideas distintivas de orden, vastedad y abundancia. Los maniquíes, e incluso los clientes, parecían pequeños frente a los mostradores y estantes en los que se acomodaban, milimétricamente ordenadas, las telas y cajas. El salón era frecuentado en su mayoría por mujeres, muchas de ellas solas o en compañía exclusivamente femenina, que aprovechaban el encuentro para mantener una conversación casual. Detrás del mostrador también sobresalían las vendedoras, quienes, junto con sus pares masculinos, dilataban el acercamiento de las clientas para que estas pudiesen mirar, tocar y conversar sobre las cualidades y calidades de las telas ofrecidas. Una elegante pareja que ingresaba sobre la derecha tomada del brazo era asimilable a los grupos de paseantes que las ilustraciones de la época ubicaban sobre la calle Florida y que hacían extensivo su recorrido para incluir una visita El Progreso (fig. 1.8).
1.8. Tienda El Progreso, Álbum Ilustrado de la República Argentina. Periódico quincenal con vistas y retratos, 15.08.1891, p. 103.
La tienda más nueva entre las competidoras era A la Ciudad de México, también fundada por dos franceses, quienes primero habían sido dependientes de comercio: Albert Ollivier y Joseph Albert. Abierta en 1888, una vez más el modelo aludido era el Bon Marché parisino. Su primera ubicación fue sobre Victoria y Perú. Diez años después se trasladó hacia la zona de Catedral al Norte, y ocupó un impactante inmueble en la esquina de Florida y Cuyo, desplazamiento semejante al que haría A la Ciudad de Londres unos años después, luego del incendio (fig. 1.9).
Para 1904, A la Ciudad de México poseía catorce departamentos especiales, en los que era posible adquirir géneros, sombreros, ropa de luto, de mesa y de cama, guantes, pieles, confecciones, corsés hechos y sobre medida, lencería, artículos de mercería, perfumería y calzado. En 1907 la tienda sufrió un incendio colosal al estallar una lámpara debido al exceso de corriente (La Ilustración Sud-Americana, 30.05.1907). Durante su reconstrucción, el emporio no podía dejar de facturar, por lo que instaló un local provisorio sobre la calle Suipacha. La tienda fue inaugurada en el escaso término de un año, en la primavera de 1908, con un edificio de cinco pisos con ascensores que alojaba sus más de veinte departamentos. La apertura fue denominada por la prensa como un “vernissage”, asociando así sus salones con aquellas galerías de arte, como Witcomb o Costa, que se erguían a escasos metros sobre Florida. Sin embargo, si comparamos las imágenes del interior de la renovada tienda con aquellas de las exposiciones de arte, no podemos dejar de percibir el lujo y la opulencia del comercio que, en comparación, dejaban en un sitio modesto a las galerías que el discurso aludía como legitimadoras. Los cristales, espejos y soportes niquelados, las vitrinas con espléndidos maniquíes en su interior, las filas de zapatos, guantes, abanicos y sombrillas daban la impresión de un “palacio encantado” lleno de un repertorio infinito de objetos (El Hogar, 30.09.1908). (8)
En una suerte de escalada y competencia constante, El Progreso también abriría un nuevo e impactante local en abril de 1912 en Bartolomé Mitre y Esmeralda, aprovechando la ocasión, como era habitual entonces, para transformar el hecho en un hito social en el que se distribuían juguetes a los niños y ramos de flores a las damas (Caras y Caretas, 30.03.1912).
¿A qué respondían los nombres de estos comercios? Las referencias a ciudades fueron un recurso frecuente en las tiendas que se inauguraron entonces, emulando una práctica utilizada hacía décadas en París. Además de las ya mencionadas, contamos con otras que aludían a Buenos Aires, Bruselas, París, Pau o Pekín. Sin embargo, no existía una relación entre el origen de los productos ofrecidos y la nomenclatura del comercio, sino que apelaban a una suerte de cosmopolitismo connotado por estas geografías. El negocio, con sus diferentes niveles y departamentos, buscaba funcionar como una pequeña ciudad en sí misma, donde todo era susceptible de ser encontrado.
1.9. “A la Ciudad de México”, Caras y Caretas, a. 4, n.° 144, 06.07.1901.
Estas tiendas citaban sus casas de compras en “Londres, París, Lyon y Mánchester” para reforzar así la idea de aquella geografía en donde se diseñaba y confeccionaba la moda masculina y femenina y los sitios que proveían las telas más exquisitas para su realización. Pero particularmente, a través de la proveniencia de sus dueños, vendedores y productos, estos tres negocios materializaron en Buenos Aires la “mitología de París” como centro de la moda femenina (Best, 2017: 51; Steele, 1998). Este mito del origen se corporizó también en las figuras de las costureras y modistas locales, quienes apelaban a la procedencia francesa al momento de su presentación comercial. De hecho, la extranjería de quienes se desempeñaban en el rubro de la confección era patente. Los censos y anuarios estadísticos ratifican que la gran mayoría de los propietarios de los talleres de confecciones, corsetería, sastrería y zapatería eran forasteros, al igual que los dueños de tiendas, mercerías y roperías. (9)
Desde los inicios del período las corseteras eran antecedidas por el título “Madame” y los sitios de costura femenina eran apodados “maisons”. El más icónico de estos comercios franceses fue la Maison Carrau, activa desde 1880 y con diferentes sedes sobre la emblemática Florida. (10) En 1892 se mudó a su sitio definitivo en la esquina de Florida y Cuyo. Para fin del siglo, la casa ya estaba en manos de otras modistas (Madames Giraud y Renard) que además del nombre habían heredado “el derecho de hacer fortuna”. Según la prensa, la casa marcaba tendencia: “todas las damas de Buenos Aires, se visten como ordena la Maison Carrau pero no todas se visten en la Maison Carrau” debido a que sus costos estaban reservados a las “privilegiadas de la fortuna” o, como la misma revista las denominaba, a la “helite” [sic]. (“La Maison Carrau”, La Mujer, a. 1, n.° 44, 1899). La demanda de la maison sin dudas era grande. Para fin de siglo trabajaban allí cincuenta costureras en un “caos de sedas, lanas, encajes y bordados” aparentemente infranqueable para las clientas que solo accedían hasta los salones de venta y de pruebas. Sin quererlo, las imágenes revelaban lo que la palabra escrita no osaba afirmar: el hacinamiento reinaba en el taller. Las jóvenes de mirada cansina, dobladas sobre la mesa de trabajo y la máquina de coser, daban prueba de cómo la gran expansión de la industria del vestido se basaba en una significativa explotación de su mano de obra (fig. 1.10).
Volviendo a la sastrería masculina, esta siguió fuertemente asociada con Inglaterra, más específicamente con el west end londinense. Varias casas, como Gath y Chaves (fundada en 1883) y James Smart (en 1888) aludían a la posibilidad de comunicarse en inglés con su clientela y acercar a los porteños exclusivos sombreros o zapatos con sello británico. Tras su primera sede en la calle Piedad 556, a principios de siglo James Smart pasó a ubicarse sobre Bartolomé Mitre y Florida, frente a uno de los locales de Gath y Chaves. La tienda, llevada adelante por los hijos de James Smart, quienes se habían trasladado al país con el objetivo de extender el comercio que su padre tenía en Londres, se especializó en ropa deportiva y de montar y entre sus principales clientes se contaban los clubes de golf y cricket de las colonias inglesas de la Argentina. La casa siguió vinculada a la sastrería masculina, pero a comienzos del nuevo siglo incluyó un departamento para mujeres y niños, a tono con el crecimiento del comercio local. Por su parte, Gath y Chaves diversificó su oferta muy temprano para atender a todos los rubros del consumo y convertirse en la empresa más poderosa de la venta de indumentaria a comienzos del siglo.
1.10. “La Maison Carrau”, La Mujer, a. 1, n.° 44, 1899.
Fundada por el escocés Alfredo H. Gath, arribado en 1872, y por el argentino Lorenzo Chaves, quien tenía experiencia en el “ramo de la pañería”, esta firma llegó a transformarse en un verdadero emporio. Su búsqueda por monopolizar comercios de menores dimensiones era notada por las guías de viajeros que registraban que: “cada día se extiende más, como un pólipo, agarrando y desalojando con sus largos tentáculos todos los pequeños negocios situados en las proximidades” (Martínez, 1904: 79).
Su primera locación fue sobre la calle San Martín 69 (a pasos de la Catedral Metropolitana) y su especialización inicial fueron la sombrerería y los artículos para hombres. Para fin del siglo se instaló a unos escasos doscientos metros en Florida y Piedad donde permaneció toda la década siguiente. La tienda estaba más orientada a la clientela masculina si tenemos en cuenta que, hacia 1903, de sus 551 empleados 496 eran hombres y 55 mujeres, a los que se sumaban 2.500 operarios que elaboraban los más vastos productos que se complementaban con el surtido importado. Ese año, las ventas habían alcanzado un total de 7.200.000 pesos m/n (Martínez, 1904: 79), una cifra impresionante si tenemos en cuenta que equivalía a unos a 79 millones de dólares actuales.
En 1908 la firma fue transformada en Sociedad Anónima, y estableció dos sedes discriminadas por género: su casa matriz (sobre Florida y Bartolomé Mitre) en la que se podían encontrar las confecciones y artículos para hombres, jóvenes y niños, y el Anexo para satisfacer a señoras, señoritas y niñas, retomando así la práctica de los accesos y secciones separadas para hombres y mujeres que abundaban en las tiendas europeas, con el objetivo de evitar la mezcla genérica de la clientela (D’Souza, 2006: 146) (fig. 1.11).
Desplegándose sobre Perú y Rivadavia, las enormes vidrieras del Anexo ocupaban la planta inferior y superior del inmueble. Los edificios se transformaban casi por completo en escaparates, multiplicando por cientos la posibilidad de la exhibición de prendas y objetos de lujo. Al año siguiente, en el mes de septiembre, se inauguró otro predio: El Palacio de los Niños (Florida y Cuyo), a los que sumaba un “ensanche” sobre Avenida de Mayo y Perú (conocido como el Palacio de la Moda que complementaba la oferta de toilettes femeninas) y un edificio en construcción en la esquina de Florida y Cangallo (que se inauguraría recién en 1914). La prensa se asombraba de la rapidez con que se había construido este imperio comercial, ya que en solo veinticinco años la firma ostentaba “cinco grandes palacios dominando las cinco mejores esquinas de las mejores calles de Buenos Aires” (“El Palacio de los Niños”, Caras y Caretas, 25.09.1909). Para 1910, la casa tenía además sucursales en las principales ciudades de la Argentina, como Rosario, Paraná, Córdoba, Mendoza, La Plata, Tucumán, Mercedes y Bahía Blanca, e incluso una filial en Santiago de Chile abierta en septiembre de ese año (Dussaillant Christie, 2011: 102-105). En todas sus sedes tenía tres mil empleados (entre vendedores y administrativos) y sus talleres de confección sobre la calle Pueyrredón empleaban a seis mil operarios. Estas cifras son más que significativas si tenemos en cuenta que el gran gigante del comercio francés, el Bon Marché, tenía para 1906 cuatro mil quinientos empleados (entre vendedores y administrativos) y ocupaba en total a siete mil personas (Miller, 1981: 46).
1.11. Homenaje 1883-1908. A los señores Alfredo H. Gath y Lorenzo Chaves. Buenos Aires, Ortega & Radaelli, 1908.
Los catorce departamentos de Gath y Chaves cubrían los ramos más diversos de la toilette femenina, masculina e infantil, así como muebles y todo lo necesario para el habitar y el confort moderno (Lloyd, 1911: 462). Sus casas de compras no se restringían solamente a París, sino que incorporaban también a las tiendas de la Quinta Avenida de Nueva York.
Durante esta primera década del siglo la tienda se transformó en un referente de la moda femenina, al exhibir sus modelos exclusivos, reproducidos y promocionados con insistencia en La Vida Moderna, El Hogar o Caras y Caretas, revista de la que fue fiel anunciante. Precisamente, un artículo de 1903 resaltaba que Gath y Chaves satisfacía las demandas de un público amplio y no se restringía exclusivamente a los sectores conspicuos, pues daba también respuesta a presupuestos modestos:
El hombre de trabajo, el obrero, como el profesional y el dandy a la moda y la encopetada dama y la mujer de humilde condición social, todos se detienen al paso por el establecimiento y recorren sus dependencias para adquirir el artículo que satisface ya sus necesidades apremiantes, ya sus gustos, ya puramente sus caprichos, que como tales se traducen en imperiosa necesidad cuando el que los tiene o los siente es potentado señor (“El Comercio Moderno. Gath y Chaves”, Caras y Caretas, 30.05.1903) (fig. 1.12).
Alineada con las últimas innovaciones parisinas de la moda, en abril de 1914 su anexo cobijó el inédito espectáculo de los mannequins vivants, primera referencia que encontramos de desfile de modelos en Buenos Aires (“París en Buenos Aires”, Caras y Caretas, 11.04.1914).
Si A la Ciudad de Londres, El Progreso, A la Ciudad de México y Gath y Chaves eran las más importantes tiendas departamentales y las que con más insistencia anunciaban en la prensa, para comienzos de siglo XX los grandes comercios del centro de Buenos Aires se multiplicaron por decenas, absorbiendo muchas veces a negocios más chicos. (11) Existían los que apuntaban a vestir a toda la familia como El Siglo (Rivadavia y Piedras), San Juan (Alsina y Piedras), A. Cabezas (Cuyo 546, entre Florida y San Martín), Al Palacio de Cristal (Artes 130-140), Gran Tienda Buenos Aires (Victoria 644-650), Maison Peyrú (Avenida de Mayo 794-800 y Piedras), Gran Tienda San Martín (Victoria 668-676), Gran Tienda La Piedad (Bartolomé Mitre 112, luego 832), El Louvre Argentino (Bartolomé Mitre y Artes), A la Ciudad de Buenos Aires (Belgrano y San José) o Caro Hermanos (Artes 144). Otros estaban enfocados en la sastrería masculina, como A la Ville de Pau (San Martín y Piedad y Cangallo 580), Gamallo y Rodríguez (Bolívar y Venezuela, sucursal Cuyo y Uruguay), New England (Corrientes 809-811, luego Avenida de Mayo y Piedras), Sombrerería y Camisería La Argentina (casa central Artes 340, sucursales Av. de Mayo y Artes, Cuyo 1102 y Cerrito, y Buen Orden y Venezuela), La Elegancia Económica (Esmeralda 184), The Manchester (Florida 387) o La gran fama (Avenida de Mayo 999 y Buen Orden, con sucursal en Artes y Cangallo).
1.12. Sociedad Fotográfica Argentina de Aficionados, Casa Gath y Chaves. Avenida de Mayo y Perú (Anexo), Archivo General de la Nación, inv. 213890.
Las damas y señoritas, por supuesto, tenían sus sitios exclusivos, tanto para encargar sus robes y manteaux –Casa Lecolazet (Florida 138), Maison Gadan (Florida y Tucumán, sucursal en Bartolomé Mitre 943) o la señorial Moussion (Cangallo y Suipacha, a partir de 1910 Callao y Cuyo) (figs. 1.13.1 y 1.13.2)– como para adquirir accesorios como guantes, flores, abanicos, sombrillas y velos en Petit Paris (Artes 390) o Maison Pierre Pucheu (Florida 276) o hacerse de las prendas interiores necesarias para modelar el cuerpo y adecuar la silueta como la Maison Petrel (en el primer piso de Victoria 685), Al corte elegante (Artes y Viamonte) o Edgar T. Ely (Florida 269, luego Bartolomé Mitre 648).
1.13.1. Sociedad Fotográfica Argentina de Aficionados, Casa Moussion. Callao y Sarmiento, Archivo General de la Nación, inv. 2140077.
Rosette (Corrientes 672) y J. Bernasconi (Perú 14-18, luego Avenida de Mayo 666-670 y Victoria 665-669) se destacaban entre las grandes zapaterías que ofrecían calzado nacional e importado para hombres, mujeres y niños. Por su parte, la fábrica G. Franchini (Piedad 861) se concentraba en tejidos de lana, sombreros, ponchos y frazadas.
El crecimiento y la sofisticación del consumo hizo que los infantes tuviesen comercios dedicados a su vestido, como Al Niño Dandy (Buen Orden 547) o Petit Londres (Bartolomé Mitre 729-731) que, desde 1904, se concentraba en trajes, vestidos y sombreros para niños y niñas. Este proceso tuvo como corolario la inauguración en 1909 del Palacio de los Niños, de Gath y Chaves, que buscaba atender todas las necesidades y caprichos de la infancia desde el nacimiento hasta la entrada en la adultez.
1.13.2. “G. Moussion. Callao y Cuyo. Belleza y elegancia femeninas”, El Hogar, a. 10, n.° 163, 30.10.1910.
Si se precisaban sábanas, frazadas, toallas, manteles, ajuares para casamiento y elementos de mercería era posible acudir a las grandes casas de ropa blanca como C. Delvoye (Piedad y Esmeralda, luego Florida 259), L. Adhémar (Rivadavia y Piedras, luego en Suipacha y Cangallo) (fig. 1.14), Au Merinos (Rivadavia y Chacabuco), A la Samaritana (Bolívar y Belgrano) o A la Maison de Lingerie (Suipacha 84). Si el fallecimiento de un pariente más o menos próximo hacía necesario vestir por meses o años de luto o medio luto, A la Paz (Suipacha 131-139) o Los Lutos (Artes 443-445) eran los sitios a los que acudir para proveerse, a veces de forma intempestiva, de la vestimenta imprescindible para cumplir con estos ritos sociales. Los obreros y trabajadores también contaban con sus tiendas específicas, como la histórica Aux Charpentiers (México 1302, sucursal en Montes de Oca 1700) o la emblemática Casa Roveda (Defensa 615-619), que se jactaba precisamente de que su ropa para obreros “de la ciudad y del campo” no se “descosía”.
1.14. “Maison de Blanc. L’Adhémar y Cia.”, Estadística gráfica. Progreso de la República Argentina en la Exposición de Chicago, 1892.
Esta enumeración, parcial y fragmentaria, no busca otra cosa que mostrar la diversidad de la oferta que podía tener quien transitaba por las calles del centro de la ciudad, ya fuera con el objetivo específico de aprovisionarse de alguno de estos ítems, como por el simple deseo de perderse entre los resplandores de sus marquesinas y vidrieras.