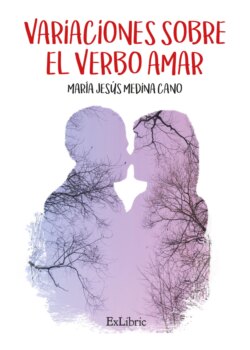Читать книгу Variaciones sobre el verbo amar - María Jesús Medina Cano - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
EL CANTO DEL CISNE
ОглавлениеParte I
Mercedes se mecía en el columpio con sus pies sobre el suelo; mantenía los ojos entornados y se dejaba llevar transportada por los sones durmientes del canto resignado de los esclavos. El dulce aroma de las glicinias, que habían renacido exuberantes, y el leve calor dorado de la primavera, le evocaban la consistencia de un falso paraíso, irreal. Indigno de ella.
La paz de aquel mediodía se vio interrumpida por dos disparos. Los pájaros levantaron el vuelo entre múltiples aleteos; la plantación enmudeció. Solo rompían el silencio, el zumbido de un abejorro, que ajeno a lo ocurrido, continuó absorbiendo el néctar de las olorosas flores, y el sonido chirriante de los goznes del columpio en el que Mercedes continuó como si nada.
No es que aquello la sobresaltase. Motivos siempre había varios para escuchar disparos: la caza de algún animal o la huida de algún esclavo, ambas cosas con el mismo valor, pero esta vez Mercedes, conocía el motivo cierto de aquellas balas.
Un instante después escuchó a Caridad que la llamaba una y otra vez. Advirtió con regocijo, como insistía en su búsqueda por el interior de la casa y cuando oyó que sus pasos se dirigían rápidos y ligeros hacia el porche, Mercedes se hizo la dormida. No podía mirar con franqueza a su hermana mayor.
—Mercedes, despierta, tengo que hablar contigo, —se sentó junto a ella en el columpio y le cogió una mano— ¿has escuchado los disparos?
Hasta hacía algunas semanas, Mercedes la admiraba. Su belleza cautivadora y serena…, la dulzura de su rostro, sí, Caridad tenía algo que hacía que en todas las fiestas estuviera rodeada de los mejores muchachos. Y aquel vestido de seda color cielo y su apretado corsé la embellecían aún más.
—¿Qué quieres? —respondió insinuando que se desperezaba de una siesta mañanera—, solo son dos disparos, sabes que a padre le gusta la caza.
Transcurrió un momento inquieto en el que se balancearon en silencio.
—Tienes que prometer que no contarás nada —indicó Caridad bajando la voz.
—¿Qué ocurre? –preguntó Mercedes irónica— ¿has vuelto a romper el encaje de tu vestido? —lo miró sin interés— no, no es eso.
Caridad miraba sus propias manos, las movía sin cesar entrelazando sus dedos una y otra vez.
— Tengo que contarte algo. Algo importante de verdad.
Mercedes frenó el columpio con brusquedad.
—No te molestes. Sé tú secreto, —dijo mirando al horizonte y se apartó de ella—, os he visto —añadió—, no pongas esa cara de asombro hermana, sabes de lo que estoy hablando. Os−he−vis−to.
Con una crueldad desconocida para Caridad, Mercedes la miraba con asco.
—Una noche —continuó— vi que tu cama estaba vacía. Esperé despierta a que llegaras. No sabía qué hacer y justo cuando iba a avisar a padre, regresaste. Olías rara y tu pelo estaba despeinado… parecía que hubieras estado corriendo entre las cañas. Te vigilé durante noches enteras, pero me quedaba dormida. A veces me despertaba sobresaltada, entonces miraba tu cama, seguías allí, dormidita con tu carita de ángel. Pero una noche en la que pensabas que dormía te levantaste de la cama. Noté como me observabas y comprobabas que yo dormía, me arropaste. ¡Qué tierna hermanita! Después te dirigiste hacia la puerta y cuando saliste, solo vestida con el camisón, te seguí.
Caridad continuó mirándose las manos que ahora seguían una y otra vez los bordados del vestido.
—¿Me seguiste? ¿A dónde? —preguntó con voz temblorosa.
—No seas boba. No intentes confundirme; te seguí hasta la cabaña de ese desgraciado y te vi entrar.
—No… no lo entiendes Mercedes —le interrumpió cogiendo sus manos entre las suyas— de veras, no lo entiendes, no sé cómo ocurrió, me he enamorado de él, —dijo notando como la vergüenza se manifestaba en su cara.
—Te he dicho que os vi, —repitió Mercedes con voz áspera, la rabia atravesaba su boca—. Vi lo que hacíais… Era repugnante. Tú y ese negro. Un esclavo sarnoso. ¡Lo besabas! Caridad, lo besabas y él a ti también. Vi cómo te quitaba el camisón y vi como lo hacíais. Como si tú fueses algo suyo, creyéndose alguien con poder sobre ti. Un negro, un esclavo, un animal. Dime Caridad ¿en qué pensabas? ¿Qué pensabas cuando él profanaba tu cuerpo? ¿Cuándo mezclabas tu piel blanca con su piel oscura? —con la mirada puesta en el vacío, añadió en tono burlesco—, pero sabes, aun así, se distinguía quién era quién. La blanca y el negro. La señora y el esclavo… La humana y el animal. Si en ese momento hubiese tenido la escopeta de padre no habría dudado en utilizarla. No habría podido fallar el tiro. El negro era un blanco perfecto, —añadió irónica.
Surgió un momento de silencio que dejó paso al solitario sonido del abejorro. Caridad comenzó a sentir que aquel zumbido se apoderaba de sus pensamientos y los anulaba.
—No fuisteis uno—añadió con rencor—, nunca seréis uno.
Caridad sintió como la mirada de su hermana la marcaba como hierro candente, como aquel con el que marcaban la piel del ganado y también la de los esclavos.
—Tienes que ayudarme, —le suplicó.
Caridad se arrodilló ante su hermana. El hermoso vestido se abrió como una flor. Cualquiera que las viese desde lejos pensaría en una conmovedora escena, en un juego entre hermanas.
—Nos iremos de aquí, —continuó Caridad—, existen lugares donde los esclavos escapados consiguen vivir en secreto. Queremos ir allí. Mercedes tienes que ayudarnos, tú eres la única que puede hacerlo. Estamos enamorados, nos queremos. Sé que no lo apruebas, pero ha surgido así… hay un lugar entre las montañas donde los esclavos que escapan pueden vivir en libertad. Dicen que hay muchos que han conseguido llegar. Mercedes tienes que ayudarme…
—Dicen, ¿quién lo dice?, ¿él?, ¿ese negro?, ¿tanto lo quieres?, ¿tanto como para olvidarnos? ¿Para abandonarnos? —tras una pausa añadió— ¿dejarás que tus manos blancas y suaves se vuelvan oscuras y ásperas? ¿y que tu piel se queme bajo el sol? y ¿sabes? cuando tu cintura aumente y su hijo crezca en tu vientre, tendrás que dar a luz entre animales, como uno más. Serás una blanca entre negros y te odiarán por lo que eres y por lo que representas y él te verá como te verán ellos, y te despreciará también. Las moscas se te posaran más a ti que a ellos porque tu piel es más delicada, y más dulce. Los insectos y los mosquitos también se alimentarán más de ti, con una piel más fina y más fácil de traspasar. Te convertirás en uno de ellos sin serlo y no tendrás lugar donde ir. Olerás como ellos, vivirás como ellos y tendrás hijos como ellos, pero ni tú ni tus hijos seréis como ellos, seréis diferentes y entonces no tendrás vuelta atrás. Allí seréis los diferentes, los distintos, y no perteneceréis a ningún lugar. Tú eres la hija de un amo, de un poseedor de esclavos ¿qué crees que puedes esperar allí? Son como perros, como lobos y tú serás su carnaza.
—¡No me importa! ¡no me importa! tú aún no te has enamorado. No sabes lo que es querer a alguien y que alguien te quiera. Eres tan joven… Sé que él me protegerá, me cuidará, me quiere y queremos escapar. No estés celosa, nunca, nunca te olvidaré, siempre estarás en mi pensamiento y en mi corazón…
—¿Celosa yo? —rió burlona— dime de qué. Dime qué puedo desear de ser de ti, —a lo que añadió con la voz transformada—, eres una ramera y una deshonra para nosotros.
El silencio reclamó su espacio y un vacío de dolor se apoderó de Caridad. Nunca imaginó el deprecio que Mercedes podría sentir hacia ella. Mercedes su hermana pequeña, aquella niña con la que creció y rió en infinidad de juegos y confidencias. Las lágrimas recorrían sus mejillas cuando Mercedes pareció recuperar su acostumbrada dulzura y añadió con aquella candidez que la caracterizaba.
—Aun así, te ayudaré. Sí, te ayudaré a pesar de saber que tarde o temprano, bueno más bien tarde, me lo agradecerás.
Tras decir esto intentó balancearse un poco pero el cuerpo de Caridad que permanecía echada sobre sus rodillas se lo impidió. Caridad se incorporó y volvió a sentarse en el columpio permitiendo que su hermana lo balanceara. Permanecieron así durante un momento, los esclavos habían vuelto a entonar pero esta vez eran otros cantos, aquellos que sonaban cuando alguno de ellos había “abandonado” la hacienda para siempre.
—No sabes cómo se ha puesto padre —continuó mientras miraba el horizonte y movía con fuerza el columpio.
—¿Cómo que como se ha puesto padre? —preguntó Caridad conteniendo el llanto—, ¿qué has contado?
—No todo claro, si no, te hubiese matado a ti también, —contestó Mercedes sin pestañear.
—¿Cómo que a mí también? —con voz temblorosa y casi sin fuerzas paró en seco el columpio y sujetó a su hermana por los hombros— ¿qué le has contado?, ¿qué has hecho Mercedes?
Caridad le interrogaba mirándola a los ojos, pero solo vio un odio puro y destilado. No reconoció en aquella mirada a la niña, a la hermana pequeña, querida, de su infancia. Mercedes sonreía.
—Sí, —dijo muy despacio—ya te he ayudado.
Caridad se levantó del columpio. Corrió hacia las escaleras del porche y las bajó precipitadamente. Solo pensaba en llegar cuanto antes al lugar de los disparos. Su pomposa falda parecía seguirla cuando se detuvo. Alzó la vista hacia el camino que llevaba a los campos de caña y permaneció así durante un breve momento. Después recolocó su vestido y se secó las lágrimas con las mangas de encaje celeste. Regresó sobre sus pasos, subió las escaleras calmada y tranquila, pasó delante de su hermana con la dignidad de una reina que retorna a su trono y dejando tras de sí una enorme tristeza, entró en la casa.
Parte II
Subió las escaleras, amplias como las de un palacio. Su corazón palpitaba con tanta fuerza que podía sentir sus latidos en las sienes. Entró en su dormitorio, cerró la puerta y echó el cerrojo.
Imágenes y pensamientos surgían sin control en su mente. No podía contenerlos. No podía dejar de pensar de forma atronadora en lo que había sucedido, ni podía dejar de sentir aquel desconsuelo, ni dejar de decirse; una y otra vez que todo aquello, que todo lo ocurrido, era real. Solo la imagen de su hermana paró aquel ruido: la sonrisa de satisfacción con que la había mirado, su desprecio, la dureza de su corazón y el odio que había sabido esconder, le mostraban alguien desconocido para ella. Una extraña que había convivido con ella, un escorpión que había sacado su aguijón mortal.
Se sitió como un náufrago aislado, escondido entre caníbales.
Comenzó a temblar, y tomó plena conciencia de que nunca más vería la sonrisa de Diego, de que no sentiría la calidez de su cuerpo fibroso al abrazarla con ternura, como si ella fuese una delicada figurita de cristal que se pudiera romper con solo mirarla, ni el sonido de su voz dulce y profunda que le hablaba de forma pausada, acerca de sus anhelos de libertad, y de su vida junto a ella.
—Los cimarrones… —decía, mientras acariciaba su pelo.
—¿Cimarrones?
—Esclavos que escapan. Se llaman así. Yo seré uno de ellos y tú vendrás conmigo. Allí no importa como seamos o lo que seamos. Viviremos con otros, tú serás mi mujer y yo tu hombre. En las montañas viven otros esclavos que escaparon, muchos, huiremos al palenque de Moa. Desde allí lucharé. Conseguiremos que no quede un solo esclavo en la isla.
Caridad le dijo que pediría ayuda a su hermana.
—No le digas nada, —respondió— Mercedes, tu hermana, es como tu padre.
—¡No digas eso! —tomó la mano del hombre y la sostuvo entre las suyas— ya sé que a simple vista parece dura e incluso vanidosa, pero tiene un corazón de oro.
¡Qué estúpida se sentía! Traicionada por su propia hermana. Se preguntaba cuánto odio podría llegar a sentir, porque deseaba verla muerta. Aunque esto no era bastante. Nada era bastante.
Entonces dedujo con tristeza que era evidente que el recuerdo de su madre se había borrado del corazón de Mercedes.
—Los esclavos —contaba—, son personas con ojos, bocas, oídos y corazón, como nosotros. Su piel puede ser más oscura que la nuestra, pero su sangre es roja como la vuestra —y señalaba a sus hijas— o la mía. Sus ojos también contienen lágrimas, de dolor o de felicidad. Saben reír a pesar de su vida tan dura. Y ríen y bailan ese baile... ¿cómo lo llaman? la yoca… la… ¡Yuca!, cuando están alegres, les nace un hijo o se casan.
—Bailan como monos —respondió el padre que había estado escuchando desde su escritorio—, no deis oídos a vuestra madre, ella es blanda… por no decir otra cosa ya que estáis las dos aquí.
La mujer llevó una de sus manos al vientre con gesto de dolor, mientras bajaba la cabeza.
—Son como perros —continuó mientras exhalaba el humo del habano que solía llevar en la boca—, dadles de comer y los tendréis lamiendo en vuestras manos, pero tratadlos con mano firme, sin piedad. Enseñadles más de una vez el látigo y os obedecerán siempre. Y si alguno intenta escapar se le pone la máscara de hierro o los grilletes, después de unos buenos latigazos con cuero de vaca. Si lo vuelven a intentar, no vaciléis en dejarlos lisiados de un pie. Se les quitarán las ganas de intentarlo. A ver como corren de esta forma.
—A mí… —dijo la madre con voz apagada— A mí me crió una esclava… ella me mimaba y me quería…
—Te querría como quiere un perro a su amo, o como una perra a su cría.
Tornó a reírse de aquella manera ostentosa, grave, con la consonante remarcada, mientras exhalaba, complacido, el humo de su puro.
Pero su madre murió. No quedaba nadie.
El dolor se enredaba en su alma y se adueñaba de su corazón. Las lágrimas no eran consuelo y la desesperación no dejaba ordenar sus ideas. El pensamiento embriagado de tristeza dejó de ser pensamiento, se transformó en algo oscuro, irresistible, algo que la subyugaba. El dolor bañado de odio se transformó en un gigante que lo impregnaba todo: podía con ella y con su rabia.
Era tan insoportable la amargura que prefirió buscar el dolor físico. Descentrar el dolor verdadero de allí, de su corazón y de sus sentimientos.
El secreto tenía que amparar sus actos. El sufrimiento físico no podía ser visible. Martirio para ella y para su cuerpo.
Cogió el quinqué de su mesita de noche, lo encendió y recalentó la bandeja de plata de su tocador hasta que estuvo de color rojo. La agarró por un extremo con una toalla, destapó su muslo y la apretó contra él.
Dejó de atormentarle el alma. Descansaría de aquel dolor de muerte que llamaba a muerte; que imploraba venganza de sangre que ya no lo es. Porque ya no tenía hermana. Tampoco tenía padre. Entre lágrimas con un dolor anestesiado por otro dolor se dejó recostar en su cama. Aquella marca quedaría; visión y recuerdo de una traición.
Cuando llegó el momento de la cena, momento del día en el que la familia solía reunirse, Caridad salió de su dormitorio como si nada hubiese ocurrido. Podía sentir como los ojos incrédulos y asombrados de su hermana se posaban sobre ella. Pero no hizo nada y saludó a su padre como solía hacer desde que era niña.
Su madre había organizado aquellas veladas para que fuesen un momento importante en sus días y en sus vidas. Aunque Caridad recordó que sus momentos más felices surgieron cuando su madre vivía y se desplazaba entre ellos con una sonrisa y con su voz cantarina. Cuando ella falleció continuaron con esta costumbre, pero revestida de la tristeza y del frío protocolo que había impuesto su padre. La costumbre de besar a sus progenitores en la mejilla desapareció con el tiempo y solo quedó una leve reverencia dirigida al padre que solía colocar su mano abierta, su enorme mano, con un gran solitario en el dedo anular, sobre sus cabezas a modo de bendición.
Las hermanas lo esperaban juntas y en orden; primero Caridad la mayor, detrás Mercedes, ambas colocadas ante la robusta puerta de roble importado que abría el comedor.
La aparición de su padre siempre venía precedida del sordo retumbar de sus pisadas. Aquella noche no fue distinta, cuando apareció, el ritual de los saludos se produjo con la idéntica ironía de todas las noches. Su padre entró primero en el comedor seguido por sus hijas en el orden que tenían fuera del aposento. A continuación, se sentaron en sus respectivos lugares y los criados comenzaron a moverse como en una danza sin música en idéntico repertorio desde que Caridad podía almacenar recuerdos.
Comenzaron a cenar. El apetito de Caridad había desaparecido junto a sus ilusiones y su alegría, pero lo hizo como todas las noches y a pesar de que el dolor de la pierna le resultaba insoportable, en cierta forma, callaba aquel otro dolor, más profundo, del alma.
Con los primeros bocados sintió que su padre la miraba sonriente, y ella alzó su mirada al mismo tiempo que dejaba los cubiertos sobre el plato.
—¿Por qué no dijiste nada?, mi hija.
—¿De qué, padre? —preguntó sin saber qué podría pretender; qué era lo que sabía o qué sería lo que su hermana le habría contado.
—Pues lo de ese negro, ese negro que te seguía a todas partes, y te importunaba continuamente.
—¿Có… cómo padre?
—Si hija, no te azores, ya lo he solucionado. Tu hermanita, que te quiere con locura, tu hermanita, me lo dijo, —palmeó la mano de Mercedes con toda la suavidad de la que era capaz—, pero ya no te seguirá más. Debiste decírmelo tú, en fin, tienes la misma debilidad que tenía tu pobre madre con esta gente. No debes dejar que te ocurran estas cosas. Hay que ser fuertes. Tienes que dejar claro tu poder sobre ellos o ellos podrán contigo. Pero su insolencia ha sido castigada. Sabes que siempre cuidaré lo mío.
Caridad suspiró tratando de dominar el espectro de sentimientos que resurgían en su interior. Cogió la copa llena de agua y tragó despacio. Por encima del borde podía ver la mirada burlona de su hermana. Después la posó en la mesa con delicadeza.
—Gra…, gracias padre. —contestó con todo el encanto que en ese momento pudo mostrar.
El padre, se sentía satisfecho.
—No podemos permitir esta serie de “soberbias” —continuó—, algunos esclavos de otros ingenios se están sublevando. Ninguno de mis negros comprará su libertad. Aquí no hay derechos de coartación ¿qué se creerán? ¿qué es eso de conseguir la tierra que trabajan? Algunos ya han sido duramente castigados. Sí, hija. No podemos permitir estos intentos de rebelión. Debemos eliminar cualquier foco de insurrección o huida. ¿Lo entiendes? —y mirando a Mercedes preguntó— ¿lo entendéis?
—S… sí padre —contestó Caridad.
—Claro padre —respondió Mercedes con una sonrisa de satisfacción.
Aquella conversación, o más bien aquel monólogo, y el recuerdo de lo que estaba ocurriendo, lo habían enfurecido. Presentía que los tiempos empezaban a cambiar, que el mundo que conocía se desmoronaba y junto a él su poder.
—Qué sabrán —continuó— qué sabrán en la metrópolis de estos negros holgazanes y mentirosos. Qué sabrán de sus engaños, de tener que llevar siempre ojos en la espalda para evitar sus traiciones. De tener que llevar siempre algo con qué castigarlos… y ¿qué es eso de dejarles tierras para que ellos la trabajen y se queden con su fruto? ¿Dónde se ha visto semejante paparruchada? Algunos mequetrefes dicen que así se sienten más vinculados a la tierra, ¡la tierra es mía! —dió un golpe en la mesa con su puño—, ¿qué es eso de que el negro que trabaja la tierra como amo es un buen negro? Un negro nunca podrá ser amo ni dueño… pero ya se enterarán, ya. El negro es un animal de carga, de fuerza, y nada, absolutamente nada que esta tierra produzca será de su propiedad. Un esclavo solo puede ser un esclavo. Hijas mías tened esto presente, el negro solo entiende con castigos, con solo ver las máscaras de hierro fundido o el látigo se echan a temblar y es esto lo que los motiva, lo que los mueve a trabajar. Es la única forma de civilizarlos algo, porque su natural es ser desagradecidos. Si los tratas con algo de debilidad, se insolentan, se vuelven desagradables, malintencionados y groseros, y en el trato, se volverán contestones e impertinentes y os faltarán el respeto y quién sabe... Y qué me decís de los vicios, siempre dispuestos al robo, a la vagancia y, perdonad hijas por esto que voy a decir, a la promiscuidad.
Cuando su padre nombró la promiscuidad, Mercedes miró de reojo a Caridad. Esperaba encontrarla avergonzada y sumisa, pero Caridad dejó de jugar con unas migas de pan que había sobre la mesa y miró a su padre.
—Gracias padre, —dijo—, gracias a usted ya sé quién soy. Sé lo que soy y no lo voy a olvidar nunca. ¿Verdad hermana?
La dureza del hielo tras aquellos ojos azules dejó desconcertada a Mercedes. Aquella gélida mirada de Caridad la perseguiría en sus sueños.
Parte III
Doce meses después de aquel día, Caridad salió como una sombra al porche detrás de su padre. Permaneció oculta en un lateral de la puerta; la protegía el claroscuro que la luna llena producía al atravesar el entramado de ramas, hojas y flores de las glicinias, que habían vuelto a florecer.
Percibió Caridad que el dulce aroma de sus flores se enturbiaba con la estela mal oliente del habano que su padre llevaba entre los dedos. Palpó por encima de su vestido la cicatriz de su muslo.
Observaba la postura de su padre, la vigorosa espalda y sus hombros rectos, rebosante de un orgullo ancestral y masculino. De vez en cuando daba poderosas caladas al puro. Parecía sentirse tan satisfecho de su linaje que no percibió, en un principio, el reflejo anaranjado que empezaba a vislumbrarse tímidamente por el horizonte.
Su padre apoyaba ambas manos en la balaustrada y pudo notar, en un momento, la tensión que aparecía en sus hombros al fijar su mirada con ahínco en la distancia. Caridad supuso que trataba de discernir qué era aquel resplandor que surgía de la oscuridad. Cuando se dio cuenta de que aquel fulgor solo podía ser fuego, comenzó a escuchar el susurro de una algarabía que provenía de lo lejos. Se giró con rotundidad hacia la puerta dando voces de alarma y se encontró de frente con su hija Caridad.
—¿Qué haces aquí? —dijo con premura—, corre, entra en casa.
Un instante de debilidad cruzó los propósitos de Caridad.
—No voy a entrar padre, —respondió con voz dudosa.
—¿Qué dices? ¿no lo ves? Es fuego. Es un levantamiento. ¡Entra!
El silencio que se formó entre ambos dejó paso al sonido recurrente y arrítmico de palos, azadas y voces que resonaban como una tormenta aún lejana.
—Ya vienen —dijo Caridad. Esta vez, con seguridad en su voz.
—Pero qué dices, ya sé que vienen… quita de ahí…
—¿Te acuerdas padre? ¿Recuerdas aquel negro que mataste porque… según tú y mi hermana me estaba atosigando? ¿lo recuerdas?
—¿Y por ese negro vienen esos desgraciados?
—No solo por ese, negro, como tú dices, padre. Vienen por él y por otros, por todos aquellos que han muerto… asesinados. Y porque creo que debes saber algo, debes saber que él… él no me acosaba, él me amaba y yo… yo le amaba a él…
El padre la golpeó con fuerza en la mejilla. Caridad perdió el equilibrio un momento, pero permaneció en pie, se tocó la mejilla y continuó hablando.
—Mercedes te dijo que me perseguía porque sabía que tú lo matarías…
El padre sacudió su mejilla otra vez, con más fuerza. Ella se tambaleó, los cabellos cubrieron parte de su cara, pero volvió a erguirse. Recolocó de nuevo su vestido y los cabellos.
—Te has vuelto loca, eso es, te has vuelto loca, —gritó—. Ahora quítate de en medio.
Pero Caridad continuó hablando sin moverse.
—Y esos desgraciados como tú los llamas, esos negros, son ahora mi familia.
Esta vez el impacto de su padre la tiró al suelo. La dejó allí y entró dando voces en la casa. Alertaba y llamaba a aquellos sirvientes que le eran fieles.
Mientras Caridad se incorporaba, el padre, salía de nuevo al porche con una escopeta entre sus manos y la pistola atada al cinto. La muchedumbre, llegó hasta el borde de la escalinata de subida, entonces el padre soltó un disparo de advertencia, la muchedumbre se detuvo y quedó en silencio.
—¡Padre!, es inútil —dijo Caridad.
—¡No te reconozco! ¡ya solo veo a una ramera! —exclamó su padre con crueldad—, no puedes imaginarte el esfuerzo que estoy haciendo para no apretar el gatillo y matarte aquí mismo.
—¡Es inútil! esta revuelta no es por mí. No lo entiendes ¡Ellos deben ser libres! —dijo mientras se colocaba delante de ellos sobre la escalinata.
—¡Has traicionado a padre! ¡Caridad, nos has traicionado! —gritó Mercedes asomada a la puerta—, padre es una puerca, se acostaba con aquel negro… ¡padre se acostaba con él!
El padre levantó la escopeta. Las gotas de sudor se deslizaban desde su frente dando un brillo febril a su cara. Apuntaba a Caridad que despacio bajaba la escalinata y se colocaba ante la primera fila de la multitud.
—¿Qué haces ahí Caridad? —preguntó el padre con voz agónica sin dejar de apuntarla.
—Padre. Esta es mi gente. Es el momento… de cambiar las cosas… de abrir un nuevo camino.
El que parecía el cabecilla se adelantó.
—Solo queremos nuestra libertad —dijo—, ser capaces de trabajar la tierra…, nuestra propia tierra, en paz…
—¡Padre! — insistió Caridad— mi corazón está con ellos y creo en lo que te piden. Lo que te pedimos. Ningún ser humano debe ser propiedad de otro… No queremos…
—¿No queremos? —interrumpió el padre con el dedo en el gatillo que movía una y otra vez.
—No queremos violencia padre —continuó—, solo reclamamos aquello que nos pertenece. Aquí no solo hay gente que trabaja en esta hacienda, han venido también de otros lugares. Padre los tiempos cambian, la historia cambia. Podemos ser partícipes de este gran momento… sería un gran paso hacerlo de forma pacífica… aunque si tenemos que luchar… lo haremos…
El dedo del padre apretó el gatillo. No pensó. No dio tiempo. La rabia actuó como detonante y aquellas palabras quedaron grabadas en el silencio del aire junto al ruido del cuerpo de Caridad al desplomarse en el suelo.
Un hilo fino, invisible, sedoso como el hilo de una telaraña de sangre roja, asomó a través del vestido y se extendió por el suelo como una mancha maldita.
Un bramido, fuerte y poderoso, tronó cuando aquellas gentes vieron el cuerpo yacente de su protectora.
Atacaron en tropel. La lucha se hizo encarnizada pero desigual, y los vencedores, después de muchas bajas, siguieron en su lugar. Las armas del hombre blanco, más poderosas y mortíferas, vencieron en aquella ocasión.
Los que consiguieron huir, lo hicieron con el cuerpo inerte de Caridad. La enterraron con los honores de un guerrero cimarrón. Su tumba permanece oculta entre los restos de uno de los palenques que se construyeron por la selva.