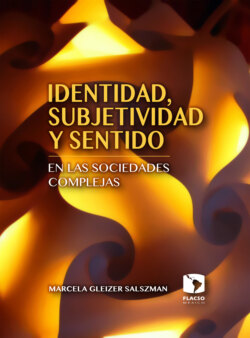Читать книгу Identidad, subjetividad y sentido en las sociedades complejas - Marcela Gleizer Salzman - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеINTRODUCCIÓN
Cuando se trata de definir a la sociedad contemporánea son muchos los adjetivos que se utilizan para referirse a ella: hipermoderna, posmoderna, postindustrial, capitalista tardía, capitalista avanzada, etcétera. La necesidad de este lenguaje atestigua el hecho de que la sociedad que hoy conocemos no se explica completamente con la conceptualización sobre la sociedad moderna elaborada por los clásicos del siglo XIX.
La situación muestra un interesante paralelo con aquella que dio origen al desarrollo de la sociología, que puede considerarse como una respuesta a los cambios producidos en Europa por la Revolución industrial y la Revolución francesa. Estos cambios fueron experimentados por los intelectuales de la época como terroríficos o embriagadores, según cual fuera la relación que tuvieran con el viejo orden, pero en cualquier caso se interpretaron como una ruptura abrupta con las formas de vida propias del mismo[1].
De alguna manera, los cambios de los últimos años nos sitúan en una perspectiva similar. Nuevamente percibimos elementos de ruptura y transformación, y volvemos a preguntamos: ¿en qué medida la experiencia social de nuestros días difiere de la de nuestros abuelos? ¿Qué es lo que otorga especificidad a nuestra época?
El debate sobre la naturaleza de estas transformaciones ocupa un lugar central en las ciencias sociales contemporáneas. La vigencia de la polémica en torno a la caracterización y conceptualización de las mismas es quizás el signo más evidente de que todavía nos encontramos en una etapa de transición, donde resulta difícil distinguir entre tendencias a largo plazo y rasgos meramente coyunturales. El hecho de que los elementos novedosos no hayan sobrevenido como consecuencia de procesos de ruptura radical, como los que pusieron fin al orden tradicional, dificulta aún más la tarea de esclarecimiento, atrapada en diferenciar entre las características de nuestra realidad que son expresión del desarrollo de la propia modernidad y los que se originan en rupturas, desviaciones o discontinuidades de la misma. Todo esto representa retos teóricos y metodológicos: no sólo se requieren nuevas herramientas conceptuales para aprehender la realidad contemporánea; la posibilidad de establecer comparaciones en el tiempo para determinar las especificidades de nuestro contexto demanda mayores esfuerzos, en tanto se entrelazan ruptura y continuidad.
Aunado a la interrogante acerca de la naturaleza de los cambios, surge de inmediato la preocupación por las consecuencias de los mismos. En este terreno, las fisuras respecto a la “ortodoxia” positivista de las ciencias sociales de los años cincuenta abrió el espacio para replantear preguntas formuladas desde tradiciones de pensamiento que enfatizaban el carácter activo y autorreflexivo de la conducta humana, pero que se habían mantenido un tanto al margen de lo que se consideraba el núcleo central de desarrollo en estas disciplinas, en tanto que, a diferencia de éstos, concebían como uno de los objetivos propios de las ciencias sociales la provisión de significados conceptuales para analizar lo que los actores conocen acerca de sí mismos.
De esta manera, junto a la preocupación acerca del impacto de las transformaciones sobre la estructura y organización social en su conjunto, se cuestionaron también, particularmente en el ámbito de los estudios de la cultura, las consecuencias de los cambios sobre la vida cotidiana y la subjetividad individual.
El tema del presente estudio se inscribe en esta línea de investigación. Particularmente nos preguntamos cuáles han sido los efectos de los cambios sociales y culturales, manifestados con mayor claridad a partir de la segunda mitad de nuestro siglo, sobre la tarea de dotar de sentido a la experiencia y construir la identidad individual.
Como se expone detalladamente en el capítulo I, adoptamos la perspectiva de Luhmann y nos apropiamos de su concepto de complejidad como clave para describir a las sociedades contemporáneas. A partir de esta caracterización, afirmamos como premisa del trabajo que una de las transformaciones más relevantes en referencia a la dotación de sentido y la construcción de identidad consiste en el traslado de la responsabilidad por el desempeño de estas tareas, del orden institucional a la subjetividad individual, argumento que se desarrolla en el mismo capítulo. En consecuencia, nos propusimos, como objetivo general de la investigación, indagar con qué herramientas cuentan los miembros de las sociedades contemporáneas para hacer frente a estas demandas, circunscribiendo el problema a aquellas respuestas construidas desde la subjetividad individual que cumplen con las siguientes características: no niegan la complejidad y sus consecuencias, sino que las incorporan como “dato” en la búsqueda de alternativas, y logran algún grado de efectividad para solucionar con éxito las exigencias que la complejidad impone. Adoptamos, por tanto, una perspectiva optimista: suponemos que, a pesar de las dificultades, hay lugar para imaginar creativamente respuestas satisfactorias que, aunque no solucionan completamente los dilemas que se generan, constituyen alternativas viables para poder vivir con ellos.
La hipótesis del trabajo sostiene que, en el repertorio cultural de las sociedades complejas contemporáneas, hay estructuras de reducción de complejidad que facilitan a los individuos la toma de decisiones ante la pluralidad de opciones que la complejidad supone, a partir de las cuales es posible dar sentido a la experiencia y dotar de contenido a la propia identidad. Definimos tales estructuras como aquellas que satisfacen las siguientes características: 1) estructuran campos de certeza que permiten seleccionar cursos de acción; 2) circunscriben un horizonte en el cual dotar de sentido a la selección, volviendo así significativo el curso de acción para quienes lo llevan a cabo, y 3) brindan elementos para la construcción de la propia identidad. Estas estructuras son de distinto tipo, en tanto permiten enfrentar retos con características particulares y manifiestan diferentes vínculos con la subjetividad individual. Algunas permiten su empleo en forma directa, mientras que otras, a las que denominamos estructuras de reducción de complejidad de segundo orden, requieren ser mediadas por estructuras de primer orden construidas por los propios individuos, a partir de las cuales se realizan elecciones.
Para argumentar en favor de esta hipótesis, delimitamos tres ámbitos problemáticos donde los dilemas de la construcción de la identidad se manifiestan con notoria claridad facilitando así el análisis: 1) el ámbito de las cuestiones últimas de sentido, que refiere a la necesidad de dar respuesta subjetiva a los problemas que enfrentan al hombre con sus propios límites; 2) el ámbito de la vida cotidiana, que corresponde al requerimiento de dotar de integración y coherencia a las actividades continuas y rutinarias que se desempeñan día con día; y 3) el ámbito de la organización temporal de la vida, concerniente a las dificultades para brindar continuidad subjetiva a la propia biografía. Correspondientemente, consideramos estructuras de reducción de complejidad especialmente adecuadas para tratar con la contingencia en cada uno de estos ámbitos a las siguientes: el ritual, el estilo de vida y el plan de vida; e incorporamos en los últimos dos casos el análisis de la ideología y el consumo, y el curso de vida y la elección racional, como respectivas estructuras de reducción de complejidad de segundo orden.
Cada ámbito recibe en el trabajo un tratamiento independiente: el capítulo II está dedicado a analizar el potencial de uso no tradicional de rituales religiosos para atemperar la amenaza de la falta de sentido a que conllevan experiencias tales como la muerte de un ser querido, en un contexto que ha renunciado a proporcionar respuestas últimas sobre la naturaleza de la existencia.
El capítulo III examina los recursos ofrecidos por la ideología y el consumo para seleccionar las practicas que conforman el estilo de vida, ineludible tarea que debe dar respuesta a la angustiosa pregunta sobre cómo se debe vivir, al tiempo que se construye y comunica la propia identidad.
El cápitulo IV, por último, expone las razones que simultáneamente obligan y obstaculizan la tarea de dotarse de un plan de vida con el cual dar coherencia y continuidad subjetiva a la biografía personal a lo largo del tiempo, a la vez que explora los servicios que la institución del curso de vida y la elección racional puede prestar para satisfacer este mandato.
Esta selección no pretende ser exhaustiva. Los ámbitos delimitados no son los únicos problemáticos, las estructuras de reducción de complejidad contempladas no operan necesaria o exclusivamente dentro del ámbito donde las examinamos, ni se excluye la existencia de otras estructuras igualmente eficaces. Tampoco se trata de estructuras con características homogéneas. Desde la perspectiva de los individuos, manifiestan distintos niveles de accesibilidad, vinculados a la etapa en que se encuentren en el proceso de socialización, así como alcances diferentes en la tarea de hacer frente a la complejidad social. Se trata sólo de ejemplos que permiten iluminar algunos aspectos del impacto de las transformaciones sociales sobre la subjetividad individual, a partir de los cuales buscamos reconstruir algunas dimensiones del problema de la identidad.
El trabajo que presentamos tiene un carácter eminentemente teórico. La referencia a casos empíricos es ocasional, utilizada siempre para ilustrar o esclarecer algún aspecto de la argumentación conceptual. Convencidos de que ninguna propuesta teórica puede dar cuenta por sí sola de la diversidad de facetas y niveles involucrados en cualquier aspecto de la realidad social y que las distintas perspectivas analíticas capturan con mayor riqueza aspectos particulares de los fenómenos estudiados, no dudamos en utilizar alternativamente, en la construcción de nuestro argumento, las teorías que juzgamos más pertinentes para aprehender los problemas específicos que se presentaron en el desarrollo de la investigación. El inconveniente propio de esta elección es que las ciencias sociales carecen de una metateoría o una construcción general que articule de manera coherente la multiplicidad de construcciones teóricas que alberga en su seno. En la medida de lo posible procuramos construir esta articulación. No siempre obtuvimos el éxito deseado. Aun así, la estrechez y el reduccionismo implícitos en la opción alternativa nos parecen más costosos que tolerar algunas inconsistencias. Esperamos que el lector comparta nuestra opinión.
[1] Robert Nisbet, La formación del pensamiento sociológico 1, Buenos Aires, Amorrortu, 2a. ed., 1990 (1966), pp. 15-64.