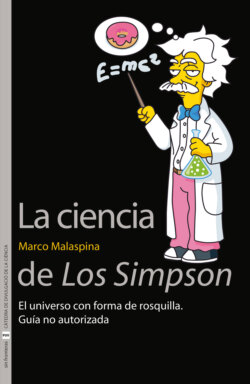Читать книгу La ciencia de Los Simpson - Marco Malaspina - Страница 4
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеPRÓLOGO
Me los encontré por primera vez una noche de mayo de 1995. Hacía poco que me había licenciado. Unos días después tenía que partir hacia Palestine, una pequeña ciudad anónima y deprimente en el corazón de Texas. Una pequeña ciudad que no puede ser más americana, con más de cuarenta iglesias para menos de veinte mil habitantes, y el Badulake abierto las veinticuatro horas como único lugar de reunión. Una ciudad pequeña destinada a tener sus trágicos quince minutos de fama ocho años después, el 1 de febrero del 2003, cuando del cielo de Palestine llovieron los fragmentos del transbordador espacial Columbia, que había explotado al entrar en la atmósfera, con siete astronautas a bordo, debido al desprendimiento de un fragmento de espuma aislante.
Tenía que reunirme con un grupo de astrofísicos del entonces Instituto para el Estudio y Tecnologías de las Radiaciones Extraterrestres del cnr. Mis colegas ya estaban allí, en la Columbia Scientific Balloon Facility (una base de la NASA para el lanzamiento de globos estratosféricos), para enviar un telescopio a cuarenta kilómetros de altitud para estudiar la radiación del fondo cósmico. Estábamos preocupados: los dos primeros intentos habían fallado, y casi habíamos agotado los fondos. Ese lanzamiento desde Palestine era el último que nos permitirían.
Así pues, era un domingo por la noche de mayo de 1995, debían de ser las diez o diez y media. Me estaba relajando frente al televisor, en el Canal 5. Sin prestar atención, sin ni siquiera intentar seguir lo que estaban diciendo desde la pantalla unos horribles personajes amarillos. Ya los había visto alguna vez, al zapear. También había oído hablar de ellos, creo, en periódicos y telediarios: parecían vulgares. Algunos padres se habían quejado, preocupados porque pudieran ejercer una influencia negativa sobre sus hijos. Por otra parte, unos dibujos animados que se emiten en horario nocturno algo deben tener, pensaba para mí. Y, efectivamente, algo tenían. Pero no eran las palabrotas. Más bien eran las palabras. El protagonista, un tal Homer, estaba sentado en el sofá con el mando a distancia en la mano mirando la televisión, igual que yo. También había unos tipos de la NASA que hablaban de lanzamientos espaciales –hasta aquí todo normal: cuando se habla del espacio siem-pre aparece la NASA, incluso en los dibujos animados–, solo que aquellos personajes usaban los mismos argumentos y las mis-mas palabras que utilizábamos diariamente en mi grupo de investigación: «Compañeros, corremos el riesgo de perder nuestra financiación», decían. «A América ya no le interesa la exploración espacial».1
Aquel fue mi primer encuentro con Los Simpson, la serie de animación televisiva más longeva de todos los tiempos. Estrenada en 1989, el episodio 400 se emitió en mayo del 2007, al final de la decimoctava temporada, y todo hace pensar que aún va para largo (sobre todo ahora que también se ha estrenado la versión cinematográfica, Los Simpson. La película). Unos dibujos animados con una media de sesenta millones de espectadores semanales, repartidos por más de setenta países. Existe incluso una versión en árabe, Al Shamshoom, convenientemente adaptada y censurada (donde Homer es Omar, no bebe y se mantiene alejado de las costillas de cerdo), y han sido prohibidos en Costa Rica y en la República Dominicana por su irreverencia. Los son-deos sobre el share los sitúan regularmente en los primeros lu-gares en la franja de espectadores entre los dieciocho y los cua-renta y nueve años.2 Time los ha definido como el mejor programa televisivo de los años noventa y son innumerables los premios que han conseguido,3 entre otros un Peabody Award, prestigioso galardón destinado especialmente al periodismo de investigación, concedido en 1996 a Los Simpson por «la incisiva sátira social».
De todos modos, al volver de Texas no tenía la menor idea de todo eso, ni de cómo, unos años después, Los Simpson se convertirían en un fenómeno, ni mucho menos la gran influencia que los personajes amarillos tendrían en mi vida. Sencillamente, me había olvidado de ellos. Cuando se emitió la serie por Italia 1 y luego también por la FOX, mi hijo se encargó de hacer que volvieran a mi memoria. Comenzó un periodo –que todavía dura– en el que, si emiten Los Simpson, no se puede ver nada más. Un largo periodo durante el cual, gracias también a las numerosas repeticiones, hemos visto y revisto prácticamente todos los episodios emitidos en Italia.
Y así ha sido como, episodio a episodio, comentario a co-mentario (claro, porque el impacto de la serie sobre la vida familiar tiende a alargarse más allá de los veintidós minutos de cada episodio, llegando casi a imponer un monopolio sobre cualquier tema de conversación), me he dado cuenta de que las referencias a la ciencia son un recurso muy frecuente y preciso. Y no solo porque Springfield, la pequeña ciudad donde se ambienta la serie, se parecía cada vez más a la Palestine de mi misión científica en Texas. No, había mucho más: tanto como para escribir un ensayo.
¿OTRO ENSAYO SOBRE LOS SIMPSON?
No es que falten los libros sobre esta serie, más bien al contrario. Además de la guía oficial de los episodios, The Simpson,4 una biblia en volúmenes autorizada por el creador de la serie, Matt Groening, con los años han aparecido numerosas monografías.
De 1999 es The Simpsons and Philosophy, una colección de ensayos de carácter académico, pero no por ello menos recomendables, que proponen una relectura de la historia del pensamiento basada en la filosofía de la vida de los personajes de la familia de Springfield.5 Otro clásico es The Gospel According to the Simpsons, del periodista religioso (lo que en Italia se llama un vaticanista) Mark Pinsky: un ensayo brillante, su evangelio según Los Simpson, sobre las referencias simpsonianas a las Sagradas Escrituras y el variopinto panorama religioso de la América contemporánea.6 Para quien esté interesado en los media studies, posiblemente el libro más indicado sea The Simpsons and Society, de Steven Keslowitz, dedicado a las influencias mutuas entre Los Simpson y la cultura contemporánea.7 Para una lectura menos académica y con un espectro más amplio, en cambio, está Planet Simpson: escrito por un fan incondicional, Chris Turner, cada una de sus cuatrocientas cincuenta páginas derrama anécdotas y pasión.8 Así pues, un panorama editorial en continua evolución: del 2006 es un volumen dedicado a la psicología de los protagonistas, The Psychology of The Simpsons.9 Un panorama destinado a ampliarse aún más con el estreno de la película, en la que la ciencia y en especial la ecología tienen un papel muy relevante.
Naturalmente, tampoco podía faltar una monografía sobre la relación entre Los Simpson y la ciencia: acaba de salir en Estados Unidos What’s Science Ever Done for Us,10 de Paul Halpern, que promete mostrar todo lo que Los Simpson puede enseñarnos sobre física, robótica, vida y universo. Para confirmar que en estos dibujos animados hay realmente mucha ciencia. Hasta el punto de poder editar dos libros de carácter muy diferente. El de Halpern es en cierto modo complementario del volumen que tenéis en las manos: aquí trataremos sólo tangencialmente Los Simpson como un pretexto didáctico, y nos concentraremos en cambio en la relación turbulenta –y no siempre educativa– entre ciencia y sociedad, sean amarillas o no.
He aquí un breve resumen del libro: después de una necesaria introducción sobre cuánta y qué ciencia hay en Los Simpson, encontraréis siete capítulos con siete temas diferentes.
Empezaremos con la energía, que en el caso de Springfield es ante todo nuclear. El segundo capítulo está dedicado a la ecología, desde la biodiversidad y las cuestiones ambientales hasta la eliminación de los residuos. En el tercero hay una amplia panorámica sobre medicina y sanidad, tema muy querido por Los Simpson. El cuarto capítulo está dedicado a un tema crucial para los habitantes de Springfield, la alimentación en todas sus facetas (desde las dietas para adelgazar y engordar hasta el alcoholismo y las intoxicaciones alimentarias). En el quinto encontramos espacio y astronomía, acompañados por Stephen Hawking, con incursiones en la difícil relación entre científicos y ciudadanos. Las ciencias experimentales y el método científico son los protagonistas del siguiente capítulo, entre laboratorios improvisados y aulas escolares. Y, para terminar, un capítulo dedicado completamente a una polémica paradigmática de la relación entre ciencia y sociedad, como aquella –antigua, pero al mismo tiempo, resulta embarazoso decirlo, muy actual– entre darwinismo y creacionismo.
UNA FAMILIA EN EL SOFÁ
Pero antes de aventurarnos en este territorio, vamos a conocer a nuestros compañeros de viaje: todos forman parte de la misma familia, una familia tradicionalista, pendenciera, disfuncional y cohesionada hasta lo inimaginable. Claro, porque Los Simpson es ante todo una comedia familiar en la que cada relato se desarrolla y adquiere significado –con rarísimas excepciones– en el microcosmos de los cinco protagonistas. Un microcosmos recluido gran parte del día entre los muros familiares. O mejor dicho, en el sofá de casa. Homenajeado de mil maneras en los breves gags que forman la sintonía inicial (denominados, precisamente, «gag del sofá»), gracias a su ubicación estratégica ante el televisor, el sofá de la casa de los Simpson es mucho más que un simple mueble: si la serie tiene un centro de gravedad, está precisamente allí, en aquel sofá marrón de dimensiones bastante modestas, pero capaz de acoger cómodamente a la familia al completo: el perro, Pequeño-ayudante-de-Santa-Claus; el gato, Bola-de-nieve-dos, y los cinco humanos.
Empecemos por el cabeza de familia, el dueño casi indiscutible del mando a distancia. Homer, treinta y seis años, su peso oscila entre 108 y 118 kilos (pero en un episodio supera los 136), es una masa amarilla y blandengue, una parodia viva de las peores características del macho adulto contemporáneo. Homer es obeso, Homer es reaccionario, Homer es ignorante, cariñoso, cobarde, despistado, oportunista, incompetente. Homer sabe ser cruel, Homer vive para la televisión, la cerveza Duff y las rosquillas, Homer es irresponsable. Homer es tan irrefrenable como solamente lo es otro personaje en la historia de la literatura mundial: el Falstaff de Enrique IV. La similitud no es tan inadecuada como los devotos de Shakespeare podrían temer: Homer, como el inolvidable Sir John Falstaff, es exagerado en el sentido de que nos contiene a todos. Es más grande que nosotros, que sus guionistas, que su creador, Matt Groening. Porque tiene una capacidad única de suscitar en los espectadores una empatía total e incondicional, una actitud de indulgencia hacia el mundo, hacia los demás y hacia él mismo que es más fuerte que cualquier discriminación entre error y razón, mezquindad y nobleza. Y con el gordo caballero shakespeariano, Homer tiene en común, como veremos, otros numerosos e irresistibles defectos.
Marge, treinta y cuatro años, cuarenta y seis y medio de pie, es la adorada esposa de Homer. Ama de casa, se la reconoce enseguida por su excéntrico peinado, una torre de pelo color azul#56. Equilibrada y conformista, no desprecia los placeres del sexo, es más, a veces llega a animar con alguna inocente perversión. A diferencia de su marido, republicano por principios (aunque en uno de los episodios llegó a las manos con el expresidente de Estados Unidos George Bush sénior), Marge ha votado dos veces por el demócrata Jimmy Carter. En una encuesta auténtica publicada por la BBC, resultó ser la «madre ideal».11
Homer y Marge tienen tres hijos. Bart, de diez años, con el improbable grupo sanguíneo «doble cero negativo», es el heredero espiritual de Tom Sawyer: incorrecto, apático, vulgar y mentiroso como el padre, irreverente y brillante, tiene destellos de sensibilidad tan excepcionales como encantadores. Se le perdona todo.
Lisa, ocho años, es una Mafalda contemporánea. Centro moral e intelectual de la familia, una vez se autodefinió como «la niña más triste de segundo de primaria».12 Es la extremista de la serie, independiente, radical en todas sus pasiones y honesta hasta la médula. Al mismo tiempo, es tan teleadicta como su hermano y tiende a enamorarse del chico (o del suplente) equivocado. Sus pasiones: el saxo, los ponis y la ciencia. En una entrevista, Matt Groening declaró que Lisa es el personaje que más le atrae, «quizá el único que conseguirá irse de Springfield».13
Maggie, finalmente, tiene un año y cero palabras,14 pero de todos modos logra comunicarse de manera envidiable con el chupete, que no abandona nunca. Olvidada a menudo por la familia (Homer, a veces, olvida incluso su existencia), ha sido valorada por el lector óptico de la caja del supermercado de Springfield en 847,63 dólares.
En definitiva, la quintaesencia de la familia nuclear. Para bien y para mal. Pero los Simpson son una familia nuclear también en la acepción científica del término, como veremos en el capítulo 1.
AGRADECIMIENTOS
La idea de este libro nace de una tesis que preparé para el máster en comunicación de la ciencia de la sissa. Tesis que no habría podido escribir sin la ayuda de Rossella Castelnuovo, mi directora de tesis, y tan apasionada de la ciencia y de Los Simpson como yo: es para ella, pues, mi primer agradecimiento. Pero el paso de una tesis a un libro es grande, realmente más que mi pierna: si finalmente se ha conseguido la transformación, el mérito es todo de Martha Fabbri, directora de la colección Galápagos, que me ha acompañado con paciencia y creatividad hasta la palabra fin. Giò ha sido la primera lectora del libro, y gracias a su aliento no he cedido a la tentación de que fuera también la última y única. Los amigos y amigas que me han tenido constantemente al día sobre cualquier artículo o información que saliera sobre Los Simpson son demasiados para citarlos, a todos ellos mi agradecimiento. Y también a todos los voluntarios que cuidan, creo que por pura pasión, de la página <www.snpp.com> y su versión italiana <www.snipp.org>: sin su magnífico trabajo ni siquiera hubiera podido comenzar el libro. En cuanto a Franci, ¿qué puedo decir? El mando ha estado siempre en sus manos.
1 David Mirkin: «Homer en el espacio exterior», 24 de febrero de 1994 (1F13). Para todas las citas se indica el guionista, el título del episodio en español, la fecha de la primera emisión en Estados Unidos y, entre paréntesis, el código de producción. Buscar la lógica que hay tras los enigmáticos códigos de producción asociados a los capítulos es uno de los pasatiempos preferidos de los fans de Los Simpson. Pero estos códigos tienen la incuestionable ventaja de ser unívocos, permitiendo a estudiosos y apasionados de todo el mundo identificar sin ambigüedad cada capítulo, independientemente de la traducción del título o de la localización de los guiones.
2 Para estos datos, Mark Pinsky: The Gospel According to The Simpson: The Spiritual Life of the World’s Most Animated Family, Westminster John Knox Press, Louisville, 2001.
3 Para una lista completa de los reconocimientos oficiales, hasta el 2004, Chris Turner: Planet Simpson: How a Cartoon Masterpiece Defined a Generation, Da Capo Press, Cambridge, ma, 2004.
4 Ray Richmond y Antonia Coffman (eds.): The Simpsons: A Complete Guide to Our Favorite Family, Harper Perennial, Nueva York, 1997 (temporadas 1-8). Scott M. Gimple (ed.): Simpsons forever! A Complete Guide to Our Favorite Family, Harper Perennial, Nueva York, 2002 (temporadas 9-10). Jesse L. McCann (ed.): Simpsons Beyond Forever! A Complete Guide to Our Favorite Family, Harper Perennial, Nueva York, 2002 (temporadas 11-12).
5 William Irwin, Mark Conrad y Aeon Skoble (eds.): The Simpsons and Philosophy. The D’oh of Homer, Open Court, Chicago, 2001.
6 Mark I. Pinsky: The Gospel According to the Simpsons, cit.
7 Steven Keslowitz: The Simpsons and Society. An Analysis of Our Favorite TV Family and Its Influence in Contemporary Society, Hats Off Books, Tucson, 2004.
8 Chris Turner: Planet Simpson, cit.
9 Alan Brown y Chris Logan (eds.): The Psychology of The Simpsons: D’Oh!, Benbella Books, Dallas, 2006.
10 Paul Halpern: What’s Science Ever Done for Us? What The Simpsons Can Teach Us About Physics, Robots, Life, and the Universe, John Wiley & Sons, Nueva York, 2007.
11 La encuesta fue encargada por la Mothers’ Union –una asociación internacional con sede en Londres– y fue ampliamente comentada por la BBC en marzo del 2003.
12 Al Jean y Mike Reiss: «El blues de la mona Lisa», 11 de febrero de 1990 (7G06).
13 Entrevista emitida por la FOX el 6 de abril de 1999.
14 En realidad, al final de Jeff Martin: «La primera palabra de Lisa», 3 de diciembre de 1992 (9F08), mientras está sola en su habitación, Maggie se quita el chupete y –¡doblada nada menos que por Liz Taylor!– la oímos finalmente pronunciar su primera palabra: «Papá».