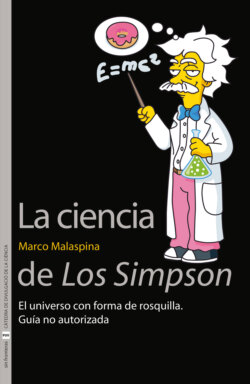Читать книгу La ciencia de Los Simpson - Marco Malaspina - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеIntroducción
¿QUÉ CIENCIA HAY EN LOS SIMPSON?
Para evitar equívocos, comencemos con una advertencia fundamental: si esperáis pasar el próximo examen de física sometiéndoos a veinticuatro horas sin pausa en compañía de Homer y Bart, pues probablemente obtendréis un suspenso. Del mismo modo quedaréis decepcionados si os sentáis ante Los Simpson con las expectativas de quien se dispone a ver un documental sobre el cambio climático. Los episodios de Los Simpson no son píldoras de ciencia encapsuladas en un blíster amarillo y divertido, ni un SuperQuark basado en la risa. Es verdad que dentro de estos dibujos hay algunos documentos científi-cos que recuerdan en clave de parodia los que pasan por televisión y de los cuales se puede aprender alguna cosa, aunque solo sea porque –a diferencia de muchos documentales auténticos– estos tienen una extraña tendencia a quedarse grabados en la memoria de manera indeleble. Pero Los Simpson no enseña la ciencia. Mejor dicho: no enseña los contenidos de la ciencia, las nociones básicas de materias como matemáticas, química o biología. Y en los casos, que no son pocos, en los que podría correr el riesgo de hacerlo, los guionistas son lo bastante hábiles para acelerar el ritmo de las ocurrencias para que resulten casi ininteligibles, reduciendo prácticamente a cero el peligro de que los espectadores aprendan alguna cosa.
Pongamos un ejemplo. En el episodio «El cometa de Bart»,1 al director de la escuela de Bart y Lisa, Skinner, en un determinado momento se le escapa una imprecación: «¡Maldito el que inventó el helio!», exclama, con los puños dirigidos a un globo con un ridículo retrato suyo. «¡Maldito Pierre Jules César Janssen!». Resulta ingenioso, porque el astrónomo francés, incluso no habiendo inventado el helio (uno de los primeros elementos que se formaron en el universo originario, imaginamos), fue en efecto quien lo descubrió en 1868, analizando las líneas espectrales del sol. Pero el director Skinner no tiene tiempo de terminar la frase porque rápidamente la atención se detiene sobre algo bastante más interesante: el responsable del sabotaje al globo, es decir, Bart. Y el Janssen refunfuñado entre dientes queda así rápidamente archivado: casi nadie se habrá dado cuenta (a no ser el grupo de maniáticos que vuelven a ver una y otra vez los episodios a cámara lenta para después discutir el más mínimo detalle en foros y sitios ultraespecializados,2 a quienes manifiesto mi simpatía, porque sin su valiosa contribución posiblemente este libro no existiría). Salvado el peligro, en fin: por esta vez, nadie podrá señalar Los Simpson como dibujos animados didácticos.
MATEMÁTICAS CON... DEJADEZ
Los guionistas de la serie adoran correr estos riesgos. Especialmente los relacionados con las matemáticas, diseminadas a ma-nos llenas en los lugares y en las ocasiones más improbables, pero siempre puestas en un segundo plano, recurriendo a técnicas al límite de lo subliminal, como la descrita anteriormente. Y no se trata de aritmética de escuela de primaria.
En el ultraconceptual «Homer», uno de los argumentos secundarios del episodio «Especial de Halloween de Los Simp-son VI»,3 se narra el paso de Homer del mundo bidimensional de los dibujos animados a un espacio cartesiano virtual en 3D. En un determinado momento se entrevén, apenas unos ins-tantes, en semitransparencia y sin ningún comentario, estas fórmulas: 1 + 1 = 2 (y hasta aquí...), P = NP (esta ya es más compleja, porque remite a una clase de problemas del álgebra computerizada) y finalmente, entre muchas otras:
178212 + 184112 = 192212
Apenas dura unos fotogramas. Además, la concentración de los espectadores viene súbitamente arrebatada por la pérfida ocurrencia de Selma,4 la cual, ante la desaparición de Homer en el universo 3D, empeñado en preguntarse qué es aquel extraño lugar donde nunca había puesto el pie, contesta cáustica: «¿La ducha?».
Sin embargo, la última igualdad citada merece una atención mayor: si fuera verdad, sería la demostración, nada más y nada menos, de que el legendario último teorema de Fermat, según el cual no existen soluciones enteras positivas para la ecuación an + bn = cn para valores de n mayores de 2, es falso. Pero ¿cómo aparece allí? ¿Una casualidad, una coincidencia? Parece que no. Al menos por dos motivos.
En primer lugar, la demostración del último teorema de Fermat, después de haber ocupado a generaciones de matemáticos durante más de tres siglos, fue finalmente anunciada, con gran eco mediático, apenas unos meses antes de la emisión de este episodio.5 Pero el hecho más desconcertante es que, intentando verificar con una calculadora la tercera igualdad que aparece en el dibujo animado, ¡se comprueba que es correcta! ¿Cómo es posible, si el teorema de Fermat ha sido demostrado? Las posibilidades son dos: o los mejores matemáticos del mundo, incluido Fermat, se han equivocado, o la igualdad de Los Simpson es errónea. En realidad, el error está en nuestra calculadora: basta con usar una con una pantalla de más de diez dígitos, y nos damos cuenta de que la igualdad encontrada por Homer no aparece: el redondeo hace que parezca verdadera.
De todos modos, llegados a este punto, hay que descartar definitivamente la improbable hipótesis de que esta igualdad haya aparecido allí por pura casualidad. En efecto, detrás de aquel puñado de fotogramas está la mano del guionista David Cohen, licenciado en física por Harvard y máster en informática teórica por Berkeley. Precisamente con vistas a este episodio, Cohen creó un software hecho a propósito para encontrar las cuasi soluciones del teorema de Fermat.
Pero la historia no termina aquí: hay algo mejor. O peor, como se prefiera. Algunos fans de la serie (y de las matemáticas) hicieron saber a los autores que habían advertido que la igualdad parecía ser falsa, ya que el primer miembro era impar mientras que el segundo era par. Pero los autores se tomaron la revancha en la primera ocasión que tuvieron. En «El mago de Evergreen Terrace»,6 Homer, con unas buenas gafas, se dedica a escribir en la pizarra esta otra igualdad:
398712 + 436512 = 447212
El truco siempre es el mismo, pero esta vez se necesitará una buena calculadora para desvelarlo, puesto que aquí los dos miembros de la igualdad son pares.
Este recurso a las cuasi soluciones pone en evidencia otra cosa. En primer lugar, que ya sea entre los guionistas, ya entre los espectadores de Los Simpson, hay personas con un trasfondo científico muy importante, y sobre esto volveremos. Pero también que Los Simpson es un dibujo animado lo suficientemente complejo como para poderlo disfrutar en diversos niveles: no es necesario entender la referencia a la topología hiperbólica puesta en boca del profesor Frink en «Homer»7 para disfrutar la aventura del mismo Homer, absorbido por un agujero negro en el universo de tres dimensiones. Del mismo modo que no es necesario conocer el último teorema de Fermat para apreciar un episodio tan divertido como «El mago de Evergreen Terrace». Con todo, para quien lo conoce y tiene la suficiente rapidez visual para captar lo que aparece en la pizarra, el placer se eleva a la duodécima potencia, igual como los términos de la igualdad.
Al fin y al cabo, tal vez esté aquí la verdadera clave de las referencias recogidas en Los Simpson, la total despreocupación con que se presentan: un dibujo animado más ingenuo y barato no habría encontrado ningún inconveniente en entretenerse en un banal E = mc2 en vez de en el teorema de Fermat; en cambio, en esta serie una referencia de especialista se quema en menos de un segundo, aunque seguramente el software de Cohen haya necesitado horas de programación.
Y cuando Los Simpson recurre a la celebérrima ecuación einsteiniana lo hace con negligencia, y con una ironía tan delicada que fascina: el pesado encargo se confía a la pequeña Maggie, la hija de un año, que aún no habla. Y no en un episodio cualquiera, sino al inicio de un episodio con un significativo título: «Bart, el genio».7
Mientras los demás miembros de la familia se dedican a desafiarse a Scrabble, Maggie está jugando sola en el suelo con un alfabeto hecho de letras en forma de cubo. Sin pensarlo dos veces, empieza a apilarlas una encima de otra: primero una U, después una Q, una S, una C, una M y, finalmente, una E. Apenas un instante y rápidamente la niña hace lo que haría cualquiera de su edad: con un manotazo impaciente destruye la construcción. Y con ello la ecuación más famosa de la historia: emcsqu, precisamente E = mc2. ¿Otra coincidencia?
CIENTÍFICOS EN DOS DIMENSIONES
Así como en «Homer»17 asistimos a la incursión de Homer en nuestra realidad tridimensional, en la serie también ocurre el caso contrario: científicos que pasan a formar parte del reparto del dibujo animado. No nos referimos al ficticio profesor Frink, una caricatura en bata blanca a la cual se le asigna la imagen estereotipada del investigador, tan obsesivo en su campo de competencia como inadecuado en la vida social (hasta el punto de proponer a una colega, después de haber ingerido un afrodisíaco, «darse al loco disfrute del ciclotrón»),8 sino a científicos auténticos, de carne y hueso, que se dejan caer en el dibujo animado. ¿En qué sentido?
Hay que saber que uno de los fenómenos más peculiares de Los Simpson, desde la primera temporada, es el de los artistas invitados: personajes famosos que aparecen en forma de dibujo animado en el interior de los episodios. Los hay prácticamente en todos los episodios, y se trata de invitados relevantes: normalmente personajes del mundo del espectáculo y de la música, como los Red Hot Chili Peppers, los U2, Glenn Close, Liz Taylor, Larry King o Dustin Hoffman. Pero también de otros ámbitos: así vemos a Homer jugando a tenis con Andrea Agassi, o a Ronaldo tratando de impostora a Lisa durante un partido de fútbol. En una ocasión aparece incluso el exprimer ministro inglés Tony Blair, a quien Marge llama confidencialmente Tony.
La participación de las estrellas invitadas no se limita a introducir en las historias su doble animado: por su aspecto son auténticas animaciones, pero la voz es la suya propia (en la versión original en inglés, evidentemente). En otras palabras, el doblador de Tony Blair no es otro que el exprimer ministro británico en persona.
Junto a cantantes, actores, deportistas y políticos, entre los artistas invitados que han prestado su imagen y su voz a Los Simpson hay algunos científicos. Exactamente tres.
Uno es el premio Nobel de química Dudley Herschbach, quien diecisiete años después del prestigioso reconocimiento –conseguido en 1986 por investigaciones sobre la dinámica de los procesos químicos elementales–, apareció en un episodio de la serie para entregar a su vez un Nobel al profesor Frink.9 Un cameo, el suyo, que puede asegurarle más notoriedad que el propio Nobel: «¡Parece ser –declaró un poco perplejo a abc News– que lo que más impresiona a la gente de mi currículo personal es mi aparición en Los Simpson!».10
Las otras dos apariciones remiten, en cambio, a científicos tan conocidos, incluso por el gran público, que no deberían ver su carrera eclipsada por los pocos minutos pasados en Springfield. Uno es el gran paleontólogo Stephen Jay Gould, quien interpretó una versión bastante desmitificadora de él mismo en un episodio de 1997, cinco años antes de su desaparición. El otro es el astrofísico más famoso del mundo, Stephen Hawking, entre otras cosas fan incondicional de la serie, y que ha declarado que es el mejor programa emitido nunca en televisión.11 Pero tendremos ocasión de detenernos largamente sobre los dos episodios a lo largo del libro, porque se trata de momentos clave para entender el papel de la ciencia en estos dibujos.
AUTORES ROBADOS A LOS LABORATORIOS
Aún hay una última categoría de científicos cuya presencia impregna la serie: los propios autores. Los Simpson es una creación de Matt Groening, genial creador de tiras cómicas des-de la adolescencia, pero que no es precisamente un científico, de acuerdo. Los personajes de la serie se inspiran en gran parte en la biografía de Groening, en su familia y en su infancia en Portland, en Oregón. Pero, como suele suceder con producciones de esta envergadura y longevidad, en los guiones de los cuatrocientos episodios que se han realizado hasta hoy han participado muchos escritores: un centenar; aunque muchos se han limitado a redactar un único episodio. De todos modos, se trata de un conjunto realmente heterogéneo de autores, con una particularidad bastante insólita: muchos entre los más prolíficos tienen formación científica. Como ha declarado el propio David Cohen en una entrevista,12 es realmente extraño encontrar tal concentración de científicos –él se define así– en la industria televisiva.
Como esto puede ayudar a explicar, al menos en parte, las frecuentes referencias a la ciencia que hay en la serie, vale la pena mencionar brevemente los currículos de algunos guionistas, incluyendo las publicaciones:
J. Stewart Burns, autor de seis episodios, entre ellos «El hombre mono» (una parodia mordaz del creacionismo, sobre la que hablaremos más adelante), se licenció en matemáticas en Harvard el 1992, con una tesis sobre el álgebra de los conjuntos. Al año siguiente obtuvo un máster en matemáticas en Berkeley.
David X. Cohen (del cual ya hemos tenido ocasión de decir que se licenció el 1986 en física en Harvard y cuatro años después obtuvo un máster en informática teórica en Berkeley), junto con Manuel Blum, publicó en Discrete Applied Mathematics un artículo titulado «On the problem of sorting burnt pancakes» (nada menos que «Sobre el problema de la selección de los creps quemados»). Hijo de dos biólogos, durante años quiso ser científico. Ha firmado trece de los episodios más mordaces de la serie, entre otros, dos obras maestras como «Lisa la vegetariana» y «Lisa la escéptica».
Al Jean, que ha firmado diecisiete episodios, se licenció en matemáticas en Harvard en 1981.
Ken Keeler, con siete episodios en su haber, se licenció con matrícula de honor en Harvard en 1983. Obtuvo el doctorado, siempre en matemáticas aplicadas y siempre en Harvard, con una tesis sobre la representación de los morfismos y sobre la optimización de métodos de codificación para la segmentación de imágenes. Junto con otro autor de la serie, Jeff Westbrook, ha publicado en Discrete Applied Mathematics el artículo «Short encodings of planar graphs and maps».
George Meyer, que además de haber escrito doce episodios y de ser uno de los principales productores de la serie, ha sido definido por The New Yorker como «el hombre más divertido detrás de la serie más divertida jamás emitida por televisión»,13 se licenció en Harvard en bioquímica el 1978.
Bill Odenkirk tiene un doctorado en química inorgánica, obtenido en la Universidad de Chicago en 1995; es autor de cuatro episodios.
Matt Warburton, con siete episodios firmados, se licenció en el 2000 en Harvard en neurociencia.
Jeff Westbrook, con tres episodios, después de licenciarse en física e historia de la ciencia en Harvard, consiguió el doctorado en informática teórica en la Universidad de Princeton en 1989, con una tesis sobre algoritmos para grafos dinámicos. Posteriormente fue profesor asociado en Yale, en el Departamento de Informática, y también trabajó en los laboratorios de la AT&T.
En definitiva, sin miedo a exagerar, se podría decir que Los Simpson es en buena medida un producto de las faculta-des científicas de la Ivy League, la red de las universidades pri-vadas más prestigiosas de Estados Unidos.14 De hecho, las revistas científicas, a medida que van descubriendo la insólita afinidad electiva, rivalizan por acoger colaboraciones sobre Los Simpson y entrevistas a estos guionistas robados a los laboratorios. Desde «Science Newsk» en Seed, hasta «Physics World» en la propia Science, no faltan los artículos dedicados a la serie. Incluso Nature, tanto en la edición digital como en la edición en papel, dedicó un amplio espacio a una entrevista a Al Jean.15
COSAS IMPORTANTES QUE NO QUEREMOS SABER
Alusiones constantes a las matemáticas avanzadas, científicos como estrellas invitadas e investigadores entre los guionistas: sería suficiente para convertir Los Simpson en la serie animada más atenta a la ciencia que se haya producido jamás. Sin embargo, si todo se limitara a eso, la presencia de la ciencia en la serie se reduciría a un mero divertimento: un guiño tan ingenioso e inteligente como se quiera, pero totalmente irrelevante con respecto a la grandiosidad y a la potencialidad del que probablemente –el tiempo lo confirmará– es el icono cultural más importante de nuestra época. Lo cierto es que Los Simpson no es un producto elaborado para un público reducido, para unas decenas, o como mucho centenares de miles de espectadores capaces de captar las referencias matemáticas o de indicar con seguridad los campos de investigación de Hawking o de Gould: Los Simpson es en sí un producto elaborado, pero para decenas de millones de personas en el mundo.
Esto cambia muchas prioridades. En el 2003, por ejemplo, la bbc propuso un sondeo on line para decidir quién era «el americano más grande de todos los tiempos». Respondieron más de 37.000 personas. El resultado, si se piensa en el perfil medio de los usuarios de la bbc, es impresionante: en primer lugar, con más del 47% de las preferencias, Homer Simpson. Seguido, en este orden, por Abraham Lincoln, Martin Luther King, Thomas Jefferson, George Washington..., ninguno de los cuales superaba el 10% de los votos.16
¿Qué significa esto? En primer lugar, que los personajes de Los Simpson están destinados a contar, en el imaginario colectivo, mucho más que figuras muy eminentes y en cierto sentido también públicas como Gould y Hawking. En otras palabras: tecleando en la Wikipedia la voz Los Simpson no se menciona a Stephen Jay Gould; en cambio, tecleando Stephen Jay Gould se habla efectivamente de su participación en la serie.
Así las cosas, si la presencia de la ciencia en la serie se redujera realmente a la modalidad comentada hasta ahora, sería, por una parte, una presencia superflua, y por otra una señal de que Los Simpson, al proponer su cáustica y mimética parodia de la sociedad, ha terminado ignorando, o menospreciando, uno de los aspectos más importantes: la ciencia en sí.
En realidad, la ciencia que impregna la serie no es solo una simpática retahíla de divertimentos como los citados anteriormente: es mucho, mucho más. Es la misma ciencia que impregna nuestra vida cotidiana: medio ambiente, genética, biotecnología, energía y todos los grandes temas a los que nos enfrentamos cada día.
De esta ciencia, que salta a ambos lados de los límites que unen y separan el mundo amarillo y dimensional de Los Simpson del nuestro, es de lo que vamos a tratar en las siguientes páginas. Una ciencia con los límites desconchados, una ciencia impura, una ciencia que se alía, se enfrenta y se confunde sin parar con la política, con la economía, con la religión y con la ética. Se asemeja más a la ciencia que encontramos en las páginas de noticias de un diario que a la que encontramos en el suplemento semanal dedicado a ella. Es la ciencia recogida en el instante en que se concreta como problema o como solución, en el instante en que irrumpe en nuestro lugar de trabajo, en nuestras relaciones familiares, en la mesa a la hora de cenar, viendo la televisión. No es el problema energético en su complejidad, el calentamiento global o la investigación médica, sino el black-out que nos deja en la oscuridad, la elección vegetariana de una hija que en la sentada ambientalista se ha enamorado de uno de los jóvenes líderes, la angustia de descubrir en el propio adn los marcadores de una patología degenerativa. No faltan los experimentos de laboratorio, pero generalmente se trata del laboratorio escolar durante la ho-ra de ciencias. También la medicina, en Los Simpson, es la misma con la que entramos en contacto en la sala de espera de nuestro médico de atención primaria. En definitiva, la ciencia con la c minúscula con la que nos encontramos cada día.
Si puede sorprender la frecuencia con que los términos científicos reaparecen en la serie, no es tanto porque haya una cantidad anómala, sino porque los guionistas de Los Simpson poseen una perspectiva –es triste decirlo, pero es así– más cercana a la realidad que la que parece guiar las redacciones de algunos de nuestros telediarios. En ellos, ciencia y medicina se ven relegadas a disputarse los minutos de cierre con gas-tronomía, moda y cotilleos. Para dar paso rápidamente a los deportes.
Pero la ciencia también puede ser «un charlatán que te arruina una película contándote el final», como dice en cierta ocasión Ned Flanders, el adorable beato de Springfield, agregando: «Bien, yo digo que hay cosas que nosotros no quere-mos saber. ¡Cosas importantes!».17 Pues sí, la ciencia de Los Simpson también es eso: algo de lo que se puede tener miedo, que puede incomodar. No porque el progreso en sí asuste a los habitantes de Springfield, normalmente predispuestos a aceptar cualquier inútil artilugio tecnológico capaz de saciar durante un instante su alegre consumismo. Al contrario, muchos protagonistas de Los Simpson desconfían de la racionalidad que humilla mitos y creencias, de la inteligencia que excluye, de la duda y de la misma curiosidad. En pocas palabras, de la esencia del pensamiento científico, cuya defensa suele recaer completamente en la pequeña Lisa. Pero tranquilos, la ciencia no podría estar en mejores manos; si hay alguien que está empeñada en saber las cosas importantes hasta el fondo es ella. Y tal vez es precisamente en el enfrentamiento y en los diálogos, a menudo tensos, entre Lisa y el resto de personajes donde Los Simpson consigue representar los rasgos más ambiguos y complejos de lo que es la ciencia hoy, en el imaginario global de este inicio de milenio.
1 John Swartzwelder: «El cometa de Bart», 5 de febrero de 1995 (2F11).
2 El más impresionante de los cuales es sin lugar a dudas <www.simpsonsmath.com>, de Sarah Greenwald y Andrew Nestlerdove: recoge y comenta centenares de referencias, más o menos directas, a las matemáticas presentes en la serie. Una referencia obligada para cualquier estudiante o profesor de matemáticas apasionado de Los Simpson.
3 David X. Cohen: «Especial de Halloween de Los Simpson VI», 29 de octubre de 1995 (3F04).
4 Selma Bouvier es una de las inolvidables hermanas de Marge (la otra es Patty: las dos son fumadoras empedernidas y cínicas a más no poder y se encuentran entre los personajes más conseguidos de tota la galería simpsoniana).
5 El matemático inglés Andrew Wiles demostró el tenaz teorema en 1994.
6 John Swartzwelder: «El mago de Evergreen Terrace», 20 de septiembre de 1a998 (5F21).
7 Jon Vitti: «Bart, el genio», 14 de enero de 1990 (7G02).
8 Bill Oakley y Josh Weinstein: «El abuelo contra la impotencia sexual», 4 de diciembre de 1994 (2F07).
9 John Swartzwelder: «La casa-árbol del terror XIV», 2 de noviembre del 2003 (EABF21).
10 Ashley Phillips: «Science and The Simpsons: A Match Made in Springfield», abc News, 26 de julio del 2007.
11 Lawrie Mifflin: «Homer meets dottor Hawking», The New York Times, 12 de mayo de 1999. Ver también R. P. Crease: «Science and The Simpsons», Physics World, enero del 2001.
12 Entrevista concedida el 29 de enero del 2002 a fourwheeldrive.com.
13 David Owen: «Taking Humor Seriously – George Meyer, the funniest man behind the funniest show on tv», The New Yorker, 13 de marzo del 2000.
14 En Harvard se han licenciado también la mayoría del resto de guionistas, aunque no sea en materias científicas.
15 Nature Podcast, edición del 26 de julio del 2007; en papel, Brendan Maher: «Mmm... Pi», Nature, 448, 2007, pp. 404-405.
16 Los datos aportados son los definitivos, disponibles on line en la página de la BBC: <http://news.bbc.co.uk/1/hi/programmes/wtwta/2997144.stm>.
17 David X. Cohen: «Lisa, la escéptica», 23 de noviembre de 1997 (5F05).