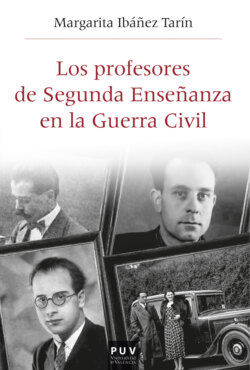Читать книгу Los profesores de Segunda Enseñanza en la Guerra Civil - Margarita Ibáñez Tarín - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеINTRODUCCIÓN. LA SEGUNDA ENSEÑANZA EN LA GUERRA CIVIL
El combate ideológico que se vivió en el ámbito de la Segunda Enseñanza durante la Guerra Civil y el primer franquismo en el País Valenciano se inscribe en el ciclo de profunda crisis que azotó Europa entre 1914 y 1945, una fractura traumática que no fue solo económica y social, sino también política y de legitimidad, que implicó el auge de discursos, ideologías y prácticas de violencia y un hondo cuestionamiento de las formas parlamentarias de la democracia liberal.1 El profesorado de los institutos de las provincias de Castellón, Valencia y Alicante, en la retaguardia republicana, vivió de manera dramática esa fractura político-ideológica causada por la guerra. Fue un choque ideológico entre valores, visiones del mundo y concepciones de la cultura completamente opuestas, y al mismo tiempo un conflicto entre modernidad y conservadurismo que no se libró solo en España, también se desarrolló de manera simultánea en toda Europa.
La complejidad política e ideológica de Europa era también la complejidad de la realidad española de aquel tiempo. Por eso no cabe aceptar la vieja imagen de las dos Españas condenadas a enfrentarse.2 La fractura que provocó la guerra civil en la Segunda Enseñanza en España no fue un episodio aislado en la historia de Europa, la misma persecución por cuestiones de pensamiento y las mismas exoneraciones del personal docente más comprometido con los valores de la izquierda se dieron también en Italia y en Portugal, si bien con diferentes métodos, y nunca llegando a las exorbitantes cifras de represión política y cultural del franquismo. No hay diferencias sustanciales entre lo ocurrido aquí y en otros lugares del continente en el primer tercio del siglo XX. En palabras de José-Carlos Mainer: «La presunta anomalía española es un simple desenfoque de los observadores –propios y foráneos– excesivamente encandilados con la tragedia nacional».3
Existía con anterioridad a la década de los años treinta –al menos en las grandes ciudades como Valencia– una clase media moderna e ilustrada que mostraba la misma división cultural e ideológica que sus contemporáneos europeos. «Ser de provincias en los años republicanos no era un obstáculo para vivir en plenitud la vida intelectual. […] En el caso de un lugar como Valencia, porque la ciudad había sido siempre la tercera gran metrópoli intelectual española», se vivía en ese tiempo una época de gran efervescencia cultural. Muestras de ello eran la estética art déco de los cines y piscinas y la proliferación de revistas de gran altura literaria y filosófica como Nueva Cultura.4 Según Ismael Saz: «Los grandes parámetros de la crisis de la modernidad en España son los de la crisis de la modernidad en Europa. […] España vivía completamente inmersa en ese inmenso laboratorio de la cultura europea».5
El enfrentamiento entre los dos bloques ideológicos se venía gestando, también en España, desde la Gran Guerra. El periodo de 1914-1918 es considerado clave por muchos historiadores que consideran que actuó como un vierteaguas de los cambios que se produjeron en el mundo contemporáneo. Muchos profesores de institutos españoles se identificaban con las nuevas tendencias del nacionalismo antiliberal reaccionario y del fascismo que se estaban abriendo paso en Europa. Frente a ellos, otro sector importante del profesorado simpatizaba o se reconocía en los valores ideológicos de las distintas opciones de la izquierda. En esos años ni la derecha ni la izquierda constituían bloques ideológicos homogéneos. Entre los izquierdistas, los había desde los más escépticos a los más entusiasmados con lo ocurrido en la reciente Revolución rusa, y la «alianza natural de la derecha abarcaba desde los conservadores tradicionales hasta el sector más extremo de la patología fascista, pasando por los reaccionarios de viejo cuño».6
En nuestro país, ni el republicanismo ni el antirrepublicanismo constituyeron culturas políticas homogéneas. Tanto las fuerzas antirrepublicanas aglutinadas finalmente en el franquismo como las republicanas nunca presentaron una plena identificación, siempre mantuvieron diferencias. Los españoles de DRV, Acción Nacional, Renovación Española y Falange Española tenían conciencia de formar parte de la misma cultura política o movimiento transnacional que estaba consiguiendo tantas adhesiones entre sus contemporáneos europeos en los años treinta. El franquismo nunca fue un todo monolítico, los distintos sectores –pese a las pugnas motivadas por la diferente concepción educativa y otros aspectos– participaron de una plena identificación con la ultraderecha europea contemporánea y transitaron el mismo espacio político.
Somos conscientes de que el uso del lenguaje no es gratuito, y al utilizar los conceptos franquista y antifranquista para referirnos a las facciones enfrentadas durante la guerra en el terreno de la Segunda Enseñanza, podemos ser acusados de usar una terminología avant la lettre. Se puede pensar que estamos dando carta de naturaleza a la dictadura franquista antes de que estuviera mínimamente constituida. Y lo que es peor, alguien puede interpretar que nos guiamos por una visión teleológica que precede el resultado de la guerra, como si este estuviera decidido de antemano. Estas consideraciones están muy lejos de nuestra intención, pero el hecho de que por el momento los historiadores sigan teniendo muchos problemas para poder determinar de manera consensuada la naturaleza política del franquismo y el debate continúe abierto nos ha disuadido a la hora de oponer los términos fascismo y antifascismo al referirnos a nuestra guerra. Las razones estriban en que si bien el segundo no genera polémica y podría englobar perfectamente a las distintas fuerzas republicanas, el primero no es aceptado por la totalidad de la comunidad historiográfica porque, como es sabido, en el franquismo confluyeron fascismo y nacionalcatolicismo, lo que se ha denominado «nacionalismo reaccionario».7
Tampoco se puede hablar de profesores republicanos, presuponiendo la existencia de una cultura homogénea de izquierdistas, republicanos liberales, marxistas, anarquistas, liberales y progresistas. Esta última simplificación, que también fue utilizada por el franquismo en su propio interés a la hora de abarcarlos a todos bajo el paraguas de «rojos o marxistas», ha condicionado el hecho de que muchos estudios sobre la represión del profesorado sufran una visión demasiado generalista y no hayan profundizado en análisis particulares. Los republicanos españoles tenían conciencia de pertenecer a un movimiento político antifascista de carácter transnacional en razón de compartir ideales, lecturas, creencias, valores y, sobre todo, un enemigo común: el fascismo. Poblaban las filas de multitud de partidos y sindicatos que reivindicaban la herencia de la Ilustración y compartían un ethos colectivo que los llevó a combatir juntos las dictaduras de Mussolini, Hitler, Salazar y Franco. Esta cultura antifascista creó en ese tiempo una red institucional y de relaciones sociales que se organizó a través de un tejido de centros culturales y artísticos, revistas, periódicos, ateneos, bibliotecas, etc.
El enfrentamiento ideológico que se vivió durante la Guerra Civil y en la inmediata posguerra no fue entre dos bloques completamente opuestos, en blanco y negro, sin los matices de una variada gama de grises. En las aulas de los institutos de la retaguardia valenciana, la batalla entre los partidarios de estas dos ideologías antagónicas –Ilustración y anti-Ilustración– se saldó con la separación forzosa de la enseñanza de cientos de profesores precursores del antifascismo. Frente a ellos, se alzó una minoría de contrarrevolucionarios y una amplia masa de docentes ambiguos que permanecieron en la «zona gris». El historiador italiano Renzo de Felice utilizó por primera vez este concepto en alusión al estado de ánimo colectivo de los italianos durante el bienio trágico de 1943-1945. La mayoría de ellos adoptó una actitud de extrañamiento: «un generalizado sentimiento de genuina aversión hacia los fascistas y los alemanes, pero también de miedo por el desarrollo sangriento de la lucha armada y por el recrudecimiento de la guerra civil. Una clasificación de las preocupaciones que sitúa como primer valor la supervivencia».8
En Italia, como en España, cuando se habla de «zona gris» no se hace referencia a una actitud política. Allí, como aquí, se impuso el primum vivere ante todo. La gente optó por desaparecer, encerrarse en su cascarón, no comprometerse con ninguno de los bandos en lucha y esperar un rápido final de la guerra. Nosotros utilizamos la expresión «zona gris» aplicada a la problemática de la Segunda Enseñanza durante la Guerra Civil en alusión a un área que no está claramente delimitada. En ese tiempo de guerra y en el que siguió tras la victoria franquista, un extenso grupo de profesores se situó entre las dos minorías activas en la contienda. Muchos de ellos oscilaron entre la adaptación forzada y la colaboración entusiasta con el bando sublevado. Algunos mostraron una postura que se fue transformando durante el conflicto y sobre todo en el periodo inmediatamente posterior. Durante y después de la guerra es indiscutible que la colaboración a ras del suelo de una parte de la población fue fundamental para la victoria de los rebeldes y la posterior consolidación del régimen franquista en España. Pero no siempre es fácil establecer una separación radical entre cooperadores y resistentes, vencedores y vencidos. No solo es prácticamente imposible establecer departamentos estancos entre las distintas categorías, sino que las actitudes de los sujetos son plurales y cambiantes y pueden convivir de manera contradictoria en el tiempo o en un mismo individuo. Dentro de esa «zona vasta gris, compuesta por la masa informe de los que observaban indecisos, paralizados o incapaces de elegir su campo, y cuya actitud evolucionó, en algunos casos, a lo largo del conflicto», en palabras de Enzo Traverso,9 encontramos toda una variedad de grises. No podemos olvidar que, en las décadas de los años treinta y cuarenta, la mayoría de los profesores de Segunda Enseñanza eran burgueses biempensantes, es decir, que pensaban de acuerdo con las ideas tradicionalmente dominantes de signo conservador, y reaccionaron con arreglo a su clase. «No era fácil tomar partido cuando la guerra amenazaba la estabilidad personal trabajosamente lograda», tal como ha visto José-Carlos Mainer en su estudio sobre el papel de los intelectuales en el periodo de 1936-1939.10
Dentro de la zona gris, los hubo que tomaron partido de manera impuesta, contra su voluntad o por oportunismo, muy lejos de ser su opción ideológica, la del bando en el que lucharon, y los hubo que se convirtieron en franquistas sin saber realmente en qué se estaban convirtiendo y se quedaron aterrados cuando vieron la barbarie, las masacres en las plazas de toros y la tremenda represión que desencadenaron los sublevados. Eran funcionarios con todo el equipamiento intelectual y moral necesario para desempeñar un buen papel en la época burguesa anterior a la contienda, pero la Guerra Civil subvirtió el orden establecido y quebró radicalmente su sistema de valores.
Para las gentes que entraban en el sexto o séptimo decenio de sus vidas, la fuerte sensación de rechazo a la guerra les llevó a una inmediata búsqueda de culpables. Los valores de su mundo personal y las mismas peleas ideológicas de su juventud habían tenido como horizonte referencial el liberalismo y como motivo fundamental, su conciencia de pertenecer a una élite intelectual.11
Con la guerra las cosas cambiaron para ellos muy rápido, la estimación social de la que gozaban en el periodo anterior cayó en desgracia. Muchos profesores se vieron sobrepasados por los acontecimientos. Eran gentes de otra época, que tenían más de cincuenta años y habían conocido el mundo anterior a 1914, conscientes de pertenecer a una élite social e intelectual cuyos valores se desmoronaban. Eran liberales, pero difícilmente podían ser demócratas, habían pasado la mayor parte de su vida bajo una monarquía constitucional basada en la corrupción y el turnismo. Sabían que «lo que sucedía en España era solo un episodio del amenazante eclipse de sus creencias».12
Un elemento clave para entender las dinámicas culturales, políticas y sociales durante la Segunda República y en la guerra es el proceso de movilización política de los jóvenes que tuvo lugar en Europa durante el periodo de entreguerras. La juventud ejerció un papel protagonista y hasta conductor de los principales nuevos movimientos políticos, especialmente en el comunismo y el fascismo. La radicalización política en todos los órdenes que se vivió en ese tiempo favoreció el protagonismo político juvenil y muchos catedráticos de instituto con antigüedad consolidada en la carrera docente vivieron este hecho como una verdadera amenaza a su estabilidad y a su prestigio.13
Los profesores de la zona gris constituyen un grupo variopinto, pero no son propiamente una tercera fuerza en discordia, los encontramos en los extremos más moderados de los dos bloques enfrentados: franquistas y antifranquistas. Tampoco pueden ser asimilados a la llamada «Tercera España», un concepto que resulta bastante inasible para los historiadores. Posiblemente, más que de tres Españas habría que hablar de varias Españas enfrentadas, igual que deberíamos hablar de diferentes conflictos bélicos que se libran a distintos niveles y de manera simultánea en nuestra guerra civil: una guerra internacional, una guerra de clases, una guerra cultural, etc.
En los años treinta, como antes y como después, hubo mucho más que dos Españas. Hubo múltiples proyectos políticos que iban desde la extrema izquierda, con los anarcosindicalistas y las democracias del anarquismo, por un lado, y los comunistas y su marco transnacional, por otro, hasta la extrema derecha, con el fascismo como radical novedad. Era también la España de un socialismo que se situaba entre la realidad y la quimera; la del liberalismo de izquierdas, que giraba en torno a la revolución democrática y la reforma social; la del liberalismo conservador, republicano o no, pero defensor del orden social por encima de todo; la del catolicismo político, que apostaba por la movilización de sus bases sociales contra la República y ¡ay! contra la democracia.14
La realidad histórica es compleja y el análisis de las implicaciones e interinfluencias entre los distintos actores no siempre presenta nitidez en los tintes. Los profesores de la zona gris están presentes en los testimonios que hemos extraído y con frecuencia nos referiremos a ellos, pero tratándose de una categoría tan difusa no les hemos reservado un apartado específico.
Frente a ellos –formando parte de una de las dos minorías activas en el combate ideológico– un grupo de intelectuales, muchos profesores de Segunda Enseñanza, que habían mostrado su compromiso con los valores del laicismo y con la renovación democrática durante la Segunda República, fue considerado disidente, marginado y heterodoxo con la llegada del franquismo. Al menos una parte de estos heterodoxos de los años cuarenta proviene de una larga genealogía de enciclopedistas, librepensadores, ateos, masones, afrancesados y laicistas que se inicia en nuestro país en las últimas décadas del siglo XVIII. Justo en el momento preciso en que los herejes, los luteranos, los moriscos, los judaizantes, las brujas y las hechiceras dejaron de ser perseguidos por la Inquisición. Desde ese momento los intelectuales modernizadores pasaron a ser calificados de «extranjerizantes, antiespañoles y afrancesados», y esa imagen de dudosamente españolas persiguió a las élites liberales hasta bien entrado el siglo XX y fue retomada después de la Guerra Civil por el franquismo.15 Como es sabido, las raíces lejanas de la intolerancia católica y nacionalista española se remontan a la reacción de la Iglesia y la monarquía frente a la Ilustración y el ideario de la Revolución francesa.16 Desde el reinado de Fernando VII, un grupo importante de españoles librepensadores fue perseguido por defender el laicismo y las ideas de libertad, igualdad y fraternidad. Muchos de ellos se integraron en sociedades secretas, como la masonería, que se extendió por España con la invasión napoleónica. A lo largo de los siglos XIX y XX estos librepensadores vivieron alternativamente épocas de represión y de reconocimiento público hasta que el periodo democrático-liberal de la Segunda República (1931-1939) los devolvió a los puestos de decisión política. Pero tras la Guerra Civil la represión político-ideológica de la dictadura franquista (1939-1975) los apartó radicalmente de la enseñanza, la política, la cultura, la ciencia y todos los ámbitos de poder.
Estos nuevos «heterodoxos» de los años cuarenta respondían a los mismos rasgos que les atribuyó en su día Marcelino Menéndez Pelayo en su Historia de los heterodoxos españoles. Se trataba de españoles que no seguían fielmente o se desviaban de las normas religiosas católicas, o de las nacional-estatales. Su vasta obra, que escribió con la intención de demostrar que «el genio español es eminentemente católico y la heterodoxia es entre nosotros accidente y ráfaga pasajera», constituye un monumental catálogo de herejes españoles de los que tenemos noticia gracias a él. Después de la guerra, el franquismo consolidó sus posiciones mediante un discurso basado en el nacionalcatolicismo, pero no lo inventó. Ese ideario, que se basaba en una mezcla entre la ortodoxia religiosa tradicional católica y la ortodoxia nacionalista estatal moderna, ya había sido formulado cuarenta años antes por Marcelino Menéndez Pelayo. El polígrafo santanderino fue el padre de esta construcción intelectual y, al mismo tiempo, el creador del concepto anti-España que tanto predicamento tuvo en los años cuarenta del pasado siglo.
Antes de terminar la contienda, el primer ministro de Educación franquista, Pedro Sainz Rodríguez, el más fiel continuador de la obra de Menéndez Pelayo, plasmó en la base doctrinal del nuevo sistema educativo su ideario y puso en marcha una exhaustiva labor de purga en la enseñanza para librarse de los nuevos heterodoxos.17 De manera que la obra de Menéndez Pelayo se convirtió, muchos años después de haber sido escrita, en una contribución definitiva a la hora de identificar al enemigo interno en el franquismo. La disidencia se identificó después de la Guerra Civil con la anti-España y bajo el mismo paraguas se incluyeron a socialistas, comunistas, anarquistas, nacionalistas, feministas, defensores de la Institución Libre de Enseñanza, laicistas, ateos, etc. Estos nuevos heterodoxos fueron vistos no solo como disidentes sino como enemigos, y por lo tanto el Estado procedió inquisitorialmente en su contra a través de distintas instancias como el Tribunal de Represión de la Masonería y el Comunismo, los Tribunales de Responsabilidades Políticas, las Comisiones de Depuración Laboral, el Sistema Penitenciario, etc.
En este trabajo abordaremos el combate ideológico que se vivió en los institutos de la retaguardia en Levante y la represión política que se desencadenó desde la doble perspectiva franquista y republicana, huyendo del esquematismo y de la equidistancia. Hemos buscado contemplar los procesos de control político-social que vivió el profesorado de Segunda Enseñanza con la República, primero, y con el franquismo, después, de manera sucesiva. El propósito de este planteamiento ha sido ofrecer una mirada bifocal, más enriquecedora, y que creemos que contribuye mejor a explicar de manera más matizada este periodo de la guerra y de la inmediata posguerra, tan lleno de implicaciones. En los años treinta y cuarenta del siglo pasado, los profesores de secundaria atravesaron –al igual que el resto de la sociedad española– por una etapa traumática caracterizada por la violencia política ejercida por el Estado contra su colectivo. El fracaso parcial de la sublevación militar contra el régimen legalmente constituido llevó a una polarización irreversible del país y tanto el Gobierno republicano primero, al inicio de la guerra, como el franquista después, al acabar la contienda, pusieron en marcha mecanismos dirigidos al control social y a la sanción de los profesores de instituto. En ambos casos, las élites gobernantes eran conscientes del poderoso instrumento de socialización y nacionalización que es la enseñanza y por eso dirigieron sus actuaciones contra este colectivo.
A la hora de analizar la depuración republicana y la franquista se puede observar muchas diferencias, no solo en cuanto a agentes y objetivos, sino también en cuanto al contexto histórico y a la naturaleza de la represión política y cultural que emprendieron la Segunda República y el franquismo. Sistemática y dirigida desde el poder central en el caso franquista, y fruto de actuaciones desordenadas e individualistas, dada la multiplicidad de centros de poder durante el contexto bélico en el caso republicano. La depuración republicana, aunque se desarrolló en los años de la guerra, debe ser contextualizada en un periodo más amplio, que tiene sus inicios en 1931 con la «guerra escolar». El Gobierno del primer bienio reformista puso en marcha una serie de disposiciones legislativas encaminadas a conseguir la secularización de la educación y, en definitiva, la separación Iglesia-Estado. En 1932 se decretó la disolución de la Compañía de Jesús y en 1933 se aprobó la Ley de Confesiones y Congregaciones Religiosas, que prohibía la enseñanza a las órdenes religiosas. Estas normas y otras –ya presentes en la Constitución de 1931– desataron una verdadera guerra escolar y provocaron un encendido combate ideológico entre dos visiones contrapuestas de la enseñanza.
Sea como fuere, la depuración republicana no formó parte de un programa integral de nacionalización de masas de largo alcance –tal como concibieron la represión docente los fascismos–, más bien se trató de una consecuencia derivada del contexto de guerra. La nueva concepción de «la educación como arma de combate» que se generalizó durante la contienda, impulsada desde el Ministerio de Instrucción Pública, exigió que se tomaran medidas drásticas para apartar de la docencia a todos aquellos profesores que se consideraban desafectos a la causa republicana. A diferencia del franquismo, el cese forzoso de profesores se circunscribió al periodo de la guerra. De hecho, no existió una criba docente en los seis primeros años de la Segunda República. En el caso franquista, por el contrario, no se puede dejar de lado que la represión del colectivo docente de Segunda Enseñanza respondió a un plan superior de nacionalización de las clases medias y de adoctrinamiento ideológico de las nuevas clases rectoras, dirigido expresamente a garantizar la perdurabilidad del régimen.
Al hablar de «represión» –tanto republicana como franquista– entendemos el término como el conjunto de mecanismos dirigidos al control y la sanción de conductas «desviadas» en los órdenes ideológico, político, social o moral. Un concepto amplio que no se circunscribe a la utilización de la violencia física. Compartimos en este sentido el significado que Eduardo González Calleja otorga al término: «un amplio abanico de actuaciones, que pueden ir desde la eliminación física del disidente hasta el dirigismo de conductas públicas y privadas a través, por ejemplo, de la imposición de una cierta moral o de una cultura oficial»; en este caso, «el concepto represión aparece como más cercano al de control social, que puede ser definido como el conjunto de medios de intervención, positivos o negativos, que utiliza una sociedad o un grupo social para conformar a sus miembros a las normas que le caracterizan».18
A menudo utilizamos la expresión «limpieza política» para referirnos al propio fenómeno de represión. Aunque no son sinónimos completos, ya que presentan matices diferentes. Mientras el concepto de represión alude a los mecanismos, actuaciones y medios de intervención para conseguir el control político-social sobre un colectivo –en este caso el docente–, la limpieza política, tal como nosotros la entendemos, se refiere a «la dinámica de homogeneización política de la población de un territorio por medio del uso de la fuerza o la intimidación contra los grupos identificados como enemigos políticos».19 Cuando empleamos «limpieza política» aplicado a nuestro campo de estudio, estamos hablando de la labor de uniformización ideológica y tabla rasa que introdujo el franquismo en la Segunda Enseñanza con el fin de poder partir de cero y ser mucho más eficaz en la implantación de su proyecto de nacionalización de las clases medias y adoctrinamiento de élites en los valores del fascismo y del nacionalcatolicismo. En España, no se puede obviar que la piedra angular sobre la que se edificó el longevo régimen franquista fue una guerra civil, producto de una sublevación militar contra el orden democrático establecido. Tal como ha explicado Antonio Míguez Macho, fue una sublevación
que alcanzó el poder con el objetivo de acabar con el régimen republicano existente y de eliminar un grupo social al que identificaba como enemigo de España. Un grupo definido fundamentalmente por argumentos negativos: no católico, no español, no tradicional. Existía pues una intencionalidad genocida [política] en el golpe de estado que se pudo hacer efectiva a través de unas prácticas de violencia concretas, gracias al acceso de los sublevados a los recursos estatales.20
El franquismo se planteó, siguiendo el modelo italiano, adoptar políticas educativas que le sirvieran para remodelar la sociedad y crear nuevos ciudadanos. Las autoridades educativas franquistas instrumentalizaron la labor pedagógica de los profesores para conseguir estos fines. En 1942, durante la celebración de la I Semana de la Enseñanza Media Oficial en Madrid, Luis Ortiz Muñoz, director general de Enseñanza Media, se dirigió a los asistentes –la mayoría directores de los pocos institutos públicos que el franquismo mantuvo abiertos después de la guerra– con estas palabras: «Los catedráticos son hoy el mejor instrumento de la Revolución Nacional, los elementos de que se ha de disponer para llevar a cabo la política de recristianización y renacionalización de la Enseñanza Media Oficial».21
Pero, junto a esos catedráticos integrados que asistieron a la I Semana de la Enseñanza Media –todos ellos confirmados en el cargo y vistos como instrumentos al servicio de los nuevos planes de nacionalización de las clases medias–, existió un amplio colectivo de represaliados –sancionados en la depuración franquista con penas que iban desde la inhabilitación para cargos directivos, el traslado fuera de sus provincias hasta la separación forzosa de la enseñanza– que también compartieron docencia en los claustros de los institutos de la posguerra. Ambos casos, profesores represaliados e integrados en el Nuevo Estado, franquistas y antifranquistas, son dos caras de un fenómeno que hemos querido contraponer en las páginas que siguen. Y, por supuesto, junto a estas dos minorías activas, también ha merecido nuestra atención un amplio grupo de docentes que hemos incluido en la que hemos denominado «zona gris».
1 J. L. Ledesma Vera: «¿Cuchillos afilados? De violencias, guerra civil y culturas bélicas en la España del primer siglo XX», en J. Canal y E. González Calleja (eds.): Guerras civiles, una clave para entender la Europa de los siglos XIX y XX, Madrid, Casa de Velázquez, 2012, p. 93.
2 F. Morente, J. Pomés y J. Puigsech (eds.): La rabia y la idea. Política e identidad en la España republicana (1931-1936). Zaragoza, Prensas de la Universidad de Zaragoza, 2016, p. 13.
3 J-C. Mainer: Años de vísperas. La vida de la cultura en España (1931-1939), Madrid, Espasa Calpe, 2006, p. 20.
4 Ibíd., pp. 106-107.
5 I. Saz: «Entrevista con el autor», en Seminario Interuniversitario de Investigadores del Fascismo (SIDIF), 16 de julio de 2014. Disponible en línea: <https://seminariofascismo.wordpress.com/2014/07/16/entrevista-ismaelsaz-historiador-del-franquismo-y-de-laextrema-derecha-europea-de-entreguerras> [última consulta: 25 de febrero de 2017].
6 E. Hobsbawm: Historia del siglo XX…, op. cit., p. 130.
7 I. Saz: «Fascismo y nación en el régimen de Franco. Las peripecias de una cultura política», en M. Ruiz Carnicer (ed.): Falange. Las culturas políticas del fascismo, Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 2013; íd.: «Sobre la naturaleza de la represión franquista», en R. Camil Torres y X. Navarro: Temps de por al País Valencià (1938-1975), Castelló, Publicacions de la Universitat Jaume I, 2012.
8 R. de Felice: Rojo y negro, Barcelona, Ariel Historia, 1996, p. 55.
9 E. Traverso: A sangre y fuego. De la guerra civil europea (1914-1945). València, PUV, 2009, p. 75.
10 J-C. Mainer: Años de vísperas…, op. cit., p. 150.
11 Ibíd., p. 139.
12 Ibíd., pp. 85 y 139.
13 F. Morente, J. Pomés y J. Puigsech (eds.): La rabia y la idea…, op. cit., p. 20.
14 F. Morente, J. Pomés y J. Puigsech (eds.): La rabia y la idea…, op. cit., p. 13.
15 J. Álvarez Junco: Mater Dolorosa. La idea de España en el s. XIX, Madrid, Taurus, 2001, pp. 113-118. Para Álvarez Junco, si hay que señalar una fecha clave en el cambio de tendencia, esa fue el llamado affaire Masson en 1783. Según el citado autor, es uno de los pistoletazos de salida del sentimiento español moderno.
16 A. Botti: Cielo y dinero. El nacionalcatolicismo en España (1881-1975), Madrid, Alianza, 1992, pp. 17, 18 y 31.
17 J. Álvarez Junco: Mater Dolorosa…, op. cit., p. 600.
18 E. González Calleja: «Sobre el concepto de represión», Hispania Nova. Revista de Historia Contemporánea, 6, 2006, p. 6.
19 R. Cruz: «Olor a pólvora y patria. La limpieza política rebelde en el inicio de la guerra de 1936», Hispania Nova, 7, Madrid, 2007, p. 6.
20 A. Míguez Macho: La genealogía genocida del franquismo. Violencia, memoria e impunidad, Madrid, Abada Editores, 2014, p. 22.
21 Discurso del director general de Enseñanza Media Oficial en la I Semana de la Enseñanza Media, Madrid, 13-20 de diciembre de 1942.