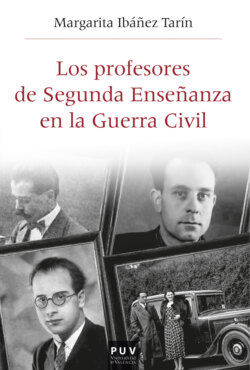Читать книгу Los profesores de Segunda Enseñanza en la Guerra Civil - Margarita Ibáñez Tarín - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеI. GUERRA Y SEGUNDA ENSEÑANZA EN LA RETAGUARDIA VALENCIANA
1. ANTECEDENTES. LA CALMA QUE PRECEDIÓ A LA TEMPESTAD
La tarde del 17 de julio de ese año de 1936 es una tarde como otra cualquiera, calurosa y optimista. Nadie sabe una palabra […]. La gente sale en mangas de camisa a balcones y aceras para aliviarse con la fresca. Se la ve repantigada en butacas o sillas de cuerda echando mano al botijo resudado de cuando en cuando. Se conversa en voz aplastada, como lejana al peligro, por el rescoldo bárbaro del estiaje. Gramófonos y aparatos de radio lanzan al viento gandul las últimas canciones de moda, tonadillas andaluzas mistificadas, de los maestros Valverde, León y Quiroga.1
Juan Renau, profesor del Instituto Obrero (1936-1938), recuerda en este texto la sospechosa calma que precedió a la tormenta el día del golpe de Estado en Valencia y, curiosamente, al igual que Adela Gil Crespo, profesora del Instituto-Escuela (1936-1939), alude a las coplas y canciones de moda que sonaban en los aparatos de radio:
Como una visión lejana, en la que el recuerdo y la fantasía se entrecruzan, me llega el recuerdo leyendo a Fraser,2 de cómo recibimos en mi familia y en mi barrio, la Prosperidad, la noticia del alzamiento. No teníamos radio. Hacía años habíamos tenido una galena, pero después mi padre no era partidario de la radio. La vecina de enfrente nos atormentaba tarde y noche con las estridencias de las canciones de moda. Pero aquel día no eran canciones, eran noticias. Los militares se habían sublevado en Marruecos, y la República parecía peligrar. Las noticias empezaron a circular, en la calle se hacían corrillos, se lanzaban opiniones. No sería nada, sería una Sanjurjada más, y el gobierno terminaría por dominar.3
En los días anteriores al golpe de Estado contra el Gobierno legal de la República, no era fácil presagiar un desenlace tan trágico, aunque no faltaran rumores, sospechas y advertencias.4 El fracaso del pronunciamiento conllevó, como es sabido, la división del territorio español en dos zonas enfrentadas y el estallido de la guerra civil. La España de preguerra no era el escenario de caos y violencia política extrema que algunos se empeñan en presentar. No existía ninguna conspiración protocomunista ni judeomasónica, ni había peligro de revolución socialista, si bien no se puede negar la aguda conflictividad social que sacudía el país aquellos días. Se trataba de unos enfrentamientos que no eran significativamente distintos (tal vez lo contrario) a los que se producían en otros países europeos, como ha argumentado Julián Casanova.5 En la primavera de 1936, se entrecruzaron procesos de crisis de diversa naturaleza: crisis institucional del Gobierno, movilización colectiva, intensificación de la conflictividad sociolaboral, presencia creciente en el espacio público de los instrumentos coactivos del Estado, conflicto religioso, etc., pero ninguno de ellos abocó necesariamente a la guerra civil, cuyo desencadenamiento se debió al fracaso parcial de la sublevación militar contra el régimen legalmente constituido.6 Ni el radicalismo de los discursos políticos ni los estallidos de violencia pueden ser vistos como la plasmación de una irreversible polarización del país que provocó ineludiblemente a la contienda. También es necesario tener en cuenta el clima radicalizado que reinaba en la Europa de los años treinta.
Muchos profesores estaban en las primeras semanas de julio de 1936 desplazados de sus domicilios y lugares de trabajo a causa de unas inminentes oposiciones que se iban a celebrar en Madrid o por motivo de las vacaciones de verano. El director del instituto de Orihuela y catedrático de Ciencias Naturales José María Andreu Rubio había llegado de vacaciones a Madrid, el 6 de julio, para clasificar sus dípteros en el laboratorio de Entomología del Museo de Ciencias Naturales. Quería pasar quince días haciendo excursiones por los alrededores y aprovechar para cazar más insectos, pero después del 18 de julio –dado que su condición de sacerdote no pasaba desapercibida– optó por esconderse en el hotel, hasta que el día 29 pudo trasladarse a Orihuela vestido de seglar.7 A José Andreo García, catedrático de Latín del instituto de Elche, el golpe de Estado le sorprendió veraneando en Aledo (Murcia), donde tenía casa y fincas rústicas. Desde allí, temiendo por su vida, huyó para refugiarse temporalmente en una casa de campo de la sierra Espuña.8 Son solo dos testimonios de los muchos que tenemos referidos del día del golpe de Estado. Aparecen en los cuestionarios que acompañan a la declaración jurada que tuvieron que presentar obligatoriamente todos los profesores y el resto de funcionarios después de la guerra para ser readmitidos en la Administración del Estado. La pregunta sobre qué estaban haciendo y dónde estaban ese día se repite en todos ellos.
Numerosos testimonios cuentan que estaban en Madrid esos días del mes de julio, convocados a unas oposiciones que se iban a celebrar el 3 de agosto. El Gobierno de la República había puesto en marcha un ambicioso plan de construcciones escolares y en paralelo un incremento sustancial de las plantillas del profesorado de Enseñanza Primaria y Secundaria. En esas fechas, la mayoría de los que se iban a presentar a los exámenes eran cursillistas de 19339 que tenían que consolidar sus plazas, aunque ya llevaban tres años ejerciendo de profesores encargados de curso, pero también había muchos catedráticos que habían sido llamados para constituir los tribunales. La insólita situación fruto de los acontecimientos les impidió la vuelta a sus lugares de origen, en el caso de ser provincias que habían caído en manos de los sublevados. Ese fue el caso de Sevilla, donde los seis bandos de guerra de Queipo de Llano, en los días siguientes al 18 de julio, dieron lugar a grandes matanzas de las que lograron escapar dos profesoras del Instituto-Escuela por no encontrarse en la ciudad en esas fechas. María Rosario Montoya y Adela Gil Crespo trabajaban en el emblemático instituto –heredero de la tradición pedagógica de la Institución Libre de Enseñanza– y unos días antes habían abandonado la capital para pasar el verano en Madrid. La primera, profesora de Ciencias Naturales en el instituto y auxiliar del profesor Pedro Castro Barea en la Universidad de Sevilla, era cursillista del 33, y como otros muchos a los que el golpe los sorprendió estudiando había venido para presentarse a las oposiciones. Su marido, Juan Caballero Moreno, era falangista desde 1933 y es de suponer que se sumó a la represión sevillana. Ella permaneció en zona republicana toda la contienda y fue evacuada con sus dos hijos de 7 y 19 meses a Requena, donde ejerció de comisaria-directora del instituto durante los años de la guerra.10 La otra docente del Instituto-Escuela sevillano, Adela Gil Crespo, profesora de trabajos manuales desde 1934 y al mismo tiempo estudiante en la Universidad hispalense, tuvo suerte de que los bandos de Queipo de Llano la sorprendieran en Madrid, de otro modo, de haber permanecido en ese instituto, que el gobernador civil de Sevilla calificó de «gran foco de sectarismo antirreligioso disuelto por las autoridades nacionales a los pocos días del Glorioso Movimiento Nacional»,11 y dada su manifiesta ideología izquierdista, podría haber corrido peligro.12 En cualquier caso, la estancia temporal en Madrid para opositar no fue una tabla de salvación para todos, hubo algunos profesores para los que significó lo contrario. Fernando Cámara Niño, catedrático de Historia Natural del instituto de Alcoi, fue detenido el 29 de agosto y encarcelado en el número 9 de la calle Fomento. Días después, acusado de ser miembro de las Juventudes Católicas de Alcoi, acabó en la cárcel de Porlier.13 En Madrid estaban también esos días algunos catedráticos que habían ido a examinar en los tribunales de oposiciones. El catedrático de Geografía e Historia del instituto de Alicante, José Lafuente Vidal, y el de Francés de Oviedo, Gonzalo Suárez Gómez, se encontraban circunstancialmente en la capital. Según cuenta el hijo de este último, el director de cine Gonzalo Suárez: «Los sucesos del cuartel de la Montaña nos pillaron en Madrid, donde mi padre impartía cursillos para profesores de Francés».14 El terrible verano de 1936 lo pasaron muchos docentes en Madrid soportando los bombardeos. «La ciudad comienza a sentir los devastadores efectos de la artillería fascista. En las proximidades de la casa donde vivimos caen varios obuses. Menudean también las visitas de la aviación. Ya no se puede atravesar el parque del Oeste…», anotaba con paciencia el catedrático Gonzalo Suárez, en el diario donde reflejaba con absoluta minuciosidad, ajeno al derrumbamiento del orden establecido, los progresos de su pequeño hijo desde su nacimiento en Oviedo, en 1934, en plena Revolución de Asturias. Estaba a la espera de que le fuese asignado destino en un instituto de la zona leal a la República.
Otros profesores más jóvenes, solteros y sin cargas familiares, que por las circunstancias ya mencionadas estaban allí, no aguardaron a que les dieran destino y pasaron a la acción de manera entusiasta en favor de la República. El profesor de Francés del instituto de Santa Cruz de Tenerife, Constantino Aznar de Acevedo, y el de Dibujo de Medina de Rioseco, Ignacio Blanco Niño, se incorporaron como voluntarios al batallón de la FETE-UGT. Desde mediados de octubre de 1936, con el nombre de batallón «Félix Bárzana» del Quinto Regimiento, este grupo integraba a más de un millar de maestros y profesores.15 Con ellos combatió Ignacio Blanco Niño y fue herido en el frente de Madrid, en el Barrio Usera. Trasladado después a un hospital de Valencia para su recuperación, se incorporó al instituto de Xàtiva en septiembre de 1937.16
Antonio Rodríguez-Moñino, catedrático de Lengua y Literatura del instituto Velázquez de Madrid –antes de trasladarse al Luis Vives de Valencia durante la guerra–, también estaba en la capital esos días y colaboró activamente con la República. Después de que el 29 de julio fuera nombrado auxiliar de la recién creada Junta de Incautación y Protección del Tesoro Artístico, dependiente de la Dirección General de Bellas Artes, se dedicó a poner a salvo bibliotecas particulares y públicas. En la zona leal a la República fueron incautadas muchas colecciones bibliográficas en los primeros meses de la guerra por partidos políticos y organizaciones sindicales, sobre todo las de aquellas personas que habían huido a la zona sublevada. La sección Bibliotecas de Cultura Popular –una organización afín al Partido Comunista que se encargaba de coordinar las actividades culturales de los partidos del Frente Popular y de las centrales sindicales–, de la que formó parte Antonio Rodríguez-Moñino, decomisó bastantes bibliotecas particulares.17 Un ejemplo es la del editor y librero valenciano Miguel Juan, un significado derechista que huyó de su domicilio en los primeros días de la guerra y cuya librería de la calle Pascual i Genís de Valencia fue saqueada y su biblioteca particular incautada. No sabemos con certeza si la confiscación fue obra de Cultura Popular o de otra de las organizaciones sindicales y políticas que llevaban a cabo estas labores en los primeros días de la contienda. Paradójicamente, la biblioteca acabó compartiendo espacio con la de Max Aub y otras embargadas por los franquistas en los depósitos de la Universidad de Valencia.18 Las incautaciones de bibliotecas en palacios de la nobleza y en edificios eclesiásticos tenían el doble objetivo de servir de salvaguarda del patrimonio y sobre todo de contribuir a su difusión: «De ahora en adelante, en la España leal tendrán a su disposición todos los trabajadores dignos, además del conocido, muchísimo material que ignoraban o que nunca pudieron consultar».19 Son palabras que Antonio Rodríguez-Moñino escribió en el fragor de la batalla del verano de 1936.
2. INCREMENTO DE LA RED PÚBLICA DE INSTITUTOS Y LLEGADA MASIVA DE PROFESORADO REPUBLICANO A VALENCIA
Gonzalo Suárez, Antonio Rodríguez-Moñino, María Rosario Montoya, Adela Gil Crespo y otros profesores se establecieron en Valencia. En noviembre, acompañando al Gobierno de la República, se desplazaron a la capital del Turia muchos de los docentes que, procedentes de otras provincias, habían quedado atrapados en Madrid y bastantes catedráticos que ocupaban plazas en la capital. En el caso de los de la Universidad Central, según ha estudiado Carolina Rodríguez: «la llegada masiva se inició a partir de noviembre de 1936, al mismo tiempo que se trasladaban el gobierno y las Cortes y se constituía en Valencia la Casa de la Cultura, llegando a su máxima expresión en el inicio del curso 1937-38». Los últimos
llegaron conminados por la orden de 28 de agosto de 1937 que disponía que todos los catedráticos, auxiliares y encargados de curso de todas las universidades, que se encontraban en zona republicana o en el extranjero, debían presentarse en la secretaría general de la Universidad de Valencia antes del quince del mes de septiembre de 1937 quedando a disposición de los decanos de las facultades respectivas con la idea de que en octubre de ese año se reanudaran las actividades universitarias.20
Coinciden las fechas de llegada del profesorado universitario y las del de instituto, lo que nos hace pensar que llegarían juntos después de que la Junta de Defensa Nacional decidió evacuar en noviembre de 1936 a los hombres de ciencia, artistas, escritores, compositores y poetas.
En Valencia, muchos intelectuales evacuados de Madrid encontraron alojamiento en el hotel Palas –renombrado esos días como «la casa dels sabuts»–, en la calle de la Paz. Antonio Machado, catedrático de Francés del Instituto Cervantes de Madrid, fue nombrado presidente del patronato de la Casa de la Cultura, que se instaló en el citado hotel. Sus compañeros de Segunda Enseñanza participaron junto con los demás en las actividades que allí se desarrollaban: conferencias, inventario de libros procedentes de las incautaciones de la Junta de Protección del Tesoro Artístico, lecturas en la biblioteca del centro, etc. Las autoridades republicanas pretendieron en todo momento crear una ilusión de «cierta normalidad en el desarrollo de la cotidianeidad docente e investigadora», pese a las adversas circunstancias que se estaban viviendo.21
Los profesores de instituto recién llegados a la ciudad estaban obligados a pasar por la nueva sede del Ministerio de Instrucción Pública, instalada en esos días de la guerra en la antigua Universidad de Valencia, en la calle de la Nave,22 para que les fuera adjudicada plaza. Julio César Sánchez Gómez, catedrático del instituto de Torrelavega, cuenta que al comenzar el curso escolar en la zona republicana
el ministro de Instrucción Pública nos ordenó que pasásemos a Valencia los profesores de los centros del Norte que nos hallábamos en Madrid, para ver la forma de organizar el viaje a nuestros respectivos institutos, asunto difícil por haber quedado todo el Norte de España desconectado del centro. Fracasó en su empeño y entonces dispuso que la sección de Institutos nos destinase interinamente donde hiciera falta. Dicha sección tardó hasta el 16 de abril de 1937 en mandarme a Lérida.23
El día 21 de enero de 1937 tuvo lugar un acto masivo de adjudicación de plazas en la calle de la Nave de Valencia. La mayoría de las plazas asignadas fueron para cursillistas del 33, pero también muchas fueron para los catedráticos que acababan de llegar a la ciudad acompañando al Gobierno. Entre ellos había personas de gran prestigio intelectual, como Samuel Gili Gaya, Manuel Núñez de Arenas o Enrique Rioja Lo Bianco, que se incorporaron al recién creado Instituto Obrero; otros catedráticos como Rafael de Penagos, Antonio Rodríguez-Moñino y Gonzalo Suárez Gómez24 trabajaron en el Instituto Luis Vives. En todos los casos se trataba de personas que se identificaban ideológicamente con la República, la mayoría eran afiliados a FETE-UGT y militantes de partidos del Frente Popular. Muchos de ellos eran catedráticos de larga y brillante trayectoria profesional que habían tenido cargos políticos de responsabilidad en el Ministerio de Instrucción Pública. En los expedientes de la mayor parte de los que consiguieron vacante ese día consta como fecha de toma de posesión en sus respectivos destinos el 1 de febrero de 1937.
Del total de los 242 profesores que ejercieron la docencia durante la guerra en los institutos de la retaguardia valenciana, hemos contabilizado 50 que se incorporaron nuevos, procedentes de otras provincias, en ese tiempo de guerra. De ellos, 41 lo hicieron en institutos de Valencia, 3 fueron destinados a Castellón y 6 a Alicante. De todas formas, creemos que pudieron ser muchos más los que llegaron al País Valenciano entre finales de 1936 y principios de 1937, pese a que no constan las fechas de nombramiento y toma de posesión en sus expedientes. Los 50 profesores que presentamos en el anexo 1 constituyen un buen ejemplo del perfil-tipo del profesorado leal a la República que se desplazó a Levante durante la contienda. Había 37 profesores afiliados al sindicato FETE-UGT y militantes en partidos del Frente Popular. De ellos 20 eran cursillistas del 33 que ejercían como profesores encargados en los institutos y que, en 1938, durante la contienda, fueron homologados como catedráticos. Todos perdieron sus derechos después de la guerra y solo consiguieron ser readmitidos en la enseñanza mucho más tarde, en virtud de dos concursos especiales celebrados en 1946 y 1950. Del grupo de profesores llegados a Valencia, 27 eran catedráticos de larga y brillante trayectoria profesional, con muchas publicaciones científicas y literarias, y en algunos casos, además, con car gos políticos de responsabilidad en el Ministerio. Al final de la guerra, 16 de ellos se exiliaron y el resto, en la mayoría de los casos, tuvo que hacer frente a la máxima sanción en la depuración franquista: la separación de la enseñanza y la baja en el escalafón, así como soportar el exilio interior.
La República había hecho un esfuerzo considerable para aumentar el número de institutos. En Madrid, antes de la guerra solo había cuatro centros públicos de enseñanza secundaria. Desde 1845 existían el Instituto San Isidro y el Instituto Cardenal Cisneros; en 1918 se había fundado el Instituto Escuela y en 1929 el Instituto Infanta Beatriz, femenino. En el País Valenciano la situación era similar. Existía el Luis Vives de Valencia desde 1851 y los institutos provinciales de Castellón y Alicante desde 1846 y 1845, respectivamente, así como el de Requena, fundado en 1928.
El objetivo del Ministerio de Instrucción Pública de crear nuevos institutos se volvió una necesidad acuciante como consecuencia de la aprobación de la Constitución de la Segunda República el 9 de diciembre de 1931. En su artículo 25 establecía: «Quedan disueltas aquellas Órdenes religiosas que estatuariamente impongan, además de los tres votos canónicos, otro especial de obediencia a autoridad distinta de la legítima del Estado. Sus bienes serán nacionalizados y afectados a fines benéficos y docentes». Igualmente señalaba que las demás órdenes religiosas quedarían reguladas por una ley especial votada por las Cortes y que se ajustaría a seis supuestos, uno de los cuales establecía la prohibición de ejercer la industria, el comercio o la enseñanza. Su aprobación significó la abolición de la Compañía de Jesús por el Decreto de 23 de enero de 1932 del Ministerio de Justicia, que regulaba la disolución de la Orden de los jesuitas y especificaba que los bienes de la compañía pasaban a ser propiedad del Estado.25 La repercusión que tuvieron estas disposiciones en el ámbito educativo fue inmediata, ya que centenares de alumnos de los centros religiosos se vieron en la calle.
La Iglesia católica regentaba, en el momento de la publicación de la Ley, 295 centros de enseñanza secundaria con 20.684 alumnos.26 El Ministerio propuso, para aliviar con premura la situación sobrevenida con el cierre de los colegios religiosos, la creación de nuevos institutos en los centros cerrados de la Compañía de Jesús, así como el nombramiento de nuevos directores. En virtud del Decreto de 28 de enero de 1932, fueron nombrados para este cometido algunos catedráticos de instituto de máxima altura intelectual y gran afinidad política republicana, como era el caso de Joaquín Álvarez Pastor. Este catedrático, en tres años, pasó de desempeñar la dirección del Instituto Luis Vives en 1931 a ser director del recién estrenado Instituto Escuela de Valencia en 1932 y, al año siguiente, a ocupar la dirección del nuevo instituto Pérez Galdós de Madrid.
Entre 1932 y 1934, el Ministerio creó institutos en Valencia, Madrid y otras capitales, al mismo tiempo que destinó un millón de pesetas para la dotación de estos centros. Los nuevos institutos de enseñanza secundaria eran de tres clases: nacionales de Segunda Enseñanza, elementales y colegios subvencionados. El objetivo era paliar las necesidades de escolarización sobrevenidas con la expulsión de los jesuitas y el cierre de los colegios de las otras órdenes religiosas.27 El primero de los inaugurados en Valencia tras la expulsión de los jesuitas fue el Instituto Escuela, que en 1932 ocupó el edificio del colegio San José que había sido propiedad de la orden. Ese mismo año también entraron en funcionamiento los institutos de Orihuela –ocupó el edificio del Colegio de Santo Domingo– y Elche.28 Un año después, en virtud de un decreto del 30 de agosto de 1933, fueron puestos en marcha el Instituto Nacional de Bachillerato Blasco Ibáñez de Valencia, el Instituto de Bachillerato Elemental de Xàtiva y el Colegio Subvencionado de Alcira.29 Más tarde, en octubre del mismo año, se añadieron los colegios subvencionados de Benicarló y Gandía. El último en entrar en funcionamiento fue el Instituto Obrero, que –creado por Orden Ministerial de 24 de noviembre de 1936– se nutrió con personal militante afiliado a partidos y sindicatos del Frente Popular y con dedicación exclusiva, ya que «alejados de sus familias y de su entorno habitual encontraron en el instituto un ambiente de afecto y camaradería que les indujo a dedicarse completamente a sus enseñanzas y a sus alumnos», según Juan Manuel Fernández Soria.30 Entre los profesores que trabajaron en el Instituto Obrero de Valencia cabe mencionar a los catedráticos Enrique Rioja Lo Bianco, Samuel Gili Gaya y Manuel Núñez de Arenas y a la encargada de curso de Literatura María Antonia Suau Mercadal. Esta profesora llegó en 1938, tras una breve estancia en Murcia. Procedía del Instituto Escuela de Madrid y estaba embarazada de un oficial italiano de las Brigadas Internacionales, Antonio Vistarini. Lo había conocido en Madrid en el terrible verano de 1936, cuando trabajaba como enfermera voluntaria en un hospital de sangre, aunque él ya vivía en España desde hacía tiempo trabajando como fotógrafo y director de cine. Entre sus películas sobresalen las que rodó durante la guerra civil, Frente a frente y Quijorna. Una noche de bombardeos nació su hija en el Instituto Obrero de Valencia; el marido había fallecido unos meses antes y ella fue atendida por la mujer del catedrático de Historia Rafael Cartes Olabuhena. En ese ambiente de vida en comunidad encontraron acomodo muchos catedráticos y profesores que compartieron trabajo y alojamiento durante el periodo bélico en el edificio del antiguo colegio jesuita de Valencia.31
Como consecuencia de las nuevas directrices de la política de Educación Secundaria impulsadas por el Ministerio de Instrucción Pública, la red pública de institutos se triplicó en los años de la Segunda República en el País Valenciano. Con la puesta en marcha de los nueve institutos creados por la República el número de centros de Segunda Enseñanza pasó de cuatro a trece. Ese incremento no fue un hecho aislado, en la ciudad de Madrid abrieron sus puertas ocho centros en el mismo periodo. La mayor parte de los profesores que llegaron desplazados a Valencia en los años de la guerra provenía de esos nuevos institutos: el Antonio de Nebrija, el Cervantes, el Velázquez, el Lope de Vega, el Calderón de la Barca, el Pérez Galdós, el Lagasca y el Goya.
El Ministerio tuvo que hacer frente también al problema de tener que seleccionar personal de nueva incorporación para dichos centros y optó por promover la convocatoria de un concurso especial de comisiones de servicio, en la que participaron profesores consagrados que, como Antonio Machado, tenían sus plazas en provincias alejadas y aprovecharon para trasladarse a la capital.32 Se incorporaron solo en la ciudad de Madrid alrededor de 150 profesores, entre catedráticos, profesores encargados de curso y profesores especiales de Educación Física y Dibujo.33 Concretamente, de los 67 catedráticos que llegaron a los nuevos institutos de Madrid, 33 estaban vinculados a la Junta de Ampliación de Estudios (JAE) y unían a su compromiso con la ciencia, su apoyo a los planteamientos pedagógicos y políticos de la Segunda República. Su implicación les llevó a ocupar puestos directivos en los nuevos institutos y en la sección de Segunda Enseñanza de la Comisión Nacional de Cultura, una junta creada para la sustitución de la enseñanza impartida por las órdenes y las congregaciones religiosas. También ocuparon puestos en la Junta Técnica Inspectora de Segunda Enseñanza y en el Ministerio de Instrucción Pública. Según Vicente José Fernández Burgueño, el perfil medio del catedrático que accedió voluntariamente a estos centros estaría configurado a partir de una o varias de las siguientes características: «brillante carrera universitaria, con regularidad premio extraordinario en la licenciatura y en el doctorado; edad inferior a los cuarenta años y por tanto en plena madurez intelectual».34
Durante la guerra, la mayor parte de estos nuevos institutos de Madrid permanecieron cerrados y fueron reutilizados como cuarteles militares, a excepción del Instituto San Isidro, el Lagasca, el Pérez Galdós, el Lope de Vega y el Instituto para Obreros; este último funcionó desde su creación en 1937 hasta el final de la contienda. Por lo que la mayor parte de sus catedráticos, entre los que se encontraban Antonio Machado, José Ramón González-Regueral, Manuel Núñez de Arenas, Joaquín Álvarez Pastor, Antonio Rodríguez-Moñino y Bienvenido Martín García, se trasladó a Valencia. También lo hicieron otros muchos profesores a los que la sublevación los había sorprendido en Madrid, donde habían acudido para formar parte de los tribunales de oposiciones o para examinarse.
De los 50 profesores que obtuvieron plaza en los institutos de la retaguardia valenciana, 15 de ellos pasaron por las aulas del Instituto Luis Vives y otros 10 por las del Instituto Obrero. Se trataba en su mayoría de catedráticos llegados de Madrid, que ejercían en los centros de más solera de la capital, como el San Isidro o el Cardenal Cisneros, o bien provenían de los nuevos centros que había creado la República. El viejo Instituto General y Técnico de Valencia, situado en el edificio del antiguo Colegio de San Pablo que fundaron los jesuitas en 1562, fue el centro educativo que los acogió durante su estancia. «Un caserón enorme y vetusto. Tenía algo de cuartel destartalado o de antiguo convento acondicionado para la enseñanza. […] Al entrar al instituto se respiraban de golpe nubes de polvo y un espeso olor a orines sazonados, como si el caserón orinase desde siglos».35 De esta manera lo describe el profesor Juan Renau, antiguo alumno del Luis Vives, como en su día también lo fueron los hermanos Gaos o Max Aub. El instituto había sido creado en 1851 con la función de incorporar a las clases medias a la Enseñanza Secundaria y formar a las nuevas élites burguesas para que fueran el soporte del Estado democrático, pero con la Restauración el proyecto educativo progresista de Vicente Boix, su más célebre director durante el Sexenio democrático, se frustró y la Enseñanza Media pasó a manos de la Iglesia y mantuvo su carácter elitista y confesional.36
El Instituto Luis Vives de Valencia gozaba de gran prestigio desde el siglo XIX a nivel de toda España. Solo el Instituto San Isidro de Madrid lo superaba. Es fácil imaginar que muchos de los catedráticos recién llegados a Valencia eligieran el Luis Vives por el bienestar y el estatus que llevaba consigo la condición de estar adscrito a un establecimiento oficial de Enseñanza Media como el de Valencia, además de la cercanía que presentaba con los ministerios ubicados en la ciudad en esas fechas.37 La Valencia que encontraron estos profesores a su llegada a finales de 1936 y principios del 1937 era un hervidero de gentes. Así la describe Constancia de la Mora:
La población normal de Valencia se había triplicado; funcionarios públicos que acompañaron al gobierno desde Madrid y sus familiares; militares de todas clases; periodistas extranjeros; infinidad de «turistas de guerra»; el personal de las Embajadas que se trasladaron con el gobierno y, por supuesto, millares de refugiados de otras partes de España.38
Algunos autores hablan de 242.000 refugiados, lo que representa un incremento sustancial del alumnado de Segunda Enseñanza y justifica también, entre otros factores, el incremento en la demanda de docentes foráneos. Otro de estos factores, tal como ya hemos mencionado, fue la impo sibilidad legal de que las órdenes religiosas siguieran impartiendo clases. Antes de la Ley de Congregaciones Religiosas de 1933, que prohibió la enseñanza en los colegios religiosos, muchos alumnos estudiaban en sus aulas, pero obligatoriamente debían examinarse en el Luis Vives frente a un tribunal, si querían obtener el título de Bachiller Superior y pasar a la Universidad. Juan Renau, alumno de los maristas, cuenta su experiencia con el catedrático de Filosofía del Luis Vives Joaquín Álvarez Pastor:
Tenía fama horrenda de tragacuras y de mala leche. Menguado de estatura, los hombros apenas sobresalían de la mesa, como dispuesto a saltar sobre la víctima. […] Después de preguntarme en qué colegio estudiaba plantó un dedo insignificante en un renglón: «El origen del hombre. Teorías sobre este punto». Me embalé de carrerilla con el creacionismo, Adán y Eva, etc. Me dejó hablar […] y dijo arrastrando las palabras: ¿Está usted muy seguro de todo lo que ha dicho?… Quiero decir si no sabe otra teoría sobre dicha cuestión. Le hablé sin darles mucha importancia de Darwin y del evolucionismo. Se ve que ha estudiado mucho… Tal vez sin comprender una sola línea, pero está bien.39
Álvarez Pastor, director del instituto en 1931, un hombre muy implicado políticamente con los valores de democracia y laicismo de la Segunda República, y cuyo compromiso ideológico pagó con el exilio después de la guerra, no era representativo del conjunto del profesorado del Instituto Luis Vives en esos años. En el claustro había muchos profesores de ideología conservadora, militantes de partidos derechistas y católicos a ultranza, que, durante la guerra, tras ser sometidos a la depuración republicana, se vieron obligados a abandonar sus cátedras. El Gobierno republicano procedió a cubrir esas vacantes echando mano del gran número de profesores llegados de Madrid tras la evacuación de la capital en noviembre de 1936. Uno de los profesores que llegó al Instituto Luis Vives en 1937 fue el sacerdote Moisés Sánchez Barrado, proveniente del Instituto Francisco de Quevedo de la capital. Ejercía dando clases de Latín desde que en 1904 sufrió una fuerte crisis en su vocación sacerdotal, momento en que contactó con Miguel de Unamuno en Salamanca. Se conserva casi completa la correspondencia entre ambos, que nos habla de la gran tormenta interior que padecía Barrado, lo que conmovió a Unamuno, que le dispensó su amistad y su protección y le buscó colocación en la enseñanza pública. Moisés Sánchez Barrado le sirvió de fuente de inspiración para componer el personaje de San Manuel Bueno, mártir.40 Después de la guerra con la depuración franquista fue sancionado con traslado forzoso fuera de la provincia e imposibilidad de solicitar vacantes durante cinco años.41
El Instituto Obrero, inaugurado en 1937, cubrió sus plazas con profesores evacuados llegados principalmente de Madrid, militantes de partidos del Frente Popular, muy convencidos del proyecto ideológico republicano y dispuestos a promover un modelo de educación beligerante contra el fascismo. El ministro Jesús Hernández, en el discurso de inauguración del Instituto Obrero, pronunció estas palabras que sintetizan el nuevo modelo de «escuela en guerra» que desde el Ministerio se proponían promover: «La enseñanza ha dejado de ser un privilegio de clase, ha dejado de ser coto cerrado de una casta de señoritos que podían disponer de medios económicos para formar a sus hijos, negando este beneficio a la inmensa mayoría de los hijos del pueblo».42
3. GUERRA ESCOLAR, CESES DE PROFESORES Y NUEVA POLÍTICA EDUCATIVA EN EL MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA
La depuración republicana, poco conocida, pero con un alcance considerable a causa de la guerra, no afectó solo a los docentes. Todos los funcionarios del Estado, personal subalterno, funcionarios municipales y todos los trabajadores vinculados o adscritos a organismos oficiales (personal de los ministerios, ayuntamientos, jueces y policía municipal) fueron depurados. El Gobierno del Frente Popular dispuso el cese de todos los que hubieran tenido participación en el movimiento subversivo o fueran notoriamente enemigos del régimen.43 A un primer Decreto del 22 de julio de 1936, legislando al respecto, siguió otro del Gobierno de Largo Caballero, del 27 de septiembre de 1936, por el que suspendía de todos sus derechos a los funcionarios de todos los ministerios y demás centros dependientes del Estado,44 a excepción de los que trabajaban en instituciones y cuerpos armados. Los que quisieran reintegrarse debían rellenar un cuestionario que incluía preguntas sobre su afiliación política y sindical anterior al 18 de julio, y además tenían que aportar pruebas de su lealtad a la República, de manera que los certificados emitidos por los partidos del Frente Popular y los carnés sindicales se convirtieron en un bien muy preciado en esa época.
En el caso de la enseñanza, la depuración republicana debe ser contextualizada en un periodo más amplio, que tiene sus inicios en 1931 con la «guerra escolar» y el levantamiento de las medidas legislativas de secularización de la educación y de separación Iglesia-Estado impulsadas por el Gobierno republicano. En 1932 se decretó la disolución de la Compañía de Jesús, y en 1933 se aprobó la Ley de Confesiones y Congregaciones Religiosas que prohibía la enseñanza a las órdenes religiosas. Estas normas, junto con otras ya presentes en la Constitución de 1931, de reconocimiento de la laicidad del Estado, divorcio, matrimonio civil y enseñanza laica, desataron una verdadera guerra escolar y supusieron la ruptura definitiva del diálogo entre el poder religioso y el Gobierno del primer bienio reformista. La jerarquía eclesiástica emitió una dura protesta y Pío XI promulgó la encíclica Dilectissima nobis, que condenaba el régimen republicano español. En ese contexto tenso hay que buscar las raíces del conflicto que llevó al Gobierno de la Segunda República, ya empezada la guerra, a apartar del cargo a buena parte del profesorado de los institutos en los años de la guerra.
Si bien es verdad que el grueso de la criba de profesores se produjo durante la etapa en la que Jesús Hernández fue ministro de Instrucción Pública, entre septiembre de 1936 y abril de 1938, la actividad de control político y selección del profesorado fue un objetivo que se mantuvo en el tiempo y que compartieron, aunque no lo llevaran a la práctica de manera tan drástica, los otros dos representantes del Ministerio durante la guerra. Tanto su predecesor, el liberal republicano Francisco Barnés (febrero de 1936-septiembre de 1936), partidario del modelo de escuela liberal-burguesa, heredado de la Institución Libre de Enseñanza, como su sucesor en el último periodo de la guerra, el anarquista Segundo Blanco (abril de 1938-febrero de 1939), defendieron una concepción pedagógica basada en el reconocimiento de la neutralidad ideológica de los enseñantes y no mostraron tanto celo a la hora de apartar del cargo a los considerados «desafectos». Por el contrario, la orientación comunista del ministro Jesús Hernández y de su subsecretario Wenceslao Roces, condicionada por las difíciles circunstancias de la época central de la guerra, impulsó un modelo de educación popular y proletaria que respondía a un patrón de escuela beligerante, en lucha contra el fascismo y contra la erradicación del analfabetismo. A los profesores no se les permitió ser ajenos a este paradigma y en ningún caso pudieron manifestar ambigüedad ideológica o falta de compromiso. De ahí que fueran perseguidas todas aquellas personas calificadas de «desafectas al régimen», aunque no siempre lo eran.
Durante la guerra civil, la educación se convirtió en un arma más de combate. Los planes de estudios, las conferencias extraescolares, los discursos de clausura e inauguración del curso y todas las ceremonias que se celebraban en las escuelas y en los institutos contribuyeron a la difusión de los valores del antifascismo y a la construcción de un nuevo modelo de «escuela en guerra». Pese a que la instrumentalización de la enseñanza con fines de adoctrinamiento no constituía una novedad –desde el siglo XIX se conocía bien el poder que otorgaba a los gobiernos el control de la escuela–, ahora la orientación ideológica era diferente, ya que las condiciones sociopolíticas impuestas por la contienda habían transformado radicalmente los objetivos. En ese tiempo, tanto en Valencia como en toda la retaguardia republicana, las autoridades del Ministerio de Instrucción Pública promovieron la adhesión sin fisuras de la juventud y de los profesores al ideario político antifascista y exigieron una plena lealtad al Gobierno republicano por parte de educadores y educandos. Los docentes, como principales agentes de la puesta en marcha del nuevo programa de adiestramiento político, no podían manifestar ambigüedad ideológica. En ese contexto hay que valorar las purgas de docentes y alumnos que por motivos políticos llevó a cabo la República entre 1936 y 1939. Aunque aquí nos centramos en el caso de los profesores de Segunda Enseñanza de la retaguardia valenciana, la problemática es muy similar en todo el sistema educativo, desde la Educación Primaria hasta la Universidad, y es extensiva a otros colectivos como los bibliotecarios, y en general a todos los funcionarios.
Los sindicatos docentes y, en especial, la Federación Estatal de Trabajadores de la Enseñanza (FETE-UGT), a través de su periódico Magisterio Español –que había sido incautado y convertido en órgano del sindicato–, cumplieron un papel muy destacado en la puesta en marcha de la depuración docente. Desde las filas del sindicato socialista se exigió con ardor al Ministerio de Instrucción Pública que se llevara a cabo una contundente limpieza de enemigos de la República. De manera que se procedió a apartar del cargo a muchas personas que tenían una larga antigüedad en la carrera docente,45 estaban o habían estado afiliadas a partidos políticos de derechas, eran de acendrado catolicismo o, en algunos casos, habían tenido cargos públicos importantes durante la dictadura de Primo de Rivera. El 24 de junio de 1937, César Lombardía, secretario general de la FETE, exhortaba a los compañeros de Castellón a continuar con la purga del profesorado, ya iniciada por el Gobierno desde julio de 1936:
Habiendo de acometer este Ministerio la depuración de todo el personal de Enseñanza, os rogamos que con la mayor brevedad nos enviéis un informe confidencial del juicio que os merezcan profesores de institutos, de Escuelas Normales, maestros, profesores de escuelas especiales, de las de Trabajo, y demás personal docente de esa provincia, tanto desde el punto de vista de la lealtad al régimen como desde su capacidad profesional. Teniendo en cuenta que la finalidad perseguida es sanear el cuerpo de Enseñanza, para evitar que esté en manos de personas desafectas a la República y al pueblo, de antecedentes reaccionarios, fascistas, inmorales o incapacitados para el desempeño de la misión. Si los informes que nos deis pueden venir avalados por otras organizaciones y partidos del Frente Popular, mejor.46
En muchas ocasiones, la persecución del desafecto tenía su origen en una denuncia anónima, en un pasado marcado por el catolicismo o en la pertenencia a partidos u organizaciones ahora consideradas contrarios al Frente Popular. Las relaciones sociales con personas que se habían alineado con los sublevados revelaban en esos momentos una posición hostil a la República. Además, la situación del desafecto se agravaba porque se le negaba la presunción de inocencia y tenía que demostrar su lealtad a la República, muchas veces recurriendo a afiliaciones oportunistas, tanto políticas como sindicales, posteriores al 18 de julio. Figurar en las listas de los profesores cesados de instituto que aparecieron en la Gaceta, los días 13 de agosto y 24 de septiembre de 1936 y 23 de febrero de 1938, y por ende quedar apartado forzosamente, era un estigma difícil de sobrellevar.
La mitad de los profesores que formaban parte de los claustros de los institutos del País Valenciano antes de la guerra fue cesada. Una cifra tan elevada de docentes exonerados por razones ideológicas, que o bien fueron apartados definitivamente del cargo o bien fueron catalogados como disponibles gubernativos (cobrando dos tercios del sueldo y sin trabajar), nos induce a pensar que se trató de una purga docente de gran envergadura. La depuración afectó a nivel provincial, preferentemente a los claustros de los institutos más antiguos, como el Luis Vives de Valencia, a los institutos provinciales de Castellón y Alicante y al Instituto de Requena, por tratarse de los establecimientos creados con anterioridad a 1931 y por lo tanto con una mayor presencia de personal ideológicamente conservador y con muchos años de servicio.
En el Instituto de Requena, fundado durante la dictadura de Primo de Rivera, en 1928, la exoneración forzosa de docentes que impuso la República hizo estragos. Diez de sus once profesores fueron declarados disponibles gubernativos por desafectos al régimen republicano en el verano de 1936. Todos fueron obligados a desempeñar oficios manuales y burocráticos sin remuneración, impuestos por el comité revolucionario que gobernaba el pueblo en esos días. Juan Grandía Castella, profesor de Francés, pasó a ser contable en un hospital de sangre; Luis M.ª Rubio Esteban, profesor de Ciencias Naturales, se convirtió en el escribiente del Comité ejecutivo popular; José Pérez Hernández, agregado interino de mecanografía, se vio obligado a trabajar cavando zanjas para riego, y Camilo Chousa López, profesor de Lengua y Literatura, a extender recibos en un fielato de consumos situado a las afueras de la ciudad y a despachar en una cooperativa de ultramarinos.47 Estos cuatro y el resto de sancionados, si querían ser readmitidos, junto con un cuestionario debidamente cumplimentado donde se les pedía que expusieran «el concepto que tenían de sus deberes para con la República y con el gobierno en esos momentos» y contestaran preguntas sobre los cargos que habían tenido a nivel profesional y las filiaciones políticas y sindicales, tenían que aportar avales que justificaran su pertenencia a partidos y organizaciones que se habían mantenido fieles a la República (especialmente sindicatos como la FETE48 y la CNT), y certificados de afinidad ideológica expedidos por los comités antifascistas locales.49 El modelo de cuestionario que debían rellenar se publicó el 30 de septiembre en la Gaceta de Madrid, allí constaba que era preceptivo rellenarlo para solicitar el reingreso en la Administración educativa.50
Desde septiembre de 1936, cuando se les comunicó su situación de disponibles gubernativos, permanecieron sin dar clases y cobrando dos tercios del sueldo hasta que les llegó la resolución definitiva de la depuración el 30 de marzo de 1937. La decisión había sido tomada en función de las averiguaciones realizadas y de acuerdo con lo preceptuado en el Decreto de Presidencia del Consejo de Ministros del 27 de septiembre de 1936. Camilo Chousa López fue separado definitivamente de la docencia, Juan López Almeida y Luis M.ª Rubio Esteban fueron sancionados con la jubilación forzosa, otros cinco profesores continuaron en situación de disponibles gubernativos y tres quedaron libres de cargos: Antonio García Romero, que, como era médico, se incorporó al hospital de sangre de Requena; José Antonio Sellers Galindo, que fue nombrado nuevo director, y José Oria Micho, que por su condición de químico pasó a trabajar en la fábrica de armamento de Manises. En estas circunstancias urgía la renovación completa del claustro después de que el 72 % del profesorado hubiera sido cesado. El único que mantuvo su plaza fue José Antonio Sellers Galindo, de Izquierda Republicana, que fue nombrado comisario-director el 12 de enero de 1937 por designación política.51
El caso más extremo es el del Instituto Luis Vives de Valencia. En el viejo instituto fueron cesados 28 del total de 33 profesores que trabajaban en el centro con anterioridad a la guerra, lo que arroja un porcentaje altísimo del 84 %. Durante la guerra se incorporaron 15 profesores evacuados de Madrid al centro, que no los hemos contado porque eran todos afines ideológicamente a la República y por lo tanto no sufrieron depuración. En el Instituto provincial de Alicante, de los 20 profesores que trabajaban allí (sin contar a los cuatro que llegaron evacuados), fueron exonerados de la docencia 13, lo que da un porcentaje del 65 % de depurados por la República; y en el Instituto de Castellón, del total de 20 profesores que componían la plantilla (sin contar los dos que llegaron nuevos), fueron cesados ocho, lo que equivale a un porcentaje de un 40 %.
Saturnino Liso Puente, catedrático de Física y Química del Instituto de Orihuela, acusó al director, Antonio Sequeros López, de haber sido el culpable de que hasta siete profesores del claustro fueran declarados cesantes en la Gaceta del día 13 de agosto de 1936. Los catedráticos Francisco Sánchez Ruiz, José María Andreu Rubio, Juan Colom Romans, Saturnino Liso Puente y los encargados de curso, Mariano Fernández Conde, Manuel Sanz García y José María Almela Costa, fueron separados de sus puestos de trabajo en el verano de 1936.52 El director del instituto, Antonio Sequeros López, fue condenado después de la guerra a treinta años de prisión mayor, que finalmente no cumplió de manera completa. En 1940, la condena de «auxilio a la rebelión» le fue reducida a seis años de prisión menor, más las accesorias de responsabilidad civil. El hecho de haber estado presente en la primera reunión del Comité Popular Revolucionario que se formó en Orihuela el 19 de julio de 1936, y haber sido designado –en razón de su cargo de profesor de Geografía e Historia del instituto local– para la selección de las obras de arte sacro que tuviesen valor artístico en las iglesias de Orihuela, fue la principal prueba de cargo a la hora de condenarle, pero no la única. En el sumario le acusaron de haber intervenido en la incautación y el saqueo de las iglesias, así como en el asesinato de dos funcionarios de correos y en «la destitución de siete profesores derechistas del Instituto». Había sido también presidente del Partido de Izquierda Republicana de la localidad y administrador de Correos durante la guerra.53
La depuración republicana afectó a un total de 96 profesores de los 192 que trabajaban en los institutos del País Valenciano antes de la guerra –hemos descontado los 50 profesores que llegaron evacuados en esos años–, lo que supone el 50 % de las plantillas. Por provincias, en Alicante, de un total de 56 profesores –hemos restado los seis que llegaron evacuados de Madrid– que impartían clase en la provincia, 30 fueron separados del cargo y uno fue catalogado como disponible gubernativo, lo que da el porcentaje más alto con un 55,4 % de sancionados. En la provincia de Valencia, de los 113 profesores de secundaria en ejercicio –restando a los 41 evacuados–, 42 fueron separados del cargo y 12 quedaron en situación de disponibles gubernativos, lo que arroja un porcentaje del 47,8 % de sancionados por la República. Por último, en Castellón, del total de los 23 profesores que impartían clases en los institutos –sin contar los cuatro que se incorporaron nuevos–, fueron cesados 9 y 2 fueron declarados disponibles gubernativos, lo que supone un 47,8 % de sancionados.
En la mayor parte de los casos se trataba de funcionarios con muchos servicios docentes que habían pertenecido a partidos políticos de derechas, de comprobado catolicismo y que, no todos, tuvieron cargos públicos importantes durante la dictadura de Primo de Rivera. En el Instituto Luis Vives de Valencia, algunos de los catedráticos que perdieron sus puestos, como Eduardo Arévalo Carbó y Modesto Jiménez de Bentrosa, ocupaban los puestos 12 y 19 del escalafón general de España. Francisco Morote Greus, Francisco de la Macorra, Silverio Palafox, Matías Calomarde y otros eran ancianos que trabajaban en este instituto desde la primera década del siglo XX. Al tratarse de un centro de mucho prestigio y antigüedad, algunos de sus catedráticos eran personas muy conocidas en la sociedad valenciana. Ese era el caso de Modesto Jiménez de Bentrosa y Díez Caballero, catedrático de Geografía e Historia del Luis Vives, que había sido presidente de la Diputación de Valencia (1921-1923) y gobernador civil de Alicante, Burgos y Navarra durante la dictadura de Primo de Rivera. Además, era un reconocido derechista que había pertenecido al Partido Liberal monárquico, a Unión Patriótica y más tarde a Renovación Española de Calvo Sotelo. Por su parte, Francisco Morote Greus, catedrático de Agricultura, había sido concejal del Ayuntamiento de Valencia durante la dictadura y perteneció a Unión Patriótica y a Lo Rat Penat.
La depuración republicana buscaba garantizar la legalidad y la viabilidad de la reforma de la enseñanza emprendida por la República, y en absoluto puede ser comparable con la represión fría y sistemática que caracterizó a la depuración franquista, que se ensañó y arrasó después de la guerra con todo lo que representaba el laicismo, el pensamiento libre de dogmas, la renovación pedagógica de la Institución Libre de Enseñanza y el legado de la Ilustración, en suma. De todas formas, no conviene minimizar su importancia. Según ha investigado Rosalía Crego, en el conjunto de la Segunda Enseñanza la depuración republicana afectó a nivel de España a 148 catedráticos, 202 profesores, 39 encargados de curso (cursillistas del 33) y 22 auxiliares. Lo que supone, según esta autora, un 18,02 % del total del profesorado de instituto en España.54 En la retaguardia valenciana, según nuestro estudio, afectó a 96, de los cuales 27 eran catedráticos, 20 profesores encargados de curso (cursillistas del 33), 7 profesores numerarios de institutos locales y el resto profesores especiales y auxiliares. Nuestro porcentaje de sancionados representa un incremento muy considerable respecto a los datos que ofrece Rosalía Crego, pero plausible, porque mientras ella hace un cómputo global para toda España55 –basándose como nosotros, en los listados de sancionados aparecidos en la Gaceta de la República– nuestro estudio se centra en el País Valenciano, principal bastión republicano hasta el final de la contienda, lo que explica la mayor contundencia en la aplicación de las medidas depuradoras del personal docente de secundaria. Las autoridades educativas consideraban que, recobrada la normalidad por entero en la provincia de Valencia tras el golpe de Estado, se debía actuar de manera inmediata, poniendo a los centros educativos de esta provincia como «primer modelo de la renovación de métodos».56 En cualquier caso, nuestro porcentaje de un 50 % de profesores apartados por desafectos en la Enseñanza Media queda ligeramente por encima del 47 % que nos da Marc Baldó para la Universidad de Valencia, con 38 sancionados del conjunto de 81 profesores que trabajaban allí antes del 18 de julio,57 y es igual al que ofrece M.ª Concepción Álvarez en su estudio de la Escuela de Altos Estudios Mercantiles de Gijón, con un 50 % del profesorado apartado del cargo.58
La depuración republicana fue especialmente virulenta en los niveles superiores de enseñanza. En palabras de Rosalía Crego:
Fue tanto más dura cuanto más elevado era el nivel social y profesional del depurado (catedráticos de Universidad, profesores numerarios de Escuelas Normales o inspectores de enseñanza primaria fueron los más afectados), y tanto más paradójica cuanto que se aplicó también a personalidades políticas o intelectuales destacados y de reconocido republicanismo.59
Y es que, en el afán de dotar al proceso depurador de una función ejemplarizante y preventiva, se llegaron a cometer injusticias e irregularidades. Algunas personalidades republicanas de gran relieve, como el pedagogo Lorenzo Luzuriaga,60 fueron sancionadas con la separación forzosa. No fue el único caso de manifiesta arbitrariedad. Hemos encontrado tres profesores que sufrieron la doble depuración republicana y franquista en nuestro estudio: Camilo Chousa López y Juan López Almeida, del Instituto de Requena, y Manuel Castillo Quijada, del Instituto Luis Vives de Valencia. Ante la pregunta de qué tenían en común estos tres profesores y otros muchos para que la República los cesara, la respuesta es clara: habían tenido cargos políticos importantes en la época de la monarquía y de la dictadura de Primo de Rivera, y aunque ahora tuvieran amigos masones con altos puestos de responsabilidad en el Gobierno (Camilo Chousa y Manuel Castillo Quijada pertenecieron a la masonería), desarrollarán una activa labor dentro de partidos políticos del Frente Popular (Camilo Chousa en Unión Republicana y Manuel Castillo Quijada en Izquierda Republicana) y contarán con certificados institucionales acreditando que habían procedido como fervorosos republicanos y resueltos antifascistas. No había nada que hacer, su pasado pesaba mucho y fueron declarados desafectos al régimen. Camilo Chousa había sido alcalde de Antequera por el Partido Radical Republicano de Lerroux en 1932, un periodo desbordado por la conflictividad social generada por las huelgas del campesinado, y los socialistas le acusaban de haber tenido un papel relevante en la represión llevada a cabo por la Guardia Civil en la localidad.61 Manuel Castillo Quijada62 había sido delegado regio de enseñanza primaria en 1918, durante la monarquía de Alfonso XIII, cuando el Partido Liberal gobernaba y Santiago Alba era ministro de Instrucción Pública, y aunque ahora con la República era un azañista convencido y ocupaba cargos importantes en la ciudad de Valencia (fue vicesecretario del Patronato de Cultura, director del Monte de Piedad y miembro de la Junta Provincial de Protección de Menores) no pudo evitar ser cesado de su cargo de catedrático de Francés en el Instituto Luis Vives. Por su parte, Juan López Almeida había sido concejal del Ayuntamiento de Segovia durante la dictadura de Primo de Rivera.63 La resolución definitiva de la depuración republicana se les comunicó el 30 de marzo de 1937 firmada por Wenceslao Roces, subsecretario de Instrucción Pública. La decisión había sido tomada en función de las averiguaciones realizadas y de acuerdo con lo preceptuado en el Decreto de Presidencia del Consejo de Ministros del 27 de septiembre de 1936.
A pesar de ser unos resultados tan alarmantes por el alto número de ceses, apenas tenemos investigaciones sobre la incidencia de la purga republicana, y en las que tenemos, como es el caso de la nuestra, los datos son aproximados. No pueden ser tomados como definitivos porque en esos años había una gran movilidad geográfica del profesorado impuesta por las circunstancias del éxodo de guerra. Además, los expedientes de la depuración republicana se perdieron en Valencia o fueron destruidos al final de la contienda junto a mucha otra documentación administrativa de las escuelas e institutos. No existe una relación completa donde aparezcan los nombres de los depuestos en la Segunda Enseñanza; las fuentes más fiables son las listas de profesores cesados por la República que aparecen en la Gaceta de Madrid los días 13 de agosto de 1936 y 21 y 24 de septiembre del mismo año, así como la publicada en la Gaceta de la República el 23 de febrero de 1938. En cualquier caso, como en la Gaceta no están todos los nombres, hemos completado las listas basándonos en las deducciones que se desprenden de las frecuentes alusiones al tema presentes en los expedientes de depuración franquista que se conservan en el Archivo General de la Administración. Muchos profesores intentan hacer valer el hecho de haber sido cesados en época republicana como mérito a tener en cuenta a la hora de ser confirmados en el cargo por las comisiones depuradoras franquistas.64
La separación del servicio por motivos ideológicos se llevó a cabo en todos los ámbitos de la Administración. En el caso de la enseñanza, las purgas impulsadas desde el Ministerio de Instrucción Pública afectaron a todos los niveles educativos y no únicamente a los profesores, sino también a los estudiantes de las Escuelas Normales de Magisterio e incluso al alumnado de los institutos de secundaria. En el Instituto de Alicante, José Lafuente Vidal, catedrático de Geografía e Historia, y más conocido por ser el arqueólogo de las excavaciones de la necrópolis de la Albufereta y del Tossal de Manises, fue encarcelado después de la guerra, acusado de haber presidido el tribunal que llevó a cabo la depuración de bachilleres en el instituto. El consejo de guerra que lo condenó el 23 de enero de 1940 a la pena de tres años y un día de prisión menor, con accesorias de suspensión de empleo indefinida, consideró que el comité seleccionador –formado por un representante del claustro, un administrativo, un alumno en representación de la FUE y él como director– había prohibido a doce alumnos de ideología derechista asistir al instituto.65
La depuración republicana pretendía sobre todo garantizar la reforma educativa republicana, además de instrumentalizar la educación con fines de aleccionamiento antifascista, y en absoluto puede ser comparable con la depuración docente franquista, que se ensañó y arrasó después de la guerra con todo lo que representaba el laicismo, el pensamiento libre de dogmas, la renovación pedagógica de la Institución Libre de Enseñanza y el legado de la Ilustración, en suma. Las exoneraciones de docentes y funcionarios durante la Segunda República no supusieron una limpieza política ordenada como ocurrió después en el franquismo. En cierto sentido recuerdan a las «cesantías» de empleados públicos del siglo XIX en España, que –periódicamente y no siempre por razones ideológicas– dependiendo de la llegada al poder de un nuevo gobierno de signo contrario al anterior suponían la separación forzosa de un buen número de trabajadores de la función pública.
4. LA SINDICALIZACIÓN FORZOSA DE LA DOCENCIA EN LOS AÑOS DE LA GUERRA
La separación de la enseñanza de hasta un 50 % de docentes de Segunda Enseñanza respondió a un plan gubernamental de control políticoideológico del profesorado y de instrumentalización de la escuela como arma de combate, que se relaciona a su vez con otro proceso nuevo en esos años: la sindicalización forzosa de la docencia, que se dio de manera simultánea en la retaguardia republicana. Ambos procesos deben ser valorados en el contexto de la guerra civil. Un conflicto especialmente complejo que produjo enfrentamientos simultáneos a varios niveles. Como ya han explicado sobradamente los historiadores, fue al mismo tiempo una guerra internacional, una guerra de clases y también, entre otras varias guerras, una guerra ideológica en el campo educativo. Durante la contienda, en la retaguardia republicana, pertenecer a un sindicato se convirtió en la principal garantía de fidelidad a la República, al mismo tiempo que podía ser un salvoconducto seguro en situaciones complicadas de represión, cárcel, incautaciones o depuración profesional. En ese contexto bélico de sindicalización de la vida social y laboral debemos ver la purga republicana de docentes. «De golpe, con la guerra, el sindicato y el carnet sindical pasaron a ser piezas básicas, indispensables, en la nueva situación», afirma el historiador Pere Gabriel, que señala también que el sindicato perdió en esos años su carácter reivindicativo y asumió funciones claras de control del mundo del trabajo.66
El desarrollo de un intenso proceso de sindicalización a finales de los años treinta en España no se puede explicar sin tener en cuenta el contexto bélico en el que se produjo. Se trata de una sindicalización de guerra en una coyuntura inédita en España, pero que según señala Pere Gabriel «ya había sucedido en algunos países europeos durante la Primera Guerra Mundial (e iba a suceder de nuevo durante la Segunda)».67 Las circunstancias bélicas motivaron que se impusiera la sindicación obligatoria (en FETE o CNT), con la finalidad de evitar la depuración republicana, como ya hemos visto, y poder ejercer la docencia en el caso de nueva incorporación y traslados.
En este contexto, la FETE-UGT se convirtió en una organización sindical de masas con un número de profesores afiliados entre 40.000 y 30.000 en toda España. Su rival, el Sindicato de Profesiones Liberales de la CNT, en su sección de enseñanza, llegó a tener 22.000 sindicados y a disputarle la hegemonía a la FETE, si no en todo el Estado sí al menos en Cataluña, donde fue mayoritario.68 Los sindicatos obreros cobraron una vida pública sin precedentes en esos días como resultado del protagonismo que ganaron en la lucha contra las fuerzas sublevadas y en la defensa de la República. Tanto la CNT como la UGT pasaron a ocupar espacios de gestión y de decisión a la hora de organizar las milicias populares y las experiencias de colectivización que se pusieron en marcha en muchos lugares de la retaguardia republicana. El 18 de julio marcó un antes y un después en los objetivos del sindicalismo. Después de esta fecha los sindicatos tuvieron como misión la organización y ordenación de todos los aspectos de la vida ciudadana y el sistema educativo no era una excepción. Debían intervenir no solo en la regulación de la vida económica sino también en la educativa y en la cultural, lo que sin duda significaba la sindicalización de la cultura y la educación.69