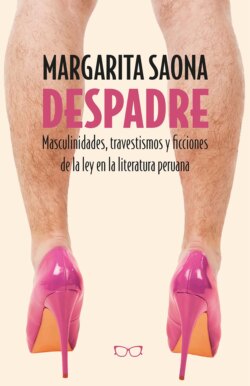Читать книгу Despadre - Margarita Saona - Страница 5
ОглавлениеINTRODUCCIÓN
Este libro trata sobre las imágenes de los varones que surgen en la literatura peruana y que, atravesadas por un conflicto esencial como miembros de una sociedad patriarcal, deben encarnar la ley y el poder; sin embargo, estos personajes, en su mayoría, se enfrentan al hecho de que esa idea —la de encarnar la ley y el poder— es solo una ficción. Con frecuencia, en lugar de la ley, se descubre una corrupción rampante y, en general, las cosas no son lo que parecen. Es tal vez por eso que Giuseppe Campuzano, desde El Museo Travesti del Perú, proclama: «Toda peruanidad es un travestismo» (La Fountain-Stokes, 2009, s/p). Hay dos maneras de interpretar la desafiante proclama de Campuzano sobre la identidad peruana: o está hecha de ficciones y disfraces o es tal que debería reconocer el flujo y la diversidad, en contraste con la imagen estática que pretende forjar su ciudadanía en un cierto tipo de varón.
En julio del año 2018, el equipo de reporteros del Instituto de Defensa Legal (IDL) encabezado por Gustavo Gorriti publicó una serie de grabaciones telefónicas que revelaban una red de corrupción en el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). Este organismo había sido formado durante el gobierno de Alberto Fujimori con el objetivo de seleccionar, nombrar, ratificar y destituir a los jueces y fiscales en el país, pero fue disuelto a consecuencia de la corrupción rampante que los audios publicados por el IDL pusieron al descubierto. Otros males aquejaban al país al mismo tiempo, pero, para este estudio, hay uno particularmente relevante: la violencia de género. Según la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la PUCP (2019), ese año se registraron cifras récords: 149 feminicidios y 304 tentativas de feminicidio en el país. Los dos males mencionados, la corrupción y la violencia de género, pueden parecer lacras sociales inconexas. Desde algún punto de vista, lo son. No sugiero que aquellos acusados de corrupción hayan también sido acusados de intentar matar a una mujer; sin embargo, en aquellos audios se revelan formas de homosocialidad que están en la base misma del patriarcado, de la subordinación de las mujeres y del tipo de corrupción que viene destruyendo las instituciones fundamentales para la democracia en el país. Me atrevo a sostener que el análisis de ciertos textos centrales en nuestra cultura descubren fracturas esenciales en la construcción de la masculinidad en el Perú y que estas fracturas se manifiestan tanto en el arraigado cinismo frente a las instituciones como en la violencia de género omnipresente en la sociedad peruana.
Correlación no es causalidad; sin embargo, aunque no se muestre una relación causal entre la corrupción y la violencia machista, ambas son manifestaciones de un patriarcado que carga con una herencia colonial. Ambas son formas en las que algunos hombres peruanos buscan afirmar su poder: la corrupción se normaliza y propaga mediante sistemas de jerarquías que dependen de complejas relaciones sociales ajenas a cualquier principio vinculado a un estado de derecho; la violencia sexual se presenta como una demostración de fuerza con la que muchos varones se imponen sobre quienes consideran física o emocionalmente débiles. La homosocialidad que facilitó, entre muchas otras cosas, el sistema de corrupción descubierto por los audios publicados por el IDL va de la mano de la homofobia y la misoginia. La propagación de la corrupción y de la violencia de género se sostiene en actitudes que ponen el propio poder y deseo por encima del respeto a la ley o del bienestar de la comunidad, especialmente sobre quienes se perciben como menos importantes y con menos poder.
Los audios registraron en su mayoría conversaciones entre hombres. Hay, es cierto, alguna esposa y también alguna abogada que aceptará presentarse a un cargo —al que le prometen será elegida— con la condición de votar luego siempre e incondicionalmente por el candidato del juez que la convocó. Pero casi todas estas conversaciones son asuntos entre hombres y en ellas la palabra «hermano» adquiere una particular connotación: la de reafirmar el vínculo homosocial sobre el que se erige el acceso al poder. Las transcripciones de los audios, tal como son recogidas en el artículo «Corte y corrupción», develan una relación de familiaridad que conecta espacios sociales con los espacios laborales y de la política (Gorriti, 2018). Esas conversaciones que se inician frecuentemente con un «Hola, hermano…» incluyen invitaciones a tomar un trago, a distintos eventos sociales para agasajar a un aliado político tanto como directivas explícitas que tienen con fin colocar a un recomendado en algún puesto que requeriría concurso o para desplazar a alguien que no sea un devoto aliado (Gorriti, 2018). Aunque la idea de «hermandad» no implique necesariamente corrupción, impone una filiación artificial sobre la afiliación que se supone que sea una forma más moderna y democrática de imaginar la nación (Said, 1983; Anderson, 1991). La hermandad masculina que forja las naciones latinoamericanas, ya lo había notado Mary Louise Pratt (1990), domestica a las mujeres y las excluye —junto con otros grupos subalternos— del acceso a la ciudadanía. La forma en que resurgen estos términos en uno de los escándalos de corrupción más grandes de la última década pone en evidencia el poder de la homosocialidad frente a la debilidad de nuestras instituciones.
La normalización de estructuras de poder controladas por hombres supone también el mantenimiento de las mujeres en posiciones subordinadas. La violencia física y psicológica contra las mujeres es una de las formas de control que las mantiene en esa posición de subordinación. Gonzalo Portocarrero —uno de los pensadores que reveló la complejidad de la cultura peruana contemporánea, y a cuyo trabajo le debe mucho este libro— señaló el machismo como uno de los ejes principales de la violencia en nuestra cultura. Según Portocarrero, el machismo supone la necesidad de imponerse sobre las mujeres y sobre otros hombres a través de la fuerza física, el valor y la impulsividad. «Para el hombre modelado por el machismo —dice Portocarrero— el deseo es la ley» (2007, p. 219). Más que guiarse por la norma social, la prioridad es obedecer a los propios deseos e impulsos. Así, en la base de la corrupción y de la violencia de género se encuentra un mismo origen: la displicencia y la indiferencia ante la ley. El racismo, la jerarquización de la sociedad que se sostiene sobre los constructos de raza, y las diferencias extremas en la clase social apuntaladas por esas jerarquías son también manifestaciones de la ausencia de un espíritu democrático. Ante esa ausencia impera el poder de la fuerza y de la pretendida filiación fundada en la homosocialidad. Portocarrero da una clave importante para la comprensión de la masculinidad en el Perú al establecer la indiferencia ante la ley como uno de los legados coloniales (2004, 2007, 2010). El mundo criollo era ignorado y menospreciado por la metrópoli. Esta falta de atención al cumplimiento de las normas de la metrópoli dio lugar a una amplia tolerancia para la transgresión de la ley. Esto crea un «debilitamiento general de la autoridad y de la credibilidad de los valores en los que se fundamenta el orden social» (Portocarrero, 2004, p. 211). El análisis de nuestros productos culturales muestra el trauma del mundo colonial como una castración simbólica. Siguiendo a Gayatri Spivak (1997), Portocarrero afirma que, como criollos, los peruanos quedaron atrapados en una posición poscolonial, revelándose ante la Corona española que niega su existencia, pero sin poder afirmarse sin el reconocimiento que esta les otorgaba. Los peruanos, ante el fantasma de la ley, buscan medrar en los márgenes, pero al hacerlo se menoscaban y destruyen los principios de sociabilidad (2007).
Los estudios sobre la violencia sexual en el Perú realizados por María Cristina Alcalde (2014), Jelke Boesten (2014), Mercedes Crisóstomo Meza (2017), Kimberly Theidon (2004) entre otros, insisten en cómo el racismo y la clase social están imbricados en ella. La violencia sexual de los hombres hacia las mujeres o hacia hombres que perciben como inferiores manifiesta todos los efectos de las jerarquías sociales: la voluntad de imponerse sobre el otro o de hacer valer el propio deseo sobre los cuerpos ajenos. Hablar de racismo en el Perú supone entender que las nociones de raza son simultáneamente muy arraigadas y relativas. Ya Aníbal Quijano (2014) ha mostrado que la categoría de raza y la modernidad nacen ambas del proceso colonial que permite «la codificación de las diferencias entre conquistadores y conquistados en […] una supuesta diferente estructura biológica que ubicaba a los unos en situación natural de inferioridad respecto de los otros» (p. 778). Desde las ciencias sociales se constata una persistencia de la idea de raza y de formas de discriminación en torno a estas, pero también se muestra clara evidencia de que las ideas de raza dependen de muchos otros factores que harán que se les adjudique a los mismos individuos distintos atributos raciales, según el lugar y circunstancia en que se encuentran (De la Cadena, 2000; Fuenzalida, 1970; Quijano, 2014; Santos, 2002 y 2014; Twanama, 2015). Y en relación con la jerarquía social que se establece en el sistema de dominación colonial se impondrá no solamente la idea de razas superiores y razas inferiores, sino también la feminización de la raza del grupo dominado. Richard C. Trexler, en su libro Sex and Conquest: Gendered Violence, Political Order, and the European Conquest of the Americas, presenta amplia evidencia de que «feminizar» el cuerpo de los enemigos derrotados, una práctica militar común desde la antigüedad, no era desconocida entre las sociedades indígenas de las Américas y continuó siendo utilizada durante la conquista (1995). La violación de los vencidos, la castración, circuncisión y otras formas de violencia sexual eran maneras de marcar al enemigo con una masculinidad mancillada para así feminizarlo. Estas prácticas continúan activas, aunque funcionen únicamente de manera figurativa, en los distintos sistemas simbólicos de origen patriarcal como puede verse en el estudio de Eduardo Archetti sobre los insultos entre los hinchas de fútbol argentino: las imágenes utilizadas para degradar a los oponentes provienen de referencias a la sodomización, la emasculación u otras formas de «feminizar» al adversario (2002). En su artículo «Altering Masculinities: The Spanish Conquest and the Evolution of the Latin American Machismo», Michael Hardin (2002) añade que la violación de mujeres en un contexto en que son tratadas como propiedad de los hombres es también una forma de ejercer poder sobre los hombres vencidos.
Rocío Silva Santisteban resume la confluencia de racismo y dominación patriarcal en el Perú de la siguiente manera:
la modernidad se ha basado en relacionar estas formas de dominación: un patriarcado racionalizado por la estructura laboral y centrado en un imaginario que justificó la esclavitud y la servidumbre dentro de las lógicas eurocentradas y le achacó a la «inferioridad racial» de los indígenas dominados la justificación de la violencia de su propia dominación. Esta situación significó, entre otras estrategias de subalternización, la de feminizar al indígena (2018, pp. 106-107).
Silva Santisteban reconoce que las estructuras patriarcales que persisten en el país, si bien tomaron tal vez su forma más virulenta con la conquista española, ya aparecían en el territorio que hoy reconocemos como peruano desde la expansión inca frente a las culturas locales. De hecho, Irene Silverblatt (1987), en su libro Moon, Sun, and Witches, muestra hasta qué punto el Imperio incaico supuso una distorsión de la dinámica de género entre muchos de los pueblos que conquistaron. Silverblatt cita abundante evidencia de formas de parentesco paralelas, matrilineales para las mujeres y patrilineales para los hombres. Las mujeres podían tener acceso a la tierra de la comunidad, ganado, agua y otros bienes. Los hombres y las mujeres en el ayllu dividían el trabajo de acuerdo con su sexo y su edad. Las labores femeninas se percibían como contribuciones de cada miembro del para la comunidad, al igual que las masculinas. No se trataba de que la esposa cocinara, hilara y cuidara a los niños para su marido. Lo hacían para el bien común. Según Silverblatt, se produce un cambio radical a través de la expansión del Imperio. Aunque los incas respetaron en cierta medida los cultos y costumbres locales, también utilizaron nociones de parentesco para afirmar su poder como «hijos del Sol». Esto justificaba el tributo que demandaban de cada ayllu. Por otro lado, los hombres, y no las mujeres, eran contados como jefes de familia en los censos y eran vistos como de mayor valor, dado que se convertían en soldados al servicio del inca. Aunque algunas mujeres mantuvieron una posición de liderazgo, fueron una pequeña minoría. El poder del Imperio se consolidó como masculino. Los varones locales vieron la oportunidad de escalar dentro de la jerarquía local a través de las prebendas recibidas del inca. Silverblatt, siguiendo con los argumentos planteados por Tom Zuidema en El sistema de ceques del Cuzco: la organización de la capital de los Incas (1995), sostiene que los incas usaron la estructura jerárquica de la conquista para establecer una élite de conquistadores (varones al servicio del inca) y por lo tanto hacer de las poblaciones conquistadas pueblos «femeninos». Estas prácticas se hacen más acendradas durante la conquista española.
El trabajo de Rita Segato (2016) permite entender la transición que se produce entre el periodo que ella denomina preintrusión y el que, de acuerdo con Aníbal Quijano, llama colonial/modernidad. En el contacto con el poder colonial, la aldea y la dualidad de género existente se transforman debido a factores que sobrevaloran la posición de los hombres en la comunidad por ser los intermediarios con el mundo exterior. Esto produce, para Segato, una serie de efectos:
la emasculación de los hombres en el ambiente extracomunitario frente al poder de los administradores blancos; la superinflación y universalización de la esfera pública, habitada ancestralmente por los hombres, con el derrumbe y privatización de la esfera doméstica; y la binarización de la dualidad, resultante de la universalización de uno de sus dos términos, constituido como público, en oposición a otro, constituido como privado (p. 113).
Hay que notar que Segato incorpora la categoría «blanco» para todo poder colonial, aunque ya ha notado Silverblatt que esa sobrevaloración de lo masculino había empezado en el territorio peruano con la expansión inca. Uno de los mayores aportes de Segato en este ensayo es la distinción entre la dualidad de roles en las comunidades preintrusión frente al binarismo que acaba por dividir lo doméstico de lo público y que privilegia lo público mientras desprestigia lo doméstico. El proceso que describe la autora es doble: mientras que la posición masculina en la aldea se magnifica desmesuradamente por su papel de intermediarios del poder externo, se produce una emasculación simultánea de los hombres que son conscientes de la relatividad de su poder, ya que deben someterse al «dominio soberano del colonizador» (p. 116). Segato ve este proceso de dominación como violentogénico: el sujeto masculino colonizado es empoderado en su aldea, pero oprimido frente a los colonizadores y así reproduce la dinámica de control que lo subyuga sobre aquellos que él puede subyugar. Hay que agregar que, como sostiene Aníbal Quijano, uno de los ejes fundamentales del patrón colonial del poder es la solidificación de la idea de la raza como una diferencia esencial, biológica, entre conquistados y conquistadores que ubica «a los unos en situación natural de inferioridad frente a otros» (2014, p. 778). Para Quijano, la modernidad es un fenómeno global que es apropiado como una característica de lo europeo, que además se identifica en este proceso con lo blanco y moderno frente a otros racializados («indios», «negros», «orientales») y no modernos o primitivos. Los conquistados son vistos como el «otro» en términos raciales —aquel que es ajeno por su diferencia— y como inferior. Esa inferioridad tiene una indeleble marca de género: la masculinidad se asocia con el poder y el poder con el ser «blanco». El poder se convierte en un valor directamente proporcional a la masculinidad y a la «blancura». Así, los hombres dominados serán vistos como menos blancos y más femeninos. Esto afectará la forma en que se concibe la hombría de los hombres mestizos e indígenas y también de manera dramática la de los varones africanos y afrodescendientes.
El resultado del patrón colonial del poder es aquello que Danilo de Assis Clímaco llama un patriarcado dependiente: «un pacto desigual entre las élites masculinas colonizadoras y los hombres de los pueblos a los que buscaba colonizar» (2016, p. 53). En el contexto colonial, afirma De Assis Clímaco, la conquista se masculiniza en el sentido de establecer el dominio como masculino frente a la feminización de los dominados: la colonización homogenizó el poder de las autoridades locales impidiendo a las mujeres el acceso a la tierra, a cargos públicos o a trabajos mejor remunerados. El autor plantea un elemento importante en el patriarcado dependiente: la colonización en América Latina impone, con ese pacto desigual, un modelo de familia nuclear sustentada en lo que Silvia Federici llama «el patriarcado del salario» (2018, p. 17). Federici examina los procesos históricos y económicos a través de los cuales el padre se convierte en el jefe de la familia y el resto de los miembros son subordinados a él y dependientes de él. Hay que aclarar que, cuando habla de esta imposición de un sistema económico basado en el salario, Federici está hablando del siglo XIX europeo. Sin embargo, es posible ver cómo las distintas maneras en que se otorga el poder económico y político a los hombres a través de las alianzas de poder entre conquistadores (primero incas frente a las otras sociedades del territorio andino y luego españoles frente a todas las poblaciones indígenas), devalúan el trabajo de las mujeres y forjan una imagen en la que ellas solamente tienen injerencia en el espacio privado, mientras que los hombres dominan el espacio público.
Al formular la idea de un patriarcado dependiente, De Assis Clímaco (2016) nos presenta una paradoja: la imposición del modelo del «patriarcado del salario» no tiene una correlación con un sustento político y económico que le dé un valor real a los varones de sectores dominados. Esos varones que deben ser jefes de familia no tienen realmente los recursos suficientes para proveer para ellas y esto tiene como resultado un estado de permanente frustración. El autor observa que entre los hombres dominados en una sociedad jerárquica se imponen formas de hipermasculinidad —la fuerza física, la violencia, el dominio sexual— para compensar la frustración de nunca alcanzar el modelo ideal. Un «patriarcado del salario» no puede funcionar en una sociedad con poblaciones esclavizadas y explotadas, como las nativas y africanas o afrodescendientes del territorio peruano. Los procesos de la formación de categorías raciales marca a los varones no blancos como excluidos del sistema en el que los varones deben tener poder, capacidad de proveer y prestigio social. Ser clasificado como indio, cholo, zambo o cualquier otro término racial lleva el peso de la asociación con grupos subalternos que en esa dinámica han sido feminizados y que potencialmente conduciría a adoptar expresiones de hipermasculinidad para alejarse del tabú de lo femenino. En el caso de los afrodescendientes, Martín Nierez (2011) resalta el hecho de que sobre ellos pesa el estigma de descender de esclavos, apreciados básicamente por su fisicalidad, su fuerza, su capacidad de hacer trabajos pesados y como «sementales» para reproducir la fuerza de trabajo esclava, mientras se ignoraba o incluso castigaba el despliegue de sus cualidades intelectuales.
En la sociedad peruana, marcada por jerarquías estamentales construidas en torno a complejas intersecciones de raza y clase, los varones marcados por su raza difícilmente acceden a posiciones socioeconómicas de poder (aunque como lo discuten autores como Sulmont, Twamana y De la Cadena, la percepción de la «raza» puede variar según circunstancias que permiten el «blanqueamiento» de quienes se perciben como socioeconómicamente superiores). Norma Fuller ha observado el complejo balance de las poblaciones masculinas en el Perú: cuando lo femenino se presenta como frontera simbólica de lo masculino y los varones no blancos se asocian con lo dominado, se hace necesario distanciarse de esa asociación por feminizante. Dice Fuller:
[…] las divisiones étnico/raciales establecen una jerarquía de los cuerpos que infantiliza y feminiza a los varones de las etnias/razas subordinadas, atribuyéndoles características que corresponderían al cuerpo estereotipado de la mujer: pasividad, debilidad, falta de confiabilidad, emocionalidad infantilismo (2001, p. 26).
Pero desde esos cuerpos disminuidos se plantea «una inversión de valores que coloca a los subordinados en posición superior a los hegemónicos» (p. 27) al destacar, por ejemplo, la fuerza física y la sexualidad como atributos netamente masculinos. De esta manera, en los estudios de Fuller —centrados a finales del siglo XX— se puede observar cómo distintos sistemas de valores compiten en la imagen que los varones peruanos contemporáneos tienen de sí mismos: aquellos con menos acceso al poder político o económico tienden a otorgarle mayor importancia al trabajo físico o a su desempeño en el terreno sexual que al inalcanzable poder político o económico.
Desde otra perspectiva, el modelo de ese patriarcado del salario que conforma la familia nuclear también se presta a un enfoque psicoanalítico. En el paradigma psicoanalítico propuesto por Sigmund Freud y revisado por Jacques Lacan, el padre encarna el poder y controla el cuerpo de la madre y de los hijos. El sujeto (varón) se identifica con el padre y, al mismo tiempo, ve en él a un rival al que debe derrotar para así ocupar su lugar. Kaja Silverman (1992) reelabora la matriz psicoanalítica incorporando nociones althusserianas de interpelación a los principios lacanianos de la Ley del Padre: el sujeto es interpelado al mismo tiempo desde una economía de mercado y desde el imperativo de cumplir con un rol sexual determinado que es la manifestación misma de un orden (la ley). Ese «patriarcado del salario» es lo que la autora denomina la ficción dominante: la creencia aceptada por la sociedad en general de que el varón es el jefe de familia. Según Silverman, el hecho de que el cuerpo masculino posea órganos sexuales externos contribuye a la idea de que —a diferencia de las mujeres— los hombres no han sido «castrados» (p. 42). Pero esa imagen de que los hombres poseen un cuerpo completo, entero, sin mella, informa también una imagen de la realidad que la sociedad asume: esta masculinidad incólume debe encarnar la unidad de la familia y la estructura social.
Traduzco directamente de Silverman:
Nuestra ficción dominante lleva al sujeto masculino a verse —y al sujeto femenino a verlo y desearlo— solo a través de una imagen de integridad física. Esta ficción nos lleva a negar cualquier noción de castración masculina asumiendo la identidad entre el pene y el falo, entre el padre real y el padre simbólico (p. 42).
La autora piensa que es posible encontrar manifestaciones de masculinidades que se articulan al margen de la ficción dominante. Estas serían formas de masculinidad que reconocen y aceptan la castración y la otredad. Sin embargo, lo que veo como una fractura en la ficción dominante en el caso peruano no produce un sistema de género sexual alternativo (aunque podríamos ver, entre ciertos grupos, avances en esa dirección, otras formas de ser, que se manifiestan en la plástica, el teatro, la performance y otros productos culturales contemporáneos). Las fisuras en la ficción dominante peruana simplemente producen un sistema fracasado en cuanto busca afincar el poder en la diferencia sexual. Repito que no es que desee un patriarcado «exitoso» para el Perú, lo que digo es que el fracaso en la producción de una imagen patriarcal permea la cultura peruana con un aura generalizada de fracaso. Mientras que lo deseable sería una sociedad igualitaria y mientras que reconocemos que ciertos sectores de la población están redefiniendo su comprensión del género y de la sexualidad, la producción cultural del país parece estar obsesionada con los pecados del padre.
La masculinidad en nuestra literatura
En los relatos peruanos que analizaré, el padre —que debería encarnar la ley— es incapaz de proyectar una imagen aceptable de la ficción dominante, y la creencia que debería sostener que el patriarcado es la encarnación de la ley se nos muestra como ficción. Aquí, el lugar del padre está marcado por el horror, la vergüenza, la culpa o el cinismo y es imposible o indeseable ocupar ese lugar. Nuestra literatura presenta una y otra vez masculinidades problemáticas en las que la violencia y la corrupción aparecen como reacciones a la castración simbólica del patriarcado poscolonial. La condición poscolonial en la jerarquía de poder del patriarcado peruano es, en palabras de Cesar Vallejo, ese «socavón, en forma de síntoma profundo» (1979, p. 133). y lleva a muchos de los protagonistas de esas historias a la destrucción, el desencanto o la inacción.
Al observar las representaciones de la masculinidad en nuestra cultura es inevitable encontrar imágenes castrantes o castradas en muchos de nuestros autores canónicos: vemos padres abusivos o impotentes en las novelas de Mario Vargas Llosa y José María Arguedas, al inca decapitado en La Nueva Crónica de Guamán Poma, hombres obsesionados con su honor, pero dispuestos a eludir las leyes en las tradiciones de Ricardo Palma. Y, mientras que existe un número de escritores que son capaces de ofrecer nuevas perspectivas en cuestiones de género —pienso, por ejemplo, en Karen Luy de Aliaga, Karina Pacheco, Pedro Pérez del Solar, Claudia Salazar Jiménez, Gabriela Wiener, entre otres— mucha de la nueva literatura sigue girando en torno a los pecados del padre, a padres ausentes o perversos o capaces de pervertir instituciones y de torturar mujeres en el mismo aliento.
El inca decapitado
Fuente: Biblioteca Real de Dinamarca
El propósito de este estudio es indagar en esas representaciones de la masculinidad en el Perú para así entender cómo las definiciones del género sexual están imbricadas con una visión del país que arrastra el legado colonial. El ver hasta qué punto esas concepciones del género, que reflejan y a la vez reproducen los traumas de la dominación colonial, podrían ayudarnos a deconstruir los esquemas normalizados de lo masculino y lo femenino y así transformar la propia imagen de nuestra sociedad.
* * *
Un cuento que tal vez parezca marginal al canon de la literatura peruana revela con toda claridad las fracturas en el imaginario nacional de la masculinidad. Se trata de «El engendro» de Siu Kam Wen, publicado originalmente en 1988 y reeditado en 2014 por la editorial Casatomada. Considero que este es un cuento peruano por su lugar de publicación, por su tema, por la materialidad de la lengua en que se narra, aunque haya sido escrito por un autor de apellido chino.
Nacido en China, Kam Wen llegó al Perú a los nueve años y es aquí donde entra al mundo literario antes de emigrar de nuevo, esta vez a Hawái. El cuento narra la dramática historia del capitán peruano Ignacio la Barrera, quien al volver a casa derrotado después de tratar de luchar contra la ocupación chilena encontró a su mujer con cinco meses de embarazo, y se nos sugiere que ese embarazo tenía que ser fruto de una de las muchas violaciones de la ocupación. La segunda parte del cuento narra la historia del niño, Horacio, que, abandonado a la crianza de su abuelo materno, crece bajo el oprobio de ser llamado «el bastardo» o «el chilenito».
Al hacerse adulto, Horacio se propone confrontar a su madre y averiguar la verdad de su nacimiento. En las últimas páginas se va descubriendo que, aunque Horacio «había esperado lo peor… había más allá un horror de mayor proporción» (p. 92). El último párrafo, con el suicidio de Horacio y el asesinato de su abuelo, revela que el trauma de la guerra era apenas el escenario para otros traumas. El «engendro», este pobre niño visto como un monstruo injertado en el seno de la nación, no era el fruto del desbande y la violencia de las tropas chilenas, sino del íntimo horror del incesto: el abuelo de Horacio era también su padre.
El relato de Kam Wen lleva a sus lectores a imaginar el honor del capitán La Barrera mancillado por un enemigo externo, su hombría puesta en cuestión ante el cuerpo de su mujer gestando el fruto de otro hombre, del enemigo que dominó y humilló a los peruanos. Sin embargo, el perverso desenlace revela que el monstruo no viene de fuera, sino de la propia y aristocrática estructura patriarcal que supuestamente intentaba defender ese honor que se había perdido.
«El engendro», aunque parezca marginal al corpus de la narrativa peruana, condensa una serie de problemas centrales a la literatura nacional. El capitán, el bastardo y el padre-abuelo son los protagonistas, son los que hacen, son quienes perpetran la violencia contra la mujer y contra sí mismos y son también los que más sufren. La madre vejada es un personaje casi aleatorio. El abuso sexual, la violación de una mujer por su propio padre, aparece apenas como el efecto secundario de la perversión de las estructuras homosociales de poder. En lugar de mantener la pureza de sangre —que transfiere el control sobre la sexualidad de la mujer a otros hombres quienes debían mantener intacto el territorio nacional según los principios del patriarcado—, la verdadera homosocialidad muestra sus debilidades en la endogamia del incesto.
La idea de que la literatura revela el entramado social del patriarcado no es nueva ni es exclusiva de la literatura peruana. Ya en 1985, Eve Kosofsky Sedgwick propuso que las relaciones homosociales entre hombres articulan la literatura inglesa. Para Sedgwick, toda sociedad dominada por hombres va a mostrar la forma en que el deseo entre ellos mantiene y transmite el poder patriarcal.
Cuando habla de deseo, Sedgwick no se refiere necesariamente al deseo sexual, pero tampoco lo excluye. Las relaciones entre hombres pueden mostrar un amplio espectro, desde la homofobia compartida, pasando por la solidaridad, hasta el deseo sexual y, aunque a veces este tipo de relaciones imponga jerarquías entre los hombres, también provee las bases materiales para una estructura social en la que las mujeres son dominadas. Al mostrarnos estas «cosas de hombres», la literatura, el cine, y otros productos culturales nos muestran también la sociedad que las produce y que a su vez recibe sus efectos.
El cuento de Kam Wen nos permite ver que el conflicto de la masculinidad peruana se define sobre una estructura fantasmal bajo la que se esconde una estructura primaria. René Girard (1976) estableció en Deceit, Desire, and the Novel la forma en la que la rivalidad de los dos miembros activos de un triángulo erótico presenta un equilibrio de poder.
En apariencia, «El engendro» establece la rivalidad entre el honorable caballero peruano y la salvaje soldadesca chilena, pero luego nos revela que el verdadero enemigo es uno mismo o un reflejo de uno mismo (el padre de la esposa).
Este cuento presenta dos horrores fundamentales para el modelo de hombre peruano que representan el capitán La Barrera y su hijo Horacio: el de ocupar el papel del vencido humillado frente al poder extranjero y el de ser fruto de la propia corrupción. El fenómeno del hijo que descubre el papel central de su padre en los males del país se repite con insistencia en la narrativa peruana contemporánea. El sujeto narrativo que confronta ese saber llega a ser entonces incapaz de tomar una posición frente a la corrupción.
* * *
Es necesario recalcar que, si se considera que la propia idea de una nación peruana no es unívoca ni carente de conflictos, sería reductor interpretar las tradiciones literarias de nuestro país a partir de un único modelo. Tomando las palabras de Antonio Cornejo Polar, podemos decir que:
La conflictiva multiplicidad de nuestra tradiciones literarias es parte de la densidad heteróclita de la literatura peruana en su conjunto, de la índole quebrada de una cultura sin centro propio, o con varios ejes incompatibles, y de una sociedad hecha pedazos por una conquista que no cesa desde hace cinco siglos» (1989, p. 19).
Sería pretencioso asumir que una línea de lectura puede explicar todas las dinámicas de género que se manifiestan en la literatura peruana; sin embargo, creo que sí es posible establecer un eje importante para comprender nuestra cultura a través del análisis de los patrones de la masculinidad en estos textos.
Me interesa indagar la manera en la que la literatura peruana articula una masculinidad en crisis en torno a una serie de traumas históricos, y une así los conflictos de género al destino de la nación. Pero resulta evidente que los traumas históricos también son una articulación de la memoria que responde a una versión de lo nacional. Las batallas por la memoria que presenciamos en las primeras décadas del siglo XXI son testimonio de que no existe un consenso sobre la nación peruana y su historia (Hamann, 2003).
Propongo que las imágenes de una masculinidad quebrantada o, por lo menos, conflictiva toman formas específicas que responden o a la elaboración de un trauma histórico o la percepción del trauma histórico de una sociedad irremediablemente escindida. Existe, a mi parecer, una imagen fundacional para el imposible patriarcado peruano: el mito del Inkarrí. La versión más corriente se resume de la siguiente manera: cuando los españoles mataron al último inca, le cortaron la cabeza y la escondieron, pero su cuerpo está creciendo bajo la tierra; un día, el cuerpo y la cabeza se reunirán, el mundo se transformará una vez más con un nuevo Pachacuti —una genuina revolución transformadora— y los incas gobernarán otra vez.
En un artículo titulado «La migración de Inkarrí», Peter Elmore (2017) analiza cómo, entre las distintas versiones del mito recogidas por los antropólogos, la que se popularizó desde los años sesenta en adelante es la versión mesiánica. Elmore insiste en que las versiones que se enfocan en el mito de origen son vistas como producto de las comunidades más aisladas, menos afectadas por, en palabras de José María Arguedas, «la contaminación hispánica» (Arguedas, 2012b, p. 506).
Elmore sostiene que el éxito de difusión de la versión mesiánica refleja el entusiasmo de los antropólogos e intelectuales que veían en ese Inkarrí un reflejo de sus propios deseos de una revolución que acabara con el régimen oligárquico que dominaba el país. Proyectaban en la imagen del retorno del Inkarrí —tras su muerte y decapitación— lo que denominan y generalizan como una utopía andina, poshispánica, anticolonial y reivindicativa.
Si bien Elmore no se enfoca en los aspectos de género implícitos en las distintas versiones del mito, hay que señalar que la versión de Q’ero que él denomina etiológica —la que apunta al origen de la cultura y que es con frecuencia olvidada por la indiferencia de los intelectuales de la segunda mitad del siglo XX—, incluye una pareja fundadora: Qollarí e Inkarí. En otras palabras, el mito fundador en que se veía la complementariedad de género que caracterizaba a gran parte del mundo andino es escatimado, mientras que lo que permanece en el imaginario de los intelectuales peruanos de la izquierda de mediados del siglo XX es la del héroe decapitado, es decir, castrado. El héroe mesiánico debería prometer la redención, pero, como nota Elmore, ya en «Puquio, una cultura en proceso de cambio», Arguedas se refiere a «mestizos escépticos» (p. 46). La cita que el autor escoge es extremadamente reveladora:
Inkarrí vuelve, y no podemos menos que sentir temor ante su posible impotencia para ensamblar individualismos quizás irremediablemente desarrollados. Salvo que detenga al Sol, amarrándolo de nuevo, con cinchos de hierro, sobre la cima del Osqonta y modifique los hombres; todo es posible tratándose de una criatura tan sabia y tan resistente (Arguedas, 2012a, p. 290).
Solamente un milagro haría que Inkarrí no fuera impotente ante el cambio. Elmore observa la ironía amarga que deja filtrar el escepticismo de Arguedas. Lo que había observado Arguedas era una transformación en la nueva cultura de Puquio que la hacía mestiza, la transformaba hacia una peruanidad incapaz de creer en el héroe redentor, el héroe que volvería a recuperar la entereza de su cuerpo, a negar la muerte y, por ende, la castración también. ¿Cómo encarnar el mito del héroe que volverá de la muerte?
En 1986, Alberto Flores-Galindo recibió el premio Casa de las Américas por su libro Buscando un Inca: Identidad y utopía en los Andes, que se convirtió en uno de los libros peruanos más influyentes de esa década. Al presentar y analizar las distintas vertientes del mito del Inkarrí, Flores-Galindo expresa mucha de la ambivalencia y el deseo de la izquierda peruana: la revolución es la revolución de ese inca decapitado que debe volver a ser uno y a establecer un nuevo orden.
Eran años trágicos en la historia del Perú. La guerra entre Sendero Luminoso (SL) y las fuerzas armadas dejó una estela de muerte y destrucción. Para algunos, la tesis de Flores-Galindo de un mundo en el que todo debía destruirse para que se diera el Pachacuti podría ser consistente con la destrucción creada por SL, la revolución total necesaria para el surgimiento de un Nuevo mundo. Aunque el planteamiento de Flores-Galindo tuvo gran acogida y promovió una idea de este grupo armado como un movimiento milenarista asociado a la tradición indígena andina, esta tesis fue refutada por quienes reconocieron en SL un orden autoritario con una ideología ajena a la de los sectores indígenas más empobrecidos.
Carlos Iván Degregori fue bastante enfático en su juicio al respecto: «en los años ochenta, SL no invierte el mundo, destapa un avispero. No encarna el pachakuti, la inversión del mundo que se producía cada 500 años según la concepción prehispánica del tiempo; sino el chaqwa, voz quechua que significa caos o confusión» (2011, p. 55). Se dio la destrucción, no el Nuevo orden.
El mesianismo, sin embargo, se impone en SL desde el aparato que su líder, Abimael Guzmán, va construyendo, primero, para el partido y, luego, para sí mismo. En los ensayos «Qué difícil es ser Dios» (1989) y «La maduración de un cosmócrata» (1997) —recogidos en el volumen publicado por el Instituto de Estudios Peruanos (IEP) en el año 2011—, Degregori analiza el uso de un lenguaje religioso que exige primero obediencia absoluta hacia el partido y luego hacia Guzmán, el Presidente Gonzalo, que pasa a encarnar «un culto a la personalidad inédito en la historia del movimiento comunista» (2011, p. 268).
La egolatría de Guzmán realmente destruyó cualquier noción de partido. La violenta respuesta del estado durante los años de los gobiernos de Fernando Belaúnde y Alan García, exacerbada por el orden autocrático y corrupto del gobierno de Alberto Fujimori, destruyó la sociedad civil. Ni el líder de SL ni el presidente del país pudieron encarnar la ley, una forma del orden, en la sociedad peruana de fines del siglo XX.
En mi libro Novelas familiares (2004) exploré la forma en la que la nación ha sido imaginada a través de distintas representaciones de la familia en la literatura latinoamericana contemporánea. Esas familias revelaban visiones conflictivas tanto de la institución familiar en sí como de la nación. Al pensar en la literatura peruana, sin embargo, descubrí que esta no solo carecía de familias bien constituidas, sino que el imaginario peruano recurría con frecuencia a la imagen de un protagonista masculino cuyo cuerpo o carácter había sido severamente mutilado.
La literatura peruana parecía sugerir que, aunque el territorio nacional frecuentemente se imaginara en términos femeninos, el Estado-nación patriarcal parecía necesitar un cuerpo masculino para encarnarlo. Es importante recalcar aquí algo que mencioné más arriba con respecto a este estudio de las fallas del patriarcado peruano: no quiero decir que el patriarcado sea algo deseable ni que el papel de las mujeres y de los movimientos feministas no hayan sido decisivos en la historia del Perú o que las peruanas de hoy no jueguen un rol fundamental en nuestra sociedad.
Lo que quiero proponer es que el imaginario de una nación patriarcal requiere un cuerpo masculino que se ajuste a un modelo hegemónico de masculinidad y que la fragmentación de ese cuerpo crea contradicciones insolubles. El padre está, de alguna manera, castrado. Y sin la Ley del Padre que articule el sistema patriarcal en los términos más tradicionales, nos encontramos con la homosocialidad corrupta entre falsos hermanos que se reparten el poder.
* * *
El concepto de masculinidad hegemónica fue desarrollado hace más de veinte años por Tim Carrigan, R.W. Connell y John Lee como «una variedad particular de masculinidad a la que otras […] están subordinadas» (1985, p. 586). Parafraseándolos, es posible decir que algunos grupos de hombres están oprimidos dentro de las relaciones del patriarcado y que sus situaciones se explican de maneras similares a las que explican la subordinación de las mujeres dentro de un sistema patriarcal.
Aunque el término «masculinidad hegemónica» ha sido ampliamente criticado, muchos sociólogos y antropólogos en América Latina lo utilizan para describir lo que sucede en nuestras diversas sociedades. Este término permite contrastar experiencias heterogéneas y complejas con una imagen homogeneizada y normativa de lo masculino.
La noción de masculinidad hegemónica se complica aún más en un país como el nuestro, en el que durante siglos una pequeña minoría de ascendencia europea ha ejercido el poder sobre una población diversa en términos étnicos y culturales y en la que, como he comentado líneas arriba, hay un patriarcado dependiente en el que la feminización de los dominados está racializada.
El registro fotográfico creado por la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR) ofreció al país un retrato de la dolorosa historia del último siglo en el Perú. Entre las muchas observaciones que podríamos hacer sobre las fotos seleccionadas y sobre las exhibiciones en sí, quiero destacar una de Óscar Medrano tomada en el año 1982, después de un atentado de Sendero Luminoso al Concejo Municipal de Vilcashuamán.
Foto de Óscar Medrano para Caretas
Fuente: IDEHPUCP
En esta foto veo un narciso paródico. Un hombre indígena (cuyo rostro no vemos) intenta salvar el retrato del presidente Fernando Belaúnde de las ruinas de lo que fue un edificio de gobierno. Este hombre, inclinado sobre el retrato, evoca a Narciso sobre el estanque viendo su propia imagen. Aunque el rostro del hombre que recoge el cuadro no se revela, vemos la imagen de Belaúnde invertida. Curiosamente, el retrato presidencial no parece pertenecer a su segundo periodo de mandato, cuando esta foto fue tomada, sino al primero, terminado en el golpe de estado de 1968. En el año 1982, Belaúnde tenía setenta años, mientras que la imagen que vemos presenta a un hombre en la cincuentena, de traje formal y con la banda presidencial. Creo que la edad de Belaúnde en el retrato, tanto como el color de su piel, su atuendo y el contexto que lo enmarca, informan una imagen de masculinidad y poder que el hombre anónimo de esa foto intenta recobrar. Lo que surge como una pregunta incontestable es qué representa esa imagen para él. ¿Se ve él representado como ciudadano en el líder de la nación? Es importante recordar que el esfuerzo por salvar esa imagen corresponde a un intento previo de destruirla. Al considerar las masculinidades peruanas, hay que tener presente que el proceso de identificación que se supone le permitiría a un varón verse reflejado en la masculinidad hegemónica en el imaginario nacional está distorsionado por los efectos de la conquista española en la construcción de la raza y el género sexual.
* * *
Los textos que analizaré —a excepción de El Espía del Inca de Rafael Dumett (2018)— no hacen referencia al Inkarrí. De hecho, pocos se refieren a tradiciones indígenas. Esto debe alertarnos sobre otra de las dificultades de hablar de una literatura nacional, en la que el mercado privilegia a la literatura producida por la cultura hegemónica occidentalizada y a la capital como centro cultural. Creo que esto va cambiando, pero muy lentamente. El éxito editorial de la novela de Dumett, así como una mayor producción editorial en provincias y una revaloración de las lenguas originarias son síntomas de ese cambio. Aunque, como he mencionado, los textos que aquí analizo no mencionan al Inkarrí, propongo que el cuerpo decapitado del inca acecha detrás de estos, encarnado en la figura de un hombre castrado cuya mera existencia ensombrece aquello que lo rodea. Es posible que exista el deseo de que nuestra sociedad se transforme, pero no parece haber un héroe capaz de semejante hazaña. En la mayoría de nuestros textos, la anagnórisis, el reconocimiento, sucede cuando el protagonista masculino descubre en sí mismo o en su padre una falla tan grande que lo deja inerme o que lo enrumba hacia la autodestrucción.
El Inkarrí es una figura híbrida. La palabra misma combina los vocablos «inca» y «rey», revelando la ambigüedad de este añorado cuerpo masculino, cuya integridad ha sido dañada por una violencia de siglos. Las ansiedades del mestizaje también son parte de la ecuación: cómo saber si el deseado cuerpo masculino debe ser un descendiente del inca o si este ya trae en sí la mezcla de lo autóctono y lo foráneo. Es importante recalcar que considero que todos estos términos sobre los orígenes raciales responden a imaginarios sociales y no a una realidad material. Mientras que la masculinidad hegemónica en el Perú está indudablemente asociada con el poder concentrado por las élites blancas, estudios como los de Norma Fuller (2001) nos revelan que existen sistemas de valor que relativizan la importancia de distintos aspectos de la masculinidad, según los diferentes contextos en los que los sujetos masculinos se definen: el cuerpo y la sexualidad, la historia personal, los espacios de interacción con otros hombres o con la familia. Si bien la fuerza física y las demostraciones de una virilidad heterosexual son extremadamente relevantes durante ciertas etapas de la vida de un hombre, al alcanzar la madurez, la mayoría de estos definen su valor a través de su capacidad de proveer para su familia o de ser respetables en otros contextos. Estos valores están fuertemente marcados por elementos de clase y de raza. Como ya mencioné, la fuerza física recibe menos atención entre la población blanca de clase alta que deriva su capital social del poder económico y de los circuitos de poder a los que pertenece, excepto entre los jóvenes, que todavía no tienen pleno acceso a ese poder y necesitan probarse frente a otros jóvenes.
Fuller revela que independientemente de la clase social o del origen étnico, la mayoría de los hombres ve la paternidad como la consagración de su hombría (2001). Esto ratifica, si apelamos al enfoque psicoanalítico planteado por Silverman, hasta qué punto la sociedad peruana está permeada por la ficción dominante: la figura del padre supone la negación de la castración y el establecimiento del orden. Desde esa perspectiva, las paternidades fallidas o destructivas que encontramos en la cultura peruana nos descubren un patriarcado incapaz de sostener sus propios principios.
La figura del padre ausente es casi un cliché, pero fue uno de los primeros focos en los estudios de masculinidad durante la década de los años cincuenta y sesenta. En América Latina, ese lugar común puede trazarse hasta la conquista en la imagen del español que violaba mujeres indígenas, procreando niños que crecerían sin padre. Muchos ensayos latinoamericanos invocan esta imagen al tratar de examinar los problemas de identidad, raza y género, desde «Los hijos de la Malinche», publicado por Octavio Paz en 1947, hasta «Madres y huachos» de Sonia Montecino (1991), en las postrimerías del siglo XX. Al abandono del padre, se añade la violencia perpetrada contra la madre y esas imágenes acechan a los hombres peruanos de origen mestizo. El padre es un violador o está ausente o es simplemente un déspota y, en consecuencia, la crisis de la autoridad masculina es generalizada. Ese padre ausente aparece en la ficción como la problemática figura de un padre transgresor.
Gonzalo Portocarrero (2004) sostuvo que la transgresión es parte del carácter criollo en el Perú como un legado de su pasado colonial. Aunque al hablar del goce criollo, Portocarrero no trata específicamente el género, su estudio revela el dilema que los hombres de una sociedad poscolonial encuentran ante el hecho de un poder que siempre está en otra parte: mientras que los hombres peruanos deberían encarnar la autoridad en su propia sociedad, los criollos estaban sometidos desde el principio a la corona española y luego a las fuerzas del imperialismo. Hay una brecha infranqueable con respecto a una ley vista como ajena y que las propias autoridades que deberían aplicarla terminan por manipular. El resultado fue no una actitud antihegemónica, sino una hegemonía fracturada, una perspectiva irónica, escéptica y distante respecto a los ideales morales que suelen dar orden y sentido a una sociedad.
Vale la pena resaltar que el término criollo no es usado aquí en el sentido original de hijos americanos de padres españoles. Juan Carlos Ubilluz (2006), quien también explora eso que Portocarrero llama el carácter criollo, lo define como una relación específica con la ley, una particular forma de cinismo. Para Ubilluz, el énfasis que Portocarrero pone en lo colonial lo limita demasiado, ya que hay eventos posmodernos que agravan ese cinismo, tales como el fracaso de las iniciativas socialistas y de los proyectos colectivos, así como la globalización del mercado. Propone que el individualismo exacerbado del capitalismo tardío cataliza y hasta cierto punto legitima la transgresión criolla, la normaliza.
El análisis de Ubilluz es particularmente relevante para mi trabajo sobre masculinidad, dado que vincula una perspectiva sobre el cinismo en el Perú con el papel del Nombre del Padre en el capitalismo tardío. Siguiendo las ideas de Slavoj Žižek y Alenka Zupančič, Ubilluz sostiene que, mientras la modernidad cuestionaba la prohibición paterna sustituyéndola con un nuevo orden simbólico, la razón y el progreso, por ejemplo, para los sujetos posmodernos es la noción de autoridad misma la que se ha perdido de manera irreparable. Cuando el padre biológico —el real— tiene que implantar la represión y, al mismo tiempo, encarnar una imagen ideal que nadie puede realmente alcanzar, el niño simplemente cuestiona su autoridad, pero es capaz de imaginar otro orden. Cuando la prohibición paterna no existe, cuando no hay autoridad, lo único que existe es un individualismo narcisista.
El «padre transgresor» de Ubilluz es el extremo opuesto al de la masculinidad marginal de Silverman: el padre transgresivo rechaza la castración simbólica y cree en su individualidad. El autor muestra cómo estos individuos no se transforman en sujetos, sino en objetos que están sujetos al consumismo, consumidores a la merced del mercado, guiados por la idea de que todo deseo puede ser satisfecho para alcanzar la plenitud.
El análisis de Ubilluz de Los cuadernos de don Rigoberto devela un ejemplo extremo de la imaginación neoliberal de Vargas Llosa: don Rigoberto, el padre, incita el affair entre su hijo adolescente y su nueva mujer, además de otras prácticas sexuales que niegan la idea de la prohibición a favor de la de las libertades individuales.
La disonancia entre el padre ideal y el padre real parece ser una constante en la producción cultural peruana. Su narrativa está llena de hijos que viven bajo la sombra de padres distantes, débiles, pervertidos o enfermos. Sin embargo, probablemente el ejemplo más conocido de una figura paterna controversial venga otra vez de Vargas Llosa y de una de sus novelas más reconocidas: Conversación en La Catedral. Publicada originalmente en 1969, este relato altamente experimental fue tomado, incluso por historiadores, como uno de los más importantes testimonios de la dictadura de Manuel A. Odría en el Perú de la década de los años cincuenta. El famoso leitmotiv de la novela «¿En qué momento se había jodido el Perú?» parece encontrar respuesta cuando Zavalita, el protagonista, descubre la homosexualidad de su padre y el hecho de que él era el único que trataba de sostener la imagen incólume de este: «Fue ahí […] en el momento que supe que todo Lima sabía que era marica menos yo» (p. 432). Ese hecho parece casi más importante para Zavalita que el de que su padre esté involucrado en la corrupción del gobierno y en por lo menos un asesinato.
En la reciente novela de Gustavo Faverón Patriau, Vivir abajo (2019), dos personajes, que podrían ser los dictadores Pinochet y Stroessner o sus subrogados, mantienen la siguiente conversación con uno de los personajes principales, George Bennett, acerca del que presumen es su padre, un arquitecto torturador que usa el nombre de Egon Schiele:
Mis respetos, dijo el de uniforme blanco, mirándome a los ojos. Pero no debe ser fácil tener un padre como él, repitió el otro... Ya el solo hecho de tener un padre es un problema, dijo el de uniforme blanco: tener un padre como ese deber ser un problema atroz, un señor problema (2019, p. 373).
Ese problema atroz se manifiesta una y otra vez en muchos de los textos publicados en las últimas décadas. Por poner algunos ejemplos, mencionaré la historieta Anotherman (1999) de Juan Acevedo, las novelas La hora azul (2005) de Alonso Cueto, La historia de un brazo (2019) de Ricardo Sumalavia, y La distancia que nos separa (2015) de Renato Cisneros. Tal vez sea esta última novela el caso más emblemático, dado que el narrador protagonista que lleva el nombre del autor trata de reconciliar su propia imagen con la de su padre, el Gaucho Cisneros, que para muchos es una figura oscura por su apoyo a los dictadores de la región. El padre de la novela de Cisneros, el general representante de la ley y el orden, es una encarnación de la ilegitimidad, que viene de un linaje de hombres quienes repetidamente han engendrado hijos fuera del matrimonio, incluyendo al propio narrador.
En la novela El Espía del Inca sí se menciona el mito de la decapitación del inca, pero no es solo ello, sino que además este ha sido desprestigiado. El sacerdote Apu Sana impugna a Atahualpa:
Eres un impostor. Un verdadero Hijo del Sol no profanaría las lágrimas de su Padre (el oro) diciendo que son suyas como tú. No las entregaría a manos manchadas, manos extranjeras, a cambio de su cogote... Tú no eres el Hijo del Sol. Tú eres una fuerza corruptora que quiere destruirlo (p. 157).
Nos encontramos una y otra vez con padres que han pervertido su herencia, que han traicionado, y que además han sido vencidos, humillados, castrados... Es imposible respetar la Ley del Padre cuando el padre mismo es ilegítimo y la masculinidad de ese patriarcado corrupto se ejerce tratando de imponer la ficción dominante de un cuerpo masculino no castrado. Pero esa ficción, ese aparentar un cuerpo masculino intacto y poderoso, se traduce en violencia y trauma, tanto en los hombres que buscan encarnar una imposible masculinidad hegemónica, como en quienes sufren los daños de esa búsqueda.
El primer capítulo de este libro, «Los pecados del padre: la corrupción del poder en Conversación en La Catedral», analiza dicha novela. Esta ha sido considerada emblemática en la literatura peruana del siglo XX, no solo por el despliegue de la técnica narrativa del más exitoso escritor peruano de su generación, sino —como mencioné anteriormente— por ser vista en clave realista como un testimonio de la historia y la política peruana de una época. La revelación de la corrupción del padre y su relación con un feminicidio convergen con el horror que le produce al protagonista el descubrimiento de sus relaciones homosexuales con su chofer. A la teoría de Silverman sobre la ficción dominante, la imagen no castrada y todopoderosa del padre sobre la que se erige la familia y la sociedad, se imponen además los conflictos de raza y de clase que subyacen a una supuesta hegemonía de origen criollo y blanco.
El segundo capítulo, «Raza, género y hombría», explora las ideas de raza que se presentan en la obra de escritores que han intentado representar a varones de grupos marginales en su literatura. Si ser varón significa ocupar una posición de poder en una sociedad patriarcal, este poder pierde sentido en dinámicas sociales en que los hombres «de color», es decir los «no blancos», son oprimidos por las clases dominantes. Los varones racializados se encuentran en los márgenes de la hegemonía patriarcal y este mismo hecho desmiente la ficción dominante. Este capítulo analiza, en primer lugar, la obra temprana de José María Arguedas con respecto a los personajes masculinos y a su visión, que sugiere por momentos una falta de hombría entre los indios por someterse a las vejaciones de los patrones. Luego, se enfoca en las representaciones de afrodescendientes en autores tales como Nicomedes Santa Cruz, Antonio Gálvez Ronceros y Gregorio Martínez, donde veremos distintas actitudes, desde la denuncia y la rebelión, pasando por la creación de una cultura marginal que le da la espalda a la ficción dominante, hasta una respuesta cínica a la opresión.
El tercer capítulo, «Los falsos nombres del padre», presenta lecturas de dos novelas contemporáneas mencionadas en párrafos anteriores, El Espía del Inca, de Rafael Dumett, y Vivir abajo, de Gustavo Faverón, que lejos de ofrecer figuras paternas que deberían sustentar la realidad social misma, descubren la falsedad de la ficción dominante. Estas novelas surgen después de un importante punto de inflexión en la historia reciente peruana: el conflicto armado interno. A pesar de ser muy disímiles, las dos obras muestran ejemplos de figuras paternas que, en lugar de representar la ley, pervierten la noción misma de cualquier principio de legalidad. Tanto la ley como la subversión de esta han perdido legitimidad y los varones que protagonizan estas historias se encuentran entre la desazón y el horror, el espanto y la desesperanza.
Por último, el cuarto capítulo «Otro modo de ser» busca explorar las alternativas que se presentan en nuestra literatura al habitar los márgenes de la ficción dominante. Teniendo en cuenta la propuesta de Giuseppe Campuzano de una cultura peruana travesti, este capítulo analiza el doble sentido del travestismo, el del engaño y la ocultación que supone la ley del patriarcado y el de un cuestionamiento de las identidades de género que pretenden ajustarse a un sistema binario. En este capítulo, además de las ideas de Campuzano, presento otras obras del siglo XX como El cuerpo de Giulia-no de Jorge Eduardo Eielson, Salón de belleza de Mario Bellatin, y uno de los últimos textos de Oswaldo Reynoso, El goce de la piel. Estas obras —que desafían las normas del género narrativo— muestran en su propia textualidad la falsedad de las etiquetas de género atribuidas a quienes han sido identificados como varones.
Esos textos que buscan respuestas en la disidencia, en los márgenes del sistema —que, ante el vacío de la Ley del Padre, ante el travestismo de la ficción dominante— eluden la seducción de una imagen hegemónica de la masculinidad, descubren, más bien, otras formas de ser.
La literatura peruana exhibe modelos de masculinidades que se resquebrajan ante las endebles imágenes en las que el ser hombre promete el poder y la invulnerabilidad. Pero también ha sido un lugar en el que el lenguaje es capaz de fabricar imágenes alternativas. Espero que las lecturas que ofrezco en este texto permitan a sus lectores contemplar las diversas problemáticas que se les plantean a los varones en el Perú y que también abran las puertas para pensar el género y la sexualidad fuera del restringido marco de la ficción dominante.