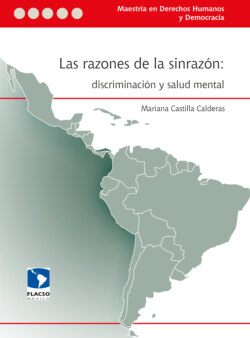Читать книгу Las razones de la sinrazón: discriminación y salud mental - Mariana Castilla Calderas - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеIntroducción
Analizar el tema de los derechos humanos de las personas con trastornos mentales es un camino complejo, pues su componente fundamental no abarca solamente la salud. La condición de las personas que presentan alguna afectación en su salud mental, está determinada, entre otras cosas, por factores históricos, culturales, ideológicos, legales y económicos. La conjugación de dichos factores determina en muchos sentidos la importancia que se otorga a la implementación de políticas públicas en el campo de la salud mental.
Actualmente se considera a las personas con enfermedades mentales como un grupo en condición de vulnerabilidad. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México (OACNUDH: 2003), en su diagnóstico sobre la situación de los derechos humanos en nuestro país, consideró que la principal razón de que las personas con trastornos mentales se encuentren en estado de vulnerabilidad, es la imposibilidad de ejercer su derecho a la salud; aunque hay grandes avances en las neurociencias, son pocos los mexicanos que disfrutan de estos avances, lo mismo a causa del rezago en el sistema de salud de nuestro país que por la falta de equidad en el acceso.
En segundo lugar, encontraron que muchos de estos padecimientos sin una detección temprana y sin una intervención oportuna, se vuelven crónicos y generan alguna discapacidad; un tercer factor es la poca sensibilización y el desconocimiento de los derechos de los enfermos mentales tanto por parte de los miembros que padecen o representan a este grupo, como por parte de de la sociedad y el Estado. Además, la pobreza y la falta de servicios de atención médica, los prejuicios y el estigma relacionados con este tipo de padecimiento hacen que las personas no busquen ayuda especializada, pues no se asumen como personas con trastornos mentales.
Un estudio realizado por la Organización Mundial de la Salud[1] que reunió información de 185 países, mostró que el ámbito de la salud mental es poco atendido a nivel mundial. Algunos de los datos que generó son los siguientes: 41% de los países no tiene definida una política de salud mental, 25% carece de legislación en la materia, 28% no dispone de un presupuesto independiente para salud mental (y entre los países que informaron tenerlo, 36% destina a esta área menos de 1% de su presupuesto total de salud); 37% carece de establecimientos de atención comunitaria en salud mental. En más de 25% de los países, los centros de atención primaria no tienen acceso a medicamentos psiquiátricos esenciales; en más de 27% no hay ningún sistema para recoger y difundir información relativa a la salud mental, y alrededor de 65% de las camas destinadas a la atención de salud mental se encuentra en hospitales psiquiátricos autónomos;[2] 70% de la población mundial dispone de menos de un psiquiatra por cada 100 000 habitantes.
A pesar de que el acceso a la salud es el ámbito en que se han generado mayores avances, no se ha logrado garantizar a las personas con trastornos mentales el acceso a tratamientos y terapias eficaces. Y debido a que la atención a esta problemática no se restringe al ámbito de la salud, sino que el suyo es un enfoque integral que atiende las condiciones estructurales de desigualdad en que se ha colocado a este grupo de población, será complicado generar políticas públicas que atiendan la condición de vulnerabilidad en que se encuentran.
Los derechos humanos han sido un factor fundamental para visualizar esta problemática, por cuanto señalan la situación de discriminación de la que son objeto estas personas debido a su condición de salud; mediante diversos instrumentos se han especificado los derechos que es necesario garantizar a las personas con enfermedades mentales. Uno de ellos es el que se consagra en los Principios de las Naciones Unidas para la Protección de los Enfermos Mentales, que establece la no discriminación por motivo de enfermedad mental, es decir, que todo paciente tiene derecho lo mismo a ser tratado y atendido en la comunidad en la que vive que a recibir el tratamiento menos restrictivo posible. En la actualidad, sin embargo, la aplicación de este principio se halla lejos de estar garantizada.
De acuerdo con lo anterior y para analizar esta problemática desde la perspectiva de los derechos humanos, considero adecuado hacerlo desde el enfoque teórico del derecho a la no discriminación, entendida ésta como toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que se base en determinados motivos, como la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional o social, la posición económica, el nacimiento o cualquier otra condición social que tenga por objeto o resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales de todas las personas. Para Carlos de la Torre (2006: 124) “el derecho a la no discriminación es un derecho de acceso cuya función principal es garantizar que todas las personas puedan gozar y ejercer sus derechos fundamentales en igualdad de condiciones”.
En su análisis del concepto de discriminación, Barrère (2001) afirma que hablar de ésta como una conducta individualizada significa dejar fuera toda una serie de desigualdades que se han construido históricamente en torno a un grupo social; por ello prefiere hablar de discriminación estructural, la cual sería resultado de una relación de subordinación como proceso de desigualdad estructural de carácter grupal. “A veces la subordinación se manifiesta como discriminación y el Derecho se queda con esto. Con ello se produce una selección de la realidad, una especie de reducción que se hace que permanezca invisible para la conceptualización jurídica una realidad de subordinación grupal producto de las relaciones sociales de poder” (Barrère, 2001: 10). Este enfoque del derecho a la no discriminación es importante para analizar las cuestiones relacionadas con las personas con trastornos mentales desde una perspectiva integral.
Por lo anterior, si no se garantiza el derecho a la no discriminación, seguramente otros derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales no se garantizarán. Este derecho adquiere especial importancia para las personas con trastornos mentales, pues en muchas ocasiones la protección hacia este grupo genera una actitud paternalista que puede llevar a la discriminación tutelar al justificar la negación de ciertos derechos como una forma de protección a su persona; este proceso imposibilita que sean actores en la construcción y defensa de sus derechos humanos, situación que, como ha planteado Carlos de la Torre (2006), es un aspecto importante en el avance del derecho antidiscriminatorio, en tanto que permitiría el “empoderamiento jurídico, económico, cultural y político de ciertos grupos en situación de vulnerabilidad para que ellos mismos estén en posibilidad de generar las acciones necesarias para trasformar la situación de marginación y exclusión en la que se encuentran”.
Una de las posibles razones por las que México no genera acciones para ejercer el derecho a la no discriminación de este sector específico es la escasa y no actualizada información que existe respecto a las personas con trastornos mentales. El Comité de Derechos Humanos,[3] en su observación número 18, consideró que los informes de los Estados Parte respecto a las medidas para garantizar el derecho a la no discriminación contienen información sobre medidas tanto legislativas como administrativas y decisiones de los tribunales relacionados con la protección contra la discriminación jurídica, pero carecen de información que ponga de manifiesto la discriminación de hecho. Por lo anterior, dicho Comité solicitó saber si persiste algún problema de discriminación de hecho, practicada ya sea por las autoridades públicas, ya por la comunidad o por personas u órganos privados.
Ante esta falta de información, es importante generar estudios que describan la discriminación de hecho practicada hacia las personas con trastornos mentales. En este sentido, el objetivo principal del presente estudio es realizar un análisis descriptivo-interpretativo respecto a las condiciones de discriminación estructural en que se coloca a las personas debido a la suposición o existencia de un diagnóstico respecto a su salud mental.
La investigación se basa en una selección de 60 casos atendido por la Dirección General de Quejas y Orientación de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) en un periodo comprendido de 2007 a 2009. Los casos analizados se dividieron en cuatro temáticas representativas de las condiciones de discriminación en que se coloca a las personas con trastornos mentales y que en conjunto permiten explicar de manera más integral la violación al derecho a la no discriminación desde la perspectiva estructural.
| Temática | Casos | % |
| Salud | 12 | 20 |
| Familia | 24 | 40 |
| Capacidad jurídica y acceso a la justicia | 16 | 27 |
| Personas en condiciones de abandono | 8 | 13 |
| 60 | 100 |
Se recogen además testimonios de cinco informantes-clave respecto al tema de la salud mental, a quienes en el mes de octubre de 2010 se les realizó una entrevista semiestructurada de acuerdo con las temáticas abordadas.
| Persona entrevistada | Organización o institución a la que pertenece |
| Margarita Saucedo | Presidenta de la Asociación de Familiares y Amigos de Pacientes Esquizofrénicos A. C. (AFAPE) |
| Gabriela Cámara | Presidenta de Voz Pro Salud Mental en el Distrito Federal |
| Perla Xóchitl Ortiz Romero | Directora del Centro de Asistencia e Integración Social “Cuemanco” del Gobierno del Distrito Federal |
| Sergio | Vicepresidente de AFAPE |
| Mahoma Maciel | Persona a quien hace 17 años se le diagnosticó esquizofrenia y quien participa en AFAPE |
Con base en los casos seleccionados y las entrevistas realizadas, las preguntas que guían la presente investigación son las siguientes: 1) ¿en qué consiste la discriminación estructural hacia las personas con trastornos mentales?; 2) ¿cuáles son los ámbitos y las acciones que se convierten en actos discriminatorios hacia las personas con trastornos mentales con base en los casos atendidos por la CDHDF?, y 3) ¿cuál es el resultado de la discriminación hacia las personas con trastornos mentales en el Distrito Federal?
Los datos que se analizan no buscan hacer generalizaciones, pues se encuentran restringidos al ámbito local del Distrito Federal, a cuya realidad están destinadas las conclusiones y propuestas que se aportan. Como todo estudio descriptivo-interpretativo, busca alcanzar “un mayor conocimiento de la realidad estudiada y, en la medida de lo posible, avanzar mediante su descripción y comprensión hacia la elaboración de modelos conceptuales explicativos” (Rodríguez Gómez et al., 1999: 200).
Para lograr lo anterior, en el primer capítulo se analizan los conceptos de igualdad, discriminación y discriminación estructural, analizando las aportaciones teóricas y los principales instrumentos jurídicos en los que se establece el derecho a la no discriminación. Quienes han estudiado el derecho a la no discriminación, como Barrère Unzueta (2001), consideran que la igualdad formal no basta para garantizar una igualdad en el ejercicio de los derechos, por lo que es necesario considerar distintos sentidos al concepto, entre los que están la igualdad de todos y la igualdad de hecho o sustantiva. Esto permitió ampliar la percepción sobre la igualdad y la no discriminación, ya que éstas no sólo hacen referencia a una relación jurídica del sujeto, sino que también abarcan las condiciones de desventaja y subordinación en las que se ha colocado a ciertos grupos, para quienes además de garantizar la igualdad de derechos era necesario garantizar medidas de acción positiva que generaran un equilibrio para el ejercicio de sus derechos. Por ello es importante analizar la perspectiva teórica de la discriminación estructural. El objetivo de este capítulo es ahondar sobre la discriminación en su aspecto estructural y los ámbitos en que se niega el acceso a los derechos fundamentales.
En el segundo capítulo se definen conceptos como salud mental y trastorno mental, asimismo se analizan las condiciones de desigualdad en que se colocó a las personas con trastornos mentales. La forma de abordar este aspecto se basa en aportes teóricos que analizan la manera en que se trató la “locura” como forma de excluir y estigmatizar a las personas por su condición de salud; se analizan “las razones de la sinrazón”, la construcción social del enfermo mental y la situación de estigma de la que son objeto. El objetivo de este capítulo es analizar los procesos sociales que históricamente han colocado a este grupo en situación de desigualdad a nivel jurídico, social y económico. Lo anterior con el fin de mostrar cómo este proceso las ha llevado a una discriminación estructural en distintos ámbitos. Posteriormente, se hará una breve referencia a la forma incipiente en que se ha abordado la salud mental en México, y en particular en el Distrito Federal, y los estudios que se han generado respecto a este grupo de población. Finalmente, se abordará el lugar de los derechos humanos y organismos internacionales para visualizar la violación del derecho a la no discriminación de estas personas.
En el tercer capítulo, con base en los conceptos y perspectivas teóricas analizadas en los capítulos anteriores, realizo un estudio descriptivo-interpretativo respecto de una selección de expedientes relacionados con casos de personas con trastornos mentales que se atendieron en la Dirección General de Quejas y Orientación de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal de 2007 a 2009. Se determinó analizar ese periodo porque en el año 2007 se creó en la Dirección General de Quejas y Orientación de la CDHDF, un área que atendía de manera especializada a personas con problemas de salud mental. El criterio de selección de expedientes fue la separación de unidades con base en criterios temáticos. De acuerdo con los principales temas se eligió una muestra de expedientes relacionados con cada tema, en los que hubiera mayor información sobre el seguimiento de los casos atendidos. Sumadas a la muestra de expedientes, en el tercer capítulo se incluyeron las cinco entrevistas realizadas a integrantes de organizaciones de la sociedad civil y una dependencia del Gobierno del Distrito Federal que da servicio a este tipo de población, realizadas en el mes de octubre de 2010.
Las temáticas que se analizarán son cuatro: salud, familia, personalidad jurídica y acceso a la justicia, y personas en condiciones de abandono; se consideraron estas temáticas pensando que constituyen ámbitos en los que, de acuerdo a la información recabada, se generan acciones y omisiones que resultan en discriminación estructural hacia las personas con trastornos mentales. Los cuatro ámbitos guardan relación entre sí, por lo cual es necesario atenderlos en conjunto, pues atender sólo un aspecto de las condiciones que generan la discriminación tendrá muy poco efecto en la transformación de la realidad analizada.
Finalmente, se presentarán conclusiones respecto a los ámbitos en que se generan acciones que resultan en actos de discriminación hacia las personas con trastornos mentales y propuestas que permitan considerar la manera en que un organismo de derechos humanos como la Comisión del Distrito Federal puede contribuir a garantizar el derecho a la no discriminación de este grupo de población en el Distrito Federal.
[1] Proyecto Atlas, 2000-2001.
[2] En el estudio, con este término se hace referencia a los hospitales psiquiátricos privados.
[3] Es el órgano de la Organización de Naciones Unidas formado por expertos independientes que vigilan el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.