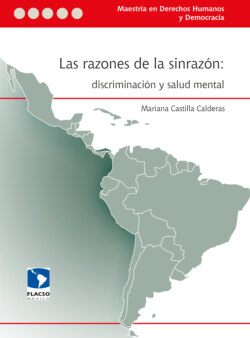Читать книгу Las razones de la sinrazón: discriminación y salud mental - Mariana Castilla Calderas - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеCapítulo I
El derecho a la no discriminación
En el presente capítulo se abordará el concepto de igualdad como principio político de relación social construido en la modernidad; será necesario especificar el tipo de relación que se estableció determinando quiénes fueron considerados iguales y respecto a qué. Un primer sentido universal del concepto de igualdad convino la igualdad de todas las personas frente a ley; sin embargo, este principio por sí mismo no garantizaba la igualdad real, pues ésta, además de su sentido formal, debía fijar un contenido sustantivo que generara las condiciones para una igualdad en el ejercicio de los derechos.
Con base en el principio de igualdad, se analiza el derecho a la no discriminación como principio que busca garantizar el respeto a la igualdad de todas las personas para el goce y ejercicio de todos sus derechos. Se considera la discriminación no sólo en su aspecto individual, sino además como una relación de subordinación como proceso de desigualdad estructural de carácter grupal. Se analiza la manera en que este derecho ha sido reconocido en el marco normativo de México y las dificultades para garantizarlo. Finalmente, se reflexiona respecto de la importancia del derecho a la no discriminación para los grupos en situación de vulnerabilidad, particularmente las personas con trastornos mentales.
La igualdad de derechos
El Estado moderno, como organización social y política, es definido por O’Donnell (2004) como un conjunto de instituciones y relaciones sociales (casi todas ellas sancionadas y respaldadas por el sistema legal del mismo Estado) que normalmente penetran y controlan la población y el territorio que ese conjunto delimita geográficamente. Su creación fue un proceso histórico que, en el análisis de Heller (1985: 12), implicó transformaciones en distintos aspectos: a) desde el punto de vista político, el paso del Estado absoluto del antiguo régimen al Estado liberal y, sin reducción de aquél, al Estado constitucional, institucionalizado inicialmente como Estado liberal de derecho; b) desde el punto de vista sociológico, un profundo cambio de una sociedad estamental a una sociedad clasista, expresión de un nuevo modelo de producción y de la muy diferente posición de las plurales clases sociales dentro de él; c) desde el punto de vista de la economía, las correlativas transformaciones que van desde el total agotamiento del caduco sistema feudal y gremial al poderoso surgimiento e instauración del que, con decisiva acumulación privada, se denomina “modo capitalista de producción”; d) desde el punto de vista jurídico, el tránsito de un derecho desigual para individuos desiguales a un derecho igual para individuos desiguales, pero dotado con coherentes y mayores potencialidades de igualdad y, a su vez, con amplio reconocimiento y garantía de un buen número de libertades y derechos fundamentales.
A continuación se hace referencia a la última transformación que menciona Heller: el tránsito hacia la igualdad como uno de los principios fundamentales proclamado por las revoluciones liberales, expresada en la máxima “todos los hombres son (o nacen) iguales”. Esta proclama surge en contraposición con una sociedad estamental en la que no todos tenían el reconocimiento de igualdad ante la ley, lo que imposibilitaba tener acceso a la participación en la toma de decisiones políticas. Sin embargo, la instauración de la igualdad como principio no incluyó a todas las personas; en un primer momento quedan fuera las mujeres, delegadas al ámbito privado del hogar, así como los niños, las personas con discapacidad y los esclavos, de quienes se dudaba que tuvieran la capacidad y razón suficiente para tomar parte de los asunto públicos. ¿A qué se refería entonces ese “todos”? Barrère explica que era a “la totalidad de los pertenecientes a un determinado grupo social, en la medida en que se trata de un grupo más extenso del que hasta entonces había detentado el poder […] la igualdad política liberal es una igualdad entre individuos, varones, blancos y propietarios. La diferencia de poder (status) entre los distintos grupos sociales no queda registrada en el concepto político de la igualdad liberal” (Barrère s/f: 8).
A pesar de la universalidad que adquirió el término igualdad, apareciendo gradualmente como principio en la mayoría de las Constituciones de los distintos Estados modernos, resultaba un principio poco claro que podía tener diversas interpretaciones. Bobbio (1993) reconoce que el principio de igualdad debía especificarse en dos sentidos: igualdad entre quiénes e igualdad en qué, para tener un contenido específico. El sentido universalmente reconocido de la igualdad es el que establecía la igualdad de todos los hombres frente a la ley, es decir, igualdad en el ejercicio de los derechos, lo que trasciende el mero sentido formal de la igualdad proclamada por el liberalismo.
La igualdad que se instaura en el derecho liberal moderno establece una relación jurídica, pero no se refiere a las condiciones de existencia material social, es un concepto normativo y no descriptivo de ninguna realidad natural o social. Por sí sola, la igualdad consiste en una relación, “lo que da a esta relación un valor, es decir, lo que hace de ella una línea humanamente deseable, es el ser justa […] la igualdad no es de por sí un valor, sino que lo es tan sólo en la medida en que sea una condición necesaria […] de la armonía del todo (Bobbio, 1993: 58-59). Resumiendo, podemos ver cómo la igualdad ante la ley fue un avance en el reconocimiento de cierto equilibrio o justicia, pero en la medida en que más grupos fueron exigiendo condiciones de igualdad se dotó de contenido ese valor, estableciendo en contextos específicos las condiciones que permiten la armonía de un todo y la posibilidad de generar condiciones materiales que faciliten en la realidad la igualdad ante la ley.
Para que las personas pudieran tener acceso al ejercicio de los derechos reconocidos por la ley, debían existir condiciones que lo posibilitaran y en las que frecuentemente se encontraban disparidades que impedían el ejercicio igualitario de sus derechos. Del principio de la igualdad frente a la ley quedó claro que era necesario pasar a la igualdad de oportunidades, que permitiera una igualdad real o sustancial. Lo anterior amplía el Estado de derecho al Estado social, el cual no sólo garantiza la igualdad ante la ley, sino que además propicia la igualdad de oportunidades y amplía el concepto de igualdad; “la igualdad jurídica genera frente al poder un deber nítido de abstención o no discriminación, mientras que la igualdad de hecho genera obligaciones más complejas de organización, procedimiento y prestación” (Prieto, 2001: 30).
La igualdad como valor político fundamental de las sociedades modernas define no sólo una condición jurídica de los habitantes en un Estado determinado, sino que fomenta el acceso a los derechos fundamentales. En la medida en que el derecho a la igualdad se fue ampliando a todas las personas, fue necesario establecer en la normatividad que ninguna diferencia podía aducirse para menoscabar el goce de ese derecho. Por ello, el fundamento de todos los tratados internacionales de derechos humanos es el derecho a la no discriminación, pues como menciona Ferrajoli “las discriminaciones serían las desigualdades antijurídicas” (1999: 83).
El derecho a la no discriminación
Si hay algo que caracteriza a los seres humanos y a las sociedades es que éstos se desarrollan en la diferencia; algunas diferencias son producto de la forma en que elegimos distintas maneras de relacionarnos con los otros: las concepciones del mundo, visiones políticas e identidades que elegimos. Otras diferencias se originan en la manera como se organizan las relaciones políticas y económicas en el mundo, lo que las convierte en desigualdades entre ricos y pobres, entre hombres y mujeres, entre indígenas y mestizos, etc. Así, podemos ver que algunas diferencias nos enriquecen culturalmente, pero las desigualdades generalmente conducen a procesos de dominación y subordinación.
Al respecto, Ferrajoli señala que “las diferencias —sean naturales o culturales— no son otra cosa que los rasgos específicos que diferencian y al mismo tiempo individualizan a las personas y que, en cuanto tales, son tutelados por los derechos fundamentales […] Las desigualdades —sean económicas o sociales— son, en cambio, las disparidades entre sujetos producidas por la diversidad de sus derechos patrimoniales, así como de sus posiciones de poder y sujeción” (Ferrajoli, 1999: 83). Por lo tanto, una diferencia no genera una condición de desigualdad, ésta se genera al utilizar una diferencia como argumento para excluir a determinados sujetos del pleno goce de sus derechos humanos.
La igualdad y la no discriminación han sido un fundamento para el desarrollo de los derechos humanos, pues éstos buscan reconocer los derechos de todas las personas y generar las condiciones para que puedan ejercerlos, por ello se considera que la importancia del derecho a la no discriminación es que “constituye un derecho de acceso, o si se prefiere, un meta-derecho que se coloca por encima del resto de los derechos y cuya función principal es garantizar que todas las personas, sin ningún tipo de distinción razonable, puedan gozar y ejercer sus derechos fundamentales en igualdad de condiciones” (De la Torre, 2006: 124). Desde 1945 este derecho queda reconocido en la carta fundacional de la Organización de las Naciones Unidas en la que se contempla una prohibición expresa a hacer algún tipo de distinción por motivos de sexo, raza, idioma y religión en el ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales.
La discriminación no sólo es una conducta individual, pues generalmente las conductas de trato discriminatorio se fundamentan en condiciones estructurales que excluyen y subordinan a ciertos grupos con base en características físicas o culturales. La perspectiva estructural de la discriminación posibilita la generación de nuevas perspectivas que cuestionan el principio de autonomía e igualdad contractual en la que se colocaba al individuo desde la perspectiva liberal. Si bien el reconocimiento formal de la igualdad llevó a que todas las personas pudieran ser titulares de todos los derechos que estaban reconocidos jurídicamente, no garantizaba que realmente pudieran ejercerlos. Por ello comenzó a hablarse de igualdad de oportunidades o igualdad sustantiva como significados del concepto de igualdad mediante los cuales se desarrollan medidas especificas para grupos que en los hechos continuaban en condiciones de desigualdad.
En este sentido, un avance importante fue considerar la no discriminación como un derecho humano, lo cual exigió a los Estados crear legislaciones y políticas públicas para impedir conductas discriminatorias. Al igual que el concepto de igualdad, la discriminación no tiene un significado absoluto, pues varían las condiciones que generan discriminación y los grupos que son objeto de ésta. Por este motivo es importante analizar la forma en que se desarrolla este derecho a nivel internacional y en particular en el caso de México, pues de la forma en que se conceptualice dependerán las medidas que se considere prioritario impulsar para generar condiciones de igualdad.
En la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 se proclama que “toda persona tiene los derechos y libertades consagrados por la Declaración, sin distinción de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición” (art. 2). A partir de entonces, el derecho a la no discriminación se contempla en la mayoría de los tratados sobre derechos humanos; algunos han proporcionado definiciones y otros sólo han hecho referencia a la obligación de garantizar los derechos que contiene el tratado sin ninguna discriminación.
El Convenio número 111 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) relativo a la discriminación en materia de empleo y ocupación fue el primer instrumento internacional que define lo que se entiende por discriminación. Al igual que el resto de instrumentos internacionales y regionales, describe la discriminación como cualquier distinción, exclusión o preferencia basada en un conjunto de motivos o cualidades personales que tienen por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo y ocupación (De la Torre, 2006: 136).
La definición sobre el concepto de discriminación que se considera más completa es la que aportó el Comité de Derechos Humanos, organismo de vigilancia del Pacto de los Derechos Civiles y Políticos, basándose en la definición de discriminación que aportaron la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial (CERD, por sus siglas en inglés) y la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés). La definición de discriminación del Comité de Derechos Humanos es la siguiente:
Toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que se basa en determinados motivos, como la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional o social, la posición económica, el nacimiento o cualquier otra condición social que tenga por objeto o resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales de todas las personas (Párrafo 7 de la Observación general núm. 18).
Definir el concepto de discriminación fue un avance importante, pues permite contar con un parámetro para identificar las situaciones en que un individuo o grupo es objeto de una práctica discriminatoria y retoma las principales condiciones sobre las que se basa este tipo de trato, pero además lo deja abierto a cualquier otra condición social, lo que indica que la discriminación no es un concepto cerrado, puesto que las condiciones que la generan pueden variar. Otro elemento importante de esta definición es considerar que las conductas que generan discriminación puedan tener por objeto o por resultado esta conducta, lo cual abarca condiciones, leyes o políticas que, sin la intención de generar discriminación, tengan como resultado la restricción de ciertos derechos a individuos o grupos.
Al respecto, algunos autores como Courtis (2006: 196-197) han diferenciado entre una discriminación legal (o normativa) y discriminación de hecho (de facto o “invisible”). La primera se refiere a aquella que se basa en un factor que excluye, restringe o menoscaba el goce o el ejercicio de un derecho. Este tipo de discriminación puede ser directa o indirecta. El segundo tipo de discriminación, la “invisible”, se caracteriza por la ausencia de un factor explícito para excluir, restringir o menoscabar los derechos de los miembros de un grupo determinado. El factor puede ser consciente o inconsciente, pero el resultado es, a fin de cuentas, la exclusión de los miembros del grupo.
Barrère (2001: 5- 6) nos explica que existen dos situaciones en que se puede dar un acto de discriminación: 1) directa; la disposición que rompe con la igualdad de trato efectuando diferencias basadas en características definitorias de las personas pertenecientes a un grupo, y 2) indirecta; en el caso de que la igualdad de trato se rompa, no por medio de la disposición sino como resultado de la misma. Sin embargo, también reconoce que en ambos casos hablar de discriminación implica identificar un trato, es decir, una conducta individualizada o concreta a la que se le imputa el injusto, por lo que deja fuera del concepto jurídico de discriminación toda una larga serie de situaciones de desigualdad. Así, lo que el derecho considera como discriminación sería solamente un epifenómeno de la subordinación, entendida como desigualdad estructural de carácter grupal.
Ésta sería una crítica que se puede imputar al concepto de discriminación que generalmente se visualiza sólo como un acto individual, pues no se asume que ciertos grupos, como las mujeres, los discapacitados, los indígenas y la comunidad LGBTTTI,[1] generalmente se encuentran en una condición de subordinación, sobre todo si su pertenencia a estos grupos se cruza con otras condiciones como la pobreza. Desde mi punto de vista podría interpretarse la pobreza como una condición social que tendría por resultado menoscabar el ejercicio de los derechos, por eso creo que es importante que el concepto de discriminación quede abierto a otras condiciones sociales y a conductas que sin tener ese objetivo resulten en discriminación.
El movimiento de mujeres realizó críticas al concepto de igualdad y no discriminación al considerar que no se tenían en cuenta condiciones de desventaja en que históricamente se encuentran ciertos grupos sociales. Esta crítica puso de manifiesto que no bastaba con el trato igualitario y la prohibición de la discriminación para terminar con las condiciones de desventaja, por el contrario, se reproducían situaciones de desventaja y desigualdad. Al respecto se consideraron importantes las medidas de acción positiva, por medio de las cuales se busca generar políticas públicas destinadas a empoderar a los grupos discriminados, con la finalidad de eliminar las condiciones de desigualdad en que se encuentran. Así como la reflexión del movimiento de mujeres aportó elementos muy importantes en el desarrollo del derecho a la no discriminación, el análisis de la condición de otros grupos discriminados puede llevar a un resultado similar.
Para hacer un análisis de la discriminación es útil tener en cuenta los elementos que señala Carlos de la Torre (2006), mismos que se encuentran en la definición de discriminación de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial. Estos elementos son: 1) Acciones (distinguir, excluir, restringir o preferir); 2) Motivos (raza, color, linaje u origen nacional o étnico); 3) Resultados (anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales); y 4) Ámbitos (política, económica, social, cultural o cualquier otra esfera de la vida pública). Con base en el análisis de estos elementos podemos explicar de una forma más completa la discriminación hacia grupos sociales que históricamente se han colocado en condiciones de subordinación, a quienes por sus diferencias se les coloca en situaciones de desigualdad.
En el mismo análisis en torno al derecho a la no discriminación, Carlos de la Torre (2006: 154-156) señala como elementos importantes las obligaciones que establece la cedaw para que los Estados Parte lleven a cabo una política contra la discriminación de las mujeres, la cual se puede clasificar en cinco tipos: 1) la adopción de medidas legislativas, en el sentido de eliminar toda distinción discriminatoria; 2) la implementación de mecanismos nacionales de justicia al que las mujeres puedan acceder para exigir la protección de sus derechos; 3) la obligación del Estado de abstenerse de toda conducta discriminatoria y velar por que ninguna institución cometa dichos actos; 4) la labor educativa y cultural, con dos estrategias de acción: modificar los patrones culturales de conducta basados en prejuicios y revalorar el importante papel que desempeña la mujer en todos los ámbitos públicos y privados, y 5) la implementación de medidas especiales de carácter temporal encaminadas a acelerar la igualdad entre el hombre y la mujer. Considero que estas obligaciones también pueden ser elementos importantes para analizar las políticas públicas necesarias para otros grupos discriminados.
En resumen, los conceptos que nos permitirán analizar el derecho a la no discriminación de las personas con trastornos mentales son los siguientes:
| DISCRIMINACIÓN | ||
| Toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que se basa en determinados motivos, como la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional o social, la posición económica, el nacimiento o cualquier otra condición social que tengan por objeto o resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales de todas las personas | ||
| Discriminación directa: la disposición que rompe con la igualdad de trato efectuando diferencias basadas en características definitorias de las personas pertenecientes a un grupo | Discriminación indirecta: en el caso de que la igualdad de trato se rompa, no a través de la disposición sino a resultas de los efectos o consecuencias de la misma |
La discriminación como acto directo que niega los derechos de una persona, sólo puede ser entendida y analizada en un contexto más amplio, el cual además nos permite considerar el problema de manera integral y pensar en soluciones que no sólo vayan atendiendo casos individuales (lo cual es muy importante), sino además las causas del mismo, y para ello es necesario considerar a la discriminación como proceso de subordinación estructural.
| Discriminación estructural Desigualdad estructural de carácter grupal, que se basa en subordinación grupal producto de relaciones sociales de poder | Condicionantes El aspecto estructural de la discriminación analiza una serie de situaciones de desigualdad que resulta de una organización social que en el aspecto político, social y económico excluye a ciertos grupos del disfrute de derechos y oportunidades | Medidas de acción positiva Esta concepción de la discriminación es la que ha permitido reconocer como necesario implementar medidas de acción positivas que equiparen ciertos grupos de la sociedad para que puedan estar en igualdad de oportunidades para ejercer sus derechos |
El marco jurídico en México
El desarrollo del derecho a la no discriminación ha llevado a que los Estados Parte de los tratados internacionales sobre el tema deban establecer un marco legal contra la discriminación, evaluando la normatividad vigente y generando nuevas leyes o reformando las existentes. En el caso de nuestro país, fue hasta entrado el siglo XXI cuando se comenzó a debatir el tema desde al ámbito gubernamental, impulsado por organizaciones sociales que ya trabajaban sobre el asunto. Es con la reforma del 14 de agosto de 2001 cuando se incorpora en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos un tercer párrafo a su artículo 1 para establecer el principio de no discriminación. Otro momento importante al respecto fue la creación en 2001 de la Comisión Ciudadana de Estudios Contra la Discriminación, instancia que presentó el anteproyecto de ley para prevenir y erradicar la discriminación, la cual sirvió de iniciativa para la Ley federal que se aprobó en junio de 2003.
El marco legal mexicano en la Constitución prohíbe la discriminación al establecer lo siguiente:
…queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. (Art. 1)
Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estableció la siguiente tesis:
GARANTÍA DE NO DISCRIMINACIÓN. SU PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. De los artículos 1o., párrafo tercero, y 4o., párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que la no discriminación es una verdadera garantía individual, consistente en el derecho subjetivo público del gobernado de ser tratado en la misma forma que todos los demás y el correlativo deber jurídico de la autoridad de garantizar un trato idéntico a todas las personas ubicadas en las mismas circunstancias. Ahora bien, conforme a tales preceptos, en la Nación Mexicana está prohibido todo tipo de discriminación que atente contra la dignidad humana, anule o menoscabe los derechos y libertades del varón y la mujer, porque ambos deben ser protegidos por la ley sin distinción alguna, independientemente de sus preferencias y, por ello, deben gozar de los mismos derechos y de la igualdad de oportunidades para ejercer las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural, civil o en cualquier otra (Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Segunda Sala, tomo XXVI, agosto de 2007, tesis 2a. CXVI/2007, p. 639).
En la Ley Federal para Prevenir y Erradicar la Discriminación se entiende por discriminación:
…toda distinción, exclusión o restricción que, basada en el origen étnico o nacional, sexo, edad, discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra, tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas. La xenofobia y el anti-semitismo en cualquiera de sus manifestaciones (Art. 4) .
La reforma a la Constitución y la creación de un marco legal contra la discriminación representan un gran paso, ya que nuestro país estaba rezagado en el tema después de casi medio siglo de iniciado el debate en la Organización de las Naciones Unidas. Sin embargo, a diferencia del concepto que se desarrolla en los tratados internacionales de derechos humanos, considero que la adopción que se hace de este principio en la normatividad de México es más restringida.
En primer lugar, sólo se consideran como formas de discriminación la distinción, exclusión o restricción, lo que deja fuera a la preferencia, que sí se encuentra en la definición que aporta el Comité de Derechos Humanos. En segundo lugar, omite algo muy importante, pues no contempla las conductas que sin tener por objeto discriminar generan discriminación, ya que sólo se establecen las medidas que tengan por objeto anular o menoscabar los derechos fundamentales.
De acuerdo con lo anterior, no se contempla la discriminación indirecta, lo que critica Carbonell, quien afirma que este tipo de discriminación “resulta de aplicar medidas que son formalmente neutras pero que perjudican a grupos en situación de vulnerabilidad” (2007: 84). En un proyecto ciudadano presentado en 2001, y que se considera como el antecedente de la Ley contra la Discriminación, se había estimado pertinente incluir un párrafo con el siguiente texto: “Asimismo, será considerada discriminatoria toda ley o acto que, siendo de aplicación idéntica para todas las personas, produzca consecuencias perjudiciales para las personas en situación de vulnerabilidad”.
Estas omisiones en la definición de discriminación tienen importantes repercusiones a la hora de generar mecanismos, dispositivos y medidas que se consideran necesarias para construir condiciones de igualdad sustancial, así como en el tipo de relaciones a las que se aplicará la medida. Conceptos más abiertos y flexibles se pueden adecuar a los cambios de la sociedad y a las diferentes condiciones que puede implicar un acto discriminatorio, y si bien podrían considerarse como un punto de partida que permita una interpretación amplia desde la perspectiva de los derechos humanos, ésta no es una práctica muy común en nuestro Poder Judicial, donde la interpretación generalmente es literal.
Queda excluido del principio constitucional de la LFPED y de la interpretación que hace al respecto la SCJN la visión de la discriminación como el resultado de la subordinación estructural de ciertos grupos. Ello limita una posición que obligue al Estado a garantizar medidas de acción positiva que creen condiciones de igualdad sustancial para los grupos en situación de vulnerabilidad. Al respecto, Carbonell (2007) se pregunta si las normas jurídicas deben establecer medidas sustantivas para revertir las desigualdades sociales o si el ordenamiento jurídico se debe limitar a prohibir cualquier forma de discriminación por medio de la previsión de una cláusula de igualdad formal.
Lo que parece prevalecer en la interpretación que hace la SCJN es que el ordenamiento jurídico debe limitarse a prohibir cualquier forma de discriminación mediante una cláusula formal cuando afirma que: “está prohibido todo tipo de discriminación que atente contra la dignidad humana, anule o menoscabe los derechos y libertades del varón y la mujer, porque ambos deben ser protegidos por la ley sin distinción alguna, independientemente de sus preferencias y, por ello, deben gozar de los mismos derechos y de la igualdad de oportunidades”. Desde esta visión, se consideraría que una medida que genere mayores oportunidades para que los grupos en desventaja alcancen una igualdad sustancial sería una forma más de discriminación, una discriminación positiva, forma en que erróneamente se ha definido a las acciones afirmativas.
Aunque no se consideran en el texto constitucional las medidas de acción afirmativas, éstas sí se incluyen en la LFPED, con el nombre de medidas positivas y compensatorias. En el texto se enumeran el tipo de medidas necesarias en el caso de las mujeres en particular, los niños y las niñas, los adultos mayores de 60 años y los indígenas (Arts. 10 al 14); para el resto de los grupos a los que se refiere el artículo 4, la adopción de la medidas que se consideren necesarias se deja al criterio de los órganos públicos y las autoridades federales (Art. 15). Nuevamente, a diferencia de lo que se ha desarrollado en los tratados internacionales de derechos humanos como una obligación de los Estados, en México se deja espacio a la discrecionalidad en cuanto a las medidas que se deberán tomar para equiparar a los grupos en desventaja. El proyecto de la Comisión Ciudadana presentado en 2001 sí otorgaba importancia a estas medidas, pues tenía en cuenta que México es un país con una enorme brecha de desigualdad y que, por lo tanto, era necesario tomar medidas drásticas para reducir o eliminar las condiciones que originan o facilitan la discriminación.
Las personas con trastornos mentales: ¿diferencia o desigualdad?
Los trastornos mentales son definidos por la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud (CIE-10), como “un conjunto, cuyos síntomas varían sustancialmente, pero estos todos se caracterizan en términos generales por alguna combinación de anomalías de los procesos de pensamiento, de las emociones, del comportamiento y de las relaciones con los demás. Como ejemplos cabe citar la esquizofrenia, la depresión, el retraso mental y los trastornos relacionados con el abuso de sustancias” (OMS, 2001: 10, las cursivas son mías). Generalmente los trastornos mentales se ubican e incluyen en la categoría de problemas de salud mental, sin embargo, en el presente estudio sólo haré referencia, en específico, a los trastornos mentales, pues considero que la categoría salud mental es más amplia, e incluso no se llega a una definición exhaustiva, como se ve con más detenimiento en el capítulo siguiente.
De acuerdo con datos de la OMS (2005), los trastornos mentales representan aproximadamente 12% del total de la carga global de las enfermedades. En el año 2020 dichos trastornos representarán cerca de 15% de la discapacidad ajustada a los años de vida perdidos por enfermedad. Cabe destacar que el impacto de los trastornos mentales es mayor cuando se trata de adultos jóvenes, por ser el sector más productivo de la población. De esta manera, es probable que en las próximas décadas los países en vías de desarrollo sean testigos de un incremento desproporcionado de la carga atribuida a los trastornos mentales, ya que las personas con dichos trastornos se enfrentan a la estigmatización y discriminación en todo el mundo. “El impacto de los trastornos mentales no afecta uniformemente a todos los sectores de la sociedad. Los grupos con circunstancias adversas y con menos recursos tienen una mayor carga de vulnerabilidad para los trastornos mentales” (OMS, 2005: 2).
Las personas que presentan un trastorno mental constituyen un grupo social que con base en sus diferencias ha sido colocado en condiciones de desigualdad. Esta diferencia, sustentada principalmente en su condición de salud, fue tomada como base para generar desigualdades que en los hechos excluyeron a este grupo de población. Como veíamos anteriormente, las personas podemos tener diferencias, y éstas, en ocasiones, son el motivo de situaciones en las que se violenta el principio de igualdad. La desigualdad que se ha construido en torno a las personas con trastornos mentales imposibilita el ejercicio de derechos que les permitan un desarrollo pleno; algunos como la salud, el empleo, el reconocimiento de su capacidad jurídica y el acceso a la justicia son vulnerados, generando situaciones de discriminación.
En un diagnóstico sobre la situación de los derechos humanos en México, realizado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH, 2003), se consideró a las personas que viven con alguna enfermedad mental como un grupo en situación de vulnerabilidad y discriminación. Con el término vulnerable se hace referencia a quien puede sufrir un daño; este término se comenzó a utilizar en el ámbito social para definir a grupos de población que, en virtud de determinada condición (sexo, edad, condición económica, etc.), son discriminados negándoles derechos que les permitan acceder a una situación de igualdad respecto a otros grupos de la población. Las condiciones de vulnerabilidad se originan, además del prejuicio y del estigma, en la falta de políticas públicas que garanticen la igualdad sustancial de las personas que pertenecen a estos grupos; es por ello que la vulnerabilidad también se define por las barreras que impiden la participación plena y efectiva de estos grupos en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás.
La Ley para Prevenir y Erradicar la Discriminación en el Distrito Federal considera a las personas con problemas de salud mental como un grupo en situación de discriminación.[2] En la misma normatividad se establece la necesidad de dictar medidas preventivas en torno a estos grupos, como las siguientes (Art. 13): “garantizar que sean tomadas en cuenta las necesidades y experiencias de las personas o grupos en situación de vulnerabilidad en todos los programas destinados a erradicar la pobreza y a promover espacios para su participación en el diseño, la implementación, el seguimiento y la evaluación de los programas y políticas públicas correspondientes”. Además se establece (Art. 15) “fortalecer los servicios de prevención, detección y tratamiento de las enfermedades más recurrentes de los grupos en situación de discriminación”.
Uno de los factores que los coloca en situación de vulnerabilidad es la imposibilidad de ejercer su derecho a la salud:
…aunque hay grandes avances en las neurociencias, son pocos los mexicanos que disfrutan de estos avances, por el rezago en el sistema de salud de nuestro país y la falta de equidad en el acceso. Ni siquiera los conocimientos básicos, clínicos y terapéuticos acerca de los trastornos mentales han tenido el impacto que debieran, ya que son desconocidos por parte de la población. Esta situación se agrava visiblemente en el área rural, donde los trastornos mentales rara vez son atendidos con un profesional, o en instituciones de servicios especializados […] De acuerdo con la recomendación de la Organización Mundial de la Salud, el número adecuado de médicos psiquiatras especializados en niños debería ser de uno por cada 10 mil. En México, en cambio, hay uno por cada 200 mil (OACNUDH, 2004: 177).
Otro factor determinante es que, sin una detección temprana e intervención oportuna, muchos de estos padecimientos se vuelven crónicos y generan alguna discapacidad.[3] Se considera que los cuatro trastornos “más discapacitantes son: esquizofrenia, depresión, obsesión compulsión y alcoholismo” (Medina-Mora, 2003: 3). De los datos obtenidos en el diagnóstico se estima que “en 70% de los casos la esquizofrenia empieza en la adolescencia. Desafortunadamente, se estima que 50% de los enfermos de esquizofrenia no son tratados adecuadamente o no han tenido contacto con médicos especializados. Es por ello que 80% de ellos se vuelve discapacitado” (OACNUDH, 2003: 177). Finalmente, un tercer factor es la poca sensibilización y el desconocimiento de los derechos de los enfermos mentales tanto por parte de los miembros que padecen o representan a este grupo, como de la sociedad y el Estado.
Considerar a las personas con trastornos mentales como un grupo en situación de vulnerabilidad y discriminación permite detectar las condiciones que menoscaban su derecho a la igualdad. Debido a su condición de salud son excluidas de diversos ámbitos, y la justificación para ello es que su condición les impide ser capaces, autónomos y libres. Esta exclusión se relaciona con el concepto que en la modernidad se elaboró del individuo como titular de derechos, cuya principal característica era su capacidad de razonar y tomar decisiones por sí mismo. Con base en ello se continúa marginando a las personas que no caben en ese modelo. ¿Qué propone la sociedad para quienes parecen no ser razonables ni capaces de tomar decisiones?
Es importante que en la legislación contra la discriminación se tenga especial atención en las personas con trastornos mentales, y se especifiquen algunas medidas para atender la situación de vulnerabilidad en que se encuentran, que permita garantizar una igualdad de derechos. Sin embargo, en particular a este grupo es al que menos se ha tenido en cuenta al momento de considerar medidas de acción positiva respecto a la situación de discriminación en que se encuentran. Por lo cual es importante analizar cómo se ha construido socialmente a los trastornos mentales como una condición que genera desigual acceso a los derechos fundamentales y de qué manera se ha atendido a este grupo de población en nuestro país, y en particular en el Distrito Federal, lo cual desarrollo en el siguiente capítulo.
[1] Lésbico, gay, bisexual, transgénero, travesti, transexual e intersexual.
[2] Artículo 4, fracción VII. Grupos en situación de discriminación: Se consideran grupos en situación de discriminación las niñas, los niños, los jóvenes, las mujeres, las personas que viven con vih-sida, con discapacidad, con problemas de salud mental, orientación sexual e identidad de género, adultas mayores, privadas de su libertad, en situación de calle, migrantes, pueblos indígenas, y aquellos que sufran algún tipo de discriminación como consecuencia de las transformaciones sociales, culturales y económicas.
[3] La Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en su Preámbulo, inciso e) establece que “… la discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás”. En nuestro país, la Ley General para Personas con Discapacidad define a una persona con discapacidad como: “… toda persona que presenta una deficiencia física, mental o sensorial, ya sea de naturaleza permanente o temporal, que limita la capacidad de ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria, que puede ser causada o agravada por el entorno económico y social.”