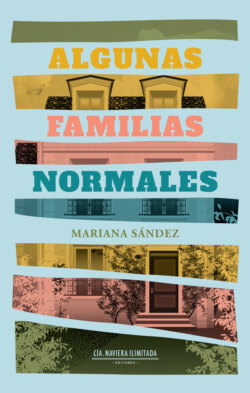Читать книгу Algunas familias normales - Mariana Sández - Страница 12
ОглавлениеDiario de un animal
Sábado 10 de marzo. Medianoche.
Desde que nos mudamos, empezó mi transformación. Las negociaciones primero y la adaptación de la familia a la casa después lograron alterarme. Siguieron las refacciones, mi mujer quiso poner todo a nuevo. Me ocupé de supervisar los arreglos, también trabajé el doble para pagarlos. Durante dos años convivimos con técnicos y obreros, siempre había algo por hacer. Y rastros de polvo en todas partes.
Ignoro si tuvo que ver de algún modo, fue entonces que empecé a perder el pelo. Los médicos insistieron en eso de las situaciones límite: mudanza-separación-muerte. Aseguraron que el proceso iba a revertirse solo, una vez que descansara; recuperaría el cabello superada la época de inquietud.
Pero no. A pesar de los remedios, los masajes, los ungüentos de savia y algas marinas, los productos naturales que me compró convencida mi mujer, a pesar de haber terminado las reformas en la casa y de un merecido receso en el trabajo, llegué a quedarme pelado.
Tres días de garúa. Siempre la misma, finita, impalpable. Se va convirtiendo en un estado del cielo, una forma del aire.
Sábado 24. Noche.
La presencia de la gente me molesta más que antes. Sufro si algún pariente anuncia que va a venir a saludarnos, como esta tarde, y el fin de semana pasado, y el anterior. Traen cosas para comer, se van instalando. Mi mujer conversa, los chicos juegan, a todos les gusta compartir su tiempo con extraños. Solo agregan multitud. Son más voces, más fuertes, a las que prestar atención, el ruido se desborda. Me irrita el sonido del agua y de los platos al chocar. El olor a comida cuando repta por la escalera hasta las habitaciones. Las manchas en el mantel. Las huellas de tierra que dejan los zapatos. La cartera y los abrigos colgando del perchero. Los peinados, el maquillaje, la vejez.
Cuando me hablan, no sé qué responder. Supongo que me quedo mirándolos, no estoy seguro de lo que contesto. Tardo, eso sí, tardo mucho en hacerlo. Como si las palabras se hubieran ido con el pelo que perdí. Un éxodo. Estas que escribo son las que conservo. Las destino a este diario, una libreta de bolsillo que llevo a todas partes. Hago un esfuerzo bestial por pronunciar otras. Es mi mujer la que charla con las visitas, con mis padres o nuestros amigos. Les pregunta a los chicos cómo les fue en la escuela y si tienen deportes o tarea para el día siguiente. Ella es un espíritu sociable, pura generosidad. La envidio por la constancia, aunque su entrega radical me produce pena.
Me toca el hombro: te están hablando, respondeles. No articulo las frases, las pienso, llego a verlas desdibujadas. Las percibo en la zona del paladar, en la punta de la lengua, después no las encuentro. Se tropiezan y bajan. De nuevo el camino hacia adentro. El gesto de preocupación en la cara de mi mujer se convierte en uno de violencia o venganza.
Por fin quedamos solos. Me exige una explicación. Es gente, digo yo. Y ella enfurecida grita: es tu familia. Quedo perdido en algún punto entre sus ojos y los míos. Es gente, repito.
Lunes 6 de mayo.
Afuera todo gris, la llovizna tapiza la ciudad. Leve. Igual camino hasta la oficina; la ida y la vuelta a casa son los pocos momentos de cielo y movimiento. En el trabajo empezaron a notarlo. Llego cada vez más tarde, a pesar de ser el director. Siempre me esforcé por dar el ejemplo. Ahora falto tres de cada cinco días, mañanas enteras. O soy el primero en irme a la tarde. Salgo a caminar, entro en un bar, apago el teléfono. Cuando vuelvo me reclaman. Mi secretaria deja notas diseminadas sobre el escritorio: llamadas, temas pendientes, reuniones que olvidé o preferí olvidar.
Vier. 17 de mayo.
Aparte del bar, paso parte de mi tiempo en los parques. Escribo en la libreta y observo. Arrastro los pies al andar, me voy encorvando, me cuesta respirar.
Mi mujer se enoja conmigo, vuelca su energía en el jardín. Planta, poda, riega, siembra. Dice que sin pelo, gris y con joroba parezco un hechicero. Gargamel, se ríen mis hijos. Quasimodo, agrega ella. Es gente, pienso.
A veces vengo a este banco al que vuelve siempre una anciana. En una bolsa trae migas para las palomas y charla; a duras penas la escucho. Qué aspecto tendré, además de pelado, encorvado y gris. Este cuerpo ya no me pertenece. El otro día se lo dije a ellas, a mi mujer y a esta señora: me siento un cartílago. Cómo, gritó espantada mi esposa, qué es eso. Dramatiza. La anciana, en cambio, no oyó o no entendió. Guardó silencio. Antes tenía carne llenando el cuerpo, describí, pero desde hace un tiempo me veo como el nervio, el hilo que cuelga en el centro. Sin sustento.
2/06
El teléfono, un aparato siniestro. Vive apagado en mi puño, adentro del bolsillo. O miro los números iluminados temblar en la pantalla mientras suena, indiferente. Para mi cumpleaños los chicos me regalaron uno con agenda, correo electrónico, radio, juegos, cosas que se tocan y se sueñan. Un artefacto mágico que no me decido a usar.
Junio, 18
Hoy debería contarle a mi mujer que me echaron. Ya pasaron dos semanas. Igual salgo cada mañana como si. Ídem: traje, caminata, oficina, vuelvo tarde. Lo que ella no sabe es que cuando va a llevar a los chicos al colegio y sigue hasta su negocio por el resto del día, reaparezco por casa y me encierro a pintar en el cuarto trasero del jardín. El depósito de las herramientas. Ahí nadie entra, menos que menos en invierno.
Primero pinté un cartílago con cinco extremos. La cabeza, las piernas, los brazos. Un cartílago que resplandece contra un fondo oscuro como los números sobre la pantalla de mi teléfono. Es casi una cuerda y poco más. Parece que fuera a doblarse o romperse.
Cuando iba por el tercer cartílago, o el cuarto, no sé bien, me despidieron. Fui citado en la sala de reuniones por el presidente y los dos dueños. Es decisión del directorio, aseguraron y pasaron a enumerar razones imprecisas. No se me ocurrió nada para defenderme o contestar. Recibí el cheque con la indemnización, mudo. Podemos vivir cinco años así, creo. Les di la mano, uno por uno, y me fui hasta el parque. Tuve unas ganas enormes de romper el cheque en pedacitos y dárselo de comer a las palomas. Lo pensé un buen rato: me asusta la ira de mi mujer (o me asustaba, ahora no tanto). Pero justo llegó la anciana y les tiró las migas. Parecen gente, dije cuando las vi agolparse, empujarse y picotearse por un mendrugo de pan.
A la vecina de banco sí le conté que me despidieron. Quiso saber qué escribo todo el tiempo en la libreta. Palabras, respondí. Y arranqué una hoja blanca que apoyé sobre la tapa de cartón para hacer el dibujo del cartílago tal como está quedando en los lienzos. Allá pinto con óleos, le expliqué. Y claro, con birome queda distinto, observó ella. Después listó una serie de remedios caseros y alimentos óptimos para el pelo, aunque lo esencial es dormir bien, dijo. Yo le comenté que, desde el despido, duermo mejor que nunca. Eso es bueno, aprobó. Se ve que le está creciendo otra vez el cabello, ¿lo notó?, consultó orgullosa; señalaba mi barba y, con pudor, el nacimiento de mi pecho por debajo de la camisa abierta. Sí. Incluso veo en la cara de mi mujer cómo crece mi pelo: le importa mucho mi aspecto, se refleja en su expresión.
Al principio solo podía pintar cuando llovía. Ahora cualquier clima me entusiasma; una vez que empiezo me cuesta parar. No puedo hacer otra cosa. Ni pensar en otra cosa. En la oscuridad, al acostarme, diseño nuevas formas para pintar al día siguiente. Enciendo el velador para bosquejar en un cuaderno. Horror de que el sueño se lleve lo que veo (como si la lava de un volcán pudiera arrasar mis imágenes mientras el cuerpo duerme). El roce del lápiz sobre el papel despierta a mi esposa. ¿Qué hacés?, pregunta. Desde mañana dibujaré con birome, es silenciosa. Nada, respondo, apuntes de trabajo, detalles para la reunión. Se compadece, me ruega que descanse, cada vez estoy más ausente, murmura, y las palabras del final se ahogan en su boca contra la almohada.
¿Por qué será que últimamente las palabras me parecen escamas, cosas que pueden limpiarse? Elijo otros nombres: a las flores, por ejemplo, quiero llamarlas “piedades”. A los invitados, “ingredientes”. Al sueño, “tropel”. Es un juego increíble. Intenté compartirlo con mis hijos, no hay caso. Se aburren enseguida, se dispersan. Mi mujer me mira sin decir nada, me mira como a alguien lejano, que ha perdido definitivamente la razón. Ella tampoco entiende.
Agosto 5 al 13.
El depósito se va poblando de lienzos con cartílagos. Es la serie de invierno. Los hago de distintos tamaños, pruebo técnicas, posiciones del cuerpo en el aire. Combino colores. El cuerpo más natural es siempre el blanco, a lo sumo el tiza. Tienen algo de fantasmal que me atrae.
Ayer casi me encuentra mi mujer acá atrás. Llegó antes del trabajo para revisar, supongo, cómo estaban las flores devastadas por no sé qué plaga. Días obsesionada. Vino con el jardinero. Por suerte la vi acercarse y me agaché para que no me descubriera por la ventana. Hice girar la llave desde adentro con cuidado, sin ruido. Me quedé ahí quieto hasta que volvió a subir al auto para ir a buscar a los chicos al club. Cuando entré a casa, encontré una nota: vienen tus padres y tu hermana a cenar, me informaba. Caminé al bar. Dejé en el contestador de casa un mensaje: tenía una reunión hasta muy tarde, que no me esperaran. Son gente, dije cuando apagué el celular, apretando la tecla roja mientras las figuras se desvanecían en el visor celeste.
El cartílago que más me desvela es el que está totalmente extendido y abierto. Todos los extremos bien separados entre sí. Como una mancha de pintura estallada en la tela. O una persona a la que han atado a una cama. Una crucifixión. El Hombre de Vitruvio sin formas humanas.
Martes 20
Mi mujer se entera: estoy desempleado. Alguien se lo sopla en la calle. La veo salir como una estampida al jardín, fuera de sí. Viene a golpearme la puerta del depósito que es ahora mi estudio. Ruge, esta vez no le importan los vecinos. Lo que más lamento es que haya descubierto el refugio. Soy un indigente, un vago, dice. Peor: un demente, mentiroso, estrafalario. La sigo a nuestra habitación. Andate, ordena, abriendo una valija sobre la cama, andate. Le cuento que podemos vivir con la indemnización unos años, y que estoy haciendo arte. Se ríe, tanto que se atora. Logro calmarla y convencerla: voy a conseguir trabajo, y no lo digo, pero sé que voy a vender mi obra. Se sienta a los pies de la cama y llora.
Sep. 29
Recupero mi postura erecta como un árbol que reverdece. Lo podaron, sana. Desde que empezó la primavera incluí estrellas en mis paisajes de cartílagos. Y ramas.
Trabajo en agrandar el estudio, agregaré un sofá cama y algunas otras cosas útiles, lo básico. Mi mujer está decidida a sacarme de la casa; le suplico que me deje vivir en ese cuarto del fondo, un tiempo más.
Llamé a un galerista conocido, amigo de un amigo. Le conté mi duda acerca de los cuadros. Qué se hace con ellos, pregunté (o creo que pregunté). Lo noté escéptico, callado, incómodo. Pero dos días después se acercó a casa. Vino por mi prestigio como arquitecto, lo sé. Es el tipo de hombres que se preocupa por no malgastar los contactos. Los que viven en la potencialidad del éxito, o del fracaso. En el por si, esa nube del futuro condicional.
La serie de cartílagos de invierno lo sorprendió, fue evidente. El gesto esquivo al llegar, cuando me dio la mano, se convirtió en un saludo amigable cuando nos despedimos, me palmeó el hombre entusiasmado, como si de pronto nos conociéramos más que antes. Va a volver con sus asesores, dijo.
Vino con otras personas de expresión distante. Miraron, se tomaron su tiempo. Los cartílagos importan, parece.
Jueves. Camino hasta la plaza. Hay olor a sol en el aire. La sombra del ombú alcanza mi banco. Al ombú me gustaría llamarlo “Saturno” y al banco, “simiente”. Me instalo a ver la tarde, mientras escribo, curioso por la señora que suele sentarse al lado. Lejos, una anciana alimenta a las palomas y creo que es ella, pero es otra distinta. Pienso en todos los motivos de su ausencia. Quiero contarle sobre los cartílagos de primavera con estrellas y ramas, decirle que tengo posibilidades. Los ensayos con birome la inquietaron. Estos podrían gustarle, en colores y tamaño grande. A mi mujer la enervaron. Una sola cosa comentó: estás desquiciado. Yo en cambio creo que los cartílagos dicen algo, tienen voz propia.
Me animo a planear el futuro. La serie de verano expondrá cartílagos en collage con otros materiales: corteza de árbol, plumas de paloma, arena, aire. Mucho aire soplando. Mucho. En otoño pondré máscaras, cartílagos enmascarados.
Hay que reconocer que me enderezo de a poco; con el sol, tengo un tono más sano. Vuelvo a la plaza y lamento la desaparición de mi vecina. Luego la reconozco en la vidriera de una librería: Se perdió una abuela, dice el papel escrito a mano, con la foto y los datos personales. Llamo al teléfono para saber novedades; una mujer llorosa me informa que la encontraron. Está senil, se perdía a menudo, conversaba con cualquiera. Fue trasladada a un geriátrico de otro barrio. Tendré que acostumbrarme. Es gente, digo, mientras camino pateando las piedras en la vereda de la plaza. Esta vez la idea no me convence. Tal vez deba intentar buscarla y verla.
Marzo, 21
Listas las cuatro series.
Jueves 5 de junio.
Se exhiben juntas, en una galería blanca y distinguida con ventana a la calle. Durante la inauguración, observo los lienzos así ordenados, limpios y dentro de un marco, no los reconozco. Leo los elogios del público en el movimiento de sus labios. Ensayo algún tipo de mueca amable que nunca logro desplegar con espontaneidad. Mi mujer se interpone, les extiende la mano, se presenta, los atiende. Aprendió a explicar los cartílagos con una jerga y unas teorías pasmosas. Suenan a revelación. A frutas exóticas. Para mí son cartílagos, aseguro, cuando busca una confirmación en mí la gente.
Viernes 27
Me reúno con el director de la galería que me representa y el curador que, al parecer, escribe algo sobre mi obra. Planifican una gira. Destino Europa, varias ciudades. Yo asiento, mudo. Quisiera seguir pintando, digo en voz baja, producir.
Cualquier artista deliraría por una carrera asombrosa como la tuya, el curador chasquea los dedos hacia arriba. Sin la fuerza de la difusión, la obra de un artista queda reducida a esto, reafirma el director de la galería y hace el gesto de patear con dos dedos una goma de borrar que cae al piso. ¿Ves? Sin ruido, dice y se agacha a levantarla.
Navidad. Ya tengo pelo. Crece obsceno y vergonzante por todas partes. Quizá porque los remedios, los masajes, los ungüentos, finalmente, hicieron efecto. Primero empezó a aumentar en los brazos y en las piernas, pero ahora también asoma por las narinas, brota desde dentro de las orejas, uniendo el puente entre las cejas, reptando por encima de las falanges en las manos y los pies como enredaderas. Tengo, de repente, la espalda, el pecho y los hombros cubiertos de bello. Mi mujer, para animarme, a veces me llama Hiedrus y otras, se declara una enamorada del muro. Creo haberlo dicho, es aficionada al jardín, sabe los nombres de todas las malezas que trepan por las paredes. Jazmín del aire, jazmín del cielo, jazmín de leche. Santa Rita.
Vuelvo a consultar a los médicos, llevado a la fuerza por ella que hace todo lo posible por mantener la armonía, aunque le cueste. En los diagnósticos, los especialistas muestran desconcierto. Ponen cara de nada. El pelo brota abundante por todo el cuerpo, se desparrama. No saben cómo detenerlo. Y están tan intrigados: les resulta un misterio que, al mismo tiempo, mi cabeza siga calva.