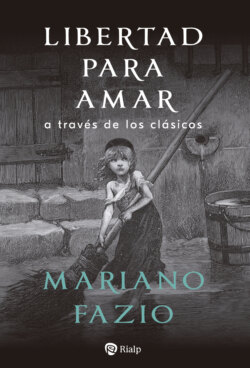Читать книгу Libertad para amar - Mariano Fazio Fernández - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеINTRODUCCIÓN
«EL PRISIONERO DESEA DECIR una palabra», concede el juez a William Wallace al final de la épica película Braveheart. Mel Gibson, tumbado sobre el patíbulo, toma aire y, con toda la fuerza de sus pulmones, emite un grito desgarrador, más importante que la propia vida: «¡¡Libertad!!».
Es realmente esta una palabra mágica, que levanta pasiones maravillosas... y errores dramáticos. Bastaría preguntarles a Adán y Eva por su felicidad interior, tras elegir libremente la manzana. Algún marido puede esgrimir esa misma palabra, para concederse “una segunda oportunidad” al no encontrar en su mujer el amor esperado. O puede pronunciarla ella, o ambos, de mutuo y libre acuerdo. Algún político puede esgrimirla ante millones de ciudadanos, para luego construir un telón de acero para que nadie se vaya de su territorio... Los votantes son libres salvo que “se equivoquen” votando al partido contrario...
La libertad es poliédrica: parece ir de la mano de la justicia, de la verdad y del amor. El adolescente la pronuncia ante sus padres para exigir más horas de fiesta, para elegir su destino profesional, la decoración de su dormitorio, su modelo de teléfono móvil e incluso su sexo. Es una palabra complicada, que tilda de impositivo a quien no llame a la puerta antes de entrar: “mi territorio” es sagrado, y ni mis padres, ni mis profesores, ni la Iglesia, ni mi propia conciencia, pueden pisar esa alfombra sin antes pedirme permiso. Mientras mi decisión no haga daño a los demás, puedo exigir a todos —y sin excepción— que se respete.
¿Es realmente así? ¿Cómo casa esa visión de la libertad con el amor, con el compromiso, con la entrega generosa a los demás, con la amistad desinteresada? Es evidente que puedo elegir entre muchas opciones. Es también evidente que no puedo elegir lo que quiera, pues se presentan ante mí muchas posibilidades, pero no todas las que me gustaría. No puedo elegir ser rico, si soy pobre. Ni ser alto, si soy bajo. No todo está a mi alcance, pero eso tal vez no sea una limitación... Puedo empeñarme en ser dios, “mi propio” dios, con “mis propias reglas, mis propios límites” (I choose) pero mi deseo y mi libertad no fabrican la realidad. Tampoco parece que la libertad se limite a la capacidad de elegir entre varias opciones, ni somos nosotros los primeros que nos formulamos estas preguntas tan interesantes. Lo han hecho muchos antes, y han concluido con enorme sabiduría o con enorme torpeza, dirigiendo a sus seguidores a un mayor grado de felicidad, o al más triste precipicio.
Sobre la libertad se ha escrito mucho, desde hace siglos, y frecuentemente muy bien. El libro que el lector tiene en sus manos posee un objetivo: mostrar cómo la libertad está orientada al amor, y cómo esta verdad tiene una enorme importancia para la vida cristiana. Hemos sido creados libres para amar, y cuando no alcanzamos el fin propio de la libertad nos encontramos frente a un fracaso existencial. Todos deseamos una vida lograda, plena, feliz. Para alcanzarla, la clave reside en hacerlo todo libremente, por amor.
La tesis parece bastante sencilla, todas las grandes verdades lo son. Ponerlas en práctica es más complicado. Abundan en las corrientes culturales contemporáneas concepciones de la libertad alejadas de esta tesis. Se la concibe como mera capacidad de elección entre muchas posibilidades, o como prerrogativa del individuo para hacer lo que le venga en gana sin otro criterio que su gusto o capricho. Las más de las veces se contrapone libertad a entrega, a deber, a obediencia, a cumplimiento de obligaciones, al atenerse a algunas normas de conducta. Espero que las siguientes páginas ayuden a descifrar el sentido profundo de este concepto alto de libertad.
No quiero entrar en disquisiciones académicas —que son importantes en otro ámbito— sobre los diversos tipos de libertad. En esta introducción diré lo esencial para que el lector pueda seguir la argumentación sin perderse. El resumen del libro podría ser el siguiente:
Dios, al crearnos, nos regala el don de la libertad. La vida humana sale de Dios, y a Dios retorna porque nos ha invitado a compartir la plenitud de su vida, donde encontramos la felicidad. En consecuencia, podemos comparar nuestra existencia a un camino de retorno a Dios, que hemos de recorrer libremente, y que tiene como meta su amor. Dios invita, no constriñe. La libertad más radical —es decir, la que está en las raíces de nuestro propio ser— es una libertad que tiene una orientación. Con otras palabras, es una libertad “para”. En concreto, “para” el amor de Dios.
La libertad de elección —de elegir entre esto o aquello— está al servicio de la libertad “para”. Elijo teniendo en cuenta el fin que me propongo. Si acepto la invitación de Dios de participar de su amor, las elecciones que haga durante mi vida deberían ser coherentes con ese fin. Hasta aquí la primera parte del libro.
Para vivir auténticamente la libertad radical —la libertad “para”—, es necesario también ejercitar las libertades “de”. No es un juego de palabras: para encaminarme libremente hacia mi fin último, a mi plenitud, a mi felicidad, que coincide con el amor de Dios, debo liberarme de los pesos que me impiden caminar decididamente por la buena ruta. He de liberarme de mi egoísmo, de mi sentimentalismo, de mi voluntarismo, de mi excesiva atención al juicio ajeno y de otros obstáculos en este marchar con soltura hacia mi fin. Este es el tema principal de la segunda parte del libro.
Todo lo dicho hasta aquí se encuadra en una visión cristiana de la vida. Esto implica que somos conscientes de que la libertad humana ha quedado dañada por el pecado original y por los pecados personales, y a su vez, que esa misma libertad ha sido redimida por la Sangre de Cristo derramada en la cruz por amor. Aceptar la invitación del Señor a vivir en Él —la libertad “para”— y conquistar las libertades “de” —la liberación del pecado— implica necesariamente la gracia de Dios y la lucha por corresponderle. Lejos de una visión prometeica del camino hacia el amor, los cristianos somos conscientes de que en nuestras jornadas habrá descaminos y tropiezos, pero contamos siempre con la misericordia de Dios.
***
En los capítulos que siguen, se han utilizado con profusión textos de los clásicos de la literatura universal: ilustran de modo vivo el camino del cristiano hacia el amor de Dios. El “clásico” más citado en este libro, no podía ser de otro modo, es la Biblia, y en particular el Evangelio. Aunque la razón sea obvia, quisiera añadir la justificación que nos ofrece Dreher. El escritor americano afirma que «si no nos entendemos a nosotros mismos como una parte de una historia más grande, o de una tradición, no tendremos ni idea de qué se supone que debemos hacer con nuestras vidas. En nuestro mundo moderno, hemos perdido la historia que durante siglos mostró a la mayoría de las personas un camino para dar sentido a nuestras vidas: la narración bíblica»[1]. Guardo la esperanza de que esta pequeña obra ayude a recuperar «esta historia más grande».
Los clásicos de la literatura tienen una función análoga —es decir, en parte igual, en parte distinta— a la Biblia. Nos recuerdan que hay una serie de valores a los que la humanidad ha aspirado desde sus inicios y que merecen protección y custodia. Los clásicos nos hablan de aquellas cosas que entran en el corazón del hombre y lo conmueven. Comenta el Papa Francisco que «hay una bella definición que Cervantes pone en boca del bachiller Carrasco haciendo el elogio de la historia de Don Quijote: “Los niños la traen en las manos, los jóvenes la leen, los adultos la entienden, los viejos la elogian”. Esta puede ser para mí una buena definición de lo que son los clásicos»[2].
En un mundo caracterizado por la prisa, los deadlines impostergables y la sobreabundancia de medios para recibir una cantidad abrumadora de información al instante, cabe hacerse la pregunta: ¿para qué leer los clásicos?
Antes de responderla, debemos formular otra: ¿qué es un clásico? Jorge Luis Borges, que no creía mucho en ellos, los definió de la siguiente manera: «Clásico es aquel libro que una nación o un grupo de naciones o el largo tiempo han decidido leer como si en sus páginas todo fuera deliberado, fatal, profundo como el cosmos y capaz de interpretaciones sin término (…) Clásico no es un libro (lo repito) que necesariamente posee tales o cuales méritos; es un libro que las generaciones de los hombres, urgidas por diversas razones, leen con previo fervor y con una misteriosa lealtad»[3].
Pero, ¿por qué existe ese previo fervor y esa misteriosa lealtad? Aventuremos una respuesta. Un clásico es un libro que, aunque haya sido escrito hace muchos siglos, tiene algo que decirme hoy y ahora. Dante se sigue reeditando, lo mismo que Homero o Shakespeare. Pasaron siglos, y nos siguen hablando. Intuimos que esto se verifica porque los clásicos nos interpelan sobre ese conjunto de nociones, conceptos, categorías existenciales, que establecen una relación directa con la naturaleza humana. Los clásicos abordan, de una manera u otra, lo referente a las preguntas existenciales de la persona humana: ¿de dónde vengo?, ¿hacia dónde voy?, ¿cuál es el sentido de mi vida?, ¿qué diferencia hay entre el bien y el mal?, ¿cómo debo afrontar el dolor?, ¿qué hay detrás de la muerte?
Otra forma de abordar a los clásicos es afirmando que se ocupan de presentarnos la verdad, la belleza y el bien (o el amor). Que es lo mismo que decir que se ocupan de las categorías existenciales, lo que nos hace retornar a nuestra primera afirmación. Los clásicos nos llevan, por lo menos, a atisbar la verdad, a sentir deseos de imitar la virtud, a facilitar la apreciación de lo bello, de lo que llena el alma.
El lector más o menos experimentado podrá decir: “Pero Shakespeare habla continuamente de las pasiones humanas, que muchas veces producen consecuencias nefastas para la convivencia entre los hombres. Dante presenta imágenes grotescas, feas, aterradoras. Molière juega con la avaricia, la vanidad, el engaño”. Todo esto es cierto, como es cierto que en la vida están mezclados el trigo y la cizaña. Pero los clásicos no se regodean en mostrar el error, el mal o la fealdad, sino que los colocan en un contexto tal que el lector advierte una actitud viciosa porque se presenta en toda su validez la virtud; que algo es un error porque sus páginas nos llevan a entender la verdad sobre el hombre y el sentido de su existencia; que algo es feo en contraste con la luminosidad de la belleza. Otelo no es el elogio de los celos, sino su condenación; el Infierno de Dante nos hace anhelar el Paraíso; lo tétrico de las actitudes existenciales de la mayoría de los personajes de Cumbres borrascosas producen una repugnancia saludable para aspirar a unos sentimientos dignos de la persona humana[4].
Si los clásicos superan la barrera del tiempo, también sobrevuelan las del espacio. Chesterton acierta cuando dice que «el escritor inmortal es comúnmente el que realiza algo universal bajo una forma particular. Quiero decir que presenta lo que puede interesar a todos los hombres bajo una forma propia a un solo hombre o a un solo país»[5]. Shakespeare es inglés y universal, al igual que el español Cervantes o el ruso Dostoievski: escriben desde sus circunstancias y perspectivas culturales, pero alcanzan a decir algo a la humanidad.
La tradición de los grandes libros nos enriquece, pues abre horizontes insospechados y presenta posibilidades existenciales que no conoceríamos si no tuviéramos acceso a esos universos de ficción que reflejan la grandeza del corazón humano. Antonio Malo, en un ensayo reciente, subraya su papel clave en la formación de las personas. Partiendo del concepto aristotélico de verosimilitud, sostiene que el encuentro entre el lector y la obra literaria «consiste en una relación máximamente personal. Y cuanto más grande sea el influjo en el lector la obra se enriquece con nuevos significados. Quizá aquí reside la fascinación de las grandes obras como Don Quijote, Hamlet, Los miserables, Los hermanos Karamazov, Anna Karenina, en las que el lector se siente “obligado” a identificarse o a tomar distancias de estos universos de ficción»[6].
Los clásicos son capaces de transformar la vida de los lectores. No toda obra literaria tiene esta capacidad. Si un libro no logra transmitir humanidad, si presenta el mal como bien y el bien como mal, estamos frente a un fracaso de la comunicación literaria: por mas perfección formal que tenga, no será un auténtico clásico.
Malo propone una idea audaz, que comparto plenamente: podemos establecer una relación de amistad con algunas obras literarias. Los personajes de ficción son cuasi personas que, como los amigos fieles, nos pueden señalar el buen camino. «La acción artística, en este caso la narración o la representación, es la producción de una obra de ficción que, siendo capaz de entrar en relación con nuestra vida, actúa en nosotros como si fuera un amigo. Lo hace de modo que nos conozcamos mejor conociendo a los otros y nos hace reflexionar sobre el sentido de la vida humana —la nuestra y la de los otros— pudiendo de tal modo transformarnos»[7].
Las referencias literarias que el lector encontrará en este libro quieren ser también una invitación a tratar a los clásicos como amigos que nos pueden orientar en el camino de la vida.
«Un libro es una suerte de mundo abreviado, si se me permite robar la metáfora destinada de antiguo al ser humano. Porque, si en el principio existía el Verbo —el Logos—, y el Verbo se hizo carne, la palabra es metáfora del hombre, y el libro, su morada más apta»[8]. Y el Logos —Jesucristo— eligió la forma narrativa para comunicarnos su verdad. Los textos citados —de autores reconocidos universalmente como clásicos— manifiestan, por un lado, que existe una naturaleza humana que aspira a la plenitud. Por otro, que las grandes verdades del hombre encuentran su cumplimiento en aquel que dijo de sí mismo que era «el Camino, la Verdad y la Vida» (Jn 14, 6).
Deseo acabar con un agradecimiento al Prelado del Opus Dei, Mons. Fernando Ocáriz, que está en el origen de este libro. En enero de 2018 publicó una carta pastoral sobre la libertad[9], que muchas veces he llevado a mi meditación personal. A principios de 2021 tuve que impartir un curso breve para universitarios y profesionales basado en ese texto. A medida que preparaba las lecciones, fue surgiendo casi espontáneamente el libro. Confieso que lo hice gustosamente, movido por el deseo de hacer lo más comprensible posible este misterio del amor de Dios por los hombres: el don maravilloso de la libertad.
Roma-Dublín, abril 2021
[1] DREHER, R., How Dante can save your Life, Regan Arts, New York 2015, pp, 53-54.
[2] Entrevista de Antonio Spadaro al Papa Francisco, en La Civiltà Cattolica, 2013, III, p.472.
[3] BORGES, J. L., Sobre los clásicos, en Otras inquisiciones, Debolsillo, Buenos Aires 1994, p. 124.
[4] Antonio Malo considera —siguiendo a Aristóteles—, que la representación del mal, cuando se lo presenta en cuanto tal, tiene una función catártica o de purificación. «Aunque la trama de la tragedia no es real ni el mal es verdadero, su representación no nos aleja de la realidad del mal. Lo simboliza en lo que tiene de más profundo: su presencia en el corazón humano y sus catastróficas consecuencias en la vida de las personas, de las familias y de la sociedad en general. Esta referencia estética al mal consiente la catarsis, la purificación que la fascinación del mal ejerce sobre nosotros» (MALO, A., Svelare il Mistero. Filosofia e narrazione a confronto, EDUSC, Roma 2021, p. 102).
[5] CHESTERTON, G. K., Dickens, Ediciones Argentinas Cóndor, Buenos Aires 1930, p. 366.
[6] MALO, A., Svelare il mistero, cit., p. 115.
[7] MALO, A., Svelare il mistero, cit., p. 244. Ethel Junco de Calabrese subraya el papel clave de los cuentos infantiles para la formación de la personalidad desde los primeros años. También podemos hablar de cuentos infantiles “clásicos”, en los que se pueden aprender de modo intuitivo los grandes valores de la existencia humana. Cfr. JUNCO DE CALABRESE, E., Presencia de lo sagrado en el cuento maravilloso, Eunsa, Pamplona 2020.
[8] BARNÉS, A., Elogio del libro de papel, Rialp, Madrid 2014, p. 18.
[9] OCÁRIZ, F., Carta pastoral, 9-I-2018.