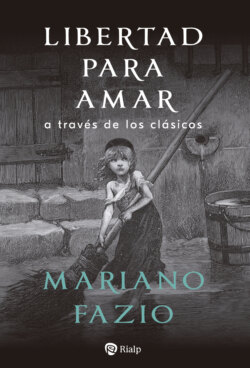Читать книгу Libertad para amar - Mariano Fazio Fernández - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление1.
EN BUSCA DE LA FELICIDAD
TODOS HEMOS IMAGINADO alguna vez el “contenido” de la felicidad. Quizá de chicos la asociábamos con materialidades como chocolates o helados que no se acababan nunca. O, más adelante, con unas vacaciones sin término en una isla del Pacífico. O con ser coronado con laureles en la academia, mientras escuchamos los aplausos de la multitud. Otros albergarán imágenes más espirituales, pero quien más, quien menos, todos tenemos una cierta imagen de su contenido. También experimentamos continuamente frustraciones: lo que pensábamos que nos iba a hacer felices no fue suficiente, y nos quedamos con una sensación de vacío, o al menos, de medio lleno: un “sí, estuvo bien, pero no era para tanto”. Por otro lado, ¡cuánta gente infeliz vemos a nuestro alrededor! A veces, nosotros mismos nos sentimos insatisfechos. ¿Es posible la felicidad? ¿No será un autoengaño para dormir sueños tranquilos y no traumatizarnos con la dura realidad?
Uno de los representantes más destacados del pensamiento cristiano, san Agustín, afirma que «ciertamente todos nosotros queremos vivir felices, y en el género humano no hay nadie que no dé su asentimiento a esta proposición incluso antes de que sea plenamente enunciada»[1]. Lo que pensaba y predicaba el santo obispo de Hipona no era ninguna novedad. Uno de sus antecesores más ilustres es Aristóteles, quien en su Ética a Nicómaco compartía la misma seguridad. No es necesario, sin embargo, acudir a las más altas autoridades de la antigüedad para convencernos, pues las ansias de una vida plena, feliz radican en el corazón humano.
La evidencia de esta verdad antropológica contrasta con la constatación diaria que acabamos de enunciar: mucha gente no es feliz. Se cuenta una anécdota del novelista Iván Turgenev: «En 1882, un año antes de morir, le escribió al escritor ruso Mijaíl Saltykóv-Shchedrin, quien se había lamentado de ser infeliz: “Déjeme consolarle (aunque no sea demasiado consuelo) con unas palabras que dijo Goethe justo antes de morir. A pesar de que había gozado de todas las alegrías que la vida puede dar, de que había tenido una vida gloriosa, amado por las mujeres y odiado por los tontos, de que sus obras se habían traducido al chino y de que toda Europa se había rendido a sus pies en adoración, y el propio Napoleón había dicho de él: C’est un homme!… Con todo eso, dijo, a la edad de ochenta y dos años, que en el transcurso de su larga vida solo había sentido felicidad ¡durante un cuarto de hora!”»[2]. Todas las capacidades de Goethe no le proporcionaron una vida plena. Quizá había puesto su corazón en el lugar equivocado.
Si existe una constante en la tradición clásica acerca de la afirmación del deseo natural de felicidad, también constatamos que son muchos los pensadores que nos advierten de los peligros de poner en el lugar equivocado nuestras esperanzas de ser felices. Las tres “equivocaciones” más frecuentes —enumeradas, entre otros, por Aristóteles y santo Tomás de Aquino—, son los honores, los placeres y las riquezas.
Respecto a los primeros, podríamos resumirlos en el “engrandecimiento personal”. Muchas personas aspiran a ser “importantes”, a que los demás les reconozcan su superioridad. El camino más fácil es la conquista del poder: un cargo desde el cual ejercer el mando sobre el prójimo. Sabemos cómo esta pista no resulta siempre gratificante: se asumen responsabilidades que a la larga abruman; surgen las críticas, las difamaciones y las murmuraciones; no es infrecuente que el poder “aísle”, y cuando se pierde, el ambicioso se queda solo, abandonado por los amigos que se habían demostrado tales en los momentos de gloria, pero que eran solo unos oportunistas. También suele suceder que la ambición desmedida de poder corrompa el corazón, que se vuelve cruel y vengativo.
Shakespeare retrató a varios reyes que experimentaron los aspectos más duros del poder. Comencemos con el mejor, desde el punto de vista moral: Enrique V. El rey, se encuentra en medio de sus soldados antes de la batalla de Azincourt. No es reconocido, pues se oculta bajo un disfraz, y puede observar y escuchar a sus súbditos con libertad. En esos momentos, envidia la suerte de las personas normales. Todo el fasto y el lujo de su realeza no es suficiente para poder pasar una noche tranquila reposando en paz, pues «ni el crisma de la unción, ni el cetro, ni el globo, ni la espada, ni la maza, ni la corona imperial, ni el traje de tisú, de oro y de perlas, ni la cortesanía atiborrada de títulos que preceden al rey, ni el trono sobre el que se sienta, ni las altas orillas de este mundo (…) nada de todo eso, depositado en el lecho de un rey, puede hacerle dormir tan profundamente como el miserable esclavo que, con el cuerpo lleno y el alma vacía, va a tomar su reposo, satisfecho del pan ganado por su miseria».
Otro de los reyes de Shakespeare, Ricardo III, consigue el poder después de cometer asesinatos y traiciones a diestra y siniestra. La felicidad anhelada se troca en desesperación, antes de su muerte, en el campo de batalla de Bosworth:
Mi conciencia tiene mil lenguas separadas, y cada lengua da una declaración diversa, y cada declaración me condena por rufián. Perjurio, perjurio, en el más alto grado; crimen, grave crimen, en el más horrendo grado; todos los diversos pecados cometidos todos ellos en todos los grados, se agolpan ante el tribunal gritando todos: «¡Culpable, culpable!». Me desesperaré. No hay criatura que me quiera: y si muero, nadie me compadecerá; no, ¿por qué me habían de compadecer, si yo mismo no encuentro en mí piedad para mí mismo?
Su ambición desmedida corrompió por dentro su alma.
Pero quizá el ejemplo más extremo de la degradación humana a la que lleva la ambición del poder lo encontremos en los Macbeth, el matrimonio protagonista de su obra de teatro más breve. La historia es muy conocida: fiándose de unas profecías pronunciadas por tres brujas escocesas, e instigado maléficamente por su mujer, Macbeth asesina al buen rey Duncan para hacerse con el poder. Poco después de cometer el regicidio, Macbeth comienza a oír voces en su interior. Le comenta a su mujer:
Me pareció oír una voz que me gritaba: «¡No dormirás más!... ¡Macbeth ha asesinado el sueño!».
Expresión que no solo se refiere a que dio muerte a Duncan mientras dormía: ahora Macbeth ya no tendrá ningún sueño reparador, pues le remorderá la conciencia.
Cuando Lady Macbeth dice a su marido que se lave las manos manchadas de sangre, este exclama:
¿Todo el océano inmenso de Neptuno podría lavar esta sangre de mis manos? ¡No! ¡Más bien mis manos colorearían la mar inmensa, volviendo rojo lo verde!
La historia termina mal para los esposos Macbeth. El rey llega a una conclusión antropológica terrible:
La vida es una sombra que camina, un pobre actor que en escena se arrebata y contonea y nunca más se le oye. Es un cuento que cuenta un idiota, lleno de ruido y de furia, que no significa nada.
La primera senda para encontrar la felicidad explorada por multitud de hombres se demuestra falsa, y se presenta ante los ojos del ambicioso en toda su vacuidad.
En el segundo equívoco —buscar la felicidad en los placeres, en una vida cómoda, en “pasárselo bien” sin lazos que me atan a obligaciones enojosas— caemos otras muchas veces. Tendemos a lo placentero y huimos del dolor. La sociedad contemporánea —aunque encontramos los mismos elementos, con matices, en otras épocas de la historia— nos “vende” una felicidad hecha de sensaciones fuertes, que hemos de experimentar si no queremos quedar al margen del grupo de personas cool. Pero también este camino frustra: el placer de las cosas de este mundo no termina de saciar, y la persona sensual aspira siempre a más, en una espiral hacia el infinito que con frecuencia termina en el derrumbe psicológico. Droga, alcohol, sexo, lejos de ser liberadoras, se manifiestan como gruesas cadenas que esclavizan el alma humana, ataduras que la ciencia de la psicología denomina “dependencias”.
En este ámbito, la galería de personajes literarios que encarnan modelos antropológicos reales es casi infinita. Don Juan —en todas sus versiones, desde Tirso de Molina a José Zorrilla, pasando por Byron, Pushkin y un largo etcétera— se nos aparece como una figura triste, que trata a los demás como objetos para satisfacer sus deseos sensuales. Según Ramiro de Maeztu, «la visión de don Juan realiza imaginativamente el sueño íntimo no solo del pueblo español, sino de todos los pueblos», pues don Juan es «la encarnación del capricho absoluto»[3]. En efecto, su actitud de ir contra las leyes divinas y humanas, contra los convencionalismos y las costumbres, en definitiva, la encarnación de la pasión sin límites morales, es para muchos como la quintaesencia de la libertad. Se cree que ley y libertad son opuestos, y el lector se proyecta en la figura de don Juan, que se desentiende, alegremente y sin remordimientos, de los principios morales y de las consecuencias de sus actos. Pero también los don Juanes acaban hastiados de sí mismos. Don Juan es uno de los típicos representantes del estadio estético de la vida, donde solo hay superficialidad, sensualidad, diversión, con una ausencia total del sentido de la existencia. Con palabras de Kierkegaard, «toda concepción estética de la vida es desesperación, y todo aquel que vive estéticamente está desesperado, tanto si lo sabe como si no»[4].
Oscar Wilde inmortalizó al típico dandy superficial, que en su búsqueda desesperada de placeres cada vez más refinados llega a auténticas aberraciones. Nos referimos a Dorian Gray, protagonista de la célebre novela del escritor anglo-irlandés. La historia es conocida: todos los pecados de Dorian se “trasladan” a un retrato que le hicieron en la juventud. Él siempre mantiene un aire saludable y jovial, mientras que el retrato se va afeando cada vez más aceleradamente, a medida que comete sus inmoralidades. Dorian sigue los consejos de Lord Henry Wotton:
Vive la vida maravillosa que hay en ti. No dejes que nada te la haga perder. Busca siempre nuevas sensaciones. No tengas miedo de nada.
En uno de los últimos capítulos, el narrador cuenta las reflexiones de Dorian, cuando su vida se va acercando al fin:
El aire de la noche era una delicia, tan tibio que Dorian Gray se colocó el abrigo sobre el brazo y ni siquiera se anudó en torno a la garganta la bufanda de seda. Mientras se dirigía hacia su casa, fumando un cigarrillo, dos jóvenes vestidos de etiqueta se cruzaron con él, y oyó cómo uno le susurraba al otro: «Ese es Dorian Gray». Recordó cuánto solía agradarle que alguien lo señalara con el dedo o se le quedara mirando y hablara de él. Ahora le cansaba oír su nombre. Buena parte del encanto del pueblecito adonde había ido con tanta frecuencia últimamente radicaba en que nadie lo conocía. A la muchacha a la que cortejó hasta enamorarla le había dicho que era pobre, y Hetty le había creído. En otra ocasión le dijo que era una persona malvada, y ella se echó a reír, respondiéndole que los malvados eran siempre muy viejos y muy feos. ¡Ah, su manera de reírse! Era como el canto de la alondra. Y ¡qué bonita estaba con sus vestidos de algodón y sus sombreros de ala ancha! Hetty no sabía nada de nada, pero poseía todo lo que él había perdido.
Al llegar a su casa, encontró al ayuda de cámara esperándolo. Le dijo que se acostara, se dejó caer en un sofá de la biblioteca y empezó a pensar en las cosas que lord Henry le había dicho. ¿Era realmente cierto que no se cambia? Sentía un deseo loco de recobrar la pureza sin mancha de su adolescencia; su adolescencia rosa y blanca, como lord Henry la había llamado en una ocasión. Sabía que estaba manchado, que había llenado su espíritu de corrupción y alimentado de horrores su imaginación; que había ejercido una influencia nefasta sobre otros, y que había experimentado, al hacerlo, un júbilo incalificable; y que, de todas las vidas que se habían cruzado con la suya, había hundido en el deshonor precisamente las más bellas, las más prometedoras.
Pero, ¿era todo ello irremediable? ¿No le quedaba ninguna esperanza? ¡Ah, en qué monstruoso momento de orgullo y de ceguera había rezado para que el retrato cargara con la pesadumbre de sus días y él conservara el esplendor, eternamente intacto, de la juventud! Su fracaso procedía de ahí. Hubiera sido mucho mejor para él que a cada pecado cometido le hubiera acompañado su inevitable e inmediato castigo. En lugar de «perdónanos nuestros pecados», la plegaria de los hombres a un Dios de justicia debería ser «castíganos por nuestras iniquidades».
No hace falta que cuente el final de esta obra, en parte autobiográfica. Digo solo en parte, porque Wilde se convierte a la Iglesia católica antes de morir. Se fue al otro mundo mejor preparado que su hijo literario[5].
Abundan las novelas donde se describen ambientes frívolos y vacíos. Pensemos en La feria de las vanidades de Thackeray, o más modernamente, El gran Gatsby, de Scott Fitzgerald. Los sensuales viven en la superficie de la vida: les falta interioridad y terminan en el aburrimiento o en el fracaso existencial.
Una de las damas de la corte de Luis XV escribía la siguiente carta a una amiga: «Te escribo porque no tengo nada que hacer, y termino de escribirte porque no tengo nada que decirte». Podría ser un buen resumen de muchas vidas gastadas en la banalidad. También de personas de nuestro entorno o de nosotros mismos: perdidos en la vida, sedientos de sentido, abrevados en charcas insalubres.
Por último, encontramos a quienes ponen sus esperanzas en las riquezas. Se dice popularmente que “el dinero no hace la felicidad, pero ayuda”. Disponer de medios económicos necesarios nos ahorra quebraderos de cabeza, pero quien pone todas sus esperanzas en esos medios termina con un vacío interior atroz. Hay tantos avaros famosos en la literatura, quizá porque esta esperanza vana está muy difundida: así sucede a Harpagón, el célebre personaje de Molière, que lleva una vida patética, sin amar y sin ser amado, o a Scrooge, el avaro de Cuento de Navidad, de Dickens, que cambia su vida y encuentra la alegría solo cuando abandona su asfixiante avaricia. Podemos añadir a Silas Marner, de la novela homónima de George Eliot, que sale de su triste situación cuando se abre a los demás después de que le hayan robado su fortuna. A tales personajes darían ganas de decirles: «¡Dejad de contar vuestros dineros y poneos alguna vez a contar las estrellas!»[6].
Honor, placer y riquezas no terminan de satisfacer las ansias de plenitud del corazón humano. Lo enseña una experiencia universal, y los clásicos, maestros de humanidad, no son más que un reflejo. Evidentemente, se da muchas veces en la realidad los tipos “mixtos”: quien busca el dinero para alcanzar placeres y corromper al poder; quien abusa del poder para enriquecerse ilícitamente y gozar de placeres, etc. El corazón del hombre no es simple, y las combinaciones son casi infinitas.
Si hemos hecho hincapié en experiencias de insatisfacción, de frustración, también tenemos otras —habitualmente momentáneas— en las que nuestro corazón vibra. Son momentos “mágicos”, éxtasis, en los que entramos en contacto con la belleza, con la verdad, con el amor.
En psicología se habla del “síndrome de Stendhal”. Su nombre se debe a la experiencia estética del escritor francés al visitar Florencia. Nos cuenta el novelista que «había llegado a ese grado de emoción en el que se tropiezan las sensaciones celestes dadas por las Bellas Artes y los sentimientos apasionados. Saliendo de Santa Croce, me latía el corazón, la vida estaba agotada en mí, andaba con miedo a caerme». Quizá también nosotros hemos experimentado emociones parecidas: la naturaleza con sus mil esplendores y las obras de arte son como indicadores que nos portan hacia algo superior. Detrás de una puesta de sol, de un claro de luna, de un cuadro de Vermeer o de Notre-Dame de París atisbamos un más allá, algo trascendente[7].
Quienes se dedican a la investigación sueñan con gritar muchas veces ¡Eureka!, como Arquímedes, al realizar un descubrimiento, o al profundizar con una luz nueva en la relación secreta que existe entre las cosas. Son satisfacciones intelectuales que llenan el alma… Pero lo hacen momentáneamente, porque se desea traspasar los límites de las verdades alcanzadas. Percibimos que son verdades parciales. Con san Juan de la Cruz, escuchamos «un no sé qué, que queda balbuciendo» detrás de toda realidad creada.
Hay momentos en la historia en que nos es dado ser testigos de la grandeza del alma humana. Nos conmovemos hasta nuestras entrañas ante un acto de perdón, como el que san Juan Pablo II otorgó a Alí Agca después del atentado contra su vida en la Plaza de San Pedro el 13 de mayo de 1981. Como habrán quedado removidos los compañeros de san Maximiliano Kolbe en el campo de concentración de Auschwitz, cuando el franciscano polaco decide intercambiarse con un padre de familia y ofrecer su vida para salvarlo. O cuando presenciamos la destrucción del Muro de Berlín. O ante el testimonio de tantos médicos, enfermeros, sacerdotes, religiosas que dan su vida para salvar el cuerpo o el alma de un enfermo. En esos instantes pareciera que el corazón quisiera saltar de nuestro pecho: tal es la vibración, la sintonía que experimentamos ante un gesto de amor generoso, que se entrega.
Todo esto nos revela que estamos hechos para la belleza, para la verdad, para el amor. Pongamos estas palabras con mayúscula: Belleza, Verdad, Amor. La tradición clásica ha denominado a estos valores los trascendentales. Explica Rémi Brague que los trascendentales «se encuentran en todas las categorías, no se detienen en sus límites y, por este motivo, las “trascienden”»[8].
Dejando de lado tecnicismos filosóficos, es fácil entender que son realidades que nos llevan más allá de nuestros límites: sentimos su atracción, y cuando entramos en contacto con ellos, nuestros horizontes se expanden hasta el infinito. Boileau unía estos tres trascendentales en una sola frase: Rien n’est beau que le vrai, le vrai seul est aimable (Solo lo verdadero es bello, solo es amable lo verdadero)[9]. François Cheng expresa la misma idea de modo admirable: «La bondad es el garante de la calidad de la belleza; la belleza irradia bondad y la hace deseable. Cuando la autenticidad de la belleza está garantizada por la bondad, se está en el estado supremo de la verdad»[10].
De Dios se dice que es Amor (I Jn 4, 8); Dios afirma ser la Verdad (Jn 14, 6); Dios mismo es el Autor de la belleza (Sb 13, 5). Podemos resumir todas estas realidades que nos trascienden y hacia las que nos sentimos atraídos con una palabra, “la” Palabra: Dios. Y como escribe santo Tomás de Aquino, «sólo Dios sacia»[11].
En conclusión, nuestra alma vibra, entra en sintonía, se goza con la Verdad, el Bien y la Belleza. Allí está nuestra felicidad. Recordemos la frase de san Agustín: «Nos hiciste, Señor, para Ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en Ti»[12]. Quizá Goethe no lo sabía, o lo había olvidado.
[1] AGUSTÍN, S., De moribus Ecclesiae catholicae, 1, 3, 4.
[2] FIGES, O., Los europeos, Taurus, Barcelona 2020, p. 294
[3] MAEZTU, R. de, Don Quijote, Don Juan y La Celestina, Espasa-Calpe, Madrid 1981, pp. 88 y 91.
[4] KIERKEGAARD, S., O lo uno o lo otro. Un fragmento de vida, Trotta, Madrid 2007, II, pp. 176-177.
[5] Sobre esta novela, cfr. MALO, A., cit., pp. 172-177.
[6] CANTALAMESSA, R., La sobria embriaguez del Espíritu, Madrid 1999, p. 164.
[7] Hago referencia a Notre-Dame de París no solo por gusto personal. Quedé muy impresionado al leer las declaraciones de François Cheng, miembro chino-francés de la Academia de Francia, cuando contó lo que sintió al ver la catedral parisina devorada por las llamas: «Cargada de espiritualidad y de historia, está verdaderamente hecha de piedras vivas. Dicho de otra manera, está hecha de nuestra carne y de nuestra sangre, porque allí hay un corazón que jamás ha dejado de latir. ¡Que exista una cosa así es realmente extraordinario! Esa cosa donde están reunidas la belleza y la verdad es el honor de Francia, en donde el genio de Francia ha llegado a su más alto grado de realización» (CHENG, F., À Notre-Dame, Salvator, Paris 2019).
[8] BRAGUE, R., Contro il Cristianismo e l’umanismo, Cantagalli, Siena 2015, p. 304.
[9] BOILEAU, N., Epistola IX (Arte poética).
[10] CHENG, F., Cinq méditations sur la beauté, Albin Michel, Paris 2006, p. 60. Sobre los trascendentales cfr. también MIRAVALLE, J.-M. L., Defensa de la belleza, Rialp, Madrid 2020.
[11] TOMÁS DE AQUINO, S., In Symbolum Apostolorum scilicet «Credo in Deum» expositio, c. 15.
[12] AGUSTÍN, S., Confessiones, I, 1.