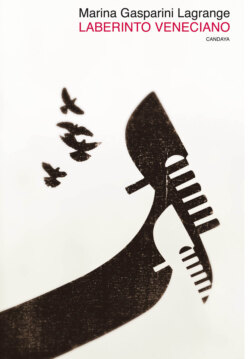Читать книгу Laberinto veneciano - Marina Gasparini Lagrange - Страница 6
I
ОглавлениеUna noche de verano caminaba por calles que no sabía adónde me conducirían. Una secuencia inusual de sotoporteghi1 dejaba en mí la reiterada sensación de estar atravesando espacios desconocidos. La poca altura de los sotoporteghi me hacía bajar la cabeza con el reverente gesto ritual que acompaña y antecede la entrada a un recinto sagrado. La luz tenue de faroles aislados cubría de sombras la humedad que pendía del aire. Nada reconocía en esos callejones de penumbra suspendida. Las calles en su estrechez comprimían mis pasos. Caminaba entre muros de friso quebrado. Ante mí una bifurcación, crucé a la izquierda. Sólo la luz proveniente de una ventana dejaba reflejos en la oscuridad. Al final de la calle, el agua de un canal bordeaba los muros con el rumor pausado de la marea. Desanduve las piedras apenas holladas y en la esquina tomé la calle de la derecha. Las campanas sonaron doce veces. El eco de las campanadas me hizo dirigir la mirada hacia una hornacina hendida en el muro; en su interior una virgen, una vela con pilas y un pequeño florero con tulipanes de plástico. Un puente apareció ante mí. El bochorno de la noche le había robado su reflejo en el agua. Todo era penumbra y silencio. Ninguna paloma insomne surcaba el aire de los callejones alzando vuelo. Ante mí un nuevo sotoportego. Poco tiempo después, y sin saber cómo, una calle se abrió inesperadamente a los árboles y a la iglesia de San Giacomo dall’Orio. Entonces me percaté de la presencia de tres figuras surcando el campo2. Eran sombras evanescentes perdiéndose en la distancia.
A la mañana siguiente deambulé infructuosamente buscando las calles por las que había caminado la noche anterior. Daba vueltas equivocando el rumbo cada tres pasos. Caminé en sentido contrario sin encontrar la pequeña hornacina ni la secuencia de sotoporteghi. Venecia de nuevo me dejaba con el silencio en que nos sume la conciencia del misterio. Las calles habían desaparecido en la confusión de su trazado. Meses después una penumbra fuera del tiempo acompañada de un sigilo sin aliento, me permitieron reconocer el lugar ante el que había inclinado la cabeza en repetido gesto. Era el laberinto. El mío. Habría de recorrerlo de nuevo. Siempre de nuevo. Venecia, toda Venecia, es para mí un enigma que se deja ver, un laberinto que se aparece y que no hay que esforzarse por buscar, porque si se lo busca no se encuentra jamás.3
No hay umbral ante la entrada del laberinto. Nada lo anuncia. Nadie sabe cómo llegar a él, porque a diferencia del de Creta, el laberinto de Venecia posee meandros distintos para cada uno de nosotros. No salimos al encuentro de nuestro laberinto. Será éste el que nos encuentre. Llegará la noche en que sentiremos que estamos caminando sin llegar a ninguna parte. Lentamente perderemos el eco de nuestros pasos. Entonces giraremos y giraremos entre sinuosidades desorientadoras. Sin darnos cuenta, la ciudad cuyas calles forman una especie de laberinto4 nos introducirá en el laberinto. En el nuestro. El que nos pertenece. Llegará la noche en la que sentirnos dentro de un laberinto será sabernos habitantes de su desasosiego.
El diccionario de la Real Academia define el laberinto como un lugar artificiosamente formado de calles y encrucijadas, para que confundiéndose el que está dentro, no pueda acertar con la salida, y como segunda acepción, cosa confusa y enredada. El laberinto de Creta, ¿cómo olvidarlo?, ocultaba una deshonra. Así, en el origen del laberinto está la vergüenza. La vergüenza del rey Minos era tan tortuosa como el laberinto que, a petición suya, Dédalo construyó para ocultar allí al monstruoso hijo adúltero de su esposa Parsifae. En el centro de sus meandros fue abandonado Asterión, el Minotauro, único cautivo de la prisión que había sido ideada para él. Una vez que el laberinto fue construido y el Minotauro introducido en su centro, la vergüenza de Minos pareciera haber sido olvidada. Con el Minotauro prisionero entre la piedra, Minos enterró la vergüenza bajo ésta. De la vergüenza nunca más se habló, y el laberinto, entre otros tantos significados, pasó a ser sinónimo del reino de la muerte y Asterión no dejó de ser el monstruo, siempre el monstruo, que cobraba la vida de jóvenes y doncellas atenienses que cada nueve años debían ser sacrificados por él. Pero, ¿quién sabía lo que realmente sucedía dentro del laberinto? Nadie que hubiera ido al encuentro del Minotauro había regresado. Cortázar nos conmueve en Los reyes con el personaje que crea de aquel que es mitad hombre, mitad toro. Un minotauro que no sólo no mata a los jóvenes, sino que para ellos él era ¡Señor de los juegos! ¡Amo del rito!5 En el momento de su agonía el citarista le dice: Tú nos llenaste de gracia en los jardines sin llave, nos ayudaste a exceder la adolescencia temerosa que habíamos traído al laberinto. ¿Cómo danzar ahora?6 La muerte, sabía Asterión, era para él la única salida del laberinto que lo aprisionaba. Teseo, poco antes de introducir su espada heroica en el cuerpo del Minotauro, subraya: Algo me dice que podrías combatir y no quieres7. Y en palabras de Borges oímos: ¿Lo creerás, Ariadna? El Minotauro apenas se defendió.8
El laberinto es una imagen arquetípica, primodial, que se ha enriquecido con las distintas lecturas con las que cada época se ha detenido en la recurrencia de su aparecer. Sus vías sinuosas son imágenes vivas en nuestra interioridad y en nuestra cultura. El laberinto es un lugar pero es también un sentimiento. Es una metáfora y, como tal, ambigua en su significación. La etimología de su palabra, labrys, alude a una doble hacha. La noción de duplicidad le es entonces connatural. Sus giros tortuosos y sus meandros sin salida, la confusión reinante en su espacio, la angustia creciente dentro de sus círculos, junto al peligro de muerte que amenaza en lo recóndito de su construcción, son maneras de señalar un recorrido que conduce a la luz9 mientras se transita el reino de la muerte, del miedo, la sofocación. Se camina dentro del laberinto, se gira y se gira horadando los propios círculos. No se avanza. Se gira perdiendo seguridades mientras se reconocen pasos perdidos entre curvas y oscuridades. Tenía razón Beckett10 al afirmar que debemos encontrar el camino equivocado que nos conviene.
No a todos está dado recorrer el laberinto y encontrar posteriormente la salida. Sólo los elegidos podrán hacerlo, a los demás, a los no iniciados, se les negará la entrada o se perderán siguiendo los destellos que el error y el engaño vierten en ondulaciones que se duplican como imágenes reflejándose en el serpenteo delineado por canales de agua. No todos están destinados a ser iniciados en los misterios del laberinto. Perderse en el recorrido, equivocar la escogencia de la vía y volver sobre los propios pasos son algunas de las condiciones que pueden conducir al centro y posteriormente hacer reconocible el camino hacia la salida. Pero no es una línea recta lo que conduce al centro; y es que no se llega expeditamente al lugar del misterio, de la experiencia y del devoto silencio: (El misterio) debe ser vivido, respetado e integrado en la propia vida. Un misterio que se resuelve con una explicación, nunca lo ha sido. El misterio auténtico se resiste a la ‘explicación’; (...) porque su esencia misma no permite resolverlo de un modo racional.11
Sin embargo, dirigimos nuestros pasos hacia el centro del laberinto; lo buscamos y nos extraviamos en su interior. Y será una extraña quietud una de sus vías de reconocimiento. Su experiencia son vislumbre y perplejidad recorriendo nuestro cuerpo. Entonces sentiremos la dificultad del espacio en el cual no logramos imaginar trayectos factibles para nuestras nuevas búsquedas. De esta manera, la necesidad de regresar al trazado laberíntico será el impulso que nos alejará del lugar en el que no es posible perderse, pero en el que tampoco podemos ya encontrarnos. Y me pregunto, ¿fue la monstruosidad del minotauro la única que supo encontrar la manera de habitar y hacer suyo el centro del laberinto mientras esperaba con ansiedad la salida que para él era la muerte?
Es oportuno señalar que recorriendo callejones sin salida y bifurcaciones continuas, el espacio laberíntico hace de la escogencia una libertad y no un destino. La predeterminación al éxito o al fracaso no está contemplada en la creación de Dédalo. En nosotros está la salida, también el riesgo de hacer cada vez más profundo nuestro extravío. El obstáculo, la posibilidad que choca contra un muro ciego, la calle que termina ante el agua serán todas elecciones y responsabilidades propias. Nadie guiará nuestros pasos ni murmurará a nuestro oído cuál vía tomar frente a los ramales que se abren ante nosotros. De nada servirá intentar leer en el trazado de nuestras manos; dentro del laberinto, esa caligrafía carece de interpretación.
En las líneas de mis manos resguardo el amor de Ariadna y la memoria de su hilo. Su filamento es frágil como la incertidumbre y el miedo latiendo en espacios tortuosos hundiéndose en el encierro. Pareciera ser la delicadeza de un hilo lo único a lo que podemos aferrarnos recorriendo el camino de salida del laberinto. Un hilo que insinúa la necesidad de hacer de la fragilidad la única guía entre las líneas laberínticas. Pero nada entendió Teseo del ovillo deshilvanado de Ariadna. Teseo, el héroe, literalizó el hilo y una vez fuera del laberinto no giró sus espaldas para surcar sus manos con la hebra que le restó vacilación a sus pasos acelerados. Lo sabemos, Teseo deja el hilo tirado sobre las piedras creadas por Dédalo. Su negligencia es gesto premonitorio del abandono que Ariadna sufrirá durante su sueño. Muerto Asterión, Teseo se alejará de las costas de Creta con la joven en la nave. Pero muy poco estará Ariadna junto al héroe amado. En la isla de Dia, Teseo alzará a traición sus velas mientras ella aún sueña: Ecco Arianna…vede ma ancora non crede in quello che vede, / appena destata, rimossa da un sonno ingannevole, / e si scopre infelice, lasciata su un lido deserto./ Ma il giovane smemorato percuote fuggendo le onde...12 El héroe huye, son palabras de Catulo en sus versos. Pero en su huida Teseo no recordó cambiar las velas según acordado gesto. Sería el color blanco extendido al viento, diálogo sin palabras entre el rey y su hijo regresando con vida a casa. Así como Teseo no supo detenerse ante la sutileza del hilo, tampoco intuyó la angustia de su padre escrutando en el horizonte. Teseo olvidó y Egeo dejó caer su cuerpo desde una altura comparable sólo con su dolor.
La mirada del héroe se detiene en la exterioridad que es siempre acción. El héroe se mueve sin aminorar el paso para escuchar aquello que puede estar murmurando dentro de él. La interioridad, que es quieta reflexión, le está negada. El ámbito del héroe ignora la instrospección de la tragedia y de la poesía lírica. Su condición heroica desconoce la experiencia y el proceso interior que la errancia, la soledad, la equivocación y las dudas dejan en el alma de quien transita y busca salir del laberinto.
Durante el Imperio Romano el laberinto dejó de ser una construcción y las figuras con que se lo representaba entraron como imagen simbólica en las catedrales del Medioevo. Sus líneas incisas en los pavimentos trazaban el peregrinaje sustitutivo a Jerusalem. A través de la imaginación se recorría en el espacio sagrado la vía que llevaba al centro de la religiosidad. El laberinto en las iglesias propició que el lento paso a paso del peregrinaje adquiriera resonancias en la individualidad. La forma laberíntica en los pisos era conocida como mundus. Se sabía que el mundus y la vida eran un laberinto; la experiencia misma lo afirmaba. El hombre, de esta manera, se movía llevando dentro de sí el trazado de esa confusión. Es entonces oportuno recordar el retrato que Bartolomeo Veneto realizara en 1510 de “El hombre con el laberinto”: el caballero del retrato lleva emblemáticamente el diseño laberíntico en su pecho. ¿Acaso la mirada estrábica del gentiluomo está en relación con el trazado dedálico del paño que lo viste?
Cuando el laberinto es un traje cubriendo el lugar del corazón, no puedo dejar de mencionar las palabras de Minos a su hija Ariadna. Sin piedad ni remordimiento le dice: Fue preciso vestirlo de piedra para que no tronchara mi cetro13. El peligro y el miedo que siente el rey de Creta ante el Minotauro, hace posible que Dédalo ingenie un laberinto que será descrito por el mismo rey como un vestido de piedra; mortaja que viste aprisionando, acorazando y robando el aliento. A las palabras del padre, Ariadna responde14:
Rey, así miran los dioses y los héroes. Tú mismo, ¿qué ves del día sino la noche, el miedo, el Minotauro que has tejido con las telas del insomnio? ¿Quién lo tornó feroz? Tus sueños. (...) Nadie sabe qué mundo multiforme o qué multiplicada muerte llenan el laberinto. Tú tienes el tuyo, poblado de desoladas agonías. El pueblo lo imagina concilio de divinidades de la tierra, acceso al abismo sin orillas. Mi laberinto es claro y desolado, con un sol frío y jardines centrales donde pájaros sin voz sobrevuelan la imagen de mi hermano dormido junto a un plinto.
Todos tenemos nuestro laberinto. Algunos son de piedra, otros son jardines con pájaros sin trino, la mayoría son esos “callejones sin salida” del lenguaje popular, o bien, ese sentirse perdido sin saber qué camino tomar. En mí mismo me he perdido/ porque yo era laberinto...15 ha escrito el poeta Mário de Sá-Carneiro. En nuestra interioridad llevamos el trazado dedálico que todos somos, que todos construimos, el laberinto, siempre en plural, acompaña al ser humano en su condición de tal. No es un camino llano el que ofrece la confusión dedálica, al contrario, en su interior vamos hundiéndonos lentamente en estrecheces que pueden ser tanto sendas de salida como de mayor extravío. Las dudas se repiten ante cada bifurcación. Y el temor a equivocar la escogencia es el primer paso hacia el error. Pareciera que sólo el instinto y la voz que habla en nuestra interioridad saben señalarnos la vía ante la cual no titubeamos. Pues la vacilación, lo sabemos, multiplica como reflejos en secuencia de espejos, los caminos posibles. El laberinto es la patria de quien vacila. Son palabras de Walter Benjamin, leídas y perdidas en el trazado laberíntico que siguen los Passagenwerk de su obra.
No es uno solo el laberinto que recorremos a lo largo de la vida. Esta es una experiencia que se repite con modalidades siempre distintas. Somos habitantes de la confusión dedálica que con frecuencia construimos a nuestra medida, para perdernos, para encontrarnos, para postergarnos, para justificarnos. Según Franz Kafka, la justificación y la conveniencia eran laberintos de muchos de los personajes que llevan adosado a la piel el adjetivo “kafkiano” como sinónimo redundante de absurdo sin sentido en el que la ausencia de carácter viene a ser, junto al tedio y el vacío de los hombres huecos eliotianos, uno de los repetidos males de la modernidad. Por haber sido uno de sus más insignes constructores, Kafka conoce las sinuosidades cambiantes de los múltiples laberintos entre los que el ser humano se puede encontrar. Él supo hacer de la complejidad laberíntica lugar de su residencia e imagen de su obra. En “La construcción”, uno de sus últimos cuentos, el protagonista, especie de topo pensante dice: El suplicio de este laberinto debo superarlo también corporalmente al salir; me disgusta y conmueve a la vez el hecho de extraviarme por un instante en mi propia creación, como si la obra se esforzara todavía en justificar su existencia, ante mí, que desde hace mucho tiempo me he formado un juicio definitivo a su respecto.16
Aby Warburg y Walter Benjamin acompañan a Kafka en la construcción laberíntica de sus respectivas obras. Los proyectos inconclusos de la Mnemosyne de Warburg y de los Pasajes de Benjamin son imágenes de una visión abierta y laberíntica de la cultura. Cuando en este momento me refiero a la cultura como trazado laberíntico, lo hago tomando en consideración que el estudio, las investigaciones y las asociaciones de correspondencias que se establecen entre símbolos, imágenes y diferentes disciplinas de la cultura, siguen un proceso en el que las ideas se suceden y entrelazan tomando al laberinto como imagen de creación. El pensamiento tampoco es una línea recta. Las reflexiones que se realizan sobre distintos motivos o argumentos son recorridos en el estudio del laberinto personal y necesario que entrelaza, en cada uno de nosotros, los hechos del arte y la cultura con los mismos hilos de nuestro cotidiano vivir. He construido un laberinto donde me muevo con certezas y desorientación. Recorro un dédalo de lecturas tras la imagen, la palabra, la intuición que se transforma en escritura, laberinto agazapado en un lugar de mi silencio, siempre a la espera de la palabra que lo haría posible. He erigido un laberinto con lentitud, curiosidad y atención; allí me pierdo, allí deambulo, allí me encuentro. Estudiar e investigar es adentrarse en diseños laberínticos en los que la cultura misma es alma y mano abierta palpando memorias en trazos, palabras y gestos. Mnemosyne y los Passagenwerk no podían sino ser trabajos inacabados, siempre en el proceso de estar continuamente haciéndose. La muerte de sus autores, Warburg y Benjamin, no truncó sus respectivos proyectos; ellos llevaban la condición de “inconclusos” en la génesis y configuración de la mirada detenida que en ellos estaba haciendo obra.
Mnemosyne y los Passagenwerk acompañan mis caminatas murmurando fragmentos de memorias y recuerdos entre los recodos del laberinto veneciano. Mis pisadas acallan sus ecos mientras escucho los rumores del agua verde de la laguna susurrando con tonos pausados la voz oculta que da ritmo a mis pasos. En las noches de frío el misterio del laberinto de Venecia y de su silencio es aún más secreto. Entonces es dédalo sagrado cubriendo las piedras y el agua con un hálito, que es tanto confusión como resplandor, abriéndose más allá de la penumbra y el vapor. La sabiduría es necesaria no sólo para recorrer el laberinto y llegar al Centro, sino también y sobre todo para lograr el segundo nacimiento.17 Venecia es laberinto de extravío, camino de creación. En su trazado irrepetible encontramos lo que no buscábamos, buscando lo que no encontramos.
En Parsifal a Venezia Giuseppe Sinopoli, músico y veneciano de nacimiento, recorre una noche las calles de su ciudad con la misma costumbre con que lo hiciera de muchacho: perdiéndose y descubriendo posibilidades nuevas de recorrido en el laberinto de Venecia. Al terminar uno de los ensayos del “Parsifal” de Wagner que estaba por estrenar, Sinopoli sale del Teatro La Fenice escuchando dentro de sí la música del Leitmotiv del Error. Una vez afuera abandona la costumbre de las calles conocidas y camina por desviaciones inusuales entre las que se desorienta. Se pierde y desea perderse, como si la música de Wagner lo hubiese embrujado... como si ésta fuera cómplice del escenario nocturno de ciudad sugiriéndole una salida o una respuesta18.
La experiencia del laberinto es un deambular entre sombras con un frágil hilo entre las manos que podemos perder, que nos puede abandonar, que se puede romper. Este hilo lo tejemos y destejemos siguiendo el diseño íntimo de nuestra necesidad. Para unos es música, poesía o colores de un atardecer de otoño reflejándose en unos ojos verdes. Para otros, el hilo es contemplación, mirada detenida en el crepúsculo descendiendo en la laguna veneciana con la lentitud del jade y la miel.
La salida del laberinto es una intuición que escucha palpando en el miedo y la oscuridad. Es la palabra que el agua de los canales de Venecia no suprime cuando sube la marea.