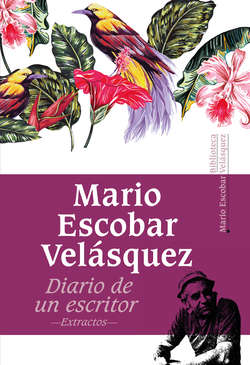Читать книгу Diario de un escritor - Mario Escobar Velásquez - Страница 7
ОглавлениеSiempre me inquietó en demasía el significado íntimo de la parábola bíblica que dice aquello de que “son muchos los llamados y pocos los escogidos”. Aunque el significado puede aparecer trivial, siempre creí que había algo más hondo. He creído hallar lo distinto a lo usual en ese intríngulis: a muchos llaman a una vocación, por ejemplo el arte en alguna de sus manifestaciones. Por ejemplo el escribir, si se particulariza. Pero para llegar a ser verdaderamente, para realizarse, quien escoge no es el que llama, pero sí el llamado. Se escoge pagando un precio, que es la capacitación requerida para ser.
Me parece hermoso.
Creo que los propósitos que en una novela involucra el autor respecto de su lector o lectores deben ser como el Caballo de Troya, que no los manifestaba. Los troyanos no supieron nunca quién abrió las puertas de sus murallas, ni cómo. Apenas sufrieron la avalancha de efectos.
No hay más que una manera digna de recibir un regalo: como si uno fuera el dador.
Es monótono como una camándula.
Oído en la calle: “Se me murió un hijueputa que me debía doscientos mil pesos”.
De las búsquedas
Por alguna calle va,
buscándome
desde que nos desencontramos.
Buscándose:
si me encuentra se ve.
Y buscándola voy,
buscándome.
Pasan rostros: todos
los que tiene la ciudad,
menos el suyo.
La busco para hallarme.
Un tiempo fuimos
uno solo.
Se tocaba al tocarme. Uno solo los dos
y el universo un marco. Saberlo duele
y de lo oscuro viene la tristeza.
La angustia muerde más y más duro que un lobo. Ella no lo sabe, pero la rastreo. Jacillas suyas acá y acullá, que por el olfato entran a dolerme.
A sus huellas las lamo.
No lo sabe, empero. Nunca lo sabrá. Calle mi boca.
Ojalá que hubieran pasado ya cien años, y que mis huesos la hubieran olvidado. En esta dureza de su ausencia el olvido deberá ser como dulceabrigo nuevo.
El poema
El poema ya nace
escrofuloso.
Menesteroso nace,
hijo de la tristeza.
El poema
falto de aire
respirando azufre.
El poema
sin sed
bebiendo lágrimas.
El poema, loco,
gritando
el abandono.
El poema, clavado
en sí mismo,
cruz y cuerpo
en los clavos.
El poema
que muerde soledades.
El que llora,
poema
de versos amarrados
con alambre de púas.
El poema callando:
solo su musiquilla
melancólica en la tarde,
en el alma.
Solo su musiquilla...
El poema
que esconde.
En la pubertad se tuvo la impresión, no de que uno crecía, sino la extraña de que los demás, como las cosas, se hacían más pequeños.
Las diferencias entre un capítulo muy bien escrito y un buen capítulo son muy leves. En el segundo puede estar, y está a menudo, todo lo esencial de la historia y de la trama y de los personajes. Pero en el primero hay un trabajo arduo de pulimento que es invisible, y en el cual las palabras fueron forzadas a llevar mejor la música que una buena prosa debe tener. Que nace de la forma como las palabras se enlazan, y que lleva entre párrafos mejores engarces.
¡Cómo cuesta corregir a un capítulo para que sea “muy bueno”! Leo y releo. Podo. Sustituyo. Así en una vez y en otra, hasta el cansancio, hasta que me parece que no voy ya en un carromato sino en un auto bueno, y que he dejado el camino por una autopista. Deberá ser entonces todo lo bueno que puedo hacerlo, y si no es más es porque no soy capaz de hacerlo mejor.
Y estoy, entonces, cansado, con un dulcísimo cansancio.
He estado leyendo el libro de Carlos Castro Saavedra, Adán Ceniza, y no me parece novela aunque sea sí un buen libro. En una novela se atiende a los hechos de los personajes, a su carácter, a su filosofía. Nada hay de esto en el libro, aunque sí un aliento poético más poderoso que un turbión. Y sin embargo se ganó el Premio Internacional de Novela Jorge Isaacs. Lo cual me confirma en lo que siempre afirmé: ganarse un concurso literario no equivale a que uno sea un gran escritor. Ni siquiera prueba la calidad de la obra ganadora, como en el caso penoso de Concierto del desconcierto, que es, para mí, lo más malo que se haya publicado en el país. Lo escribo yo que he ganado seis concursos de esa índole, y que he sido jurado en otros cincuenta o setenta más. Lo que prima en un concurso es suerte. Parece ridículo decirlo, pero es. Suerte de que al jurado le guste lo que uno escribió, es decir que el jurado sea afín a la obra de uno. Suerte hasta en que no se hayan presentado al concurso los que son mejores que uno.
Alguna reflexión trivial y tardía sobre los dioses andróginos en las cosmogonías de milenios, que tal vez explique nuestra angustia cuando la compañera nos falta, y vamos es en busca de nuestra otra mitad, encontrada antes en el amor. Estábamos “enteros” con ella, antes de partirnos en el desencuentro. La sabiduría popular dice de “mi media naranja”. Algo de eso, cuando se sabe que a Eva la formaron de la costilla de su otra parte. Los indígenas de América, algunos de ellos, qué importa ahora cuáles, dijeron que un dios malévolo partió de un machetazo a la pareja que, unida en el coito sin fin, era dichosa. Desde eso, decían, cada parte va buscando a su otra mitad.
¿Quién no ha sentido a ese machetazo infame cuando la rencilla se llega?
Uno sabe que la gente de ciudad, esa nacida acá y acá vivida, sedentaria, es otra cosa distinta a lo que uno es. Que su mundo apenas si roza el de uno. A veces se llegan a donde tengo mi escritorio con la pecera espléndida a un lado, mi mar reducido, y se quedan alelados viendo al molusco. Preguntan:
—¿Qué es eso? ¿Esos?
—Son caracoles.
—¡Qué maravilla! Nunca había visto a uno vivo.
Y yo entiendo entonces sus almas con calles de cemento, con árboles domésticos y esmirriados, con un horizonte de patio o de calle o carrera. Y sé que por eso aparecemos ellas, las gentes y yo, extrañas. Tienen un solo mundo, y yo a muchos más de dos.
Hoy la calle estaba llena de chicas hermosas. Miríadas de ellas.
Pero no: siempre la calle es la de siempre. Soy yo quien cambia. A veces voy por dentro de mí, y no las veo.
Ahora recién, viniendo de La Ceja, algo que los faros iluminaron me trajo a la memoria la visión de la mujer desnuda que vi en la carretera una noche crecida (2 a. m.), viniendo de Urabá, y cuando ya estaba subiendo la carretera de pavimento. Yo conducía, y al salir de una curva la vi, sobre una recta. A su espalda una casa, y otra a otros cien sobre la bancada opuesta. Parecía ir a esta última. Los dos de atrás la vieron igual, y gritaron: “acelera, es una trampa”. No veía yo cómo pudiera serlo, y pasé, antes, despacio. Jamás olvidaré a la alta figura de leche entre la noche cuajada. Llevaba encima apenas su desnudez. Tendría 25 años metidos en un cuerpo firme y espléndido. Duros los senos, altos y tenidos, rosadas las areolas y pequeño cada botón central casi rojo. Como una tabla el estómago liso con la concavidad parda del ombligo, y negro, con toda la negrura de la noche concentrada en él, el triángulo del vello sobre el pubis. Largas como caminos las piernas. He visto a innúmeras mujeres desnudas, lindas las más, y esta, no por su desnudez, se me grabó, pero sí por la sonrisa. Una sonrisa sin descripción posible. Era pícara e inocente. Parecía la divertida de una doncella púdica que ha oído un chiste ligeramente picante. Celestial y divertida esa sonrisa.
Los ojos iban abiertos, pero veían hacia adentro. Supe que era una sonámbula. Que iba dormida, desnuda, afuera, y pura. Sobre todo pura. Oh, eso se veía bien. Tan pura como la desnudez de María, si eso se diera. La sonrisa fue un venablo, y se me clavó. Y ahí está, clavada en mí, atormentándome. De pronto, en cualquier recoveco de los días tropiezo con ella y me lastima, anhelada. Me duele de belleza, y es imborrable. Es cosa de los cielos, de los astros, de no sé dónde, pero no de este mundo podrido. Iba por un sueño hermoso ella, y me untó de sueño a mí.
Tiene la sonrisa transparente, y uno le ve los malos pensamientos: le nadan abajo, desgarbados como sapos.
Anoche de pronto, y desvelado, unas ganas oscuras de la muerte. La sensación de que he fracasado y la de que debo pagar el fracaso. Un desamparo cósmico conmigo. La certeza de mis torpezas con el dinero, de que no lo amo, y de que no me importa perderlo. Un anhelo de quietud. El deseo, imposible acá, pero viable en el más allá, de que no haya que luchar más por el alimento y las ropas, y contra la incomprensión de la gente hacia mí y de mí hacia la gente, ni contra R. y R.
Se piensa en lo imposible, si es que vivo. La vida es guerra.
Leopoldo Berdella de la Espriella, que usa un nombre como de opereta, ganó en 1982 el Premio Enka de Literatura Infantil con un tema que quiso abarcar a todos los animales de la ciénaga de Ayapel. Un buen temario, sin duda.
He leído lo que escribió sobre “el tigre”, nuestro cojudo jaguar. Dice Juan Sábalo, que lo vio en la orilla desde su canoa, Berdella relatando, que el tigre alumbraba con sus ojos poco menos que los faros de un auto. Yo me dolí de esa barbaridad. El tigre no podría ser cazador si es que se delatara. Sus ojos no brillan en la oscuridad. Si se los enfoca con una linterna, reflejan a la luz como los de casi todo animal que vea bien de noche.
Todavía creen muchos en este país que la literatura inventa los hechos. La buena es un conocimiento del tema, de los hechos, de los personajes, y ese conocimiento debe estar bellamente transmitido. Mientras mejormente se conozcan los temas, mejor se plasmarán. La literatura es un virtuosismo, no una improvisación. Lo peor de cosas como estas es que se transmiten falsas a los lectores jóvenes. Eso no le importó a Berdella, que ignora, ni a los jurados que también.
Es menudita. Toda ella, hasta su risa. Pero los ojos tienen pupilas dilatadas, como los de una “búha”, me dice, para ver mucho. Es hija de ricachones, vivida en la opulencia. Uno pudiera creer que eso la apena. Llega a pie, dejando lejano el carro, porque muchos llegan a pie. Habla peyorativamente del novio, a quien no le interesa sino el dinero, “pero en desmesura”. Los anhelos de él son “un helicóptero, un yate y un avión”. A ella le gusta conversar más con la gente humilde. Desnuda tendrá poca carne, como una rana. Dice que le dicen “Isla” en el colegio, porque se aparta. Es un buen sobrenombre, que quizá pueda un día usar para uno de mis personajes. Que porque se está quieta, aparte, y pensando. Fuma de continuo, y debe tener los túneles de los pulmones hollinientos como una chimenea. Le leí un cuento en que una niñita se suicida en una piscina, porque no soporta las presiones de sus mayores. Es un buen cuento. Cuando no está en el colegio, invierte días y noches. En estas pinta, escribe, lee. Cuando los otros sacan los pies de la cama, ella los pone. Así no contacta, dice sonriendo menudamente debajo de sus ojos nictálopes. Creo que me conversó soltando los fardos que le pesaban.
Algunos se crecen con los cargos. Ese amigo desde que le dieron el de director de no sé qué adoptó aires de superior. Ahora mira desde arriba, y se lo hace notar a uno. Me habló como mi papá:
—A ti sí que te convendría salir del país. Tal vez al Brasil...
Como si él fuera a dar. Lo que pasa es que él estuvo.
Bueno es que los amigos crezcan tanto y se vuelvan Gulliveres, y que uno siga de enano múltiple, pero sin deberle nada a ningún político, ni esperando deberle nunca.
Pero él no se ha dado cuenta de que esa grandeza no es la propia suya: es la del cargo que ocupa. Cuando este se le acabe, descrecerá.
Edwin tomó la foto. El circo está ubicado en uno de esos pueblecitos de la costa norte que no llega a cien con sus casas, y tiene que ser el circo más pobre del mundo. En la foto se ven las lonas zurcidas y sucias, y secciones faltando. De afuera se puede ver el espectáculo, es imposible no, con tantas escotillas. El aire que rodea a la carpa es de ruina triste. Las ropas puestas a secar en un alambre del frente son pobres ropas. También será El circo más triste del mundo. Los colores vivos traen a la alegría, pero no esos grises de vejez paupérrima y esos blancuzcos de mugre. Y por eso parece un contrasentido ahí anclado. Y uno piensa que si la pobreza es digna, esa dignidad no cabe en un circo pobre. Ahí entristece.
La felicidad es sencilla: en la casita de campo la paz, naciendo de la armonía y el silencio. En esencia, los dos uno: yo-ella, ella-yo. Marco la casita.
En algunas veces, empero, los hechos pasados se vuelven puercoespines. Me acribillo con las púas de los suyos, y se espina con las de los míos.
Allá se puede pensar con largura. Me pasan por la frente, atrás del hueso, trozos de novela futura. Suenan palabras de iniciar capítulos, y hay personajes que van armándose a sí mismos de a poquitos. Todavía no tienen cara, ni estructura de huesos y carne: se aglutinan en torno de un carácter que les tengo. Esa es la armazón: el carácter.
Silencio alrededor. Aire de tierra fría. Cielo encapotado. Yo no queriendo nada más de lo que tengo atrás del hueso de la frente. Y esperando escribir bien, y no durar mucho si es que la decadencia llega. Y una muerte veloz.
No es que sea mucho mi pedir.
Leo en la prensa que murió Paul Geraldy, el autor de Tú y yo. Un tiempo fue casi tan famoso como un futbolista, pero ahora nadie habla de él. Yo lo creía ya muerto, no sobreviviéndose. Tuvo un tiempo algo de mítico, pero luego el olvido le pasó el esfumino. Y a su obra. Y me cabe pensar en la inutilidad de la fama: ¿si no ha de ser para siempre, para qué?
¿Quién recuerda ahora a Selma Lagërloff, Premio Nobel de Literatura en 1909? ¿Y a Iván Bunin, a Knut Hamsum, y a todos los otros Premios Nobel en sus inicios?
La fama es una mariposa.
Tan dulcemente escondida
de mis días en lo ignoto,
eres tú mi sueño roto:
el más bello de mi vida.
La gracia sin límites de la chica que bailaba anoche en la fonda: toda la armonía con ella, la de los movimientos exactos y el compás perfecto, música que se veía.
Es un amargado enorme. Quiso ser escritor, o dramaturgo, y no pudo. Se consuela diciendo:
“Si se juntara lo que he escrito haría diez novelas”. No es cierto: serían escritos de la extensión de diez novelas, tautológicos y pobres. Su caballo de batalla es que el sexo no debe estar en la literatura. Es un comprometido con las derechas retrógradas, y entonces La hora católica tiene siempre la razón, a priori.
Lo que lo enferma es que quiere nombradía y admiraciones, y lo que le resulta es una bilis amarga.
Uno le dice “Te quiero”, esas palabras que deberían estar gastadas del uso que se les da, pero que apenas le dan brillo inmenso, y ella se derrite como una pasta de chocolate al sol. Pone al pairo los ojos amarillos y parecen de miel: de panales de abejas rubias. Sonríe timidaza, y se pone hasta linda.
Es que hay que decirlo así de escasamente.
Mi corazón es votivo, no hay duda de eso. Es constante en arder, no hay tampoco dudas.
Pero cambia el altar ante el cual ardo. Cada tanto cambia, pero no mi arder.
Se ganó su sobrenombre de “Capacho” después de su nombre, porque las gentes saben, con el refrán, que “capacho no es mazorca”. Es decir que el abultamiento de afuera, o de las palabras, no garantiza la cantidad de grano. Porque él exageraba en todo. Cuando el padre murió y fue dueño de herencia abultada, se fue a la costa, joven. Por allá se compró una hacienda. Allá se acostó, por primera vez en serio, con alguna hija de agregado, capaz de cortar leña, de traer del cultivo un racimo grande, o un palo de yuca. Labores que llaman al sudor y lo acumulan sobre la piel que no conozca el baño diario, y sobre la ropa interior que no se muda. Él, para siempre, quedó en relacionar el amor con los sudores viejos y secos, y su olor ácido. No lo pudo practicar después con las chicas de su clase, limpias, porque el ingrediente dicho les falta. En palabras claras no hay erección sin el olorcito. Y eso explica su soltería. Vive por allá, con mulatas. En las tardes largas y solas de la finca conversa con la botella, y así acabó en dipsómano. Borracho meses enteros, hasta que cae en el delirium tremens, y entonces los hermanos lo hacen traer y lo guardan para una cura de reposo en el manicomio. Cuando sale, regresa a las mismas.
Es alto y bien plantado. Bien alto, y mejor plantado. No quiso estudiar. Estuve años sin verlo, y la vista no me gustó, él desmejorado.
Su hermano sí se graduó de abogado. Fue un alto empleado bancario, pero también conversaba con la botella, a diario, luego de la oficina. Igual rodó a la dipsomanía, y cuando aflojó como todos aflojan, lo echaron. En la borrachera consiguiente se quebró, al caerse, la cabeza del fémur. Se la arreglaron con clavos ad-hoc y anduvo en silla de ruedas unos meses. Cuando sanó no quiso dejar la silla, porque algo se le había quebrado igual pero más hondo y para eso no encontraron los clavos. La silla se le parece al regazo de la mamá, con ruedas. Ella lo mimaba. Cuando da en delirar, en silla lo llevan al manicomio, y vuelven cuando no delira.
El mayor de esos dos es rechoncho y algo gordo. Se casó con la novia única después de 21 años de matrimonio. No había impedimento, sino una indecisión crónica suya. Solo se decidió cuando un novio de ocasión, inopinado, le propuso a ella. Como hubo disputa de la presea, se decidió. Él es y será por siempre un laberinto que trata de salir de sí mismo: como eso es imposible, su complejidad es suma.
La hermana mayor se casó, pero a los quince días volvió a donde la mamita con el ajuar, porque el marido era “un bruto”. La menor no, y languidece sola como flor única en un florero.
Cada uno de los de esa casa es dueño del material de una novela.
A mí Flaubert no me incendia. Sé que Madame Bovary fue un suceso enorme en su época. Con esa novela creó técnicas y modos a los cuales y a las cuales debemos infinitamente. Pero sé igual que todo eso se ha superado, y que ante lo inmediato, lo suyo, remoto, palidece. Emma Bovary fue una heroína extraordinaria, pero en su época. Después las hubo a centenas, usuales, y no conmueven. Pero Flaubert escritor es un guía al cual me atengo: su respeto por el quehacer literario, su disciplina inaudita, sus investigaciones minuciosas para adueñarse del tema, su sentir hondamente a sus personajes, me motivan. ¿Cómo no admirar sus vómitos cuando escribía del envenenamiento con arsénico de su protagonista? Él estaba siendo ella, y sufriendo igual. No hay otra manera de hacer las cosas literarias bien hechas.
Pena
Sobre alboradas de pena
y atardeceres de hastío,
el amor que fue tan mío
–La amada fue tan ajena–
apura la copa llena
de los tardos desengaños
al deshojarse los años
sobre la senda desnuda,
y encuentra firme la duda
y duraderos los años.
Cada autor puede hacer de su novela lo que a bien tenga, siempre que sepa qué hace. Una novela no es únicamente una acumulación de palabras demasiadas, o de hechos, o de caracteres de personajes, o de estos, sino una unión armónica de todo eso con un fin determinado. Este fin lo subordina todo. Es decir que la novela es proclive, debe obedecer a un plan. En una buena novela no hay una sola palabra sin objeto. Ningún hecho, ningún carácter. Nada sobra, y desde luego no falta nada. No hay que dejar a los personajes a que hablen por su autor, expresen sus opiniones, etc. Los personajes deben ser ellos mismos, no calco de quien los creó.
Ninguna buena novela separa a sus personajes del entorno: vibra este con ellos, ellos vibran con él. Van interminablemente juntos como los hermanos siameses. El autor que no logra acomodar el escenario dentro de la obra, y a sus personajes en él, tan real que se toque, vea, oiga y huela, ha hecho poco o nada.
Cuando de El día señalado, una novela que obtuvo el prestigioso Premio Nadal, de España, Manuel Mejía Vallejo extrajo un cuento perfecto llamado “La venganza”, y que a mí me parece como cuento mejor que la novela como novela, y el cuento estuvo adecuado, “lloré”, me dijo.
Un llanto que yo entiendo. La belleza llora a veces o nos hace llorar sin tristezas.
Me pregunta Ben-Hur Carmona qué me gustaría de epitafio, si se usaran aún. Le digo este:
—Aquí estoy bien.
Es lógico que casi todo lo mío sea una indiferencia hacia todo lo de afuera, porque todo me va es por dentro. Más cuando estoy con la novela que se gesta. Ella me es más real que todo lo de afuera. Paso por el mundo externo sin estar.
Porque, como se lo mire, es más rico lo interno.
Hoy desnudó su vida: qué arrume de cosas lóbregas. Qué gentes estúpidas con las cuales anduvo. Qué equivocarse en cada vez, como por sistema, en cada encuentro. Qué padre brutazo. Qué buscar intérmino de un hombre digno. Qué voliciones.
Mundo ciego. Actos torpes. Ternuras que no había. Nobleza de cuerpos y de almas que nunca encontró.
Bazuko, mi gato, que ya ha alcanzado una gran talla, mató, en un descuido nuestro, a uno de los pajarillos que venían a comer de las harinas puestas para ellos, y empezó a comerlo. Se lo quité, adolorido. Es un “crimen” de la vida que organizó la cadena, no suyo. Como todo se paga, al minuto vino un perro que no es Lucky, su amigo, y casi agarra al gato en una gran perseguida. Bazuko trepó a un pino, y en él lo ató el miedo. No quiso atender a mis llamadas. A poco llovía esta lluvia torpemente fría de estas lomas, y el gato se agarrotaba hasta que se empapó más que un tabaco en un río.
Lo dejé ahí, en la lluvia, más de una hora deliberada. Gato y todo, es bueno que sepa de otros eslabones de la cadena.
Después me agencié una escalera, lo bajé y lo sequé, y ahora duerme, igual que siempre, en el tapete suyo, al calor de mis pies. Pero antes de que se durmiera le vi los ojos, y ya no son inocentes.
La luz que en esta mañana entraba por la ventana la untaba muy singularmente. Su piel desnuda tenía alternados visos hermosos: de oro, de miel, de fuego, de níquel, de plata, de luna, de cobre rojizo ardiendo suave. La luz la inventaba en cada vez con un color distinto, y no sé cuál era más bello. En algo así como un cuarto de hora fue muchas y varias.
Lo que hubiera dado por conservarlas todas.
En el libro Memorias del fuego: 1. “Los nacimientos”, de Eduardo Galeano se narra que los guaraos, del golfo de Paria, llaman, entre otras poéticas cosas, “mar de arriba” al firmamento, y “mi otro corazón”, al amigo, y al bastón “nieto continuo”.
De pronto, y ahora, el mal cansancio me impreca:
—¿Para qué escribir?
—¿Qué tontería es esta de un libro sucediendo al otro?
—¿Sí vale la pena?
—¿Qué importa?
Nadie responde, y todo se ve oscuro.
Cuando se entra a escribir una nueva novela, se entra en alguna especie de esclavitud. Uno está compelido, y no es dueño. La compulsión es uno mismo, pero es evidente que ya no se es dueño y se está determinado.
Para los mexicanos de antes de Cortés, Tlazoltéotl era la diosa del amor y de la mierda.
Sigue siendo.
Conversando hoy con J. no pudimos hallar ni a diez escritores en este país que escriban como se debe hacerlo, en pos de una obra nutrida, un libro atrás de otro. Ni hallar a diez que tengan más de dos novelas. A la mayoría, para llamarse “escritores” les basta con un poema, que les dura para setenta cocteles.
Un escritor es, necesariamente, todos los escritores que le precedieron. Para no citar sino al idioma y a la técnica, halló a uno y otra estructurados y pulidos. Para aprehender a uno y otra le bastó con leer infatigablemente los escritos de esos escritores antecesores. Y entonces tiene lo que Quevedo y Góngora y Lope de Vega y Cortázar y Camus y Sartre y Borges y Hemingway y Steinbeck y Capote y Maugham tuvieron, aprehendido. Así, tal vez hasta esa ristra ilustre de ciegos que se llamó Homero. Lo único propio en un escritor es el estilo. Porque a veces las historias son propias, pero a veces las topa y se las bebe para después verterlas. Llamar mía a una novela que he escrito me pareció siempre una exageración. En ella hay muchísimo de otros, y basta ser un poco humilde o razonador para entenderlo así. Si acaso, si llego a ser tan bueno como deseo, pondré en esa corriente enorme de la literatura unas gotas de técnica o algunos brillos para el idioma. Puestos, dejarán de ser míos para ser de todos.
Cuando uno encuentra en Rayuela, de Julio Cortázar, la palabra tan descriptiva de “desencontrarnos”, para decir de la separación en dos que fueron uno, y cuando en La guerra del fin del mundo de Mario Vargas Llosa encuentra el adjetivo “nauseoso”, de su invención; y cuando yo escribo de mi personaje Cuatro perros, en Toda esa gente, que era Tigroso, los tres afirmamos la marca en nosotros de João Guimarães Rosa, un brasileño que volteó las palabras para hacerlas más flexibles. Es decir que somos herederos de técnicas.
La técnica es un tesoro tan rico como el de Aladino, y se hereda ciertamente.
Casi entero el día metido en la melancolía, como en una piscina. Una melancolía viscosa. Es que en la mañana me encontré con quienes me compraron la finca de Urabá, sobre el río León, abajo del caño Tumaradó, y la recordé. Se habló poco de ella, porque cuando querían decírmela, yo variaba. Y después estuve reorganizando el capítulo primero de Canto rodado, que publiqué en alguna parte como cuento bajo el título “¿Qué es un siglo, patrón?”, que ocurre allá en esa finca.
Recordé el pasto, seco en el verano, y amarillo, pero a que a la menor llovizna enverdecía como la esperanza. Y al río perezoso y como dormido, pero con tanta potencia en sus aguas, que no mostraba. Y a la selva innúmera, que entonces dominaba en la región. Y al sol bravo.
Recordé a Fela (por Felícita) que es el personaje femenino de ese capítulo, y que yo traspolé a india fantasma. Y recordé a todos los amorosos escarceos que nunca culminaron, y a los cuales siento todavía como un vacío muy parecido a la sed.
Todo lo recordé, incluido el que allá fui feliz, y que no olvido. Fui feliz, sin saberlo, así como se es joven sin entenderlo. Juventud y felicidad solo se saben en la inmensidad de su valor al perderlas. Como los paraísos. Como el dinero. Como las mujeres. Pero no sabía por qué me ponían así agrio el día, hasta que recordé lo que la saudade es: tristeza de lo que ya no está.
¿Qué importa? La vida me ha cambiado en otra de sus muchas veces. Allá escribí Un hombre llamado Todero, y terminé mi primera. Allá tuve lo menos de cosas materiales que era posible: un jergón, un mosquitero, una mesa para escribir, cuatro trastos de cocina baratones, ni energía eléctrica, ni agua corriente, pero sí libros a montones. Tampoco mujer, salvo en los escarceos con Fela. En cada vez que salí de allá, para volver, paré al otro lado del río para mirar la casa que yo mismo me hice casi entera, y el pedazo de paisaje que me cabía en los ojos. Siempre salí triste, y volví alegre. Pero cuando salí para no volver no torné la cara. Le temía a convertirme en estatua de sal, como la mujer de Lot, por no aceptar los avatares.
Pero estaba recordando el final de la novela Don Segundo Sombra, de Ricardo Güiraldes: “me fui como quien se desangra”.
Me invade algo que no es pereza, ni temor, pero que conjuga las dos cosas, antes de sentarme a escribir la nueva novela. Sé que nada más empezarla dejaré de ser mi dueño, y seré esclavo de ella. Nada más empezarla me habré graduado de galeote.
La cara de todo ser que haya sabido del Bién y del Mál, es decir todo quisque, es un archivo: en él puede leer todo el que sepa.
Cada uno pelea su derrota.
Figura
El aire, anhelo y recelo,
atedia la gracia fina
de la turbada menina
que está en el verso y el celo,
y el aire, y los aposentos,
y todo lo contamina
de musicales acentos,
de su gracia indefinible
y del perfume imposible
de la Rosa de los Vientos.
Nada que uno no esté dispuesto a perder es de uno: uno es de ello. No se es, así, dueño sino poseído. Dueño es el que arriesga o es capaz de omitir. Dueño es el que decide, el que maneja. Nada significan el oro, las mujeres y la vida, sino cuando se está dispuesto a perderlas.
Tan valedero eso con las mujeres. No hay, con ellas, sino una manera de amarrarlas, y es largándolas.
De pronto me metí en la novela, como en una jaula. Sé que entré a prisión. La escribí desde las nueve de la mañana hasta la una de la tarde. Creí, al mirar el reloj, y hallar pasadas cuatro horas, que estaba equivocado. Yo sentí todo ese transcurso como el de una sola.
Sí es prisión, entonces, porque me veda todo otro asunto, o casi, es una prisión dulce, parecida a un paraíso.
A las dos de la mañana sentí el maullido. Premioso. Áspero. Bajaba del cerro y venía hacia acá. Yo estaba sentado en la cama, fría la espalda desnuda, las manos apretando la cabeza que tenía ganas de hacerla de mini-nova y estallar. Me recordó, reducido, el de las tigresas que sentí llamando al macho, allá en la selva. Tenían lo mismo: un crescendo. Lo mismo: uno le siente el afán, y tiene urgencias de ser tigre, o gato, como anoche fue Bazuko, y llegar a los zarpazos que están debajo del crescendo, filosos, rasgando. Oyéndolos uno quiere tener cola y pelo y garras, y emitir un maullido de respuesta.
Me levanté. Acá duermo desnudo, como ella, y me di contra el frío como contra una granizada. Los pezones de las tetillas se me endurecieron hasta el dolor y las plantas de los pies conocieron en las baldosas el frío del polo. Bazuko había estado durmiendo acá en mi escritorio, como siempre, sobre las páginas escritas ayer. Pero también él había oído. Había alzado la cabeza y las orejas estaban más afuera que adentro de la casa, alargadas, colectando la noche.
Abrí la puerta, y le dije: ¡Anda!
Se disparó como una flecha de humo.
Yo volví a mi cobijo. Ella musitó: “pero qué frío estás, pobre pápa”. Me cubrió con todo: con brazos, con pechos, con vientre, con piernas, y yo supe que calor es vida y que frío es estar muriendo. Y entonces nosotros también mandamos las orejas para afuera, patrulleras por sonidos, y a pocos oímos los que esperábamos. Unos aullidos pavorosos, como si a la gata la descuartizara el macho y también a él le doliera. ¿Es que así es el goce de esos animales y uno los confunde con dolor? Oímos los zarpazos: porque el amor de las gatas tiene filos, y los usa para cortar. Los oímos largamente.
Desde las 6 a. m. el gato maullaba quedo, a la puerta, pidiendo entrada, pero no le abrí hasta cuando me levanté, como a las 8. Ya no era una flecha de humo, sino una tarda nubecilla humosa que flotaba hacia los recipientes de agua y comida. Y salvo el momento del almuerzo, al que asistió y disfrutó, ha dormido de continuo. Ella dijo: “Bazuko, hombre”.
Cuando de veras uno considera que tiene que morir, nada queda de importancia, nada, salvo escribir y amar: en ese orden.
A veces creo que sí, que se aprende a escribir. Es cuando las palabras no se me oponen, y antes bien colaboran. Cuando se llega al zumo, sin cáscaras, sin pepas, sin bagazos. Cuando se está allí, en esa situación, es un goce: un goce verdadero, que es además sumamente complejo. Algo tiene de la emoción de la caza: hay que saber, por ejemplo, lo que es enfrentarse a un tigre de los nuestros, el jaguar, libre, mirándonos sin miedo con sus ojos de míster. Algo del vértigo de conducir un buen auto a gran velocidad. Algo de lo sumo del hacer el amor apasionadamente y reiteradamente. Pero que es más que eso.
Eso explica las devociones. Cuando en cada día deja uno el escritorio, con una o dos o cinco páginas que son la suma de muchas meditaciones, tiene la satisfacción de haber hecho algo hermoso, que no tiene objeto. Lo hermoso no es útil. Y que tal vez muy escasos comprenderán.
Pero uno anduvo pleno, sintiendo. Nada iguala esos sentires, y uno a la postre es un egoísta inmenso que se buscó su placer.
Ayer, en ese pueblito antioqueño, que es como una verruga en las arrugas de la cordillera, ido para una conferencia que no pude eludir, fui, en alguna manera, “el de mostrar”, que es cosa de enfadar y aburrir.
Más alto que el pueblo, el cementerio domina. Tiene en él una iglesuca. Adosados a sus costados docenas de cubículos para los ataúdes con su carga. Se me asemejó a un barco cargado sobre el tope de una ola. Su puerto es la disolución de la materia.
El Liceo, alto en otra colina, tiene a un lado un naranjo pletórico de sus frutos, como de esferas de oro. Así debieron parecer las manzanas de oro del Jardín de las Hespérides.
Vi, tomando cerveza en una cantina, a un guapito. El pelo largo y lacio brotando de un sombrero, un chirlo en el mentón, fuerza en los músculos, ojos vivarachos que no perdían detalle ninguno. Le sentí los ímpetus y –la verdad– me dieron ganas de provocarlo. Me las aguanté.
Como al quitarme el suéter me alboroté el pelo, una chica del auditorio dijo, no para mis orejas, pero ellas oyeron: “Sí debe ser un buen escritor porque tiene pelo de loco”.
El presentador dijo de mí dos o tres cosas desfasadas.
Una profesora, que dizque carga con tres títulos, así me lo aseguraron, habló del idioma sin decir nada, no sé cómo hizo para eso, pero fue inobjetable que en lo suyo no podría caber un lugar común más.
Profesores de pueblo.
Alcalde ignaro, y lambón, sosteniendo que la iglesia y las autoridades son los pilares del pueblo.
Granadillas baratas. Aguacates caros. Carne de cerdo buena y barata. Calles empinadas. Plazoleta enana. Y una solterona, vivaracha como diez jaulas de azulejos que dijo que no era necesario que me presentaran porque ya me conocía, y de cuyo beso arrugado y lleno de polvos de arroz no pude esquivarme. Y paz de pueblo por volquetadas.
Iba, hermosa, por la mitad de la calle de las dos de la mañana, bajo la lluvia densa como un cepillo, con los zapatos en la mano, gacha la cabeza, llorando. A cada nada se limpiaba los ojos, porque las lágrimas con sus vidriecitos no la dejaban ver.
Conversación telefónica oída recién:
—...
—No. Es que hoy no puedo.
—...
—No. Yo tengo. Además a mí no me gusta que me paguen nada.
—¿Miedo? No. ¿Por qué iba a tener miedo?
—...
—No, ya le dije que no puedo.
—...
—Vea (con enfado). ¿Sabe qué? Usted no me gusta. Porque es muy fea.
Entrecerró los ojos que parecieron entonces dos comas boca abajo.
Senos para pensar en diminutivos.
¿Cómo escribirlo en mi nostalgia? Se sabe de antemano que no hay palabras. No las hubo antes. ¿Por qué irían a estar ahora?
Lo escribo con tristeza: anoche volvió a mi sueño. Años tenía de no haber vuelto, pero se la reconoció de inmediato. Era ella, cuyo nombre no he escuchado jamás, pero que así y todo ha sido la amada ideal de toda esta vida y tal vez de otra u otras, de donde quizá venga. En el sueño me es clara su imagen, y reconozco a su rostro y a su voz, pero al despertar está conmigo nada más que la saudade, y su rostro es esa sensación de algo esplendoroso recobrado por un rato y perdido en otra vez. Lo más claro es el recuerdo de sus besos: aún los siento en los labios y en la vida, y son hondamente dulces con un dulzor que tampoco es descriptible, pero que recuerdo mejor que nada. No hay otros labios para besar así. Es inocentemente apasionada. No sé explicarlo: es pasional e incontaminada, pasional y pura, dos encontrados conceptos que en esta vida batallan pero que en el país en donde la sueño son armónicos. La gracia suya enorme está en esa dualidad turbadora. Anoche me enseñó su pubis. Nunca había ido con ella más allá de los besos febricitantes y medio eternos. Quedé deslumbrado de belleza y de perfección. Lo recuerdo ahora: el vello púbico como delicadas y múltiples rosas negras sobre una blancura tibia. Con ella, los sueños eran recurrentes. Pero la recurrencia se había perdido. Mi despertar es terrible. Me siento echado del Paraíso, perdido por ahí, caído de la gloria en este caos estúpido del vivir. Uno despierta sabiendo que la felicidad existe, que tal vez solo sea posible en el soñar. Cómo amarga eso.
Hace décadas le escribí un soneto. Por mucho que escurra ahora a la memoria no me entrega sino los tercetos:
Tú vienes a mi sueño. Tú en la clara
corriente del amor vienes ungida
de a mística luz tímida y rara.
Tú vienes a mi sueño en la dormida
quimera que te invoca única y rara
¡y manas lentamente de mi herida!
Se ha quedado conmigo tu abandono, que es mi despertar. Está hecho de dura sal, petrificada, y lo muerdo para conocer de durezas y salmueras. Y la tristeza ha venido. ¿Cuándo estarás otra vez en mi sueño, conmigo, creatura que conozco solo en el dormir? ¿Cuándo, mía de mi vida dormida y feliz? ¿Cómo te llamas? ¿Hemos sido qué, y en dónde? ¿Por qué te amo, así desesperadamente y desaforadamente hasta despierto? A veces, tal vez, quisiera que no volvieras. Del no estar contigo me llega la desdicha, y me cuesta mucho acostumbrarme a saber que, despierto yo, eres irreal tú.
Estuve fuera, en el corredor. Hay una luna que deja caer su luz fría. El campo se ve enorme, poblado del estridular de los grillos, que hora son orquesta. Como pozos de sombra al revés se alzan los árboles. Un ladrido llega de lejos y rebota en otro perro. Hay nubes altas, blancas, encarrujadas. El frío va y viene, dueño. Y hay paz a espuertas. Retelinda, me ha dicho al abrazarme, con voz de muchas promesas:
—¡Hueles a hombre!
Algunos escritores hablan del “lector” en el cual piensan cuando escriben, para agradarlo. Salvo las cartas, que suelen ser privadas y tienen un destinatario fijo, “el lector” no tiene entidad, sencillamente porque no hay dos iguales, con la misma cultura, los mismos gustos, etc. El escritor no puede plegarse a todos. En su variedad son los lectores los que deben adaptarse al escritor.
Cuando escribo no pienso sino en lo que escribo, batallando con las palabras para que digan lo que yo quiero, como yo quiero que lo digan. Es toda una lucha: las palabras son esquivas, quieren desbandarse y uno las quiere unidas. Me recuerdan al ganado de Urabá cuando había que meterlo en corraleja para vacunarlo. Yo solía decir que era mío solamente cuando ya lo tenía encerrado donde yo quería. Lo mismo son las palabras.
Recién llegamos de una caminata mañanera. Por allá arriba muchos verdes distintos, desde el oscuro como de aceite hondo y espeso, hasta el claro como el de un agua de borrajas. Y una agüita muy cantora, que va puliendo lijas. Se quedó conversando consigo misma, sin término. Y los cauces pulidos por otra agua, la de los canales del camino, suaves sus huellas, lamidas como bloques de sal por lenguas de vaca. Y un gavilancito desconfiado al que le deben haber disparado, y sabe.
Abajo el valle. Arriba, sobre una cuchilla, una casita sola en la cual nos gustaría vivir. Y unas cuasi-rocas, rojizas, cuyo color me atrae y amarra. Hubiera querido estarme mirándolas siquiera por dos horas si ella no se hubiera impacientado: quería descifrarles bien a unos lilas tiernos de los bordes. Y un cucarroncito muerto, de color marrón, con pintas negras, pasto ahora de hormigas afanosas, montaña de carne como para hacerle túneles. Y una casa vetera sobre un alcor, de altas paredes viejísimas de tierras apisonadas, y anchas. Y un maizal en cuyas hojas se traba el viento y les deja un sonido como de papel de lija. Y el techo azul añil de cielo. Y ella y yo por esos caminitos.
En la última novela de Erick María Remarque, Sombras en el paraíso, se sabe que el nombre verdadero de Ravic, el magnífico personaje de Arco de triunfo, era Fresenburg. Con razón le cambió el nombre, sin “caché” literario.
En esta su última novela, Remarque no tenía ya nada qué decir, pero lo dijo en casi 300 páginas. Se repite en nimias cosas interesantes, pero la novela no agarra con el agarre de ave Roc de sus otras. Escribía tal vez porque ya estaba acostumbrado a hacerlo: por la mera disciplina, ya cascarón de limón él, sin jugo. No parece ser esa la mejor razón para escribir. Aunque en la novela está su estilo, que es muy personificado, no hay más: no están la emoción de lo sentido, ni el dolor, ni la alegría. Creo que se debe tener esto muy presente. Si se escribe por la mera disciplina, o la necesidad, y lo tenido no es bueno, destruirlo sin más: eso macula. ¿O es que llega la desdicha de un instante en el cual el autor ya no sabe qué de lo suyo es bueno y qué no?
Rodrigo Arenas Betancur es pequeñito de cuerpo, y no faltó alguno que dijo o escribió que por eso sus figuras son monumentales. En la cara, hondos y pequeños, le bullen los ojos inquietos de cualquier campesino antioqueño. Ojos de esos he visto muchos: son calculadores, calibradores, “machuchos”. Pero en los de él está algo que es de maravilla: la inteligencia del artista. Él quiere aparecer culto, y tal vez lo sea. Es deslenguado al hablar de otros. Me dijo, por ejemplo, que pese a haber escrito Aire de tango, que presuntamente ocurre en el barrio Guayaquil de antes, Manuel Mejía Vallejo es un “señorito que si pasó por allá lo ‘hizo en taxi’”. Es decir que no lo conoció, y el suyo es un entorno inventado. Eso se nota en la obra. Dice que Guayaquil fue un puerto magnífico, como El Pireo, así terrestre, y como otro cualquiera repleto de marineros. Que él sí vivió a Guayaquil. Añadió que “Manuel se identifica con el Jairo de la novela, pero que se soslaya y que debió asumirse más”.
Me llevó con él una discípula, que resultó ser su amiga íntima, tal vez. Él la recibió como a cualquiera, pero ella quería poner de manifiesto sus vínculos con él: se “destapó” de una. Eso me gustó. Como a mí, le gustan pollitas. Cuando me vine, se quedó con él.
En la conversación del escultor aflora que ha estado en todo el mundo occidental. Se queja de que sus hermanas mayores lo controlan, fisgonean y regañan, y del absurdo de que en el Medellín de hoy, todavía pacato, sea un problema grande tener un estudio. El suyo está lejos, por la Estrella, y eso le dificulta la alimentación.
Dice que no le teme a la vejez, siempre que pueda emborracharse. Es feo. Su grandeza es interna. Viste a toda hora, o al menos en todas las que lo he visto, como un obrero: de dril el pantalón, camisa ordinaria, zapatos grandes, de faena, de suela gruesa, ayunos de betún desde nuevos. Las manos son pequeñas, no cuidadas. Es flaco como una rana. Usa un jeep americano malísimamente cuidado. El guardabarros derecho tiene un golpe añejo que no se arregló. El carro no conoce el lavado ni la cera. Hablamos de Barba Jacob y de José Horacio Betancur.
Vi un Cristo, en bronce, hecho de enormidad. Es tan grande que es casi invisible o indescifrable. De cerca me costó trabajo identificar la cara. Toqué a uno de sus ojos: una semiesfera sobre una cuenca honda. Vi la herida del costado, que no es la herida tradicional: más parece la salida de una bala hollow-point. Una herida de cincuenta centímetros, hecha para verla de muy lejos.
Vi a la estatua de Barba Jacob, a pedazos. En donde debería estar el rostro hay una calavera. “Es lo que queda de Barba”, dice.
Hablamos de la soledad, que se unta a la gente, de las propias, de las de otros y de la de todos. Pero de su arte no hablamos nada, porque es una cosa entendida.
Hay un desorden espantoso en la vieja ramada del ferrocarril en donde trabaja su monumento para la Plazoleta de La Alpujarra. Pude ver cómo se hace una figura, porque las hay en todas las etapas. Tal vez porque soy un neófito es que me pareció más fácil ser escultor que escritor. Arenas Betancur no tiene pretensiones de nada: es sencillo, como todos los que valen. Se siente seguro de sí mismo, porque la vanidad está en quienes no tienen obra que diga de ellos.
Fue una linda mañana.
En lo que fue el patio de maniobras de los Ferrocarriles Nacionales en Medellín hay cuatro o cinco de esas caducas locomotoras de vapor, náufragas entre un mar de hierba. Por todas partes les asoman los rizomas verdes. Parece imposible cortarlos, porque han crecido a través de cuanto resquicio tienen. Nunca saldrán, sino desmanteladas, porque los únicos rieles que hay ahora por allí son los trozos sobre los cuales se posan. A uno le parece que con ellas se oxida la época que significaron.
Aquí y allá pedazos de carretillas, polines, ruedas, vigas de hierro retorcido. Todo combate a pérdidas contra el orín, contra el polvo que va tapándolo. El conjunto asemeja el esqueleto vasto y ahora desunido de un animal inimaginable en el cual festinaron rapiñeros igualmente inimaginables.
El límite de un artista es su estilo: cuando se obtiene se ha logrado asimismo una cárcel. De ella puede salir tanto como de su concha una tortuga. Se evidencia pronto que son una misma cosa el estilo y el hombre. Lo vi de pronto cuando Arenas Betancur me enseñó el dibujo del monumento que proyecta para Barba Jacob: es un cuerpo disparado hacia las alturas infinitas, adelante las dos manos como cabezas de virote, ahilado el cuerpo. La base es una flecha, que luego se parte en tres puntas, 120 grados entre cada una. Como si la velocidad se partiera, o se volviera flor.
Ese anhelo de un infinito hacia el cual se disparan sus figuras es una constante en Arenas: allá lejos hay un sol o unas estrellas que se deberán alcanzar, así parezca imposible llegarles. Esa constante se nota tanto como la deformidad de esferoide en las figuras de Botero, o las caras y líneas de machete en El Greco, o el claroscuro en Rembrandt, como el color dominando en Van Gogh.
Eso de que el estilo es también una cárcel, ya lo sabía, pero ayer lo supe muy bien, lo supe absolutamente.
La piel es fina. Delgada como siempre. Casi transparente, y ha aclarado. Los ojos de garduña, algo juntos, sobresalientes al modo de los peces. El rostro se ha afilado. Su anchura se redujo y tiró hacia adelante, no sé cómo. Era ancho, y ya no: los pómulos crecieron, la nariz se irguió. Es la misma y es otra, pero dentro de sí está sin cambios: ha llegado a burguesita y no resiste el no contar que se hicieron a un carro de precio, ni a colocarse en el cuello en donde la piel sí engrosó mucho, perendengues de oro colgando de cadenas gruesas, de lo mismo, y en sus orejas unos aretes, igual, que deben valer mucho. A todo lo sacó de la cartera y se lo colocó delante de mí. Dijo que había guardado ese tesoro porque “un gamín venía siguiéndome. Acá no se puede lucir nada, como allá en mi ciudad”. Habla de apartamientos de clase, de sueldos de ejecutivo, interminablemente de dinero. Pero todavía no aprendió a vestirse con gusto. Le iba mejor con la ropa cuando tenía menos dinero. El cuerpo le acusa los partos. Es inevitable. A los pechos debió arreglárselos algún especialista en subsanar desastres. No están mal, y ella se empeña en destacarlos con blusitas que los favorecen.
Llevó muchas fotos de los hijos, de la madre, de su marido, de la hermana soltera. A esta se le está asomando la calavera por entre la piel. La madre ha engordado, y en los ojos se le ve la astuciecita de cinco centavos que nunca pudo incomodarnos, antes, y algo nuevo, grandemente codicioso. Los hijos se le crecieron. El mayor muda dientes incisivos y se le ven los boquetes. Tiene gruesas las rodillas y las piernas flacas: son asunto de familia.
Nada hay ahora en mí por ella: nadita de nada. Ahora veo lo que no vi entonces, porque el amor me tapaba esas cosas: manos pequeñas y feas, de nudillos gruesos como nudos en cuerdas, trasero redondo y escaso, figura esmirriada.
Sabe de mis amores, y yo acabé de contarle lo que no sabía. Algo en su cara me preguntaba algo, pero ni intenté desenredar la pregunta. Un tiempo hubo entre los dos un amor que yo creí invencible contra todo. No era invencible. Lo creí inagotable, pero se agotó.
No queda ni el recuerdo. Sus mañas son las mismas: al parecer cambiamos más por fuera que por dentro. La dejé frente a un parqueadero de taxis, y en él se fue un trozo de mi pasado.
Veleros de la tormenta, se van las nubes.
De una canción
La primera en quebrarse el fémur derecho fue Mariela. Era la más pesada. Nunca se recobró y pasó sentada sus años últimos, yendo al baño, apenas, en el caminador. Pasaba imperturbable los días, fumando, y haciendo colchas de retazos, y de ellas debe estar lleno el escaparate. Después se agravó de no sé qué. Antes de expirar dijo: “qué tan bueno es creer en Dios y en que me está esperando”. Era rolliza y mofletuda, y de buen carácter. Creo que no la vi nunca enfadada, a pesar de que su cara, aindiada, era de las de india brava. No quise ir a verla en el ataúd, ni a su entierro, porque me repelía esa muerte. La quería yo más que a ninguna otra tía, por su carácter simple. Creo que nunca conoció el amor, tal vez ni el inofensivo e inoficioso de sus tiempos románticos, jóvenes.
Mariela me inquietaba. En muy raras veces tenía un gesto muy peculiar, inefable, en el que participaban todos sus órganos de la cara, las manos con todos sus dedos, el cuerpo rollizo con todo: era como una luz, así rápido, y a uno le parecía durante la luz que Mariela sabía todo, lo entendía todo, y que concluía en que a todo había que tomarlo como venía porque era imperativo.
La segunda en quebrarse también el fémur derecho fue Matilde. Pagó en cama con torturas bastantes lo que debía. Algunas cosas debía. Era la más inteligente de todas, y algo había. Cuando dejó la cama había engordado, mucho. Ahora parece una toronja con brazos no muy fuertes, sobre piernas incapaces: una más corta. Pasa el día sentada, al frente de un televisor a color, lo más de lujo que hay en la casa. Hace ya cuatro años, o cinco, que no deja la casa, y tal vez cuando salga ya no vuelva. Matilde tiene (¿o tenía, más bien?) carácter de varón. Algo de gallina de pelea (casi gallo de pelea) tuvo hasta antes de la quebradura. Ahora debe saber ya que toda contienda es una pendejada, y por eso se ha calmado. La vida amansa a la larga.
Juanita-Juanota fue la tercera en quebrarse el cuello del fémur, hace 8 meses. Como ha sido siempre flaca como un estoque, no se cayó, sino que un chico que iba a la carrera la atropelló. Juanita tampoco conoció amores: su fealdad los omitió, y su doncellez es garantizada. Ha manejado siempre un genio áspero. Su mala cara es de proverbio. Salvo ahora en que teje colchas de retazos, sentada en un sillón. Matilde heredó el caminador de Mariela, y se lo presta a Juanita-Juanota para que vaya a orinar. De eso no puede hasta que la otra no se ha instalado. Cuando vi los defectos de ese aparato, me fui a comprar uno nuevo, y me llevé el otro a repararlo bien. Quedó “peor que nuevo”. Como esas dos no hicieron fisioterapia ninguna, y a las dos les quedó más corta la pierna, arrastran a esa y a la otra. Hay otras dos hermanas: Tulia tiene cataratas y ve más por el ombligo, como se dice, y Carlina sufre de ahogos.
En esa casa los días son iguales unos a otros. Las grandes variaciones las hacen las escasas visitas.
Y entendí que todo es relativo. Cuando Carlina me preguntó por mis años y le dije que 55, exclamó:
—¿Apenas?, lo muchacho que está usted.
Carlina añadió:
—¡Qué muchacho este: en cada día se parece más al papá!
Es cierto. A veces creo que está al fondo del espejo, venido de su muerte. Es entonces cuando menos me gusto. A veces mascullo un “viejo güevón”, y me aparto escaldado, aunque en cada ocasión menos en lo de la escaldadura, porque escribir a Canto rodado me curó en mucho de ese odio. El asunto es que Carlina mira de para abajo en lo de ver mis años, aunque apenas me da hasta arriba del ombligo. Porque todo es relativo.
Esperé, sin que llegara, a Helí Ramírez. A cada nada de la espera creía verlo asomar con su paso de gallinazo desprevenido: así camina. Pero, atención ¡que es un halcón!
Ahora sopla un viento tardero, y travieso, y rijoso. Levanta desde las doce del día, y va por ahí al sesgo esculcando muchachas. Les pone dedos de aire adentro de las faldas y las toca en sus intimidades y se las alza, y ellas se encabritan como si las violaran.
Eso que el viento hace me gustaría hacerlo.
Junto al rancho de Pacho Hernández, en Ayapel, en esa vasta llanura casi estéril, había un caño, o lo hay. Sus aguas andaban pachorrosas, despaciosas, como todo por allá, en donde nada, o casi, es premioso. En él había, cuando menos, dos colonias de ranas, con distintas voces. Unas de bajo, y otras casi de tenor, afelpadas. Desde temprano antes de la anochecida iniciaban su salmodia, muy contrapunteada. Era una dicha oírla cuando uno había cazado bastante y estaba cansado, e interpretando al coro se dormía. Anoche lo recordé, no sé por qué. El agua caía sobre el techo de Eternit, y ella dormía después de sus deliquios amorosos. De pronto, de más hondo en el tiempo y en la memoria, vino el pedazo de un poema de David Henao Arenas:
“El agua pulsa el teclado de las ranas, al pasar”.
Lo leí hace más de treinta años, en una sola vez. Volvió, claro como de leído ayer. ¿En dónde estuvo guardado? ¿Por qué se asociaron ese recuerdo y el otro más reciente, apenas ahora?
Me sentí pulsado por aguas del tiempo, pasando.
Fanny Buitrago tiene ojos que te hienden, así sean ligeramente estrábicos: hienden, no viniendo rectos, sino al sesgo, pero la cortada es la misma. Es pequeña y desgarbada, y no es hermosa, ni viste bien, ni con lujo, pero a ella uno le siente la fuerza interna. Está ahí, en apariencia frágil, pero es recia por dentro.
Se frota a veces una mano con la otra, y uno cree que es una caricia que se hace a sí misma, sensual.
La palabra que más oigo cuando me hablan de mis libros es “fuerza”. Como este no es un término asimilable a cosas que son literarias, o que pretenden serlo, uno no entiende mucho de lo que quieren decirle. Tal vez quieran decir “intenso” o “denso”.
“Cuatro perros” es, creo, un personaje que convence de que vive. Convence porque vive. Sus actos, buenos y malos, golpean. Tal vez sea eso “la fuerza”. Lo mismo digo de otros de mis libros.
Vivir, en un libro, es tener una personalidad coherente. Es moverse de tal modo que el lector lo vea. Para que un autor consiga eso de un personaje, a más de dominar el arte de escribir, tiene que estar convencido de lo que sus personajes encarnan, creer en ellos: más aún, ser ellos. Ha puesto en cada uno facetas de su personalidad, o los ha conocido a fondo si es que los tomó de la vida. A veces el autor los siente tan reales que conversa con ellos, y los ve. Cuando esto de verlos y conversarles se logra, se está en capacidad de hacer que los demás los vean y los oigan.
Creo que hay algo de locura en este proceso. El escritor se olvida del mundo en que vive, y se mete a vivir en el mundo de su novela. Si eso no es estar loco, que me aspen.
Es una excelente compañera para el triunfo y la luz y la abundancia y la música y el vigor físico. Pero no servirá para la derrota y la sombra y la tristeza y la estrechura y la decadencia.
Se sabía de antes, con tristeza. Y se comprueba. Esa es una verdad enorme como una catedral, y pone crespones negros adentro de mí. Pero no me conocerá en las malas, eso lo juro. Si me llegan, y siempre se ven venir, le digo: “abur querida”. Las malas ya son mucha cosa para ponerle además dolores del alma.
El amor es recio, y soporta. Pero se lo va matando con cosas así, descuidadas. El golpe de hoy fue duro y el amor mío salió asaz maltrecho. Ha querido enmendarlo, pero esas cosas carecen de enmienda.
Le caben, sí, los remiendos. Uno remienda, y sigue. Por un rato, unos días, uno –herido– no ama. Después todo parece igual, sin serlo. Un día todo es remiendo, y el asunto se tira. Y empieza con otra soledad.
Cuando viajo, en los hoteles me registro como de oficio Escritor. Es lo que soy, y lo asumo, y lo que quise ser siempre. Algún compañero de viaje se extrañó. Pero ser escritor es un oficio que yo practico como lo primero. Y me siento orgulloso de ser.
La soledad es una perra flaca, y muerde duro.
Día fue de mucho trabajo en esta casita de campo, que alcanza a tener 66 metros cuadrados. Fue un día de paz de adentro y de afuera. Ahora la luz de la lámpara tapizada por la pantalla es tibia, y afuera está la noche con sus astros fastuosos. Un perro ladra, lontano. El ladrido salta espacios y otro perro lo recoge en otra casa. Es un ladrido viajero y uno lo oye ir de perro en perro, debilitándose. ¿Hasta dónde llegará?
Al final de un día perfecto como este uno puede morir sin sentirse engañado: la vieja vida tiene a veces bondades.
El amor, como todo, tiene un precio. El de dar tanto como se recibe. Si esta ley no se cumple, el amor se muere en uno de los amantes. Es así como el amor se merece mutuamente. Yo esos precios los sé. Las gracias de lo que recibo las cumplo dando.
El silencio de un ofendido es un grito para adentro.
“... un beso voraz
que no olvidarás
mañana”.
De una canción
Ha reanudado su esgrima amorosa magistral. En esta mañana la buscaron los míos ojos inquisidores por corredores y espacios verdes. No estaba. Todo sin ella, vacío.
No esperé verla más por el aula. Pero esperaba por mí, blancos los dientes y grandes y disparejos atrás de la sonrisa, los labios jugosos, como chaquiras negras los ojos. Vestía un pantalón blanco de una tela suelta, y ellos y el color calcaban los muslos perfectos, la grupa firme, y, ¡tan bien hecha!, la cintura de mica.
Gente a los lados. Se reservaba las palabras. También yo.
En el aula se hizo a mi frente, casi tocando mi pie con el suyo. Veía de momentos, cuando le fijaba los ojos, su piel casi tan tostada como la de un grano de café después de la sartén, el pelo alto sin mucha gracia, los pechos no grandes inquietos bajo la blusa, los tobillos firmes entre las medias suavecitas.
Salió rápida, con todos. Pero esperaba más allá de la puerta. Fue conmigo al carro, y cuando rodábamos preguntó:
—¿Fuiste siempre por Urabá?
Le dije que no, que a últimas no porque me había hecho a ilusiones, y ya no quería, solo.
Tardé en preguntarle por qué había desistido. Dijo que tuvo problemas.
—¿Cuáles?
—¿Tengo que decírtelos?
Claro que no, y ella los calló. Pero admitió que se había hecho también a un cerro de ilusiones. (Ilusiones llamamos a lo que no somos capaces de realizar).
Soltó de pronto, como un cañonazo:
—Todo lo que yo te admiro, caray.
Lo dijo como diciendo otra cosa implícita que un buen entendedor tendría que entender. Cruzábamos el puente que da a Argos, y abajo las aguas puercas copiaban como limpias todas las luces. Parecía un río de piedras brillosas.
Bajo el volcán, la obra más caracterizada de Malcom Lowry fue escrita en cuatro veces. Al primer original lo perdió en una de sus borracheras seriadas, luengas. Al segundo en un incendio, que tal vez él mismo provocó en otra de sus curdas, sin quererlo. El tercero naufragó con un barco, y se ilustraron los peces y los corales. Y para el cuarto casi que no encuentra editor, porque estaba entonces en boga una novelucha de dipsómanos.
Era todo un apego a una idea, tan poderosa como su necesidad de beber. Uno sabe que las tres ocasiones fallidas no le hicieron daño a la obra, sino provecho: un libro que no se haya escrito en esas veces por lo menos tiene de feto. Es un libro inmaduro. Uno casi que recomendaría borracheras de botar libros, incendios de quemarlos y naufragios en provecho de peces, a más de uno de nuestros escritores.
El paso y el repaso de lo escrito hacen buena prosa, amarra los hilos sueltos, cohesiona el conjunto. Si por un acaso se hallara el original primero y se comparara con lo publicado, se hallaría la diferencia misma que hay entre una naranja verde y otra en sazón.
Ser viejo es ver claro.
Bajé del carro para abrir el garaje, y vi a la niñita: estaba al sol de las 12 m., muy modosica sentada en el muro de enfrente, solitaria, vestida de blanco, dos guedejas rubias sobre los hombros. Debe ser una de las innúmeras parientes de la gente de ahí, con muchos vínculos con el campo. Conversaba, sola al parecer. Gesticulaba con manos y brazos. Nada sucedía para ella sino su conversación. A mí no me percibió. El viejo perro de esa casa, sentado en la cola, la oía. Pero no era con él la conversación. Era con alguien que para ella existía, así yo no lo viera, y de quien no dudo.
Así somos los escritores. A veces, solo al parecer, en el carro, converso con mis personajes, y el diálogo es siempre interesante. Creerán que hablo solo, o con fantasmas, pero a mí qué. En ese aspecto los escritores seguimos siendo niños: no es un defecto. Es que los demás se anquilosaron.
Es morenita y menuda, y cada ojo es una chispa redonda y enorme de obsidiana. Burbujean a todas horas, y tiene el labio sonreído.
Pero la comisura de cada lado de la cara es dura: hasta ahí llega la sonrisa. La cuenca del ojo no chispea, sino que es opaca. Ahora me dijo:
—Yo soy triste. Mantengo unas tristezas... Quisiera hallar algo que me amarre. Algo de lo que no me pueda zafar y me libre de mí misma.
Parece mucha carga para ella sola, para sus tal vez veinte años. Y yo me pregunto qué cara de vieja amarga aparecerá sobre su calavera cuando a solas ella se quita la máscara de que la vean y asuma sus rasgos. Deberá tener entonces como mil años.
La técnica presunta del avestruz de esconder la cabeza para no ver el peligro es falsa: él abaja el largo cuello para no ser visto. Es una buena técnica, que yo uso con alguna clase de cosas. Por ejemplo no abro cartas de las cuales sospecho molestias. Amarillean por ahí en algún cajón, hasta que la molestia no lo es, o el problema ha sido resuelto.
No es tan sin razón: si el asunto no se ha solucionado es porque la solución no está a mi alcance. Entonces la carta es una jodencia que no resuelve nada.
Pero es que además soy muy indolente con asuntos de dinero: me asquean, me fatigan, me desesperan.
Lo mismo las “vueltas” oficiales, como las del pase de conducción de autos, traspaso de vehículos, etc. Soy cobarde con el roce que las gentes me dan inevitablemente. Eso me ortiga. Y es por eso que dejo las cosas para cuando es ya imprescindible actuar. Soy un desadaptado.
Dejar que decidan por uno es también decidir.
Aunque no me apego a la vida, o eso es lo que creo cuando menos, y a ratos quiero dejarla porque me carga, y tampoco quiero huesos viejos más frágiles que el vidrio, respeto empero a todo lo vivo con un respeto fanático.
Yendo ahora en el carro hacia Rionegro en procura de algo que mi dueña requería, una de esas lindas mariposas emigrantes, verdes, refulgentes, chocó contra el parabrisas y se desflecó contra él. ¿Qué ruido puede causar un poco de seda verde de alas y un abdomen blando? Pero al golpe lo sentí como a un mazazo en el alma, y me dolió desgarradoramente.
Fui y vine despacio, y entonces podía verlas y frenar para no dañarlas. Aunque son una riada inmensa, de millares de individuos, esa muerte me dolió, como las de muchas otras que pude observar tiradas en el pavimento. Me duelen doble, porque a más de ser vivas, son bellas.
Me dijo:
—Soñé que era una gata, y que era seguida por toda una cohorte de gatos. Y era estupendo.
Se ríe como si maullara, y uno sabe que el sueño la definió bien. Se le ven las marrullas.
Se le adivinan las uñas afiladas y los dientes de herir, y debajo de la bata debe tener una cola esponjosa. Además es lúbrica como mi gata Rufa, la de Urabá. Si no lo es, entonces yo no conozco de gatas.
No puede dudarse de que tiene muchas cosas de poeta: tiene las barbas de tabaco rubio, tostadas, pluviales, y el pelo largo, y las gafas poéticas. Habla de la poesía con mucho convencimiento y propiedad, y dice de sus profusos ensayos con la lengua de Góngora.
Pero hasta ahí: nada de lo suyo, todo ese arrume, es poema. Son pilas de palabras, unas encima de otras, bien dispuestas en hileras como ladrillos, ordenadas, trabajadas. Y no hacen poema. Hay una ausencia de vibración. Son estáticas esas palabras, como estacas, y no conmueven. No ofenden. No acarician. No lloran. No muerden, ni siquiera ladran, como en los poemas. Y yo me pienso que es una lástima todo ese vano derroche de empaque de poeta, toda esa fachada engañosa.
El proceso de crear a un personaje es muy curioso: en mí ocurre como la creación de las tierras de aluvión, es decir capa tras capa sutil. Uno quiere contar algo, y alrededor de ese algo va aportando detalles coherentes entre sí, lógicos, estructurados, que hacen al personaje y redondean el algo. En realidad crece como un feto, y es uno la matriz en donde lo hace. El feto se alimenta de todo lo que uno sabe, de los sentimientos que tiene: es uno, ligeramente barnizado de “otro” o de “algo”. Es “uno” en un molde diferente, artificioso, pero cuyo artificio solo percibe el creador. Si el personaje es bueno, el lector tendrá para descifrar a un ser autónomo, tanto mejor cuanto mejor haya sido su elaboración.
Mi chofer, sin nombre hasta ahora, tampoco cara ni talla, es en cambio y ya, todo un carácter, más retorcido que los cuernos de un macho cabrío. Meter a ese carácter en una caparazón lógica para él es el problema que tengo.
Pensándolo bien, hallo que en mis personajes nunca ha sido dominante el aspecto físico. Tienen una entidad y un nombre y una presencia que es de fuerza interior, de carácter, sin mucho asidero a un cuerpo físico. Tereso era un defecto: sobre él creció. Chucho Cardona, el valor. Nila, un pasado. El Viejo de las canoas, una vida anterior, y Mello, una obsesión. Así quise que fueran. Así me gustan. Pero físicamente no sabría describir al de las canoas, salvo unos brochazos elementales. Es apenas un venir de otra existencia y un nombre ad-hoc. Lo físico no cuenta demasiado, salvo, claro, en cuanto tenga que ver con el carácter. Por ejemplo, fuerza y agilidad de Mi negro tenían que estar sustentadas y así se le dieron. Porque los prolijos detalles de una anatomía son una carga, y fatigan. Con las palabras adecuadas se induce al lector a que acepte una premisa, y que sobre ella imagine al personaje. Uno entrega nada más que la premisa, y deja al lector a cargo de lo demás. Manuelón, le dije al lector del Viejo de las canoas, y nada más. No necesitaba más.
El paisaje es lo mismo.
Uno está condicionado para hacer esas cosas, para que le guste hacerlas: porque suponen un trabajo ímprobo, dilatado, de muchos perfeccionamientos. No pudiera lograrse sin ese factor que causa placer al efectuar la labor. Nadie sería capaz de ejecutarlo, sin ese condicionamiento, condena, castigo o premio: no sé qué cosa sea. Es cada una y todas, alternadamente.
Acá en la finca tolero a las arañas y a sus telas siempre grises, no solo porque dan cuenta de las moscas, que me repelen, sino de los zancudos chupasangres. Pero sobre todo porque observarlas en su trabajo es fascinante. Digo, en el de cazar sus presas. No sé cómo les cabe tanta inteligencia en ese cerebro diminuto, pero la admito muy grande cabiendo en tan pequeño. Anoche un gusano enorme se enredó en una de sus pitas insidiosas. Centuplicaba el peso de la dueña de la pita, y sus flechas venenosas no la dejaban arrimar a darle la parálisis. Pensé que le había caído algo demasiado para ella. Pero no, así avanzando el gusano rompiera la primera pita, la araña bajó presurosa y puso un hilo en la cabeza del gusano. Subió para fijarlo, y bajó a poner otro en el mismo lugar, y a poco un tercero. Ahora, al avanzar, el gusano se alzaba a sí mismo. A poco tenía más patas en el aire que en el alféizar de la ventana, y entonces menos fuerza. Al rato colgaba íntegro, alzado de a poquiticos. Alguno de esos que piensan que la inteligencia es solamente humana dirá que eso es instinto, pero a mí me pareció razón. Un cazador, lo sé yo que fui tan denodado, medra en cuanto sea más hábil que sus víctimas. De algún modo compensa la velocidad del venado, su olfato incomparable. Lo hace, o con un conocimiento del medio, o con astucia, así la astucia sea también un conocer depurado. Es entonces su inteligencia lo que le dio la sabiduría a la araña. La sabiduría se adquiere, como es sabido. Se acumula, y permite resolver problemas como los de poder contra los chuzos agrios y el peso de dinosaurio de un gusano, apenas con la inteligencia, y sus hilos.
No lo creería quien no lo hubiera vivido: tampoco lo hubiera creído yo en antes. Yo esperaba que la lectura atenta por parte de los lectores, el hecho de que lo captaran a uno y hubiera un reconocimiento, sería ya una gratificación. Lo pensaba cuando no era un escritor, sino un deseo de serlo, vehemente y reprimido. Cuando asumí el asunto hallé que el premio era escribir. Eso, con prescindencia de todo lo demás que en este oficio suele ser agrio y agrisado. Que lo conozcan a uno no significa nada, y que lo confundan a uno con sus libros es embarazoso.
La venganza borra.
Uno marca un número y le contesta en Pereira el viejo amigo, y es casi, casicito, como tenerlo al lado. Y entonces uno le agradece a Graham Campana.
Yo me enamoro de lo que estoy haciendo: lo craneo mucho, y me parece que sale bueno. Creo en esa bondad, en los personajes que construí como buenos, en que lo que se narra vale.
De ninguna otra manera puede hacerse obra. No se puede sin enamoramiento. Crear es arduo y longo. Crear exige de todo, como la amada más enamorada y más tirana: el tiempo de uno, solamente todo. Y nada de diversiones. Un día sí, y también el otro. Y así, para una novela, cuando menos dos años. Uno se da entero, como en el amor.
Una sonrisa que le viene desde tan adentro, iluminando: después de esa, todas las otras sonrisas de los demás parecen tristes.
Todo el andamiaje, me digo, de esta novela irá a ser solo de putas y choferes, o casi. De necesidad, porque los choferes se ligan a ellas en más de un modo. Tal vez la esté escribiendo para que ahí quepa María Victoria. (Solo sé su nombre, y debió ser uno de los de batalla). Ella, esa putica, que tuvo que ver con mis sentimientos. Ella, y sus pechos duros, duros de verdad: únicos que he conocido de esa estirpe firme. Han cabido en la novela, y cabido ese “sácame de acá” y cabrá mi búsqueda inútil por ella cuando se “la llevó después el torbellino de las ciudades locas y sombrías” de que dijo Delio Seraville. En su vida yo debo haber sido nada menos que nadita, así hubiérale dado unos orgasmos muchos, que en una mujer de su condición indican amor. Pero eso no lo supe entonces, sino después cuando fui más sabio. Cupo, y hay una ternura enorme en ponerla ahí, porque no la he olvidado. Cabe fresca, como si no hubiera pasado ese cargamento de años, y sigue intacta en mí. Pienso que a esos pechos como dura tersura solo les podrá –o pudo– la podre de la muerte. Si están, están erguidos.
Solo se escribe bien de lo que se conoce bien, y fue o es carne propia, dolores de uno.
La clase llena, y uno sabe que está hablando sólo para cuatro o cinco. Todos oyen, pero esos entienden. Esos, los que escribirán.
Murió de su mano, y de un tiro en la cabeza hace un año y medio, pero apenas lo supe anoche. Para los demás estaba muerto, pero de algún modo recóndito vivía en mí. Fue más alto que yo, con un tipo de belleza varonil que arrancaba de una sonrisa franca y agradable. Debió tener —y tuvo— mucho éxito con las mujeres, y al mismo tiempo fracasó con ellas. O con una, y en la una caben todas.
Lo conocí de joven, mi discípulo en el bachillerato. Cuando se graduó seguimos de amigos, como con otros dos o tres del grupo. Se casó, y tuvo hijos, y se topó después con una chica sofisticada, rica, dipsómana, linda. Se separó de su mujer y se casó con ella.
Cuando cené en su casa, un día, me pareció que él creía haber cogido la luna con las manos, y que le era de buen queso. Habían puesto casa, y se veía que todo estaba por encima de sus posibilidades. Así es que vi cómo alguno se volvía un mantenido.
Pronto vi que debajo de las sedas de la sofisticación ella tenía mano de hierro, y que necesitaba hacérsela sentir a su marido. Era, sin dudas, parte del precio de tenerla ese sentir que ella disponía, aunque aparentara dejarlo hacer: manejaba las riendas y el bocado. Y parece ser que al final él no pudo más con eso de que lo manejaran por dinero: no sabía estar así. Ella le había hecho dejar el empleo, pero como tenía que sostener a mujer primera e hijos, lo tenía tascando freno. Duró cuatro años, o algo así. La dipsomanía de ella empeoraba, y en una noche de balances con malos saldos, en la sala, y temprano, y ante ella, acorralado de los no puedo más, se aplicó la boca tuerta del cañón en la cabeza y se alivió.
¿Qué puede ahora extrañarlo a uno? ¿Sorprenderlo siquiera? Las cosas de la vida son esas. Uno no sabe cuándo encuentra a la desgracia disfrazada de su fortuna, cuándo entra el infierno por una puerta marcada “cielo”.
Ejercía una refinada especie de usura, y había recibido en una calle principal una vieja casa grande “en pago de una deuda”, supongo yo que de poco capital y de muchos intereses leoninos, y allá tenía una cama: nada más en la vasta casona sola. Hacia allá se fue una tarde con dos baldes grandes, de ancha boca que recogieran su sangre, toda, porque no derramó en el suelo ni una gota, y se abrió de tajos con ganas, de cuchillas muy afiladas, las venas de los brazos.
Tarde ya lo encontraron, como de cera. Tenía poco más de cincuenta años, y millones y millones y millones. Distribuía artículos que compraba a pequeños fabricantes, con precios que él mismo fijaba apenas por encima de los costos. Podía, porque adelantaba dineros a esos industriales en pequeño. Se hacía a una sujeción de capitales, a esclavos económicos. Es muy difícil hacer dineros sin esas mañas.
No suponen qué lo motivó a desangrarse. Tal vez la cama es un indicio: era capaz de copular en una casa sola, inmensa, sin comodidades, más bien que pagar un motel cómodo. Si lo dejaron solo, tal vez halló imposible así la vida.
¿Le asustaba su sangre derramada en un piso sucio? ¿La tenía así en estima tanta? ¿Eran asuntos de orden y organización? Porque en eso era experto. No lo sé, sino que murió desangrado, así como desangró.
Me topé ahora con él, mandamás ahora, bien posesionado de su papel de grande y de dispensador de favores posibles, como nombrar o no para unas cátedras a unos, o dejar de nombrar a otros. Pareció sorprenderse de que no lo saludara yo, de que no lo reconociera.
Lo conozco. Sé quién es y cuán pagado está de sí desde que asumió, y tal. Pero eso solo no hace que yo quiera saludarlo.
León Bloy, gran escritor francés, que fue católico por encima de todo, y ortodoxo a ultranza, escribió que “si se pudiera conocer a todas las circunstancias que llevaron a un hecho, se vería su coherencia, y se sabría sin duda que nada es casual”.
Debe ser cierto. Ayer viví demasiadas cosas que no pudieron ser casuales.
¿Pero cómo él, católico ortodoxo a morir, pudo escribir eso, que en el fondo es la negación clarísima del libre albedrío?
Era católico en la forma, y hereje en su esencia, sin saberlo.
Voy a escribir un capítulo llamado Gato. Gato es, desde luego, un animal, y estará inspirado en Bazuko y en Rufa. Contar de él supone contar hechos lógicos: los que hacen su vida. Entonces, de necesidad absoluta, se requiere un conocimiento total de lo que un gato es, lo que hace, los cómos y los porqués de lo que hace. A eso lo he llamado yo conocimiento del tema. Es difícil, pero alguna experiencia tengo ya. Recuerdo a Mapaná, a Caimán, al perrito de Cuando pase el ánima sola. Hay, de alguna manera, que ser gato. No es nuevo. Para escribir violentamente se requiere ser violento, y para ternurosamente ser tierno. En otras palabras, conocer.
Hace nadas, mientras que leía una nota que, con lápiz, escribí al margen de una novela de Sartre, pensé en Tulia Echeverri, una prima de mi madre. No sé por qué, ya que la nota nada tiene que ver con ella ni con nadie. Y de pronto entendí lo pavoroso: con mi madre murió toda la familia de las dos ramas, paterna y materna, con la excepción de cualquier primo con el cual se tropieza en la fugacidad. Nada he sabido después de la familia. Mi madre era el nexo. Cuando iba a verla soltaba al desgaire una noticia y otra: las muertes usuales, los matrimonios, las enfermedades. Roto el nexo cayó la oscuridad. Nada sé de nadie. Bien pudieran haber muerto todos.
Es en realidad lo que hicieron: la muerte es también el sin interés.
Corrijo las pruebas de los cuentos que del Concurso de Udem se librificarán. Y sigo sin entender a algunos concursos. En este, el cuento ganador se desbarata en una segunda lectura, y aparecen los defectos, los brillos de lentejuelas que se tomaron como chispear de un diamante. Hay cuentos mejores que ese entre los quince. Pero es así como son las cosas de los concursos, en donde la suerte suele meter baza.
Los consagrados, munidos de su consagración, meten la pata consagrada con mucha propiedad. Hablan y escriben mucha paja. En una columna de periódico, “nuestro” Premio Nobel dice que ni Somerseth Maugham, ni Ernest Hemingway son novelistas. Que son, apenas, hacedores de cuentos.
Tal vez no ha leído a Servidumbre humana, ni a Por quién doblan las campanas.
O cree García Márquez, como los ricos, que por su dinero se estiman expeditos para opinar de todo, que su Premio lo autoriza a calificar y descalificar. Pero en literatura nadie puede decir esto es y esto no, porque la literatura tiene millones de facetas. En esa columna al costeño se le brotó el provinciano tontolo con dinero, el corroncho hablador.
Quien es amado es un tirano. Quien ama, un esclavo. No parece haber alternativas otras, y cada uno asume su papel de látigo o de espalda sin ser demasiado consciente de él, sin gusto o preferencia: cae o recibe.
A veces, cuando hay más de uno involucrado en esos enredos, se es látigo sobre una espalda, y espalda para otro látigo. Dando y recibiendo con alternancias.
Ahora soy el rebenque, soy.
(Kafka dijo de Felice que solamente sufría, pero que él hería y sufría).
Por donde voy de la casa, los libros. Ordenados en anaqueles, y apilados por el suelo. Los amo intensamente, como no amé, ni amo, ni amaré a otra cosa ninguna. Si tuviera el dinero que he invertido en ellos tendría una suma de mucha consideración. Pero no amaría a esa suma, ni ella me hubiera reportado lo que los libros.
Cuando voy de librerías me rasco el bolsillo hasta la inopia. Luego voy sin pesos por la calle, con paquetes bajo el brazo, deseoso de llegar a meter los ojos por ellos.
Como en otras veces, hoy compré más de lo que puedo permitirme: no aprendo de mesuras en las librerías. Después, las horas me son pocas.
Acá, campestre el aire, me rinde el trabajo. Voy con Gato, ahora, metido en él, peludo mi dorso, cuatro patas llevándome, ojos de ver en la penumbra. Voy con él, y me gustan las gordas raticas tiernas, grises, tímidas.
Acabé a Gato. Sin embargo, el verdadero trabajo artístico empieza ahí, en el fin de lo escrito: pulir todo eso es largo, en un proceso lento y de sistema. Pero cuando se halla una gema que faltaba, y uno la inserta, es gratificante.
Leo Conversaciones con Heinrich Böll, el de Conversaciones con un payaso. El entrevistador es bueno, con temas que valen. Lo anoto porque a veces lo asaltan a uno entrevistadores mediocres, y uno, para no aparecer bobo contesta cosas interesantes que no le preguntaron. Böll dice algo interesante:
—Si fuera pintor no podría hacer un retrato de mis personajes.
Yo lo entiendo: los personajes de una novela son actos, no figuras. Al contrario de la pintura, que son figuras, sin actos. A estos algos los reviste uno de rasgos que no son absolutos, y así cada lector los “ve” a su manera.
Revisé lo de la putica, Gilda: está bien para una versión primera. Solo que, ¡Dios santo!, cuánto cuesta escribir bien. Cómo hay que saber de muchas cosas, y cuántas dificultades oponen las palabras.
Lo encontré ahora en Junín, como encontrando a otra época de mi vida. Juntos anduvimos por Urabá, y cada uno salió cuando le cupo. Le debo favores.
Iba como siempre con la cara un poco abobada: pero es solo de los ojos hacia afuera.
Eduardo Galeano es magistral resumiendo: toma una historia y la comprime, no botando asombro sino recogiendo, y con él la historia siempre gana. Ojos de ver maravillas, y pluma de mostrarlas. Cuando le leí Las venas abiertas de América Latina salí graduado de antiimperialista, como todos los que lo leen. Con mil razones pesadas. Y también Memorias del fuego, que no es polémico sino literario. Pero me encontré igual con Días y noches de amor y de guerra. Son vivencias propias. Algunas combaten. Otras no pelean, pero de todos modos lo aporrean a uno, así sea con ternuras. Llevan a la tristeza, y se embadurna uno con ella.
Aprende, también. ¿Cuándo se sabrá lo bastante?
La prosa suya no tiene aliños. No es la forma, sí la esencia, el fondo. A veces un girón poético se desparrama, así: “de la luz del crepúsculo salían atardeceres de otros tiempos”, pero son escasos esos lampos.
Tembo, desde que su mole fue conocida del hombre, se dice que le dicen los africanos al elefante. El elefante es una colina que yerra.
El ganador del Premio Nobel de Literatura de 1983 dijo que no pudo nunca entender a Cien años de soledad. Explicó que era de una cultura muy distinta, y que... bla bla.
Es un bobo. Él mismo es de una cultura muy distinta, y yo lo entiendo. Si fuera como él dice uno no podría entender a Homero, Hesíodo, Horacio, El Ramayana, a Milton. Ese premio debieron dárselo a Graham Green. Él sí que lo merecía.
¿Irías a ser ciega
que Dios te dio esas manos?
Vicente Huidobro
Creí alguna vez que lo de ella daría para una novela: no da. Casi nadie da para tanto. Pero ahora hará un capítulo bueno y condensado. Para una novela tendría que ajustarla demasiado, poniendo de aquí y de allá, y no quiero porque la quiero como es.
Pero un capítulo excelente sí. En eso paramos todos: en capítulos.
En Crucifixión rosada, el libro que me gusta más, Henry Miller habla de una con la cual convivió durante siete años. Cuando ella leyó dijo que “todo está distorsionado. Esa no soy yo. Yo esperé de ti algo bonito sobre mí”.
Es que no sabemos cómo nos ven. El que nos mira nos interpreta. Al pasar a su través nos distorsiona de necesidad.
Henry escribió sobre la que odiaba. Pero en ella tendría que haber una lovable: esa que se sacrificó por él y que, así fuera puteando, se conseguía los billetes de a cien para que Henry Miller pudiera escribir y escribir. Tal vez el odio le nació de ahí, de esa dependencia. A esas bondades que dan tanto y por tan largo tiempo llega a odiárselas.
Todo el año ha sido sin lluvia, salvo alguna nocturna ocasión. Pero desde ayer llueve seguido, y el frío cala. Mi alma y mi cuerpo se hicieron para el calor. Me amenguo con todo en el frío. Soy menos de medio, un menos de medio flojo.
Henry Miller es fantásticamente bueno describiendo el sexo, y por él, el carácter de los personajes. Cuando no va con asuntos sexuales y su lenguaje crudo llega a ser retórico, académico o filosófico, entonces falla, así a veces en esa prosa brille un diamante estallado. Entonces no apasiona, no amarra, no es él. Entonces es un Miller retórico y clásico y académico, es decir un Miller de relleno.
Voy a terminar de releer, desde luego, a Martín Edén, a pesar de la rabiecita que su autor me insufla diciendo que escribió por calculosos asuntos de dinero cuando hacía literatura, y no por la literatura. Yo soy de otra madera. Así él me copie con tanta angustia miserable su vida de joven, que me asfixió angustiado.
Pero después ganó dineros en demasía y se volvió derrochador: seguirá en las mismas de asfixias y de angustias en donde empezó, pero en escala magnificada. Antes por diez dólares, y luego por cien mil. Cuando tuvo su yate particular y su mansión estruendosa que llamó la “Guarida del lobo”, era tan miserable como cuando no tenía ni un esquife, y apenas una bicicleta que rodaba mucho a la casa de empeños. Quizá más miserable con yate y mansión. La miseria no es tan solo carecer de dineros, sino estar a debe. Es tener menos que nada.
Cuando secó su cerebro a fuerza de escurrirlo, y hacía meses-años que venía escribiendo mal, y tampoco pudo escribir más mal ni bien, y afuera lo aguardaban los cobradores, se inyectó la suficiente cantidad de morfina para saldar con la vida.
Oh padre Jack London desdichado, incauto, ambicioso, desordenado. Oh Jack manirroto, generoso con sanguijuelas desagradecidas. Oh London desdichado por los siempres, desconocedor de calmas, de treguas, de reposos, oh padre desaforado, cuánto te debo. A ti te aprendí a conocer a los animales y a escribir de ellos, siendo ellos por sí mismos y no humanizados. Te debo demasiado, oh padre desdichado. Por eso, salve, salve, salve.
De otros aprendí igual, y por eso sigo:
Oh padre Homero, que veías con las orejas y escribías con la lengua, salve. Salve citareda que para mí estableciste a Ulises y a Héctor y a Andrómaca, y al perro Argos, salve. De ti aprendí el valor que no espera vencer pero no perder la dignidad, y la ridícula arrogancia de un Aquiles que era invulnerable, y serlo no es ser valiente. Gracias, Oh padre Homero, salve.
Oh padre Julio Verne, a quien debo la inclinación a la ciencia, salve. Sin ti la infancia y la juventud hubieran sido únicamente mierda en profusión. Salve, por Héctor Servadac, por Un capitán de quince años, por Veinte mil leguas de viaje submarino. Salve, salve.
Oh padre Edmundo de Amicis, que me enseñaste la constancia, los muchachos buenos y los hombres buenos, salve. Salve, salve, porque me diste a Garrón inolvidable, a los Apeninos y los Andes. Salve, Edmundo de Amicis, salve.
Salve, oh padre Emilio Salgari, que me volviste corsario el corazón. Sin ti me hubiera ahogado en mi mierdosa juventud. Salve por el Corsario Negro, por el Rojo, por Yolanda, por las barbacoas, las espadas, los cañones retumbantes. Salve, Emilio Salgari.
Salve, Alejandro Dumas, que me diste a la Historia, a los reyes, a los mosqueteros, a los duques, a los condes, a los amores escondidos, a los siglos xvii y xviii. Salve por D’Artagnan, por Porthos, por Aramis vanidoso como un gallo, y por Athos, más noble que cien mil estirpes nobles. Salve, Alejandro Dumas, salve, salve.
Salve en otra vez Jack Eden o Martín Paraíso, que me enseñaste a observar a los animales, a interpretarlos, a escribirlos hermosamente. Salve Jack vanidoso, London ambicioso, Eden derrotado, Paraíso perdido. ¡Salve!
Salve, oh padre Erick María Remarque por explicarme mi adversidad con la de otros. Gracias por Ravic, que es la entereza, la dignidad, la serenidad. Gracias por haber tratado el odio y la venganza con belleza. Salve por Tres camaradas, y por Arco de triunfo. De ti aprendí al hombre. Y a la mujer, que nos da ancha la felicidad y ancha la tristeza. Salve Erick María Remarque, salve, salve.
Oh padre Víctor Hugo, no te he olvidado, sino apenas desfasado en la lista. Gracias por Jean Valjan y por Gavroche. Gracias por El 93, y por Los trabajadores del mar. Gracias por Cossete y por Thenardieu. De ti aprendí toda el alma humana. Salve, padre Víctor Hugo, salve.
Salve, oh padre John Steinbeck. Salve en mil veces. En cien mil. De ti aprendí toda la vida. Aprendí los entornos en donde van empacados los hechos, y aprendí la maldad alquitarada y la bondad destilada. Sin ti no pudiera ser lo que soy, porque soy muy tú en tantas cosas. Salve, John Steinbeck, salve, salve.
Salve, oh padre inglés Somerseth Maugham, gran traspolador, gran contrapunteador. De ti aprendí la avaricia, y la magnificencia del que da más que nadie cuando lo da todo. También yo soy tú, así yo sea lesbiano y a ti te gustaran los muchachones. Salve, padre inglés Somerseth Maugham, salve, salve, salve.
Salve, oh padre Ernest Hemingway, de quien aprendí todo, pero también que la literatura no es palabras bonitas, sino palabras bien ordenadas que cuenten cosas. Me enseñaste a vivir y a escribir sin adjetivos, y esa enseñanza vale para mí como cien cerros de oro. A esa prosa así como la tuya yo la llamo una prosa honrada porque es prosa nada más. Quizá también, oh atormentado padre Ernest, te haya aprendido a morir cuando ya es necesario hacerlo. Oh padre ingrato para pintar a tus amigos con la verdad, sin disfrazarlos para escribir honradamente, salve.
Salve, oh padre antioqueño Efe Gómez, que me enseñaste el cuento. De ti aprendí la soberbia humildad desdeñosa, que consiste en saber bien lo que uno vale y hacerse el pendejo. Aprendí la humildad orgullosa que deja que la obra diga de uno porque uno sabe qué obra escribió, y uno se hace el mudo. Salve, oh padre Efe Gómez, salve, salve.
Salve, padre Adel López Gómez, por el cuento. Salve por el Urabá que en tus libros me pronosticaste y anticipaste. De ti aprendí la fuerza de los personajes. Salve, porque alcancé a conocerte después de haberte amado, y por no decepcionarme. Salve, Adel López Gómez, que me embelleciste mis días de maestro rural en San Joaquín con Cuentos del lugar y la Manigua. Salve, padre Adel López Gómez, salve, salve.
Gracias José María Arguedas por La muerte de Ñiazu Rittu. Gracias Adolfo Bioy Casares por En memoria de Paulina. Gracias Jorge Luis Borges por cuatro o cinco de tus cuentos. Gracias Julio Posada por El machete. Gracias Gabriel García Márquez por El coronel no tiene quién le escriba. Gracias José Félix Fuenmayor por La muerte en la calle.
Salve, padre Jean Paul Sartre. De ti aprendí todo, y a señalar con hechos el carácter de los personajes. Gracias por Mateo y por Ivich y por Daniel y por Sarah. Salve, padre Jean Paul Sartre, salve en mil veces.
Gracias oh padre João Guimarães Rosa. De ti aprendí que el idioma, con todas sus declinaciones y desinencias posibles es de los escritores y no de las momias de las academias de las lenguas que también quieren momificar al lenguaje. Gracias por los soberbios y majestuosos cuentos de Primeras historias y por Gran Sertón Veredas. Todo te lo debo, oh gran padre João Guimarães Rosa, salve. Salve.
La descripción que Henry Miller hace del hogar de sus padres al volver luego de diez años, y de estos y de su hermana, y de su barriada, es tremenda. Como con un escalpelo minucioso va desnudando fibras: una, otra. Este carácter. Esotro.
Algo que nadie pudiera inventar: tierno, asqueroso, absurdo, lúcido. Uno casi que llora con él.
Parece ser que lo más difícil para un escritor novel, y para muchos curtidos y veteranos, es tener la capacidad acertada de juzgar lo propio: estar seguros de su trabajo. Como no lo están van por ahí acopiando opiniones, y de algún modo, si se atienen a ellas, desvirtuando su personalidad.
¡Qué putos diablos! Uno debe tener un material en el cual creer, y elaborarlo lo mejor que sepa. Debe castigarlo con correcciones conspicuas y muchas, y saber después por sí mismo qué sirve y qué no. Algo como esto: acá está lo que quise escribir, como lo quise. Es asunto de mi gusto. Está aprobado por mí, y tiene mi impronta. Si al lector le gusta, muy bueno. Si no, peor para él. Tómenme o déjenme.
(Así y todo una putica vanidosa que está debajo de la piel de uno, sin que uno crea que es de uno, espera que el trabajo guste: mala puta vitrinera que quiere ser espejo).
Relato de A:
Ella tenía cosas singulares. Buenas y malas, pero todas suyas. Era generosa con la caricia, y con el látigo. Planeaba sus castigos, minuciosa como un cajero, o el dar de sus dones: y daba y daba de lo que fuera en su momento. En la época en que íbamos mejor entregó lo más. Yo cumplía años y estábamos en un motel, de tarde entera. Entregó sus regalos de ver y de tocar, y después desvistió el cuerpo espléndido y dijo toda anegada de ternuras:
—¡Hagamos el hijo!
Nada había podido separarnos. Ni siquiera su marido. Ni siquiera mi mujer. Ni siquiera los dos juntos. Pero el hijo sí que sí: cuando se le creció en el estómago y la deformó, cuando le pintó como moras los pezones y le ablandó los pechos, cuando la puso pesada como un gavión, ella y yo que éramos uno nos partimos en dos: yo, dolido del estropicio, descontento. Ella dolida de mi dolor, ofendida porque añoraba a la que fue y extrañada del que le hacía ascos a su preñez.
Nunca volvimos a ser uno.
Por la calle iba, como voy siempre, es decir más por dentro de mí que por ella. Y por eso, después de su llamado que percibí con retardo, corrió por alcanzarme y me tomó del brazo. Seis o siete años hace que ella, y su marido, que por entonces estudiaba medicina, vivieron en seguida de mi casa. Ahora tienen hijos, y él se especializó.
Está la misma, mejor vestida. Cara simplota. Cuerpo ni hermoso ni feo. Cutis limpio, con gracia, como la cáscara de una buena manzana, y con una sonrisa atrás de la cual no hay nada, sino la costumbre de sonreír. Una sonrisa de norma en sus labios.
Hablamos, y yo no entendía su carrerón en mi procura. Cuando le pregunté por él dijo sin amainar la sonrisa que “quiere divorciarse de mí. Va a casa apenas cada cinco o seis días, y no se separa de una enfermera”.
Una historia vieja como el frío. La contaba con la sonrisa puesta, los ojos en neutra: como si la de la historia fuera otra. Y así, sin transición, lloró de pronto. Las lágrimas viniendo de los ojos todavía en neutra, un llanto tan sin personalidad como la sonrisa.
Me vine pensando que yo fui el pretexto que su llanto necesitaba, y que por eso corrió en mi procura. ¿Era de correr, no?
Mucho de vivencial hay en el libro de Eduardo Galeano, Días y noches de amor y de muerte, pero es claro el ensamble de asuntos calculosos y de historias de otros lados. Dos me eran conocidas, y él las traspoló, bien traspoladas. Lo cual es perfectamente lícito. No solamente eso, sino que esa es la carnadura misma de la literatura.
El libro es admirable. Choca un poco un afán recóndito, perceptible apenas a la larga, de magnificarse, de mostrarse el héroe. Tal vez sea inevitable, en la totalidad de la forma. Tal vez sea imposible narrarse de otro modo cuando lo vivido fue tan arduo.
Galeano ve lo “cálido”, lo “humano” de un solo golpe. Ve a esos dos granos en un saco de escorias, y lo destaca tanto como se destaca una piedra magnífica en un anillo. Además pone algún rayo a darle a la piedra, para que esta brille en sus honduras.
Se aprende de él. Y, ¡Dios santo!, en otra vez, ¿hasta cuándo hay que aprender? En cada día se ve lo poco que se sabe, y uno se acongoja. Es como si lo que hay por aprender creciera incontenible, se expandiera, y uno no: uno sigue ahí, pequeño.
Próximo a morir, Arturo Echeveri Mejía se quejaba ante Manuel Mejía Vallejo de que su “obra apenas empezaba a ser”.
Era cierto. Él empezó temprano, con Antares, pero no había madurado. El novelista de verdad apenas se insinuaba con El hombre de Talara. Sabía ya, maduro, qué tenía adentro y hubiera querido ser dueño del suficiente tiempo para sacarlo. Irse con todo le dolía, no la muerte anunciada.
Reagan invadió a Grenada, una nación minúscula. En el infierno el primer Roosevelt debe haberse alegrado y aplaudido.
Los imperios son así, sean capitalistas o socialimperios. La lista reciente de desmanes es larga. De la lista son Panamá, Hungría, Checoslovaquia, Afganistán, Grenada. Siempre se halló justificación para esos desafueros, en una cadena vieja como el mundo. Y parecen ser inevitables: de hecho lo son en su mecánica que enfrenta unos con otros, a dos imperios, digo, y el encontrón no acaba con los imperios, pero sí con quienes están en el medio.
Anoche creí morir. En un momento lo deseé, preso de una asfixia pertinaz. Pero sí agonicé largamente. Ella me acompañó, y el miedo se le veía. Yo me sentía como el resultado de multiplicar por 1/4. Después, cuando estuve más calmado, lloró las lágrimas que se había ahorrado. Por la ventana se veía que una nube enorme cubría todo, desde el mismo suelo. La casa parecía su centro. Salimos a ese frío. Qué bellos se recortaban, negros entre algodones grisientos, los pinos. Los sentí vivos, palpitando. Los sentí vivos, y pensé que yo moría. Eran esbeltos, y yo me derrengaba. En medio de la nube, en otro medio, ladró un perro su ladrido embotado.
Dicen que es fácil morir. No parece serlo.
Sonó un rayo, como si el mundo se desquiciara, y la vereda se quedó sin energía. No la reconectarán hasta mañana. Me alumbro con velas, y recuerdo a Urabá. Cuando se quiere recordar todo es motivo. Pero Urabá íbame siendo un mito. Siempre le recordé lo mejor, y anulé de la memoria lo peor. ¿Qué del pantano? ¿Qué de los zancudos en hordas? ¿Qué de las avispas terreras que me llenaban los libros y la casa de barro? ¿Qué de las inundaciones? ¿Qué del trabajo fatigoso de ir de una parte a otra? ¿De la carencia de recursos, aunque se tuviera dinero? ¿Qué de los sancochos sin carne, y los fríjoles sin chicharrón? ¿De las avispas con su carga de ácido que si te picaban te infiernaban un día? ¿Qué del temor a las mapanáes?
Uno idealiza. A veces la vida le sabía a caca. Casa sin energía ni agua corriente, con alacranes. Allá trabajé bien mi literatura, y eso es lo que añoro. Más no hubo. A la postre todo es así.
Después de cuatro podadas duras que le he dado a Cucarachita nadie, todavía encuentro qué quitar. Qué quitar, porque lo de quitar es necesario: iteraciones, lenguaje abundoso cuando quiero el parco, cosas obvias que no hay por qué decir.
Yo podo sin asco. Entonces el escribir bien es trabajar bien lo escrito.
Era viejo, peludo, pequeño, y estaba cansado de no dar más de sí. Se derrengó en una partecita de acera resguardada de pisotones, y dormía con su cansancio y con su hambre, abrazándose mutuos. No era hombre, sino perro, pero tenía la miseria humana. Más llamativo de la atención él que un mendigo.
Debió perderse. Tenía gastadas las uñas de vagar, y sucio el pelo, canoso el hocico. Un can vulgarote, con mil razas mezcladas en él, ninguna de selección, y yo hubiera dado no sé qué por volverlo a su casa.
Lo que noté en él, descollante, era un clara dignidad, vible. Cansada como él, echada. Una dignidad de pobre.
Me empantanó la tarde.
Cuando se es rijoso y sensual, uno siempre encuentra formas nuevas, modos, maneras. La no-sensualidad será entonces la costumbre.
Se puede creer a veces que es imposible lo nuevo: pero lo hay. Se encuentra, no gratuitamente por supuesto, sino porque se lo busca.
Todas las artes bellas narran, de una manera o de la otra. Pintura, talla, escultura, música, drama, cuento, novela, quieren contar cosas. Su esencia es hacerlo. Las pinturas del hombre primitivo cuentan de sus cacerías. La serie de cuadros sobre la familia real, de Goya, cuenta quiénes eran ese rey cornudo, esa reina fea y erotómana y ese par venue de Godoy.
La piedad, de Miguel Ángel, también cuenta. Y la Quinta sinfonía de Beethoven me dice, y yo le entiendo, de un tránsito de una vida a otra.
Todas cuentan, pero las letras lo hacen con mayor propiedad. Pintura y escultura son un momento, sin antes ni después. La música anda, pero no es suficientemente adecuada para los matices. Pero en las letras cabe el hombre entero, con todas las cosas suyas contradictorias: coraje infinito, y ridiculez, ternura, ira, derrota, fracaso, triunfo, defraudaciones que dio y recibió.
Y es por eso la más difícil, la literatura. Una obra literaria completamente lograda es rara, porque en ella deberán confluir demasiados elementos, y ser armónicos.
Las cosas peregrinas de la fama: en Martín Edén cita su autor a algo más de una veintena de escritores y ensayistas que le fueron gratos, y que eran famosos. Yo, que soy un gran lector, de eso no hay duda, y a menos de 70 años después de él, conozco a tres. Alguno de ellos, Marx, apenas como un nombre.
Así, pues, ¿a qué inquietarse de famas que no se tienen, y que si llegan no se conservarán?
Por unos días su rostro conmigo, nítido tanto como si lo tuviera al frente. Hoy amaneció borrado. Ausente. Para recobrarlo tuve la sensación de que hundido él en un estanque yo metía la mano y lo tanteaba. La de que iba saliendo con mi empuje, y aclarando. Solo su rostro a color.
Ahora está afuera, en otra vez, y lo veo.
Cancionar. Cancionar los amores tristes, las despedidas, los abandonos. Cancionar los recuerdos, el calor de una mano, una mirada, “el beso voraz, que no olvidarás mañana”, un pecho de mujer dúplice de belleza, “unas piernas como caminos”.
Y luego de cantarlo todo, morir como la cigarra de la fábula, dejando apenas el forro, ido todo en el canto.
No he podido imaginarme como él pudo escribir algunos buenos cuentos. Conversándolo se sabe que es soso como una badea. Que quiere aparecer brillante, pero que lo que le brota es opaco y seco como cemento. Y uno piensa que necesariamente se tiene que estar muy inseguro de sí cuando se tiene ese afán de aparecer inteligente.
Y como todo eso es desequilibrio, de ahí mi duda.
Escurrirse es irse como el agua, deslizada a trocitos. Así se me ha ido en otra vez su rostro, desfijado.
Cuando tengo días sin el descargue seminal, el semen me envenena todo, pero primero el cerebro. Me lo ahoga. Empiezo a ver oscuro, y me malgenio, y todo se malgenia conmigo. Me siento peor que con un millón de hormigas picándome. Nada me sabe a bien, y la cabeza me duele.
Cuando puedo descargarme empiezo a ver otra vez pasable la vida que quise llegar a destrizarme de un pistoletazo.
Pudiera servirme para pintar a uno de esos pájaros de café, que se pasan entero el día hablando y no dicen nada, creo. Por lo menos nada me dijo en ninguno de los cuarticos de hora que dediqué a oírle, y en los cuales él pavorrealiaba.
¿Cómo pueden, no solamente garlar por tantas horas, sino soportar la presencia de otros en todo ese tiempo?
A veces dudo de ciertos espejismos, de que existan, sino dentro de uno mismo. Especialmente los referentes a los caracteres de los seres: los vemos porque los fabricamos adentros propios. Es decir que ya los espejismos son espejeados.
¿Cuántos así no edifiqué antes? Específicamente con mujeres: algunas al estilo de doña Dulcinea del Toboso, que no eran otra cosa que espíritus puros: ni siquiera orinaban.
Todavía los construyo, a esos espejismos, con pechos insurgentes. Como espero demasiado de ellos, suelo defraudarme. Ellos no defraudan: les pongo lo mejor mío y pretendo que son como quedan. Pero en eso de “poner” está el espejismo: porque quiero ver puesto lo que no llevan.
Pero nunca aprendo.
Quizá los espejismos le convengan a la realidad. Cuando su estructura de pompa de jabón, es decir una nada de este y otra nada de agua y aire estalle en nadas, y solo quede una sucia chisgueteadura, esa nada estallada muestra la dureza de lo real: la belleza tangible de lo que sí está, y que la pompa reflejaba.
Amar lo real es desoñar.
“La obra alaba al hombre”.
Proverbio irlandés
“Apología, calumnia, nada significan: resbalan sobre los hechos”.
Augusto Roa Bastos
“Rápido de mente. Ojo de halcón. Andaba quieto. Comía parado. Las órdenes le llegaban viejas. Él estaba siempre un poco más adelante. Fue uno de mis mejores hombres, hasta que se convirtió en el peor”.
Yo, el supremo, de Augusto Roa Bastos
El pelo de mi niño, almagre a los reflejos. Cobre en hilos para puntas de oro. Brillos que fosforilan. Lacio. Suavecito pareciendo duro. Suelto semejando apelmaces. Como esculpido en bronces se ven los burilazos, las pátinas ocres, los óxidos bermejos, las trazas largas de miel rubia, los espejeos carmesíes. El pelo de mi niño, cambiante, cambiando del amaranto al cobre pulido. Pelo de estatua. Crin de centauro, madeja de tantas puntas, agujas amarillas, pajas de los trigos de Van Gogh, hilos de estrella. Lo miro y lo miro-miro hecho del lucerío de una llama bermeja, del color de una zorra jara. Casco, escudo, felpa, lugar para mis manos.
Su manita moviendo adioses, cuchillo tan grande cavándome. Su manita, pico de cuervos y yo Prometeo devorado. Su manita agitándose suavísima, y cayéndome en avalancha de rocas heladas. Sequita, mojándome hecha ventiscas, granizadas, incontinencias de los lacrimales derretidos. Su dulce manita diciéndome adioses, quebrantándome.
Es la ineficacia. La insignificancia que aspira, desengañada. Las ganas de obra, sin obra. Los cincuenta comités, las cien reuniones, los mil telefonazos. Es la inseguridad aparentando aplomo. La arrogancia hacia abajo. La sumisión hacia arriba. Es un don nadie, en un puesto importante.
Aunque los más de los momentos de la vida no son buenos, algunos sí lo son. Mientras que tuve negocios viví amargado, agrio con casi todo, corazón de perseguido, mascullando. Es que no era lo mío, así económicamente me fuera tanto tan bien. Ahora en que no los tengo, vivo tranquilo, vivo contento, ahora que escribo, que es lo mío, así en lo económico no me sobre nada, ni me falte.
Sé que a los 25 años tenía ya en la cabeza, y completo, el esquema de Cuando pase el ánima sola. No sé si hubiera sido capaz de escribirla como la escribí después. Sé que me bullía adentro, como cien mil abejorros en una pieza. Efervescía, y era hermoso y era triste, y me decía que “algún día”. Y esa novela cambió mi vida cuando no pude más con su zumbido y me puse a escribirla. Entonces conocí a la felicidad.
La carrera de un escritor es muy larga. Si yo la hubiera empezado hace treinta años...
Me afano en no tener rato sin escribir. Porque empecé tardísimo, y porque quiero dejar una obra estructurada, maciza, numerosa. Hasta ahora he escrito cuatro novelas y media.
Cuando tuve el primero de mis premios literarios, pensé en mi madre. A ella eso cómo le hubiera gustado. Pero murió seis o siete meses antes de él.
Escribo esto en mi cumpleaños número 55.
Juan Rulfo, en una entrevista, señala que no ha podido nunca “vivir de su literatura”. Especifica que la literatura es para gozarla cuando se edifica, no para vivir de ella. Que eso se lograría quizá si uno se promocionara mucho, pero que esto no es cosa que deba hacer un escritor decente.
Parecer ser una flecha para ese gitano de García Márquez, que se merece. Porque el Premio Nobel colombiano tiene dos facetas, a cuál más brillante: es un gran escritor, muy responsable. Y es un gitano que se vende a sí mismo, al promocionarse como lo hace, con toda la truculencia gitana.
Yo añadiría que la literatura es para darle, no para pedirle.
Yo a las plantas las siento. Las siento vivas, y pensantes. Si alguien me preguntara cómo es ese sentir, le diría:
—Es como un gozo.
Si hubiera cielo uno imaginaría a Marta Traba que inmediatamente entra a la pinacoteca y ordena descolgar todo lo que no le gusta, porque no es arte.
Arte, para ella, era lo que facturaban sus áulicos: solo esos. Fue una audacísima infinita que se hizo a seguidores que soportaban sus latigazos. Que la seguían para lograr su aprobación, y que se fabricó un reino de bobos para ser la reina.
Una cosa solamente posible en este país de pendejos.
En veces en que, como ahora, corrijo en el escritorio algunas letras, casi quieto yo, los ojos por la página y la mente escrutadora que analiza, Bazuco llega y se sienta a mi lado sobre sus cuartos traseros. Lo veo por el rabillo, pero finjo que no. Entonces alza con tiento la garra delantera y me toca el regazo. Sé qué quiere decir. Es: estoy acá, y te quiero mucho, maula.
Yo lo acaricio. No le gusta que le toque las orejas, y se hace entender. Pero tolera que le tire de la dignidad del bigote blanco.
Con nadie hace eso.
Al almuerzo y comida repite sus toques si es que no le doy la carne suficiente. Si me hago el bobo sus toques son premiosos y fuertes más, y si amenazo a su impertinencia se encoge sin retirarse porque sabe que es amenaza y nada más.
Solo a mí me pide.
Al final está el tedio, amarillo y lento. El tedio, con cara invariable. El tedio de las cosas, mismas cosas dichas en muchas veces. De los gestos, idénticos a otros gestos. De todo lo que se conoce a fondo. De todo lo que ha llegado a ser un disco rayado, con la misma cantinela en su sola vuelta. Es como caer en una yema de huevo de ave Roc, y saber solo de su color.
Mucho antes de su ser pasional y maravilloso hay una maestra de escuela, torpona, con un horizonte de maestras de escuela. Con problemitas de esa altura me atosiga a veces: los mismos, siempre.
Quiero sacarla de ese pozo, pero resbala en cada vez, Sísifo yo y roca ella. Habla de la directora y de los seccionales y de sus problemitas de una pulgada. Se enerva con ellos, lo que traduce que sigue con esa altura. Tal vez no salga. La mentalidad del maestro de escuela es tozuda, y marca. Está hecha de cosas nimias.
El cansancio viene de lo repetido, lo repetido, lo repetido...
La enconada lucha de esta mañana entre el sí y el no. Y este que vence, imposibilitando. Todavía uno no sabe si quería o si no.
No se sabe nada, ni siquiera de uno mismo. Uno no ve su fondo. No sabe qué tiene adentro. Ni por qué hace algunas cosas o deja de hacerlas. Uno se desconoce magníficamente. Uno es su propio extraño.
Las cosas pueriles: recibe, recibe, recibe. Y cuando quiere dar no sabe.
Dar es una ciencia enorme, y requiere de olvidos. De sí mismo, como primero. Y, desde luego, hay que tener y tener. Es asunto de muchos aprendizajes: no basta el deseo de dar. Dar es sacar de uno mismo lo de uno, no es comprar en un almacén para entregar.
Soñó con un ser esplendente que en la frente tenía dos cuernos pequeños, y una cola, y cascos bisulcos, y que además usaba un pene rosado y enorme. Con él copuló sobre la arena. Parecería ser Pan, el caprípede.
Qué iras tuve.
Era pobre, no hay dudas: la bata era de mucho uso, y las piernas desnudas iban sobre zapatos baratos y cansados ya. Sin ningún cuidado el pelo caía sobre los hombros, pegotudo. Iba de prisa, y en la mano, como un nudo mojado, el pañuelo chico del pobre. Se enjugaba los ojos con él, a cada nada. Así y todo le corrían las lágrimas a la cara, y larvaban. Yo me pensé que a veces no le alcanza a uno la casa para llorar, y se despacha de afán en la calle.
Lo que uno escribe, cuento o novela, no sale casi nunca como uno hubiera querido que saliera. Si se escribe a menudo se aprende pronto que cada relato tiene su propia personalidad, y que no transige. Más claro: se escribe al cuento como él quiere ser escrito, no como el escritor pensó que escribiría.
Lo más del aprendizaje del “a menudo” es la colaboración. Se colabora con el relato. No se lo fuerza. Forzar al relato es inútil. A veces se está de acuerdo con el cuento. A veces no. A veces se transa.
Pero la verdad es que la personalidad del cuento sabe mucho.
En las relaciones amorosas plenas los paraísos y los infiernos se alternan. La relación es feliz cuando los primeros son más. Cuando los infiernos priman uno enloquece.
No hay sinceridades borrachas, sino cosas calculosas que nadan en licor.
Para mí el infierno peor no sería el clásico, de muchas almas ardiendo entre llamas sin humaredas. Sería un infierno frío. El polo, sin muchas imaginaciones.
A uno, que conoce apenas su época, y de refilón las anteriores, las cosas le parecen nuevas solamente porque carece de perspectivas antiguas. Ya en 1922 César Vallejo era un antecesor de João Guimarães Rosa. En su poema IV, del libro Trilce, escribió “desamada”, y “amargurada”. Y en otros, “corajosos” y “pupilar” y “mostachoso” y “ternurosa”. Es decir, usó un camino que supongo nuevo para desinencias y declinaciones que no eran de uso.
Las posibilidades del lenguaje han sido, pues, buscadas por muchos. Se pasan la búsqueda y los hallazgos del uno al otro, y tal vez no haya un solo precursor: hay toda una cadena de ellos.
Tengo sobre el escritorio, leídos de ayer, un libro de poemas de Saint John Perse, y dos de César Vallejo. Como decir, el primero la forma de las palabras bellas, y el otro la esencia del sentimiento más entrañablemente humano.
El primero es la forma, es decir, solamente palabras. Solo eso: melifluas palabras, armónicas un poco, cadenciosas mucho, pero a la postre un vacío del sentir humano lleno de palabras.
El otro es todo sentir: es la hondura de la poesía, con todo el dolor y el calor y el amor y la pus humana.
Al primero le dieron el Nobel de Literatura. Se pregunta uno el porqué si no lo tuvo antes el segundo. Porque el verdadero poeta es Vallejo: el otro es una puta lora.
Acabada la novela. No sé cómo vaya a llamarse. Y de inmediato me copa el vacío. La obra en ejecución pide todo lo de un escritor: sus días, sus ratos desvelados en la noche, sus sueños, y hasta sus actos de amor o de pasión. La obra es un camino hacia ella misma y el caminarlo la sola razón de ser de quien la escribe.
Cuando uno la termina, se pregunta de inmediato, carente ya de camino: ¿y ahora qué? ¿Qué quiero ahora?
El vacío es que no sé qué quiero. Ando buscándolo, pero todavía no lo hallo.
En otra vez el vacío de no estar escribiendo, que es como una culpa: se asemeja un poco a la asfixia. Deberé saber cómo empiezo con los cuentos de animales, y cómo planifico una otra obra mayor. Porque así no sé vivir.
La literatura que amo, y que procuro hacer, es esa que va por las almas y los caracteres y los actos de hombres y de mujeres. Una literatura de lo excelso y de lo ruin, cuyo entorno es de necesidad, o casi, como los personajes son. Cada acto es llevado de una razón, y esta es a menudo sorprendente.
Hacer ese tipo de literatura exige saber leer en las almas y en los actos. Es una sabiduría ese saber leerlas. Ve a través de los velos, de las máscaras, de las fachadas. Para el ojo experto de un escritor la gente va desnuda.
Larga conversación con mi amigo, el dejado de su mujer a la cual adoraba: aún él no sabe por qué ella lo dejó, ni conoce a su hija que nació después de que ella dejó el hogar.
Avanza entre líneas algunas cosas confusas, como una amiga de ella que es lesbiana.
Pero entre líneas se lee algo peor que eso: el largo dominio total que ella tuvo sobre él, tan completo que ella manejaba todo el dinero que él devengaba. Al parecer la sujeción de mi amigo era total, y eso en las mujeres dominadoras conduce al desprecio. Lo he visto en demasiadas veces. Ellas aman al que se les opone. Un desprecio merecido a veces y a veces no, pero siempre otorgado a los sumisos.