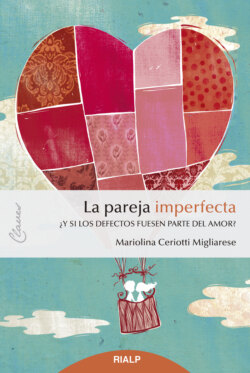Читать книгу La pareja imperfecta - Mariolina Ceriotti Migliarese - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление1.
UNA MIRADA AL CONTEXTO: IMÁGENES Y PALABRAS
Dos historias breves
Madurar las propias convicciones sobre los temas importantes nunca ha sido fácil: cada uno va construyendo sus sistemas de referencia a partir de lo aprendido en la infancia y en su ambiente familiar, contrastándolo luego con su experiencia precedente.
Tradicionalmente, el psicoanálisis define al Yo como «aquella parte del aparato psíquico que se puede denominar razón y sentido común, en contraste con el Ello, que incluye las pasiones… En su relación con el Ello, el Yo es como un hombre sobre un caballo, que debe mantener bajo control la fuerza superior del caballo» (Freud, 1923). Me parece que esta comparación ilustra muy bien la dificultad del ser humano para desarrollar su razón, manteniendo bajo control, en la medida de lo posible, los numerosos impulsos que proceden de su componente emotivo: no se trata de una habilidad innata, sino de una capacidad que solo se puede adquirir con el tiempo y gracias al proceso educativo. Así, poco a poco vamos aprendiendo a esperar, a distanciarnos de lo instintivo e inmediato, y a pensar.
Pero nuestra emotividad siempre está activa, lista para trastocar el pensamiento, sobre todo cuando este no recibe un entrenamiento regular para mantenerse activo y por medio de un ejercicio que requiere constancia, y cansa: seguir los instintos y los impulsos siempre es lo fácil, sobre todo si el contexto social alimenta nuestra emotividad y no nuestra razón. A causa de nuestra condición de “criaturas racionales”, el pensamiento individual siente la necesidad de apoyarse en el pensamiento del grupo al que pertenecemos, y sacar de él fuerza y aliento. A falta de compartir, nuestro pensamiento se debilita, se confunde, y las convicciones corren el riesgo de verse arrolladas, sin que lleguemos a entender bien qué ha pasado.
Sucede entonces como en el caso de las “monedas falsas” de De Maistre: las ideas que poco a poco surgen en nuestro contexto cultural se hacen poco a poco predominantes, y acaban pareciéndonos obvias y condicionando nuestro comportamiento.
Veamos dos ejemplos.
Anna y Luigi tienen una hija de 16 años, Laura, una chica estudiosa y tranquila que nunca les ha dado especiales preocupaciones. Con frecuencia, por la tarde, Laura estudia con un compañero de clase, Giovanni, que también es un buen chico y con el que poco a poco se ha creado un vínculo especial, que no disgusta a los padres.
Un sábado por la tarde Anna se da cuenta de que los dos chicos se han ido a estudiar a la habitación de Laura, y poco después se cierra la puerta. Siente entonces un sutil malestar, y no sabe cómo actuar: permanece junto a la puerta preguntándose si debe abrirla, si será mejor llamar, o si tiene que pedir a Luigi, su marido, que intervenga. Después de media hora se vuelve a abrir la puerta y los chicos están ahí, tranquilos, como si nada hubiera pasado. Anna se dice que sin duda su aprensión es exagerada. Los chicos solo han buscado un poco de intimidad, sin hacer nada malo.
Pero desde aquel día los dos jóvenes vuelven a quedar todas las tardes en la habitación de Laura, con la puerta rigurosamente cerrada. Anna y Luigi discuten, les molesta la puerta cerrada y tienen la sensación de ser padres demasiado a la antigua: en el fondo, Giovanni es realmente un buen chico, y su niña tal vez sea ya mayor como para empezar a conocer el amor…
Lucia y Franco tienen un hijo de 26 años, Andrea. Hace poco que ha terminado los estudios universitarios y ha encontrado un trabajillo, todavía poco remunerado, pero que le da cierta autonomía. Desde hace unos dos años Andrea sale con Marina, una chica simpática que va mucho a su casa: trabaja como empleada en una empresa de transportes y vive sola, de modo que no es un peso para sus padres.
Un domingo, durante la comida con toda la familia, Andrea anuncia: «Marina y yo hemos decidido irnos a vivir juntos. A partir de la próxima semana voy a empezar a llevar mis cosas a su casa. ¿Quién me echa una mano?».
Lucia y Franco se sienten desplazados: naturalmente, se imaginaban que la relación entre los dos jóvenes ya era bastante íntima. Pero de alguna forma habían evitado pensar en ello y la noticia les ha pillado desprevenidos. No saben cómo reaccionar: ambos son creyentes y se sienten traicionados por la decisión de su hijo, a quien creían haber inculcado la idea de la familia basada en el matrimonio. Por otro lado, Andrea ya tiene edad para decidir por sí mismo, ¡y parece tan seguro y feliz! Saben que muchos hijos de sus amigos han tomado ya la misma decisión: a lo mejor solo hay que aceptar que el mundo ha cambiado, y que lo más importante es que los jóvenes se quieran realmente: lo demás llegará a su tiempo…
Estos dos fragmentos breves nos hablan de historias muy comunes hoy en día: padres desplazados por las decisiones afectivas de sus hijos, y confusos sobre la oportunidad de tomar una posición ante ellas. Se sienten divididos: el instinto les sugiere que eduquen como ellos han sido educados, algo que todavía posee un enorme valor para ellos; y por otro lado, no están tan seguros de qué conviene decir y hacer. Les gustaría decirle a Anna que, en su casa, la puerta de la habitación hay que dejarla abierta, por respeto hacia ellos; y a Andrea que, aunque respetan su decisión, no están de acuerdo y preferirían que tuviese el valor de casarse.
Querrían hablar pero no saben cómo hacerlo, porque su pensamiento se ha vuelto incierto. Tienen miedo de ser padres poco preparados, incapaces de entender las exigencias de los jóvenes. Por eso prefieren el silencio, que las cosas se aclaren por sí mismas. Así respetarán la libertad de sus hijos y evitarán condicionarles.
Pero hoy, igual que en el pasado, los hijos siguen necesitando que los adultos muestren su posición ante las cuestiones importantes, no para acomodarse a ella, sino para tener un punto de referencia que les ayude a madurar de forma adulta su propio pensamiento. Los hijos tienen que conocer cuáles son nuestros valores y por qué los consideramos importantes: no se quedarán callados, pero les obligará a pensar antes de dejarse arrastrar por la moda.
Pero ¿por qué pasa esto? ¿Por qué hombres y mujeres que se consideraban muy seguros de sus convicciones abdican hoy de esta forma, cuando se trata de tomar una posición ante los hijos?
¿Qué ha cambiado en nuestra forma de sentir, que nos ha vuelto tímidos para defender las cosas en las que creemos?
Habrá que preguntarse cómo se construyen las opiniones, cómo se difunden y cómo influyen sobre nosotros, para ejercitar de nuevo nuestro espíritu crítico sin sentimientos de inferioridad.
Pensamientos y sugestiones
Desde siempre, el ser humano se caracteriza por su capacidad de construir pensamientos y razonar sobre las cosas a partir del lenguaje. Es el instrumento, refinado y exclusivo, específico de la raza humana.
Hasta hace unos decenios, la vía maestra para dar valor al propio pensamiento y difundir las propias opiniones era construir sistemas coherentes de pensamiento a través del lenguaje: era necesario hacer propias las palabras y su significado, encontrar las más adecuadas, aportar argumentos lógicos y convincentes que se pudieran contrastar con los del otro, hasta que el argumento se hiciera evidente por la verdad que contenía.
Pero la palabra, que es capaz de acompañarnos a grandes profundidades de razonamiento, solo se puede desarrollar de forma lineal. La palabra necesita tiempo para transmitir el pensamiento y exige más esfuerzo cuando trata las emociones. Por eso la acompañamos con la expresión y el gesto.
Solo se pueden decir las cosas manteniendo un orden y una secuencia. Es más fácil transmitir contenidos complejos o contradictorios dentro de un discurso, porque siempre nos vemos obligados a elegir qué decir primero, qué queremos destacar, qué es central y qué no lo es para nuestro razonamiento. La tesis y la antítesis no se pueden expresar más que en forma de secuencia, y un razonamiento complejo solo se puede comprender cuando ha terminado.
Esta limitación de la palabra es, al mismo tiempo, la razón de su fuerza, porque precisamente esta lentitud, esta necesidad de elegir, esta necesidad inevitable de encontrar un orden y una secuencia sirven como guía para profundizar en el pensamiento, hacen que este sea posible y lo estructuran.
Pero la lentitud, hoy en día, es un elemento problemático: vivimos en un tiempo de velocidad e impaciencia, porque el uso de las máquinas ha hecho increíblemente veloz una gran cantidad de operaciones que antes eran lentas. Nos predisponen a la rapidez, y la reclamamos en todo caso. Así el lenguaje, que necesita tiempo para poder ser dicho y entendido, cae progresivamente en desgracia, aunque parezca lo contrario: en efecto, asistimos a un gran ruido de palabras, pero el lenguaje ya no es el vehículo privilegiado de lo que creemos y pensamos, ya no es lo que más contribuye a crear opiniones y construir un consenso en torno a ellas.
Observemos con atención un debate televisivo. Entre dos contendientes, quien se lleva la mejor parte muchas veces no es el más lógico, el más coherente en el razonamiento, el más documentado, sino el más simpático, el que tiene capacidad de transmitir imágenes más fuertes, o todavía mejor: el que es capaz de hacer referencia con mayor convicción a elementos emotivos que hagan resonar en nosotros las cuerdas de la afectividad, más que las del pensamiento. Por este motivo tienen tanto impacto los relatos de casos personales, que muchas veces se usan intencionada e incorrectamente para avalar tesis complejas y de carácter general. Un eslogan bien acuñado tiene una eficacia muy superior que un razonamiento profundo pero complejo, y tiende a fijarse sólidamente en nosotros, sobre todo cuando va acompañado por un adecuado adorno emotivo.
Todos sabemos que la nuestra es la civilización de la imagen, y lo aceptamos. Pero tal vez no hemos reflexionado con suficiente profundidad sobre el significado de vivir de imágenes, y sobre las consecuencias que tiene en nuestras vidas esta full immersion en el mundo visual.
La principal característica de las imágenes es su capacidad de transmitir de una forma sintética y, por tanto, rapidísima, una gran cantidad de informaciones, significados y emociones, sin plantear siquiera el problema de darles un orden o una prioridad. Explicar una cosa por medio de la palabra requiere tiempo y paciencia por partes de quien procura explicarse y por quien escucha. Las cosas solo se pueden decir de una en una, según un cierto orden. El lenguaje solo permite transmitir la complejidad siguiendo una línea ordenada de informaciones sucesivas.
En cambio, mediante el uso de las imágenes, es posible ver contenidos entre sí contradictorios; se pueden expresar simultáneamente, sin que la mente pueda analizarlos o darles un orden claro.
Las imágenes nos impactan y se fijan en nuestra emotividad con una fuerza impensable para la palabra: aquí radica su riqueza, y también su limitación.
Cualquiera que haya tenido la experiencia de relatar e interpretar uno de sus sueños sabrá a qué me refiero: el sueño concentra en pocas imágenes tal densidad de significados que, a veces, llegar al origen de un solo sueño puede requerir varias sesiones.
Podríamos afirmar que nuestra realidad se forma en torno a las imágenes que tenemos. Por eso, el modo en el que se nos presentan las cosas puede modificar insensiblemente nuestro modo de sentir y de pensar el mundo, sin pasar por la medida crítica de nuestro pensamiento mediado por el lenguaje. Solamente se realiza un cambio en el aura emotiva que rodea cada cosa y que se transmite precisamente por la potencia sintética de las imágenes.
El impacto de este cambio es especialmente fuerte para las nuevas generaciones, en quienes es menos significativo el corrector natural de usar instrumentos de la palabra, como libros o periódicos. Los jóvenes de hoy leen poco y están poco acostumbrados a la escucha; es suficiente hablar con los profesores para oír quejas sobre los problemas de atención y la creciente dificultad para expresar de modo coherente su pensamiento, tanto en forma escrita como oral. Los temas son cada vez más pobres en ideas y en palabras, porque el vocabulario medio siempre se ajusta al nivel de la enseñanza.
Tristemente, escasean los adultos dispuestos a invertir su tiempo en hablar con los jóvenes, y son menos aún los que tienen paciencia para escuchar sus intentos, a menudo indecisos, pero importantes, de articular su pensamiento: nada hay más valioso que detenerse para dejarles expresar su pensamiento en construcción, entre “pero”, “si” y “bueno”. En lugar de eso, nos parece que resolvemos el problema de su falta de atención y motivación haciendo las clases cada vez más vivaces y divertidas, aumentando el uso de recursos visuales, y disminuyendo la escucha. Sería indispensable volver a lograr que se apasionen por la palabra desde la infancia, hacerles gustar la belleza de ser escuchados y de escuchar; para ello, hay que empezar por los más pequeños, con el relato de cuentos, muy diferente del visionado de dibujos animados, por bonitos que sean. A diferencia de la visión, la escucha puede poner en movimiento la producción de imágenes nuestras, que proceden de nuestro mundo interior y que nos enriquecen.
La emotividad es una riqueza muy grande, de la que somos deudores también en este mundo de las imágenes. Pero para que esta riqueza no se disperse y nos arrase, es indispensable contar con instrumentos para decodificarla y canalizarla, y el instrumento indispensable es nuestra capacidad de pensar.
Llegados a este punto, podemos afirmar que en los últimos decenios hemos cambiado nuestras imágenes mentales y nuestro modo de “sentir” sobre muchos temas fundamentales. Muchas de nuestras opiniones sobre el matrimonio, la familia, la identidad sexual, el valor del cuerpo y del sexo, el valor de la vida y de la persona, se han ido formando más por sugestiones progresivas que por una reflexión verdadera y profunda, que nos haya conducido a conclusiones bien fundamentadas. Episodios como los que he reflejado al principio del capítulo se comprenden mejor desde esta lógica: cuando tratamos temas de valor ético, nos vemos en un aprieto, entre contradicciones extrañas; cuando se nos pide que demos razón de nuestras opiniones, no somos capaces de encontrar la claridad necesaria.
Surgen así paradojas que deberían hacernos reflexionar. Por poner un ejemplo: está al orden del día la preocupación por los comportamientos juveniles desviados y por las diversas formas de transgresión de la adolescencia; todos los estudios, ya sean de tipo sociológico o psicológico, invariablemente concluyen que la gran mayoría de los chicos problemáticos procede de núcleos familiares desestructurados, o poco capaces de desempeñar su papel educativo. De la misma forma, es experiencia común entre los terapeutas que las separaciones, traiciones, la construcción de núcleos familiares dobles, no constituyen en absoluto sucesos neutros, sino que propician momentos de contradicción y sufrimiento, especialmente para los más pequeños. Difícilmente se producen sin interrumpir la continuidad educativa y su coherencia.
Lo lógico sería que a esto siguiera un impulso social hacia la preservación de los vínculos, un apoyo también cultural a la estabilidad de la pareja y una puesta en guardia respecto a la seriedad del problema. En cambio, proliferan las transmisiones televisivas agradables, simpáticas y atractivas que presentan situaciones de separación, familias ampliadas, adultos que se aceptan y se dejan. Aparentemente, nada de esto provoca traumas o dificultades; todo lo contrario, a través de estas situaciones se parece insinuar que las elecciones orientadas al cambio son fuente de vitalidad y de alegría para todas las personas implicadas, empezando por los niños, que gozan de la presencia de muchos adultos diferentes igualmente dispuestos a quererles. Además, implícitamente nos induce a pensar que la situación responde a la exigencia de expresar relaciones auténticas. No obstante, no se declara que, cuando una relación entra en crisis, es mucho más honesto y útil ante los hijos reconocer su final e interrumpirla sin dramas.
Se trata de una imagen fácil, reconfortante y mejor, sin duda, de la que muchas familias actuales tienen sobre sí mismas: demasiado limitadas por la presencia de un solo hijo, aisladas por el alejamiento de los abuelos y de otros parientes, poco alegres y muchas veces demasiado silenciosas. Estas familias solo pueden considerar envidiable el alegre encuentro de afectos que se representa en las escenas televisivas, y empezar a dudar seriamente del presupuesto según el cual la separación de los padres es, en sí misma, un mal para los hijos.
Entre nosotros, ¿quién sigue defendiendo que, salvo excepciones de especial gravedad, lo mejor para los hijos siempre es tener padres tal vez un poco conflictivos, quizá no siempre sonrientes, pero decididos a quererse siempre, en el bien y el mal, y también en las imperfecciones de su relación?