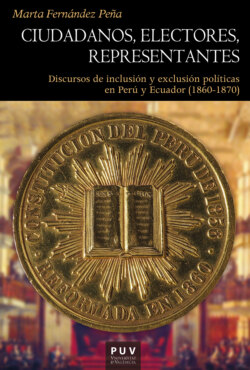Читать книгу Ciudadanos, electores, representantes - Marta Fernández Peña - Страница 7
ОглавлениеINTRODUCCIÓN
La irrupción del liberalismo en el mundo europeo y americano desde los últimos años del siglo XVIII y, fundamentalmente, los primeros del XIX trajo consigo transformaciones en todos los niveles de la vida social. Las ideas de libertad, igualdad y propiedad comenzaron a inundar los discursos políticos y tomaron la forma de nuevas encarnaciones institucionales. La elaboración de constituciones, la separación de poderes, la configuración de cámaras parlamentarias o la celebración de elecciones fueron entonces elementos que empezaron a ocupar el quehacer de las élites políticas liberales, como parte consustancial de una imagen ideal de la modernidad política. En este desarrollo, la definición de la ciudadanía y del electorado ocupó un lugar relevante, así como la conexión de estas categorías con la representación política como práctica y como discurso. América Latina no fue ajena a este proceso. Desde que las nuevas repúblicas latinoamericanas obtuvieron la independencia, la vida política se inscribió en este marco liberal y comenzó el diseño de sus sistemas parlamentarios.
Este libro examina cómo se construyeron los conceptos de «ciudadanía» y de «representación» en relación con diferentes criterios de inclusión y de exclusión. Evidentemente, también se presta atención al elemento mediante el que se producía la conexión entre ambas categorías y, por tanto, a través del cual se otorgaba legitimidad al nuevo sistema político: la elección. En definitiva, trato de acercarme a los diferentes actores históricos que intervinieron en el juego político del momento –electores y elegibles–, pero también reflexiono acerca de la marginación –o al menos, limitación– política de amplios grupos de población.
Este texto procede de una investigación –mi tesis doctoral– en la que se ha analizado la construcción de los modelos de representación parlamentaria que se implantaron en Perú y en Ecuador a partir de la década de 1860, dentro del contexto de los regímenes liberales del siglo XIX y desde una perspectiva comparada y transnacional. El vacío historiográfico en torno al análisis de la representación política durante la segunda mitad del siglo XIX en ambos países, desde la perspectiva metodológica de la historia cultural de la política y de la historia transnacional, fue una de las razones que me impulsó a iniciar esta investigación. Ciertamente, otros estudios se han aproximado, desde diferentes enfoques, al gobierno parlamentario y a la legislación electoral decimonónica en Perú. Sin embargo, la historiografía que ha estudiado este periodo se ha centrado sobre todo en el análisis de los procesos electorales, prestando menos atención a los discursos y al efecto de la cultura política en la construcción de los modelos de representación. Para el caso de Ecuador, el vacío historiográfico en este sentido es aún más significativo. La historiografía ecuatoriana, más preocupada por el proceso de creación del Estado nación y el nacionalismo ecuatoriano, así como por la personalidad de Gabriel García Moreno, prácticamente ha relegado a un segundo plano el análisis sobre la construcción de la representación parlamentaria y la definición de la ciudadanía. En ambos casos, solo algunos pocos historiadores marcan algunas excepciones en este sentido, siendo precisamente de este bagaje historiográfico del que he partido en mi trabajo. Para Perú, me refiero a las investigaciones de Gabriella Chiaramonti, Natalia Sobrevilla, Cristóbal Aljovín, Ulrich Mücke, Alicia del Águila o Marta Irurozqui, entre otros. Para el caso ecuatoriano, hay que mencionar especialmente a Ana Buriano, Juan Maiguashca o Federica Morelli. Por tanto, la decisión de centrar la investigación en los casos de Perú y Ecuador vino avalada, en primer lugar, por motivos historiográficos, debido a la escasez de estudios al respecto que existían para ambos países. A ello se unía otro motivo: el hecho de que ambos países sean fronterizos y compartan un mismo escenario geográfico, con valores culturales y costumbres sociales compartidas, ya que me parecía muy provechoso analizar dos casos nacionales desde una perspectiva comparada y transnacional, deteniéndome en los elementos comunes y en las diferencias que presentaron a la hora de consolidar su sistema de representación parlamentaria.
No obstante, a pesar de que la investigación se centra en Perú y Ecuador, uno de sus objetivos fundamentales ha sido poner estos casos concretos en relación con otras realidades americanas y europeas, interesándome por los procesos de transferencias culturales, aunque sin perder de vista la especificidad de cada comunidad. Por ello, quiero subrayar la importancia del abordaje comparativo que tiene este trabajo, que no se centra en el análisis de las culturas políticas liberales en un solo país –o dos–, sino que los incluye en la órbita de las continuas transferencias culturales e ideológicas que tuvieron lugar entre Europa y América, en un ejercicio de retroalimentación abierto y múltiple. En este sentido, me interesa observar las aportaciones peruanas y ecuatorianas –y de forma más genérica, latinoamericanas– al fenómeno de la construcción y consolidación de los sistemas políticos liberales representativos durante el siglo XIX.
De este modo, se atiende a los procesos de transferencia y circulación política, ideológica y cultural que tuvieron lugar entre Europa y América a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX, en una etapa en la que se habían desvanecido los antiguos lazos entre ambos continentes en condiciones de colonialismo, pero en un momento en el que las relaciones entre los territorios que tenían como punto intermedio el océano Atlántico continuaban, incluso revitalizadas.
En concreto, esta obra se centra de forma específica en la década de 1860, fecha en la que tanto en Perú como en Ecuador se advierten transformaciones fundamentales en los ámbitos político, social y económico. Así, son características principales de este periodo la mayor estabilidad política, un liberalismo que se iba moderando con respecto a etapas anteriores más radicales –hasta hacerse en algunos casos incluso notoriamente conservador, como en la etapa del garcianismo ecuatoriano–, el desarrollo económico –y acelerado– sobre la base de la explotación de determinados productos como el guano o el cacao, y el crecimiento de una élite socioeconómica burguesa que trazó los cánones culturales en los que se basó la definición de la identidad nacional. Especialmente relevantes resultaban las propuestas legislativas del momento, sobre todo la promulgación de nuevos textos constitucionales a lo largo de la década señalada: la Constitución de 1860 en Perú –la más longeva de la centuria– y las constituciones de 1861 y de 1869 en Ecuador –que plantearon importantes innovaciones en el proceso de construcción de la ciudadanía y la representación política–.
No obstante, considero necesario prestar atención al devenir histórico de ambos países en los años precedentes y posteriores. Por ello, en realidad se ha tenido que abrir este eje temporal en sus dos extremos: al menos hacia 1854 en el caso de Perú –cuando tuvo lugar la Revolución Liberal y la segunda llegada al poder de Ramón Castilla– y hacia 1875 en lo que se refiere a Ecuador –cuando se produjo el asesinato de García Moreno y, con él, el final de la etapa política del conservadurismo–.
En lo que respecta a los enfoques metodológicos utilizados, esta investigación se concibe, en primer lugar, dentro del marco teórico y metodológico de una tendencia historiográfica que ha sido denominada como historia cultural de la política, nacida del encuentro entre la historia política y la historia cultural a partir de los años noventa del siglo XX. Es este un enfoque que otorga relevancia no solo a los acontecimientos políticos en sí mismos, sino a los discursos, las imágenes y las representaciones que los actores históricos elaboraron sobre estos. Por ello, debo mencionar que en este libro me acojo al concepto de lo político más que de la política, cuya distinción quedó expuesta de forma clarificadora en las palabras que pronunció Pierre Rosanvallon al inaugurar la cátedra de Historia Moderna y Contemporánea de lo político en el Collège de France en marzo de 2002:
Referirse a lo político y no a la política es hablar del poder y de la ley, del Estado y de la nación, de la igualdad y de la justicia, de la identidad y de la diferencia, de la ciudadanía y de la civilidad, en suma, de todo aquello que constituye a la polis más allá del campo inmediato de la competencia partidaria por el ejercicio del poder, de la acción gubernamental del día a día y de la vida ordinaria de las instituciones.1
Dentro de esta corriente historiográfica, en los últimos años ha ocupado un lugar fundamental el concepto de «cultura política», introducido por Almond y Verba en su origen, pero profundamente reformulado y adaptado historiográficamente por autores como Berstein o Sirinelli.2 Si bien este es un término caracterizado por la polisemia, algunos historiadores se han aventurado a dar ciertas definiciones sobre este. Así, por ejemplo, María Sierra lo ha definido como una «cartografía mental» que «permite interpretar el sistema político bajo el que se vive y encontrar sentido a la acción política, para la que consecuentemente predispone (o inhibe)».3 En cualquier caso, todos los investigadores interesados por este enfoque confiesan la dificultad de llegar a una definición consensuada y global del concepto; pero, a la vez, insisten en la utilidad que la noción de «cultura política» tiene para el historiador como herramienta de trabajo.
Desde estas perspectivas, la investigación que aquí se presenta trata de relacionar el estudio de los sistemas electorales y los textos constitucionales con los procesos de construcción de la ciudadanía y del poder político que tuvieron lugar en Perú y en Ecuador durante la segunda mitad del siglo XIX. Por tanto, este estudio presta especial atención a las cuestiones discursivas y simbólicas, a los imaginarios políticos y sociales que sustentaron las prácticas políticas llevadas a cabo. Pero pretende hacerlo de forma contextualizada, teniendo siempre en cuenta los marcos legales e institucionales, las coordenadas económico-sociales, las luchas por el poder, etc., de cada momento. En concreto, esta investigación se centra en el análisis sobre la legislación promulgada y los debates a los que dio lugar, y presenta una reflexión sobre las interpretaciones y reelaboraciones discursivas que hicieron las élites políticas a partir de los principios teóricos del liberalismo.
En este sentido, me interesan, entre otros, conceptos como representación, ciudadanía, inclusión, exclusión, libertad o igualdad, y sobre todo qué significados tenían para las personas que los utilizaban en el momento en el que los expresaron. Me acojo, por tanto, a una metodología de análisis del discurso, partiendo del convencimiento, planteado por historiadores como Reinhart Koselleck, de que el lenguaje no solo refleja la realidad, sino que también la construye.4 Por ello, este libro fija su atención en la definición de conceptos políticos claves para entender la imagen del liberalismo que las élites políticas e intelectuales peruanas y ecuatorianas de la segunda mitad del siglo XIX contribuyeron a crear a través de sus discursos. En concreto, en estas páginas reflexiono sobre los significados y la relación entre dos conceptos fundamentales: poder político y ciudadanía, y sobre cómo se configuró esta conexión a través de la idea de la representación parlamentaria, un vínculo en el que resultaban fundamentales los procesos electorales.
En último lugar, dado que uno de mis objetivos es insertar el estudio de los casos concretos de Perú y Ecuador en contextos culturales más amplios, esta investigación utiliza una metodología de análisis comparativo y transnacional. Este enfoque fue inaugurado por Espagne y Werner en la década de los ochenta del siglo XX, autores que pusieron el acento en las transferencias culturales como objeto de estudio histórico.5 A partir de entonces, esta corriente ha ido evolucionando hasta dar lugar a diferentes tendencias: historia global, cruzada, compartida, conectada o de redes, que, bajo diferentes acepciones, han permitido avanzar en un camino abierto inicialmente por la historia comparada.6 Como plantea Michel Bertrand, la historia conectada presenta una tensión entre lo macro y lo micro, ya que para analizar el marco global hay que descender hasta las historias locales e individuales de los actores que componen las redes.7 En este sentido, en mi investigación trato de combinar la mirada transnacional, que ofrece elementos comunes dentro de una realidad extensa y heterogénea, con las particularidades que presentan los estudios de casos concretos nacionales, e incluso con las especificidades que nos encontramos si descendemos hacia contextos geográficos, políticos y culturales más concretos –regionales o locales–.
Desde estas perspectivas, este libro se inserta en un marco internacional en varios niveles. En primer lugar, parte de una comparación entre los casos nacionales de Perú y de Ecuador, dentro de un contexto andino. De esta forma, se presta atención a las relaciones –divergentes o convergentes– que presentaron en torno a varios ejes: política internacional, relaciones fronterizas, trasvases culturales, imaginarios compartidos, proyectos comunes o acuerdos económicos, políticos o geoestratégicos. En segundo lugar, se amplía este marco espacial para enmarcar el análisis de las culturas políticas liberales y sus rasgos compartidos en todo el espacio iberoamericano, es decir, un contexto geográfico y cultural que comprende América Latina y la península ibérica. Entiendo que el espacio iberoamericano conformaba en la segunda mitad del siglo XIX un marco espacial de conjunto, en el que se repetían patrones culturales, en el que se desarrollaron procesos políticos parecidos, en el que circulaban ideas compartidas y en el que se movieron los actores históricos traspasando las fronteras nacionales e incluso continentales. Dentro de este contexto, me interesa especialmente contemplar los procesos de trasvases culturales e ideológicos que se produjeron entre España, Perú y Ecuador, así como los rasgos comunes que definían este espacio. En tercer lugar, se utiliza la más extensa noción de espacio atlántico para incluir el estudio de las transferencias culturales entre Perú y Ecuador y otras realidades, tanto europeas como, especialmente, el caso de Estados Unidos. En este último nivel, pretendo analizar las prácticas políticas y discursos compartidos que conectaron los modelos de representación liberal de distintos territorios a través de los viajes y encuentros de políticos e intelectuales. Para ello me acojo al enfoque de historia atlántica, si bien propongo alargar su utilidad hasta la segunda mitad del siglo XIX pues, como ha señalado James E. Sanders, los debates sobre ciudadanía, soberanía y derechos inaugurados en la época de las revoluciones continuaron, incluso intensificados, durante toda la centuria, así como comparto la necesidad de tener presente en el concepto de mundo atlántico las aportaciones iberoamericanas.8
Para llevar a cabo este trabajo he recurrido a un amplio y diverso corpus documental procedente de Europa y América. En primer lugar, he estudiado la legislación promulgada durante los años 1860-1870 (constituciones, leyes electorales, códigos civiles y penales, leyes de instrucción pública, leyes económicas nacionales y acuerdos comerciales internacionales, etc.) y, especialmente, los debates parlamentarios en los que se discutió cada uno de sus puntos. Estos registros ofrecen una información muy importante para el estudio de la definición de la ciudadanía y la representación política, el desarrollo de los procesos electorales o la evolución de las relaciones internacionales. En segundo lugar, me interesa conocer la opinión pública y la opinión intelectual sobre dichos procesos, un aspecto que queda cubierto mediante la consulta de prensa histórica, propaganda política (folletos y pasquines), literatura y otros textos coetáneos. En tercer lugar, para la aproximación al análisis biográfico de los artífices del sistema político se ha recurrido a diversa documentación de tipo privado –entre la que cabe destacar la correspondencia personal–, así como documentación pública referente a individuos concretos. En este sentido, también ha resultado fundamental la información proporcionada por diferentes bases de datos digitales.
Me gustaría subrayar el peso que han tenido algunas fuentes documentales concretas para la elaboración de este libro, especialmente dos de las mencionadas: los diarios de las sesiones parlamentarias (denominados Diarios de Debates en Perú y Actas de Sesiones en Ecuador) y la prensa del momento. De hecho, se puede calificar los diarios de sesiones como la fuente primaria principal de esta investigación y quiero, por tanto, resaltar su utilidad. Considero que se trata de un recurso muy valioso, pues en ellos es posible apreciar tres dimensiones discursivas que nos aproximan a los tres niveles de análisis planteados en este trabajo. Por un lado, permite analizar los debates parlamentarios suscitados en torno a la legislación que sería posteriormente aprobada y publicada y, mediante ellos, el respaldo y las objeciones con los que contó o las modificaciones que se hicieron en diferentes puntos desde su planteamiento hasta su redacción final. También se puede tener acceso a través de esta fuente a algunas propuestas de leyes que no llegaron a promulgarse, pero cuyo planteamiento y discusión resultan muy esclarecedores en cuanto a las diversas sensibilidades políticas de las que se componía el Parlamento. Por otro lado, un segundo objeto de análisis a cuyo primer acercamiento se puede acceder a través de esta fuente es el de los sujetos que expresaron o se posicionaron en relación con los discursos esgrimidos en las cámaras, mostrando con ello sus propias convicciones ideológicas u otras circunstancias personales. En este sentido, la perspectiva biográfica puede ayudarnos a definir si los discursos vertidos en el Parlamento por ciertos individuos tuvieron realmente repercusión entre sus pares o no. Y, por último, utilizando como herramienta metodológica el análisis del discurso, esta fuente nos aproxima a la comprensión de los significados que los conceptos tenían en la elaboración de los imaginarios colectivos.
Además, los diarios de sesiones permiten al historiador aproximarse al ambiente que se vivió en el Parlamento a lo largo de determinados debates. No obstante, en este punto cabría preguntarse: ¿hasta qué punto concuerda el documento escrito al que tiene acceso el investigador con lo que realmente se dijo en las cámaras parlamentarias? Evidentemente, no se puede confirmar de forma empírica lo que allí sucedía, pero las reproducciones de las sesiones parlamentarias ofrecen algunas pistas que pueden ser utilizadas en este análisis. Así, en esta investigación se ha prestado especial atención a ciertas palabras que a menudo aparecen entre paréntesis en los diarios de sesiones junto a los discursos de los oradores, y que dan una impresión más compleja y verosímil de lo ocurrido. En este sentido, la aparición de incisos como «aplausos», «silbidos», «murmullos» o «risas» ponen de manifiesto el efecto que determinados discursos tuvieron en los parlamentarios sentados en la Cámara, mientras que especificaciones del tipo «interrumpiendo», «gritando» o «riendo» ponen el acento en la intencionalidad de los individuos que intervinieron en los debates o incluso en sus estados de ánimo. No hay que olvidar, en este punto, que los debates parlamentarios tenían un componente de teatralidad política, por lo que en ocasiones el uso de la mentira, la sobreactuación, la exageración, la provocación, la ironía, la sorna, la burla o la excesiva adulación dirigida a parlamentarios concretos o a la totalidad del Congreso formaba parte del juego político.9
A pesar de la gran utilidad que concedo a los diarios de sesiones para el desarrollo de esta investigación, y junto a las posibles limitaciones que conllevan y a las que me he referido, tengo que señalar también algunos de los problemas que he encontrado en torno al acceso a estos. Debo admitir que, pese a haber acudido a numerosos archivos y bibliotecas, no siempre ha sido posible localizar en ellos los ejemplares de las sesiones parlamentarias de toda la década objeto de mi estudio. De este modo, la Biblioteca del Congreso de la República de Lima no alberga las sesiones de 1866 y 1867; mientras que en el Archivo de la Función Legislativa de Quito no se encuentran los debates de 1862, 1866 y 1870. Estas ausencias, no obstante, se han podido solventar mediante la consulta de otro tipo de fuentes, como la prensa, en la que a menudo aparecían las transcripciones completas de las sesiones parlamentarias.
Por tanto, la prensa ha resultado ser una fuente complementaria idónea para colmar algunas de las lagunas planteadas por los diarios de sesiones. Sin embargo, también en la utilización de este material hay que hacer algunas precisiones, como por ejemplo la pertinencia de tener en cuenta la orientación editorial de los periódicos. En este sentido, resulta significativo el caso de El Peruano, periódico oficial del Gobierno de Perú, y cuya publicación trisemanal –lunes, miércoles y viernes–, por tanto, dependía del Consejo de Ministros, según una ley del 14 de noviembre de 1856. Así, esta publicación debía incluir «las leyes y resoluciones del Congreso, los decretos y resoluciones del Gobierno, los tratados públicos, las comunicaciones diplomáticas que sea necesario publicar y, en general, todos los actos gubernativos», así como «el despacho diario de los Tribunales».10 En este sentido, he encontrado en este periódico una buena fuente de información sobre todo asunto que emanara de los poderes públicos. Por su parte, el periódico oficial del Gobierno ecuatoriano de García Moreno –que estuvo en el poder durante la mayor parte del tiempo que he estudiado– era El Nacional, que se publicaba una vez por semana, «con ocasionales interrupciones e irregularidades», y contenía avisos y correspondencia oficiales, nuevas leyes y decretos, las decisiones del tribunal de cuentas y algunos editoriales.11
Dada la imposibilidad de consultar toda la prensa peruana y ecuatoriana que circuló a lo largo de la década, me ha parecido interesante, sin embargo, seleccionar algunas de las publicaciones en función de ciertos criterios. En el caso de Perú, opté por una consulta en profundidad y en extensión –a lo largo de toda la década de 1860– de dos de los diarios más relevantes del momento: El Peruano, como periódico oficial del Gobierno y, por tanto, como medio de traslación de sus convicciones políticas a la opinión pública, y El Comercio, debido a la impronta que este rotativo tenía –y aún tiene– en la sociedad peruana –al menos, entre los grupos sociales que sabían leer en aquel momento, que como veremos representaban un pequeño porcentaje de la población total– y sobre todo a la reproducción de muchas de las sesiones parlamentarias que se pueden encontrar entre sus páginas.12 En lo que respecta a Ecuador, decidí obtener una muestra de algunas de las noticias más relevantes aparecidas en la prensa durante la década de los sesenta entre la multiplicidad de títulos que se ubicaban en la Hemeroteca de la Biblioteca Ecuatoriana Aurelio Espinosa Pólit y en el Archivo Histórico del Ministerio de Cultura.
En último lugar, expondré brevemente la estructura de este libro, el cual consta de tres partes fundamentales, que han sido divididas en función de criterios temáticos y no cronológicos. La primera de ellas, titulada «Estructuras básicas para el juego político: economía, sociedad, territorio, legislación», presenta una aproximación al contexto, definiendo aquellas coordenadas básicas en las que se desarrolló el sistema político que se analizará posteriormente. Así, a través de tres capítulos, en esta primera parte se examinan algunas de las características fundamentales de la historia peruana y ecuatoriana durante la segunda mitad del siglo XIX, que condicionarían el sistema representativo en proceso de instalación en cada uno de los países a lo largo de la década de 1860: los cambios gubernativos y los principales conflictos desatados, el desarrollo económico y su efecto sobre la sociedad, la estructura territorial y administrativa, el marco legislativo que actuó como referencia –formado fundamentalmente por la promulgación de constituciones y leyes electorales– y la composición de las diferentes asambleas constituyentes que se sucedieron en el periodo. Como se apreciará a lo largo del libro, parto del convencimiento de que los aspectos económicos, sociales y territoriales influirían de manera importante en la definición de la nación que se hizo a lo largo del siglo XIX, y por tanto, también en la configuración del sistema representativo que se implantó en estos países.
A continuación, un segundo apartado, titulado «Construyendo el liberalismo: principios de inclusión y exclusión», ocupa la parte más amplia de la investigación. Es precisamente en estas páginas donde se abordan los objetivos principales de mi análisis y, por tanto, en las que se manifiestan también los principales resultados. A través de seis capítulos, se reflexiona sobre las interpretaciones y reelaboraciones que llevaron a cabo las élites políticas peruanas y ecuatorianas en torno a los principios teóricos del liberalismo y su combinación con las necesidades sociopolíticas, construyendo un binomio de inclusión y exclusión que daría lugar a diferentes plasmaciones políticas –institucionales, legislativas o electorales–. El análisis del discurso, por tanto, cobrará un protagonismo especial en estos capítulos. La segunda parte comienza reflexionando sobre aspectos básicos de los sistemas liberales: el principio de representación –como nuevo mecanismo legitimador del poder– y los conceptos de libertad e igualdad. A partir de aquí, la investigación se centra en las diferentes categorías políticas que se crearon para clasificar a los individuos –y que dan título a este libro–: ciudadanos, electores y representantes. Un último capítulo, además, recoge un análisis sobre aquellos grupos marginados del juego político y los discursos justificativos que se dieron por parte de las élites políticas creadoras de esta dinámica de exclusión.
Por último, dos capítulos cierran el libro y conforman el bloque final, titulado «Perú y Ecuador en el contexto internacional: tensiones fronterizas, proyectos comunes y circulación de ideas». Como ya se ha comentado, parto de la idea de que los sistemas representativos implantados en Perú y en Ecuador a lo largo de la década de 1860 no se construyeron en solitario, sino que se encontraban inmersos en un contexto más amplio. Por ello, en esta tercera parte se fija la atención en los procesos de transferencias culturales e ideológicas, en los proyectos políticos conjuntos y en los conflictos internacionales principales que tuvieron lugar en cada uno de los contextos objeto de este estudio –el espacio andino, el espacio iberoamericano y el espacio atlántico–, especialmente en la influencia que estos procesos tuvieron en la configuración definitiva de los sistemas liberales implantados en Perú y en Ecuador. En esta última parte, por tanto, resulta fundamental la perspectiva metodológica que propone la historia de las transferencias culturales.
Para finalizar, debo hacer algunas indicaciones sobre determinados aspectos formales que se han tenido en cuenta a la hora de reproducir buena parte de la información extraída de las fuentes consultadas. Así, tengo que señalar que las citas literales han sido transcritas según la norma ortográfica actual con el objetivo de facilitar la lectura, si bien se ha respetado el resalte original de ciertas palabras a través del uso de cursivas o mayúsculas. Asimismo, las citas en inglés han sido traducidas al castellano por la autora.
1 Pierre Rosanvallon: Por una historia conceptual de lo político, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2003, p. 20.
2 Gabriel Abraham Almond y Sidney Verba: «An Approach to Political Culture», en Gabriel Abraham Almond y Sidney Verba: The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations, Princeton University Press, 1963; Serge Berstein: «La cultura política», en Jean Pierre Rioux y Jean François Sirinelli: Para una historia cultural, México, Taurus, 1999, pp. 389-405; Jean François Sirinelli: «L’histoire politique et culturelle», en Jean Claude Ruano Borbalan (coord.): L’histoire aujourd’hiu. Nouveaux objets de recherche. Courants et débats. Le métier d’historien, Auxerre, Éditions Sciences Humaines, 1999, pp. 157-164.
3 María Sierra: «La cultura política en el estudio del liberalismo y sus conceptos de representación», en Manuel Pérez Ledesma y María Sierra (eds.): Culturas políticas: teoría e historia, Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 2010, pp. 233-261, esp. pp. 233-234.
4 Reinhart Koselleck, Otto Brunner y Werner Conze (eds.): Geschichtliche Grundbegriffe. Historisches Lexikon zur Politische-sozialen Sprache in Deutschland, Stuttgart, Klett-Cotta, 1972-1992.
5 Michaël Werner y Michel Espagne: «La construction d’une référence culturelle allemande en France: genèse et histoire (1750-1914)», Annales. Économies, Sociétés, Civilisations 42-4, 1987, pp. 969-992.
6 Algunos trabajos de referencia sobre estas líneas metodológicas son Michaël Werner y Bénédicte Zimmermann: «Penser l’histoire croisée: entre empirie et réflexivité», Annales. Histoire, Sciences Sociales 58, 2003, pp. 7-36; Sebastian Conrad, Andreas Eckert y Ulrike Freitag (coords.): Globalgeschichte: Theorien, Ansätze, Themen, Frankfurt, 2007; Laurent Testot: Histoire global. Un nouveau regard sur le monde, Auxerre, Sciences Humaines Éditions, 2008; Romain Bertrand: «Historia global, historias conectadas, ¿un giro historiográfico?», Prohistoria: historia, políticas de la historia 24, 2015, pp. 3-20.
7 Michel Bertrand señala la relevancia de los actores históricos que hacen posible la circulación de ideas y pone el foco especialmente en las redes sociales –familiares, de amistad, de negocio, etc.– que construyen. Michel Bertrand: «A propósito de la historia global: una reflexión historiográfica entre el Viejo y el Nuevo Mundo», en Conferencia Inaugural del programa de Doctorado en Historia, Universidad de Sevilla, 21/10/2015. Para más información sobre el estudio de las redes de sociabilidad, véanse algunas obras de este autor: Michel Bertrand y Claire Lemercier: «Introducción: ¿en qué punto se encuentra el análisis de redes en Historia?», Redes: Revista hispana para el análisis de redes sociales 21, 2011, pp. 1-12; Michel Bertrand: «De la familia a la red de sociabilidad», Revista Digital de la Escuela de Historia 4-6, 2012, pp. 47-80.
8 James E. Sanders: «Atlantic Republicanism in Nineteenth-Century Colombia: Spanish America’s Challenge to the Contours of Atlantic History», Journal of World History 20, 2009, pp. 131-150, esp. p. 132.
9 Agradezco en este punto las reflexiones suscitadas en el simposio «El poder en escena: debates parlamentarios en Latinoamérica, 1810-1910», en Congreso Internacional de AHILA. En los márgenes de la historia tradicional. Nuevas miradas de América Latina desde el siglo XXI, celebrado en Valencia en septiembre de 2017, en el que intervinieron, entre otros, historiadores como Eduardo Posada Carbó, Gabriella Chiaramonti, Natalia Sobrevilla o Diego Molina.
10 El Peruano, «Aviso Oficial», 3/01/1863.
11 Daba buena cuenta de ello el estadounidense Friedrich Hassaurek, que residió en Ecuador durante algunos años de la década de 1860. Friedrich Hassaurek: Four Years Among the Spanish-Americans, Londres, Sampson Low, Son and Marstron, 1868, p. 286.
12 Especialmente relevante ha sido la consulta del periódico El Comercio para cubrir el vacío que presentaba la Biblioteca del Congreso de la República en torno a los años 1866-1867, los cuales suponen un periodo de tiempo de gran relevancia en la historia política de Perú.