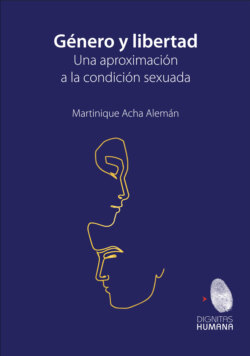Читать книгу Género y libertad - Martinique Acha Alemán - Страница 5
ОглавлениеIntroducción
En el prólogo a su Ética de la diferencia sexual, Luce Irigaray constató que si cada época tiene un tema que pensar –uno solamente– la diferencia sexual es el tema de nuestro tiempo. Treinta años después sus palabras resultan no sólo acertadas, sino proféticas. En efecto, hoy está en boca de todos el tema de la diferencia sexual. Está presente en nuestros discursos filosóficos, políticos, sociales y religiosos. Grupos opositores discuten su relevancia y significado en la experiencia humana y, en ocasiones, lo hacen incluso con violencia e intolerancia. Sin embargo –como ocurre frecuentemente con aquellos conceptos que provocan fuertes altercados en la historia del pensamiento– sobre la diferencia sexual hay poca reflexión antropológica que permita realmente alumbrar su comprensión en las diversas áreas del conocimiento humano. De modo intuitivo, miles de personas en el mundo perciben la trascendencia de la diferencia sexual en su historia concreta, y por la eficacia con que los medios de comunicación han puesto en boga este término, sabemos que género y sexualidad se relacionan, pero no comprendemos cómo ni por qué. Si preguntáramos al común denominador de quienes discuten apasionadamente sobre el tema, acompañados de un café o en un salón de clases, pocos podrían dar cuenta realmente de la noción de género, de su presencia en nuestros discursos antropológicos, de su profundidad en la configuración de nuestra identidad y de su historia entre los complejos procesos del feminismo. Pero, ¿qué es realmente el género? ¿Qué es el sexo? ¿Qué lugar ocupa la diferencia sexual en la conformación de nuestra identidad? ¿Qué es lo queer? ¿Quién es la mujer? ¿Quién es el varón? ¿Cómo se conjugan la diferencia y la igualdad? Son éstas las preguntas que me han motivado a escribir el presente libro. Preguntas que me han acompañado desde hace muchos años, sin que me diera cuenta.
La misma situación del lugar concreto que ocupo en la historia ha sido fuente inevitable de mis inquietudes: mujer en el siglo xxi, filósofa por vocación, joven de un mundo globalizado, profesora de adolescentes digitales, hija, hermana, esposa y madre. La experiencia de mi vida ha hecho de la diferencia sexual una pregunta ineludible, en la que ahora me he sumergido, descubriendo cuán vasta y seria es la tarea que aún tenemos por delante.
La diferencia sexual es el tema de nuestro tiempo, porque también lo es la persona. ¿Qué significa ser persona? ¿Cuál es el sentido de nuestra libertad? Responder a estas preguntas es tarea necesaria para la filosofía, si queremos profundizar realmente en nuestra condición sexuada, porque cualquier teoría de género que no esté construida sobre la base de una adecuada antropología dirá muy poco –y pobremente– sobre la verdad del ser humano. Puede parecer sorprendente, pero la diferencia sexual es un tema todavía virgen que se puede abordar desde diversas perspectivas. En realidad fue hasta el siglo xx –principalmente por obra del psicoanálisis y el feminismo– que comenzamos a preguntarnos sobre ella. Toda la antropología hasta aquel momento fue asexuada, pues durante siglos la filosofía buscó comprender al ser humano en su esencia, perdiendo con ello lo concreto de la diferencia sexual. El feminismo puso de manifiesto que la escasa reflexión dedicada a la mujer en el mundo había contribuido a la degradación de su dignidad en el ámbito de la vida práctica. De esta forma comenzaron los estudios sobre el género y la diferencia sexual. El pensamiento sobre estas cuestiones ha tenido una evolución compleja y ha dado lugar a diversas teorías, cuyos presupuestos antropológicos y aplicaciones prácticas son, muchas veces, distintos y contradictorios entre sí. En la actualidad, la noción de género remite a múltiples discursos y despierta mucha controversia, política y social, con lo cual parece que la antropología aún tiene un largo camino por delante en lo referente al problema de nuestra condición sexuada.
La inquietud vital con la que he buscado comprender estos temas despertó en mí la necesidad de estudiarlos más seriamente. La intención de esta obra ha sido situarme ante el complejo panorama de los discursos contemporáneos sobre el género para realizar un diagnóstico de las teorías predominantes y vislumbrar otros horizontes desde los cuales sería posible abordar esta cuestión.
Hasta el momento he hallado pocos estudios antropológicos que den cuenta satisfactoriamente de nuestra condición sexuada, principalmente porque la mayoría de ellos considera la diferencia como sinónimo de subordinación. Así lo hizo el patriarcado, y así lo siguen haciendo los diversos modelos de igualdad predominantes en la actualidad. Una rama considerable de las teorías de género ha visto en la diferencia una huella imborrable de jerarquía y subordinación. La solución propuesta ha sido, lamentablemente, erradicar la diferencia en nombre de la igualdad y de la dignidad de la persona. Pero, ¿es ésta la única manera de explicar nuestra condición sexuada? Parece que no. Recientemente han surgido nuevos planteamientos antropológicos que permiten repensar la diferencia sexual en el marco ontológico de la persona, a fin de integrar la diferencia en la igualdad, promoviendo así un modelo corresponsable y complementario entre los sexos. Esta perspectiva sostiene que no tiene sentido saber quién es la mujer, si no sabemos quién es el varón ni descubrimos que ambos sexos se implican mutuamente. Ahora bien, para comprender esta propuesta era necesario dialogar con el pasado y el presente; introducirme en la historia de la noción de género, como ha evolucionado en la antropología; conocer bien al menos un par de figuras emblemáticas del tema, que hayan planteado el género desde otras perspectivas, y analizar de modo crítico los aciertos y límites de tan diversas propuestas. Evidentemente habría sido imposible alcanzar en tan pocas páginas una visión madura y de conjunto sobre el tema. Por eso, insisto en que se trata de un primer acercamiento, apenas un preludio de futuras investigaciones.
El libro está dividido en tres capítulos. En el primero se hace una revisión histórico-filosófica de la noción de género en la antropología. Para comprender su evolución es fundamental repasar los diversos modelos de la relación sexo/género que han surgido en la historia y los que están presentes en la actualidad. Con base en ellos están estructurados los cuatro apartados de este primer capítulo. Después de presentar brevemente el estado de la cuestión, desarrollo el patriarcado, puesto que este modelo ha sido el que mayor presencia ha tenido en la historia. También llamado modelo de subordinación, el patriarcado predominó desde las primeras culturas de la antigüedad hasta la época moderna. De ahí su importancia para comprender la reacción de inconformidad en quienes comenzaron a proclamar una igual dignidad entre los sexos a finales del siglo xviii. El siguiente apartado de este capítulo consiste en rastrear los distintos movimientos a favor de la igualdad, que iniciaron con los primeros brotes del feminismo y evolucionaron rápidamente hacia el igualitarismo que promueven las actuales teorías de género. Finalmente ofrezco una breve revisión de los movimientos que han buscado reivindicar la diferencia, tanto en la teoría como en la práctica. Con esto es posible completar un primer mapa conceptual que permite comprender el complejo panorama de los discursos sobre género que coexisten en la actualidad.
Del inmenso abanico de autores que desde el siglo xix han publicado al respecto, elegí a tres figuras representativas cuyos planteamientos podrían considerarse decisivos para el desarrollo de la noción de género, como es planteado en el primer capítulo. Margaret Mead, Simone de Beauvoir y Judith Butler abarcan todo el contenido del segundo capítulo. Habría sido imposible estudiar a fondo el pensamiento completo de cada una de ellas, pues se trata de tres autoras prolíficas y complejas, tanto en ideas como en obras –particularmente las últimas dos–. Por ello me centré sólo en algunas obras y en determinados artículos, a partir de los cuales desarrollé una síntesis de sus planteamientos en torno al género y a la diferencia sexual. De Margaret Mead presento las conclusiones más relevantes de su aclamada obra Sexo y temperamento en tres sociedades primitivas, como ella misma las expone en la introducción y el final de su trabajo. En seguida planteo algunas de las objeciones que recibió en vida, pero sobre todo analizo la evolución que tuvo su pensamiento hacia Masculino y femenino, segunda de sus obras clave en el tema que nos ocupa. Es cierto que el trabajo de Margaret Mead proviene de la antropología cultural más que de la filosofía, sin embargo, es considerada precursora en el uso de la noción de género, ampliamente utilizada por los estudios feministas posteriores. Su trabajo en Sexo y temperamento introdujo, en 1935, la idea revolucionaria de que los rasgos de la personalidad que llamamos masculinos y femeninos son, en realidad, fruto del condicionamiento cultural. En este sentido, su trabajo antropológico fue el cimiento de una postura que, desde otro punto de vista, cobra mayor relieve en Simone de Beauvoir y se radicaliza en Judith Butler.
El segundo apartado de este capítulo se centra en el análisis de un texto fundamental para comprender la evolución del feminismo en el siglo xx. En El segundo sexo, de Simone de Beauvoir, se considera la situación existencial de la mujer, quien durante siglos fue condenada a la otredad. Para comprender las ideas fundamentales de esta obra capital, realizo un breve repaso de sus presupuestos existencialistas y fenomenológicos. Sin duda, el gran mérito de Beauvoir consistió en haber situado el problema de la mujer desde su carácter humano, pero tampoco su obra esta exenta de paradojas. La principal de ellas es el hecho de que los postulados existencialistas sobre los que construye todo su planteamiento le impiden determinar quién es la mujer –objetivo primordial de su trabajo–. Beauvoir nunca reconoció una aportación original y propia de la mujer, en cambio promovió la masculinidad como paradigma de lo humano. A considerar los aciertos y límites de su propuesta, dedico una parte importante de este capítulo. Finalmente, en el último apartado he dirigido la atención hacia uno de los libros más influyentes del siglo xxi. El género en disputa de Judith Butler sentó las bases para la fundamentación de la teoría queer, y con ello revolucionó para siempre la historia del feminismo. Lo que esta obra ha puesto en duda es, fundamentalmente, la identidad del sujeto y la explicación del género como realización cultural de un sexo biológico recibido. Desde luego, en nuestros días, un estudio serio de antropología no puede evitar dialogar con esta propuesta, que ha puesto en crisis el concepto de sexualidad como naturaleza recibida y supone una identidad sin esencia, cuyos límites pueden ser construidos y deconstruidos libremente por el individuo. De hecho, toda la discusión actual sobre el género y la diferencia sexual sigue siendo, de algún modo, un diálogo con Butler. Por ello, este apartado pretende comprender las ideas clave de El género en disputa, así como las principales líneas de discusión que se han generado a partir de su planteamiento.
Después de realizar una crítica personal a los aciertos y límites de las propuestas de Mead, Beauvoir y Butler, en el tercer capítulo exploro nuevas perspectivas antropológicas que plantean la condición sexuada en el marco ontológico de la persona. A partir de las mismas parece se abre la posibilidad de pensar nuestra sexualidad sin perder ni la diferencia ni la igualdad. Para ello, es necesario superar los esquemas patriarcales, pero también los igualitaristas, a fin de dar paso a una visión corresponsable y complementaria entre los sexos. Esto supone que la diferencia sexual sea integrada en la reflexión sobre la persona, lo cual nos remite, en última instancia, a la ontología. Por ello, para analizar esta propuesta me he centrado sobre todo en comprender quién es la persona, según la línea que desarrolló el humanismo del siglo xx, y finalmente presento un breve apartado con los planteamientos sobre la condición sexuada que algunos autores recientemente han desarrollado a partir de dicha antropología. Como conclusión, expongo las ideas principales que he podido extraer de los estudios, análisis y diálogos que conformaron y dieron cuerpo a esta obra. Al término de esta exposición sostengo que la antropología tiene aún mucho que profundizar en las nociones de persona, libertad y dignidad, si quiere realmente conocer el problema de nuestra condición sexuada.
Agradezco profundamente el apoyo de Luis Guerrero Martínez y Blanca Castilla de Cortázar, sin cuya orientación y paciente escucha no habría podido realizar este trabajo. A los abuelos de Maricruz, que apoyaron incondicionalmente a una madre joven que jugó de malabarista entre su familia y la filosofía. A mis padres, la fuente primordial de mi inspiración, sin cuyo apoyo este libro no habría sido más que un sueño. Y a Carlos, el financiero que me ha mostrado la riqueza de esta diferencia más que toda la academia y que todos los libros. Este libro es también de todos ellos, de las conversaciones que hemos compartido y de todo lo que me han enseñado, de su apoyo interminable, y de la gran motivación con la que me impulsaron a perseverar en aquellos momentos en los que la fuerza de la vida parecía ser más fuerte que la tendencia del estudio.