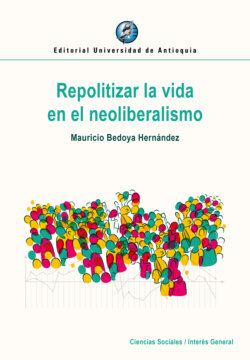Читать книгу Repolitizar la vida en el neoliberalismo - Mauricio Bedoya Hernández - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеIntroducción
Muchos diagnósticos acerca de nuestro presente se han hecho en las últimas décadas. Ellos han coincidido no solo en reconocer que estamos ante una nueva manera de conducir la vida de los individuos y las poblaciones, sino en señalar que otra forma de capitalismo se ha impuesto en nuestro mundo. El neoliberalismo ha emergido seductor en todas las capas de la sociedad y ha transformado a los individuos, quienes parecen absorbidos por la fe ciega en la promesa de una vida llena de éxito y bienestar ilimitados. En este proceso son modificados los estilos relacionales que los sujetos entablan, los cuales, más que relaciones humanas, están siendo vividos como vínculos empresariales. Más aún, vemos un cambio profundo en la relación que el sujeto establece consigo mismo, la cual ha hecho del individuo un empresario de sí mismo que asume toda su vida como un activo y cada una de sus acciones como una inversión, pues, como lo muestra Wendy Brown (2017), su existencia total ha sido economizada. El efecto de todo ello ha sido la despolitización de la vida. Este es el punto de partida de nuestro estudio.
Si bien hemos aceptado los hallazgos que Michel Foucault (2007) hizo en el Nacimiento de la biopolítica, curso impartido en el Collège de France entre los años 1978 y 1979, también acudimos a una serie de estudios más contemporáneos sobre el neoliberalismo. Christian Laval y Pierre Dardot, Wendy Brown, Isabell Lorey, Mark Fisher, Richard Sennett y Byung-Chul Han, entre otros, han iluminado el camino para comprender lo que es el neoliberalismo, cuarenta años después de que Foucault lo diagnosticara. En este contexto, nuestro punto de partida es que —como Laval y Dardot (2013) plantean en La nueva razón del mundo y en otros de sus estudios— el neoliberalismo no es una ideología, un capitalismo desorganizado o un sistema caótico e irracional, sino toda una racionalidad de gobierno de los individuos y las sociedades, que involucra no solo la vida económica, sino también lo social y la manera en que los individuos se subjetivan.
En su diagnóstico de la racionalidad neoliberal, estos autores indican sus cuatro características básicas. Primero, en vez de concebir el mercado como una realidad natural, se lo considera un proyecto constructivista que requiere de la intervención del Estado y la implantación de un sistema legal específico; segundo, su eje no es, como otrora, el intercambio mercantil y el consumo, sino la competencia entre empresas; tercero, el Estado mismo comienza a funcionar como empresa que debe someterse, también, a la norma de la competencia; y cuarto, esta norma excede la esfera del Estado y alcanza al sujeto en su relación consigo mismo. En este contexto emerge un nuevo agente, el sujeto emprendedor que hace de su vida una empresa y se conduce según ella. Este sujeto emprendedor es el empresario de sí, sujeto fabricado y adaptado a las condiciones del mercado, creativo y flexible. En otras palabras, “la empresa es pues promovida a la categoría de modelo de subjetivación: cada cual es una empresa a gestionar y un capital que hay que hacer fructificar” (Laval y Dardot, 2013, p. 385). El neoliberalismo destruye al ciudadano de derechos y enarbola al empresario con derechos; además, convierte la contingencia y la discordancia propias del vivir en posibilidades de negocio, de formación de empresa y de ampliación del mercado.
Como una estrategia para gobernar de manera más expedita, el neoliberalismo hace que cada individuo se haga cargo de las seguridades ontológicas que hasta hace poco eran objeto de protección por parte de los Estados (educación, salud, pensión, etc.). De este modo, mercantiliza la totalidad de ámbitos de sujetos y sociedades, con lo que termina precarizando la vida de los individuos, introduciendo formas de distribución inequitativa de los recursos y privilegiando la protección de unos grupos en detrimento de las condiciones de vida de otros. Así, precarizar se convierte en toda una estrategia para el logro de los objetivos de gobierno dentro del neoliberalismo.
En el presente texto ha resultado de gran utilidad metodológica y conceptual la distinción que hace Judith Butler y que Isabell Lorey replica (ampliándola) entre precariedad, precarización y condición precaria, todas estas dimensiones de lo precario. Ambas autoras hacen un llamado a no confundir estas tres nociones y, por lo tanto, a no temerle, como antes se hacía, a la condición precaria, pues esta se constituye en la base de una nueva forma de construir la política. Nosotros vamos más allá y proponemos que la noción de precarización también tiene un potencial político importante. Estas ayudas conceptuales y metodológicas que ofrece lo precario, como categoría general, nos han ofrecido las herramientas para proponer nuestra idea de una política de mínimos, asentada en dos nociones asimismo creadas en el presente estudio: política contra la precarización y política desde la condición precaria.
Por otra parte, puesto que hemos considerado el neoliberalismo una racionalidad de gobierno, este se define como un conjunto de prácticas que funciona dentro de un campo de poder y que, por lo tanto, tiene unos objetivos, unos medios para alcanzarlos y una serie de estrategias (Castro-Gómez, 2010). Esto significa que la comprensión sobre el funcionamiento del poder la da la analítica de las prácticas, su funcionamiento, el tipo de realidad que buscan configurar y la forma de individuo que quieren fabricar. Pero los conjuntos de prácticas no son dirigidos por una racionalidad preexistente, sino por una que acontece en el acto. De este modo, el neoliberalismo elabora un conjunto heterogéneo de prácticas que pretenden erigir al empresario de sí como figura clave de la subjetividad de nuestro presente.
Al asumir esta ruta, adoptamos también la idea foucaultiana de gobierno. Esta idea es definida por Foucault (1982, 1999, 2009) como el conjunto de acciones que se realiza para influir sobre las acciones de los otros (gobierno de los otros) y sobre la relación que el sujeto establece consigo mismo (gobierno de sí). Si consideramos que en el gobierno lo que se pone en juego es la pretensión de influir sobre las acciones presentes o futuras de los otros, se puede sostener que su condición de posibilidad es que los sujetos sean libres, es decir, que “ese ‘otro’ (sobre quien se ejerce una acción de poder) debe ser enteramente reconocido y mantenido hasta el fin como una persona que actúa” (Foucault, 1982, p. 253).
Por esta condición de libertad, en toda relación de gobierno los participantes han de poder “abrirse un campo entero de respuestas, reacciones, resultados e invenciones posibles” (p. 253). Justamente, en este punto se entiende que la resistencia se halla en la base, y como condición, de las relaciones de poder (Foucault, 1999). Entonces, la movilidad y reversibilidad de las relaciones de poder es lo que permite que la resistencia cobre vida en todas las relaciones humanas, pues siempre existe la posibilidad de que el sujeto se oponga activamente a ser dirigido de una cierta forma por otro y delinee su posición respecto de aquel otro que quiere conducirlo. Lo que se pone en juego aquí, como lo dice Ángel Gabilondo en la introducción a Estética, ética y hermenéutica (Foucault, 1999), es la posibilidad, que ofrece la resistencia, de crear formas de vida que, por haberse gestado en esa misma resistencia, se constituyen en formas-de-vida-otras respecto de una cierta forma de gobierno.
He aquí la ruta del presente texto. La primera labor es llevar a cabo un diagnóstico de nuestro presente. Esto lo hacemos en la primera parte, en cuyo capítulo uno nos preguntamos cuáles son las estrategias usadas por el neoliberalismo para configurar la subjetividad dominante en nuestra época, a saber, el empresario de sí. En el capítulo dos abordamos otro aspecto clave en este diagnóstico: la manera como esta racionalidad de gobierno precariza la vida de los ciudadanos de manera estratégica para producir unas formas de ser. Después de aproximarnos a una idea de lo político y de preguntarnos por el destino de la política dentro del neoliberalismo (capítulo tres), concluimos la primera parte con la afirmación de que este despolitiza la vida individual y social.
En la segunda parte proponemos una manera de entender lo político. Aquí problematizamos algunos planteamientos de Hannah Arendt, Judith Butler, Guillaume Le Blanc e Isabell Lorey y, al mismo tiempo, nos apoyamos en ellos para exponer nuestra manera de entender cómo podría fundamentarse una práctica repolitizadora en la actualidad. Para terminar, en la tercera parte de nuestra investigación nos adentramos en el espinoso tema de la resistencia al neoliberalismo. Aquí es donde elaboramos los conceptos que proponemos como condiciones de posibilidad para la repolitización de la vida en el momento presente: resistencias itinerantes y ética del destino compartido. Ante las voces que se levantan indicando que frente al neoliberalismo no hay posibilidad de resistirse, o ante aquellas que abordan el problema de la resistencia de manera bizarra y poco situada, sostenemos que el neoliberalismo está hecho de una heterogeneidad que se convierte en la base de sus posibilidades de mantenerse y fortalecerse, pero que justo esa heterogeneidad es el asiento de las fisuras que permiten el acontecimiento de la resistencia.