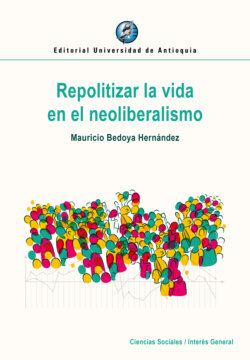Читать книгу Repolitizar la vida en el neoliberalismo - Mauricio Bedoya Hernández - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление1. La fabricación del empresario de sí
Neoliberalismo como racionalidad
Las referencias al neoliberalismo como problema para una analítica de nuestro presente dejan ver una serie de malentendidos, muchas veces asumidos por quienes pretenden realizar un diagnóstico de lo que somos. El primero se refiere a la idea según la cual el neoliberalismo es una ideología. El segundo es aquel que considera el neoliberalismo un modelo económico, manteniendo el problema del trabajo, la producción y el intercambio como centro de las explicaciones de la forma de funcionamiento del mundo y los individuos. Este malentendido trae varios efectos en lo que respecta al análisis crítico del presente: reduce el neoliberalismo al engranaje del sistema financiero y, en consecuencia, al problema del endeudamiento del ciudadano, de las tasas de interés, de las nuevas formas de inversión, de la cotización en la bolsa, etc. Pero también reduce el neoliberalismo al problema de las nuevas formas de trabajo y empleabilidad, con lo cual terminan confundiéndose neoliberalismo y posfordismo. Además, reduce el neoliberalismo al problema del consumo, la demanda y la oferta de productos; en otras palabras, asimila neoliberalismo y mercado.
En el tercer malentendido se cae cuando se interpreta el neoliberalismo como una suerte de nuevo liberalismo, un liberalismo evolucionado y, por lo tanto, productor de unas formas de sociabilidad y subjetividad mejoradas. En este caso, se establece una continuidad espuria entre una racionalidad y otra, y se olvida que el neoliberalismo aparece justo como una forma de cristalización de las críticas denodadas al liberalismo decimonónico que fueron realizadas desde principios del siglo xx (Laval y Dardot, 2013). Por ejemplo, el emprendedor es considerado la mejor versión evolutiva del individuo humano, lo cual deja a este tipo de sujeto en la posición de ideal para cualquier individuo. O sea, ser emprendedor sería lo natural y deseable en términos evolutivos. O, de otra manera, según lo problematiza Byung-Chul Han (2014), el encumbramiento del capital en cuanto ideal regulatorio de la vida aparece como normal y apreciable. La vida misma termina siendo economizada sin resistencia alguna, como lo señala Wendy Brown (2017). Así, es natural ser emprendedor y economizar la vida, pues en el propio liberalismo, según este malentendido, ya se hallarían los orígenes del emprendimiento que el neoliberalismo realiza por completo.
Más que una ideología, un modelo económico o un liberalismo mejorado, el neoliberalismo es, en realidad, un conjunto de prácticas, acciones, dispositivos, engranajes que derivan en la creación de una serie de instituciones, formas de organización de los Estados y modos de ser y actuar de los individuos. Este conjunto de prácticas construye una variedad de discursos y se apoya en ellos. En gran medida, estos discursos adquieren el rostro de verdades científicas y saberes legitimados por esas instituciones. Pero, además, esas prácticas llevan a que los individuos asuman unas conductas dirigidas hacia sí mismos, hacia los demás y, en general, hacia el mundo, fabricando formas de ser para ciudadanos posibles. En otras palabras, el neoliberalismo se ha afianzado como una racionalidad que busca gobernar la vida económica, social e individual y, en ese proceso, elabora formas de subjetividad específicas (Laval y Dardot, 2013).
El hecho de que sea una racionalidad quiere decir que se refiere a un conjunto de prácticas y a la manera como ellas funcionan para lograr unos fines determinados (Castro-Gómez, 2010). En términos de la gubernamentalidad, esos fines aluden a la realización de una cierta forma de ser en los individuos. O sea, todo régimen de prácticas se encamina a realizar una cierta forma de subjetividad. Para este fin, hace uso de unos medios estratégicamente ideados (tecnologías, en palabras de Foucault) dentro de los cuales los discursos, en cuanto sistemas veridiccionales, se erigen como fundamentales. Según Foucault (1996), esto no quiere decir que los fines coinciden siempre con los efectos. Que un conjunto de prácticas tenga una racionalidad quiere decir que el cúmulo de medios utilizados para el logro de un fin puede conducir a unos efectos no buscados, pero tales efectos pueden ser usados para otros fines también útiles en el marco de las pretensiones de gobierno. Por esto, las prácticas son configuraciones estratégicas en la medida en que permiten que los usos no previstos sean útiles para el logro de objetivos de gobierno (Foucault, 1982).
Wendy Brown (2017) se ha referido al neoliberalismo y su problema central, el capital, haciendo una crítica a la perspectiva adoptada por Foucault en el curso del año de 1979. Para Brown, en este curso Michel Foucault reduce el neoliberalismo al orden de la razón, puesto que lo ubica alrededor de la verdad. A partir de esta afirmación deriva una conclusión: el capitalismo, en el presente, es movido por una serie de impulsos que escapan a toda pretensión de unidad tanto práctica como discursiva. Es decir, el neoliberalismo es movido por el orden de la razón y por impulsos sistémicos.
Brown olvida que Foucault (1999) aborda el problema de la verdad y los regímenes veridiccionales no tanto desde la perspectiva del “descubrimiento de las cosas verdaderas, cuanto desde las reglas según las cuales, y respecto de ciertos asuntos, lo que un sujeto puede decir depende de la cuestión de lo verdadero y de lo falso” (p. 364). En otras palabras, a Foucault no le interesa si algo es verdadero o no, sino por qué, y bajo qué reglas, algo es considerado tal, y los efectos que ello tiene para la relación que el sujeto tiene consigo mismo. Así, no es correcto decir que, como lo afirma Brown, para Foucault el neoliberalismo se localiza en el orden de la razón. Entonces, más que una lógica razonable, el neoliberalismo es un conjunto de prácticas que tienen una racionalidad con fines de gobierno de los individuos. Esta racionalidad, por una parte, se va realizando a partir de unos dispositivos y prácticas que la hacen acontecer y, por otra, usa una serie de discursos con pretensión de verdad para darle espesor veridiccional a su fundamentación normativa (Bedoya, 2018; Rose, 1996; Vázquez, 2005a).
No obstante, Brown aporta un elemento clave: la racionalidad del neoliberalismo contiene una serie de impulsos que le dan vida. Lo que ella dice conduce a pensar en algo no explorado en profundidad por Foucault: ¿cómo explicar la aparición de los efectos no buscados, aunque sí capitalizados para propósitos de gobierno, en la aplicación de las tecnologías creadas estratégicamente para producir realidades en la conducción de la vida de los individuos y las sociedades? Emparentado con esta pregunta, esta autora pone sobre la mesa el problema de la inexistente unidad del neoliberalismo producido por esos impulsos sistémicos del capitalismo.
Mi argumento no es que solo exista un capitalismo, que el capitalismo exista u opere de modo independiente del discurso o que el capitalismo tenga una lógica unificada y unificadora; simplemente es que el capitalismo tiene impulsos que ningún discurso puede negar... Crecer, reducir los costos de insumos, lanzarse en busca de nuevos lugares en los que generar utilidades y generar nuevos mercados, incluso si la forma, las prácticas y los lugares de estos impulsos son infinitamente diversos y operan discursivamente (Brown, 2017, p. 98).
De nuevo, lo que dice Brown requiere revisión; es cierto que existen unos impulsos que trastocan de continuo el engranaje de las prácticas neoliberales, lo cual hace que se rompa la ilusión de discursos y prácticas unificados alrededor de la idea de neoliberalismo. Sin embargo, lo que no parece correcto es suponer que, por tener un componente pasional o emocional, esos impulsos no hacen parte del mecanismo propio del régimen de prácticas. En vez de funcionar como elementos dispersos y que actúan en contrapeso de la racionalidad de gobierno del neoliberalismo, ellos se integran por completo en la fabricación del sujeto neoliberal.
Las estrategias para producir al neosujeto
Ahora, ¿cuál es el tipo de subjetividad que busca esta racionalidad de gobierno contemporánea? El neosujeto, como denominan Laval y Dardot a esta forma de subjetivación del presente, es un emprendedor que adopta la competencia como norma para existir y la empresa como modelo de vida (Foucault, 2007). En otras palabras, el sujeto neoliberal deviene empresa y compite con todos los otros. La pregunta que se impone tiene que ver con las estrategias que son usadas para el logro de tal tipo de subjetividad, en consonancia con la idea misma de neoliberalismo como una racionalidad de gobierno que busca fabricar al neosujeto. El individuo es llevado a ser sujeto emprendedor a través de un conjunto de estrategias.
La primera, como señala Wendy Brown, es la economización de todas las esferas de la vida. La segunda radica en el progresivo y consistente desmonte de las seguridades ontológicas. Aquello que generaba seguridad a los seres humanos (el empleo, la salud, la vivienda, la educación, etc.), y que estaba en manos del Estado, hoy ha sido puesto bajo la responsabilidad de cada sujeto. La tercera tiene que ver con la privatización de lo público. Las seguridades ontológicas individuales, que ahora han de ser provistas por cada persona, encuentran un amplio mercado del aseguramiento que le ofrece a cada ciudadano una gran variedad de productos, con su respectiva posibilidad de endeudamiento, para satisfacer las necesidades asociadas al vivir. Y, por último, el neoliberalismo se ha catapultado en el anhelo de autonomía y libertad, pero haciendo su reconversión hacia la hiperindividualización de la existencia subjetiva. Por esta vía, produce un deslizamiento que va desde la individualización de la vida hasta el gobierno de la intimidad, tornándola mercadeable.
La economización de la vida
Si hay algo que caracterizó a la gubernamentalidad llevada a cabo por el liberalismo clásico fue que una serie de ámbitos propios de la vida social se mantuvieron, no sin tensiones ni conflictos, relativamente separados, aunque no del todo independientes. Es esto lo que hallamos en el Nacimiento de la biopolítica de Foucault (2007), en La nueva razón del mundo de Laval y Dardot (2013) y en Estado de inseguridad de Lorey (2016). Sin duda, las esferas política, religiosa, jurídica, social y económica funcionaban con el respeto y la promoción de un cierto nivel de heterogeneidad en los individuos. Como lo afirman Laval y Dardot (2013), “esta heterogeneidad se traducía en la independencia relativa de las instituciones, de las reglas, las normas morales, religiosas, políticas, económicas, estéticas, intelectuales” (p. 327). Al mismo tiempo, correspondía a la política realizar un cierto control de la vida productiva asociada al trabajo y a la economía. Con el neoliberalismo se cristaliza una vieja aspiración liberal y se da una ruptura: esta clásica separación de esferas que le daban valor al sujeto es disuelta. La pregunta que no se hizo esperar alude a lo que podría darle valor al sujeto contemporáneo y unidad a ese conglomerado de aspectos de la vida individual y social. Hoy la economía se ha transformado en la esfera que no solo engloba a las demás, sino que termina dándoles el valor que ellas en sí mismas perdieron. De este modo, la política terminó siendo definida por la economía. En esto también escuchamos resonar las palabras de Brown.
De manera bastante temprana, la Escuela de Friburgo desarrolló una imaginación consistente en que la economía se constituyera en el fundamento tanto del gobierno como del autogobierno, de tal modo que cada individuo dirigiera su vida alrededor de la economía como valor único y absoluto. Lo propio harían los Estados respecto de los ciudadanos. Ante la heterogeneidad moderna, producida por la separación de esferas, y la agonística propia de esta situación, en el liberalismo clásico los economistas de Friburgo imaginaron un estado de cosas en el que la racionalidad económica fuera la fuente absoluta de valor, a cuyo rededor orbitaran las demás esferas de valor. Idearon entonces una acción gubernamental en la que la sociedad entera se sometiera a la dinámica competitiva (Foucault, 2007; Castro-Gómez, 2010).
Una sociedad focalizada en la competencia fue también la idea de los economistas de la Escuela de Chicago. Ambas escuelas centran su esfuerzo en gobernar lo social imponiendo la universalización de la forma-empresa a todos los ámbitos de la vida. Sin embargo, estas dos escuelas se diferencian en cuanto a la forma de entender la relación entre la economía y la sociedad o, para ser más precisos, entre lo económico y lo social. Mientras que el ordoliberalismo alemán, representado por la Escuela de Friburgo, mantiene escindido lo social y lo económico, pretendiendo con ello dinamizar lo social económicamente, la Escuela de Chicago va más allá: rompe esta distinción para plantear que lo social es, en sí mismo, económico; lo social, en otras palabras, es el mercado (Foucault, 2007). Así, “El programa del neoliberalismo norteamericano radica, pues, en la molecularización de la forma-empresa” (Castro-Gómez, 2010, p. 202).
De manera general, se afirma entonces que el rasgo básico de la estrategia de economización de la vida total de los individuos es la disolución de la separación de esferas. Esto, como lo señalan Brown (2017) y Laval y Dardot (2013), significa que una serie de esferas de la vida individual y social que hasta entonces no eran económicas comienzan a serlo en el neoliberalismo, de tal modo que todas ellas, incluso las que no involucran dinero, son mercantilizadas. A consecuencia de esto los seres humanos se configuran como actores del mercado y se definen como homo œconomicus.
De manera acertada, Brown traza unas líneas no continuas de este homo œconomicus, sosteniendo que esta figura no es atemporal, sino que, por el contrario, ha mantenido a través de los siglos una forma y un comportamiento inconstantes. Además, hace una lectura del neosujeto que va más allá del ser-empresario —asimilador encomiable de la forma-empresa en todos los aspectos de su vida, como lo diagnosticó Foucault—, para definirlo como autoinversor que busca mejorar su capital humano financiarizado. Es entendible que la financiarización contemporánea de la subjetividad económica no haya sido prevista claramente por Michel Foucault en el curso del año de 1979. Esto sí lo hace Brown (2017) en el diagnóstico que se atreve a realizar de nuestro presente.
Hace doscientos años, la figura que Adam Smith trazó, como bien se sabe, era la de un comerciante que busca de modo incansable sus propios intereses a través del intercambio. Hace cien años, Jeremy Bentham volvió a concebir el principio del homo œconomicus como la evasión del dolor y la búsqueda del placer o como cálculos infinitos de costo y beneficio. Hace treinta años, en el alba de la era neoliberal, el homo œconomicus aún se orientaba por el interés y la búsqueda de utilidades, pero ahora se había empresarializado en cada intersticio y se formulaba como capital humano. Según escribe Foucault, el sujeto ahora estaba sometido a la difusión y la multiplicación de la forma empresarial desde el interior del cuerpo social. Actualmente, el homo œconomicus mantiene algunos aspectos empresariales, pero ha cambiado significativamente su forma hacia la del capital humano financiarizado: su proyecto es autoinvertir de modos que mejoren su valor o atraigan inversionistas mediante una atención constante a su calificación de crédito real o figurativa y hacerlo en todas las esferas de su existencia (p. 40).
Para esta autora, la economización de la vida de los sujetos tiene al menos tres peculiaridades. Primero, “somos homo œconomicus —y solo homo œconomicus— en todas partes” (p. 22). Como ya lo dijimos, esta operación supuso eliminar la separación de las esferas económica, política y social. En palabras de Brown, “Adam Smith, Nassau Senior, Jean Baptiste Say, David Ricardo y James Steuart pusieron mucha atención en el vínculo entre la vida económica y la política sin reducir la segunda a la primera” (p. 40). Estos economistas no pensaron que fuera posible que la economía definiera los demás campos de la existencia de acuerdo con sus propios parámetros. Más aún, algunos de ellos advirtieron del peligro que significaría el exceso de influencia de la economía en la vida política y social.
La segunda peculiaridad se refiere a que el homo œconomicus neoliberal adopta el capital humano como su figura más propia, con el propósito de afianzar su posicionamiento competitivo. A esto ya se había referido Foucault (2007) y, desde hace poco, Laval y Dardot (2013, 2017), cuando plantearon que la norma que impone el neoliberalismo es la competencia, la cual se articula plenamente en el imperativo de trabajar sin fin, con el propósito de incrementar a cada momento el capital humano. Para Brown, y esto tiene que ver con la tercera peculiaridad del homo œconomicus neoliberal, el capital humano en el presente adopta menos el modelo productivo o empresarial y más el financiero o de inversión.
El esfuerzo que hace Brown por actualizar la perspectiva del capital humano en medio de lo que algunos llaman la era del capitalismo financiero, a nuestra manera de ver, se queda corto, pues la economización de la vida que nos enfrenta a una nueva forma de subjetividad económica ya no solo adopta el modelo productivo, empresarial, financiero o de inversión, sino que, más bien, estamos ante una ebullición del capital humano en todas las esferas de la vida. La vida emocional (el capital emocional), la relación con los otros (capital relacional), la acumulación de conocimiento por parte de los individuos (capital cognoscitivo), la capacidad de aprender (capital cognitivo), las habilidades desarrolladas para interactuar con los otros (capital comunicacional, capital afectivo), entre muchas otras competencias que se le exigen al individuo del presente, constituyen los nuevos rostros del capital humano. Estamos de acuerdo con Brown en el sentido de que es la idea de inversión la que se encuentra en el corazón mismo del capital humano en la actualidad. Así, esa efervescencia de formas de capital humano que se actualizan y amplían sin parar tiene el fuerte matiz de autoinversión. Es decir, cada una de las acciones de los sujetos, cada forma de relacionarse, pensar, capacitarse, sentir, fantasear y comunicarse es interpretada como una forma de acumulación de capacidades, competencias y habilidades, que ponen al individuo en una mejor posición en la grilla de partida para el logro del éxito y del bienestar total.
Ya sea a través de los “seguidores”, likes y retweets de los medios sociales, ya sea a través de clasificaciones y calificaciones de cada actividad y esfera, ya sea de modo más directo a través de prácticas monetizadas, la búsqueda de educación, entrenamiento, ocio, reproducción, consumo y demás elementos se configura cada vez más como decisiones y prácticas estratégicas relacionadas con mejorar el valor futuro de uno mismo (Brown, 2017, p. 41).
El triunfo de la economía sobre la política, lo social y la ética ha conducido a la eliminación de la figura del ciudadano de derechos y ha fundado la imagen del ciudadano-inversor con derechos protegidos por el Estado. Del sujeto de derechos queda poco, pues los dividendos de los oligopolios, los grupos accionarios, las multinacionales y las entidades financieras son lo que delimita hoy el marco legal de las naciones (Laval y Dardot, 2017).
El uso del discurso del riesgo para la fabricación del empresario de sí
Un segundo deslizamiento que se dio a lo largo de la segunda mitad del siglo xx es el referido al desmonte de las seguridades ontológicas y la instauración del discurso del riesgo, con el propósito de configurar subjetividades emprendedoras. La sofisticada manera como el neoliberalismo desmonta las seguridades ontológicas, que le ofrecían herramientas a la población para afrontar los riesgos propios del vivir y del vivir-juntos, no se centra en negar el papel del Estado en la protección de los ciudadanos. Asegurar la vivienda, el cobijo, la salud, la educación, la subsistencia en la vejez y demás sigue siendo un imperativo tanto en el discurso como en las instituciones de los Estados. No obstante, algo ha cambiado. Los Estados ofrecen subsidios (de vivienda, de salud, de educación, etc.), pero sus motivaciones ya no son las mismas. Mientras que en el Estado de bienestar el sistema de subsidios tenía como objetivo la generación de un cierto equilibrio social —lo que suponía un reconocimiento de las desigualdades y las iniquidades existentes en la población y, de la misma forma, el compromiso de los Estados por intervenir positivamente en ellas—, el sistema de subsidios actual tiene como propósito la reactivación de las economías nacionales. Así, por ejemplo, los subsidios para la construcción lo que pretenden, en realidad, es la generación de mayor empleo y, con ello, la reactivación de ese sector de la economía.
Como cuenta Wendy Brown (2017), el discurso inaugural del segundo período presidencial de Barack Obama transmitió una primera impresión de “renovada preocupación por aquellos a quienes su estatus de clase, raza, sexualidad, género, discapacidad o migratorio ha dejado fuera del sueño americano” (p. 24). En ese discurso se pudo apreciar en Obama una cierta transformación positiva hacia temas como el matrimonio homosexual, la pobreza y la presencia militar en Medio Oriente. Sin embargo, en el discurso del estado de la Unión, tres semanas después, se dio un cambio.
Mientras Obama llamaba a proteger Medicare (seguro médico para personas mayores), a una reforma hacendaria progresiva, a incrementar la inversión gubernamental en las investigaciones de ciencia y tecnología, energía limpia, propiedad de viviendas y educación, una reforma migratoria, a luchar contra la discriminación por sexo y la violencia doméstica y a elevar el salario mínimo, cada uno de estos temas se enmarcaba en términos de su contribución al crecimiento económico o de la competitividad de Estados Unidos (p. 25).
Ahora bien, no podríamos afirmar que los Estados o los gobiernos de turno estén despreocupados de las condiciones de vida de la población. Los gobiernos estatales tienen una auténtica preocupación por el aseguramiento ontológico de la población, pero desarrollan una nueva idea de protección, la cual contempla una doble operación. La primera, la protección de los ciudadanos, que está supeditada a la protección de la economía. El supuesto a partir del cual se instaura esta idea es que una economía estable genera mejores condiciones de vida para los ciudadanos. Esto termina imponiendo una paradoja: hay que proteger la economía, aun si ello implica la disminución de los ingresos reales de la población, la limitación del acceso a los recursos básicos, el desmonte paulatino de las instituciones provisoras de bienestar, la precarización general de la vida. En otras palabras, la idea según la cual una economía fuerte permite que los ciudadanos tengan mejores niveles de bienestar se construye precarizando la vida de los ciudadanos. “Hay que hacer esfuerzos”, “tenemos que abrocharnos el cinturón” son frases de combate pronunciadas a menudo por los funcionarios que tienen a su cargo la conducción de los Estados.
La segunda operación tiene que ver con el hecho de que cada individuo debe protegerse a sí mismo. Los Estados, en este caso, proveen las condiciones, el sistema regulatorio fuerte y las instituciones que hagan viable el acceso universal a los recursos, siempre que un individuo pueda pagarlos. Ya habíamos planteado la tesis de la eliminación de la figura del ciudadano de derechos y la consecuente instauración del ciudadano-inversor con derechos protegidos por el Estado. Complementemos esta tesis diciendo que, con la nueva idea de protección de la que hemos hablado, somos testigos de un segundo cambio: del clásico Estado de derecho a un Estado de derechos económicos. Es entendible que, en la medida en que la vida total del sujeto se ha economizado y, de paso, la economía ha subsumido la política, el régimen de los derechos abstractos del sujeto liberal haya sido reemplazado por un sistema de derechos económicos fuertemente protegido por los Estados.
En esta autoprovisión de las seguridades ontológicas, el sujeto se convierte en ferviente consumidor de los productos que el mercado ha elaborado para mejorar el aseguramiento. Y, dado que el Estado ya no da respuesta a esas necesidades, el sujeto debe engancharse en una práctica privada que le permita tener una sensación de seguridad. En otras palabras, lo público no se desmonta, aunque sí la provisión estatal de las necesidades de los ciudadanos; pero, como sostiene Foucault (2007), se lo privatiza. Refiriéndose a los Estados neoliberales, Brown (2017) plantea que estos
sustituyen la educación superior pública por educación financiada a través de deudas individuales, la seguridad social por ahorros personales y el empleo indefinido, los servicios públicos de todo tipo por servicios adquiridos individualmente, la investigación y el conocimiento público por la investigación patrocinada por el sector privado, y la infraestructura pública por las cuotas por uso. Cada una de estas medidas intensifica las desigualdades y restringe aún más la libertad de los sujetos neoliberalizados a quienes se les pide que procuren de modo individual lo que antes se proveía en común (p. 52).
En otras palabras, como lo señala Castro-Gómez (2010), “lo social” queda en manos del mercado constituido por proveedores, consumidores, sistemas expertos, bancos, etc. El ejemplo de la salud es bastante ilustrativo: “aunque el sujeto es ahora responsable de gestionar los riesgos sobre su propia salud, no puede hacerlo individualmente, sino como parte integral del ‘mercado de la salud’“ (p. 259). La privatización, tan temida por los discursos de izquierda en la segunda mitad del siglo xx, no solo se ha consolidado en Occidente, sino que ella no ha destruido lo social y mucho menos lo público, como lo temían aquellos críticos. Es decir, la privatización no supone el fin de lo público, sino el cambio en su carácter: lo público es una construcción a la que tienen acceso todos los ciudadanos que puedan pagar.
De este modo, vemos cómo adquiere sentido la constatación que hacen Laval y Dardot (2013) respecto de que, en el neoliberalismo, los Estados son conducidos para funcionar como empresas. Esto, a nuestra consideración, puede entenderse en dos sentidos. Por una parte, los Estados se comportan como entidades privadas oferentes de servicios públicos. De hecho, entran en el mercado de la competencia, en el que se convierten en entidades proveedoras de servicios y productos asociados a la gestión que los individuos hacen de sí mismos en el mercado de la precariedad. Proveen seguros de todo tipo, ofrecen servicios de salud, ya sea mediante la participación accionaria en entidades privadas prestadoras de servicio de salud o mediante la constitución de entidades estatales con régimen de funcionamiento privado; ofrecen educación mediante la promoción de, por ejemplo, universidades públicas a las que se les exige que, funcionando bajo un régimen privado, sean cada vez más autosustentables; privatizan la educación y, por lo tanto, cambia la naturaleza del Estado, que funciona como una entidad financiera, pues provee créditos educativos a los estudiantes y sus familias. También ofrecen servicios públicos domiciliarios, en los que, como en el caso de la salud, el Estado funge como socio de grandes empresas privadas o como propietario de empresas de servicios públicos, que funcionan con un régimen privado, entre otros servicios.
Por otra parte, a los Estados se les exige, de la misma forma que en el caso de la empresa privada, cumplir con los sistemas de regulación del mercado. De esta manera, como lo dicen Laval y Dardot en La pesadilla que no acaba nunca (2017), es impuesta una nueva manera de entender el Estado de derecho. Ahora ya es no asociado a los derechos de los hombres y mujeres, sino al derecho privado, que incluye, o es sobre todo referido, a los grandes monopolios económicos.
Ahora bien, siempre según Hayek, “el individuo tan solo puede ser obligado a obedecer las normas del derecho privado y penal”.1 Esto tiene una consecuencia fundamental: la única coerción legítima que el Estado puede ejercer es la que obliga a los individuos a respetar las normas del derecho privado. Pero no se entendería cómo puede el Estado cumplir esta función salvo que empiece él mismo por dar ejemplo, es decir, imponiéndose estas mismas reglas, de tal suerte que “el Estado debería estar sometido a las mismas normas que las personas privadas”. Aunque el Estado no se reduce simple y llanamente a una persona privada, tiene que comportarse como una persona privada, aplicándose a sí mismo las normas que debe imponer a las personas privadas. De esta forma obtenemos la definición neoliberal del “Estado de derecho” o del “imperio de la ley” (rule of law): este último no se define por la obligación de respetar los derechos humanos en general, sino por el límite a priori que el derecho privado impone tanto a toda legislación como a todo gobierno (p. 43).
Si retornamos al caso específico de la salud mental, consideramos que su privatización puede ser pensada en dos vías: la vía positiva y la vía negativa. En el primer caso, los servicios que buscan promover la salud mental en la población son, ahora, ofrecidos por las empresas privadas y por el mismo Estado, que ha devenido en sí mismo empresa. En el segundo caso, acudimos a la privatización del envés de la salud mental: la enfermedad mental. Fisher (2016), en su diagnóstico del presente, plantea que el neoliberalismo ha logrado individualizar las explicaciones de la precarización de la vida de los individuos y, de paso, anular los aspectos de la estructura social y estatal como explicación de la precariedad contemporánea de los ciudadanos.
En este contexto, problematiza el incremento de la enfermedad mental en amplios sectores de la población y plantea que la privatización de los problemas de enfermedad mental conlleva que sean interpretados como condiciones neuroquímicas del individuo o como conflictos en el orden histórico y familiar, pero en ningún caso como consecuencia de las condiciones sociales en las que ha vivido el sujeto. La conclusión de Fisher es que este segundo orden de privatización, el de la enfermedad mental, conduce irremediablemente a la imposibilidad de toda politización.
En respuesta a Fisher, en este texto consideramos que el sujeto sí asume una práctica política, una en la que se define no tanto como sujeto de derechos, cuanto como jugador activo en el juego del mercado de los servicios y productos de salud. Esto mismo sucede en los demás ámbitos atinentes a su seguridad existencial. La posición política subjetiva se despliega alrededor de consideraciones puramente económicas y mercantiles. Se aprecia, en este sentido, un vestigio de lo que hay que entender por despolitización de la vida.
El Estado, en este proceso, comienza a ocupar dos lugares, el de proveedor de servicios privados y el de regulador del mercado, en este caso del aseguramiento. En efecto, al transformar la naturaleza de lo público, privatizándolo, el Estado mismo se asume como proveedor privado de las necesidades asociadas al cobijo y la subsistencia presente y futura. En otras palabras, funciona como empresa y como proveedor de productos de aseguramiento, préstamos educativos, compañías de seguros y empresas de salud estatales, etc. Por otro lado, el Estado se convierte en regulador de ese mercado del aseguramiento. El sistema legal se ha visto sometido a la economización y a los imperativos del mercado. De este modo, la denominada constitución económica, tan anhelada por los ordoliberales, por fin se ha cristalizado, como lo muestran Laval y Dardot (2017). Sobre esto volveremos más adelante.
Dos paradojas asoman su rostro en este posicionamiento propio del Estado. La primera despliega una extraña posición en la que el Estado se comporta como empresa, comerciante e inversionista y, al mismo tiempo, es quien regula el mercado mediante la constitución de un sistema legal, cuyo horizonte es el encumbramiento de la economía, el consumo, la producción, la venta de bienes y servicios y el comercio, en general. La segunda paradoja se refiere a que quien regula el mercado no lo hace para beneficio de la población, sino para el usufructo de los grandes inversionistas, las multinacionales y el sistema financiero.
En estas condiciones, la racionalidad neoliberal catapulta la individualización en la provisión del aseguramiento ontológico de las personas en un doble discurso. Por un lado, el de la existencia “cierta” de los riesgos asociados al vivir y, por el otro, el de la “certeza” de que el afrontar tales riesgos no puede ser más que una práctica personalizada. O sea, el riesgo es inevitable y debe ser gestionado por cada individuo. Esto quiere decir que la privatización de lo público se alimenta del riesgo y la inseguridad en tres sentidos: usufructúa el discurso del riesgo y la inseguridad propios del vivir, promueve un estado de inseguridad y seduce al ciudadano para vivir en riesgo. Si bien el discurso del riesgo y la inseguridad no son propios de la forma gubernamental del presente, sino del liberalismo clásico, el neoliberalismo saca partido de él. Así, se sabe que el liberalismo clásico le teme a la inseguridad y ello se convierte en el fundamento de la aparición de los dispositivos de seguridad (Foucault, 2006) y de la preocupación social del Estado decimonónico.
Como lo muestra Nikolas Rose (2007), una de las estrategias gubernamentales por excelencia en los últimos dos siglos ha sido enarbolar el discurso sobre el riesgo. En efecto, este discurso es propio de una forma de racionalidad que en el siglo xix “implicó nuevos métodos de entender y actuar sobre la desgracia en términos del riesgo” (p. 131). La incertidumbre asociada no solo al vivir y al porvenir, sino también a las formas de producción y pauperización capitalista de la vida, fue manejada mediante técnicas que pretendían hacer calculable el futuro. Así que se popularizó la narrativa social sobre el riesgo y la incertidumbre y con ello emergieron las prácticas del aseguramiento, las cuales permanecieron a lo largo del siglo xx, apoyadas en la democratización del discurso sobre la seguridad y contra el riesgo.
¿Qué cambió con el advenimiento del neoliberalismo? Puede verse que la relación ciudadano-Estado y trabajador-patrón estuvo rodeada de una continua tensión. En este orden de la negatividad, acudiendo a la denominación que hace Byung-Chul Han (2014), en el liberalismo se concebía el riesgo, la inseguridad y la incertidumbre como realidades generadoras de tensión, cuyo manejo debía comprometer también al Estado. De esta forma, el discurso del riesgo se acompañó de iniciativas estatales tendientes a su disminución y control. De hecho, la misma estabilidad de los Estados se veía amenazada por esta narrativa.
Coincidimos con Lorey (2016) en su idea de que, en el presente, no se le teme al riesgo tanto en su manifestación individual como en la social. Más aún, el Estado mismo es productor de riesgo y, además, cohonesta con el que es producido por las formas de vulneración de la existencia humana en el presente. Esta situación resulta ser más ampliamente descrita por Wendy Brown (2017), quien no duda en sostener lo siguiente:
Las crisis fiscales, los recortes de personal, las subcontrataciones y los despidos, todos estos y más pueden ponernos en peligro, incluso si hemos sido inversionistas y empresarios diestros y responsables. Este riesgo llega hasta las necesidades básicas de alimentación y cobijo, en la medida en que el neoliberalismo ha desmantelado todo tipo de programas de seguridad social. La desintegración de lo social en fragmentos empresariales y de autoinversión elimina los techos de protección que proporciona la pertenencia, ya sea a un plan de pensión o a una ciudadanía (p. 46).
El desmonte gradual de los sistemas pensionales, la administración de los servicios de salud por organizaciones privadas —y, en muchos casos, por oligopolios—, la flexibilización laboral, la privatización de la educación, etc., hacen que las personas se enfrenten cotidianamente con el riesgo y la incertidumbre y que, maniobra calculada del neoliberalismo, lo vivan como algo normal y, más aún, como su responsabilidad.
Pero, además, el gobierno neoliberal ha seducido al individuo con la idea de vivir en riesgo. El orden de la positividad ha ganado la partida. El ciudadano vive el riesgo y la incertidumbre como algo natural; además, asume la responsabilidad por vivir en riesgo y, como si fuera poco, asume los costos de la gestión de sus propios riesgos. Así, el riesgo se ha mercantilizado (Laval y Dardot, 2013; Rose, 2007). En la medida en que cada quien paga por los riesgos propios, no hay posibilidades de entrada para la ayuda mutua, la solidaridad y la preocupación por el destino de los otros. Individualismo mercantilizado, por lo tanto.
No resulta razonable interpretar el momento presente bajo las ideas de sociedad del riesgo y cultura del riesgo, como lo hacen Ulrich Beck y Anthony Giddens, puesto que las nociones de cultura y sociedad conllevan una analítica interpretativa, considerando el riesgo como algo dado, trascendental y connatural al ser humano. Por el contrario, el razonamiento genealógico no se dirige a la pregunta sobre qué es el riesgo, intentando descubrir su “verdadera” naturaleza, sino al modo de funcionamiento de las tecnologías del riesgo (Castro-Gómez, 2010) y a su papel en la fabricación del neosujeto (Bedoya, 2018). No tanto qué es y cómo nos constituye el riesgo, sino cómo es usado para gobernarnos. Sennett (2000), por su parte, también realiza una aproximación al problema del riesgo desde una perspectiva en la que este es concebido como una suerte de exterioridad impuesta al sujeto, productora de deterioro ético. Esta visión convierte al individuo en víctima que poco margen de maniobra y resistencia tiene ante el capitalismo contemporáneo. Lo cierto es que el uso estratégico del discurso, la producción y la seducción del riesgo han constituido la base de la creación de un mercado para la gestión positiva del riesgo, como bien lo sostienen Nikolas Rose (2007) y Bedoya (2018).
El riesgo, como es pensado aquí, lejos de ser considerado un monstruo externo que victimiza a la persona, se asocia, por dos vías, con las formas de subjetivación: por una parte, el riesgo producido por la gubernamentalidad del presente conduce al sujeto a realizar una serie de operaciones y elecciones sobre sí mismo que lo llevan a subjetivarse de una manera determinada. Recíprocamente, cuando el sujeto elige un modo vida, subjetivándose de una cierta manera, se ve enfrentado a unos riesgos asociados a ese estilo de existencia. Por otra parte, cuando el individuo pone en cuestión, de manera reflexiva y crítica, esas prácticas de gobierno que lo quieren definir desde afuera, termina relacionándose de forma diferente tanto consigo mismo como con los riesgos asociados al gobierno ante el cual se resiste.
En resumidas cuentas, hay que insistir en el hecho de que el neoliberalismo se ha afianzado como gubernamentalidad dominante, cargando seductoramente al ciudadano con la responsabilidad hacia aquellos ámbitos productores de seguridad ontológica ya nombrados. Así las cosas, esta racionalidad de gobierno permite y promueve un estado de inseguridad y riesgo constante en cada individuo, con el propósito de configurar un estilo de subjetividad específico, a saber, el empresario de sí mismo, rasgo central del sujeto neoliberal (Foucault, 2007; Laval y Dardot, 2013).
La generación del riesgo permanente aparece entonces como uno de los objetivos centrales de la racionalidad neoliberal [...]. Una racionalidad que busca producir un ambiente de riesgo en el que las personas se vean obligadas a vérselas por sí mismas, pues la inseguridad es el mejor ambiente para estimular la competitividad y el autogobierno (Castro-Gómez, 2010, p. 209).
El problema del riesgo también ha sido unido al de las sociedades de control. Al unirse al diagnóstico deleuziano que afirma que hoy vivimos en este tipo de sociedades, Sennett (2000), en La corrosión del carácter, sostiene que estas se caracterizan por mantener a los ciudadanos en una sensación continua de riesgo. Lo que se pone en juego en esta sociedad del riesgo es la incertidumbre y la desconfianza en los recursos con los que cuenta la persona para enfrentar las condiciones asociadas al vivir. El discurso del riesgo lleva al individuo a focalizarse en el miedo a la pérdida y la sensación de constante vulnerabilidad. Al sentir que los recursos de los que dispone no le son suficientes para enfrentar situaciones potencialmente dañinas, el sujeto se percibe como vulnerable.
El discurso del riesgo es explotado por el gobierno neoliberal, involucrando a los individuos en una práctica cotidiana de control de riesgos. Estos asumen una posición de productividad constante, pues la racionalidad de mercado valoriza la capacidad que van adquiriendo para hacerle frente a las demandas propias del vivir en riesgo, y desarrollan habilidades como la flexibilidad y la adaptación rápidas, el emprendimiento de proyectos siempre novedosos, la creación de soluciones y productos innovadores para cada necesidad. De este modo, el discurso del vivir en riesgo resulta ser un punto pivote de la generación de negocios, propia del sujeto emprendedor. El efecto producido en este punto tiene que ver con que el sujeto neoliberal, empresario de sí mismo, se empeña con toda su vida en gestionar sus riesgos en aras de constituirse como sujeto posible en el dispositivo de gobierno contemporáneo y, para ello, se convierte en consumidor de servicios y productos para la gestión del riesgo (Rose, 2007).
Pero no puede suponerse que el rasgo distintivo del neosujeto es constituirse como consumidor. Es cierto que al individuo del presente el temor al riesgo y la inseguridad lo tornan sujeto consumidor de bienes y servicios tendientes a gestionar, disminuir o eliminar los riesgos. Sin embargo, más que consumidores, el neoliberalismo fabrica sujetos que se definen y se comportan como empresa en competencia con otras empresas de sí, esto es, otros individuos que se definen de la misma forma; también invierten con frecuencia en sí mismos, con el fin de mejorar su portafolio y, de esa manera, incrementar su capital humano, a tal punto que asumen el riesgo y la precariedad como la justificación más idónea, no solo para consumir, sino, sobre todo, para exigir de sí mismos una actitud de continua adaptación y flexibilidad que asocian con el logro del bienestar.
Por esta vía, el empresario de sí desarrolla dos de las prácticas que mejor lo subjetivan: el mercaderismo y el emprenderismo. Desde luego, el neosujeto deviene sujeto mercader, porque se ve llevado a asumir un cálculo estricto de inversiones y ganancias, pues siente que él mismo es su propia empresa y, al reconocer los riesgos como inevitables, los administra en función de salir fortalecido, incrementando las ganancias para sí mismo. Además, este individuo contemporáneo no solo es consumidor de servicios de aseguramiento, sino que él mismo es creador de estos servicios. En resumen, su inmersión en el mercado es total, lo cual lo lleva a constituir un mercado de sí mismo.
Esta normalización contemporánea del discurso del riesgo ha desencadenado un culto al riesgo, en el sentido de la adopción del discurso del riesgo como organizador de la vida subjetiva de los individuos. Se puede hallar una resonancia de esto en la noción de riesgófilos (Ewald y Kessler, 2000), sujetos dominantes y valientes que son capaces de desasirse del pasado para enfrentar todos los retos que el mundo del presente les impone. Más allá de estas características del riesgófilo, lo que muestra este culto al riesgo es más bien un culto al yo. Efectivamente, el gobierno neoliberal ha usufructuado el riesgo y ha llevado a los individuos a creer que tienen la potencia para enfrentarlo, eliminarlo o gestionarlo positivamente. Esta manera de enarbolar ilusoriamente las potencias del yo es la expresión del culto al yo en la práctica de la individualización contemporánea.
Individualizar para gobernar las vidas
La individualización, como afirma Vázquez (2005b), no es ni una práctica ni un problema solo neoliberal. El discurso de la individualidad y la práctica de la individualización pueden apreciarse en el liberalismo clásico y, concomitantemente, en el origen mismo de las ciencias humanas, como bien lo muestra Foucault (2010). Lo que sucede es que, en el presente, la individualización se ha constituido en estrategia de gobierno de unas formas específicas. Destacaremos tres escenarios en los que resulta justificada la individualización en los tiempos neoliberales. En primera instancia, hallamos el escenario del riesgo, el cual configura lo que aquí llamamos la individualización por el riesgo. Como ya lo mencionamos, aunque el vivir implica riesgos y vulnerabilidad, los Estados neoliberales han individualizado la gestión de esos riesgos, haciendo que cada ciudadano los afronte convirtiéndose en consumidor de servicios de aseguramiento. También es posible apreciar un segundo escenario, a saber, aquel configurado por el modelo empresarial de la subjetividad. Nos encontramos, de este modo, con la práctica de la individualización emprendedora. El empresario de sí tiene que mostrarse competente, autosuficiente, autogestor probado y competidor fuerte en un mundo de la vida convertido en mercado.
Sobre el tercer escenario nos informa Francisco Vázquez (2005b) cuando menciona que si hay algo que caracteriza al sujeto contemporáneo es la pérdida de marcos ontológicos de referencia. Este proceso no es nuevo, pues estamos a más de dos siglos de haberse iniciado, pero se ve cristalizado de manera particular en las últimas décadas. Esta pérdida de marcos ontológicos de referencia es afrontada mediante la creación de un tipo de subjetividad caracterizada por
la tendencia a la estetización de la vida cotidiana, el derrumbe de las fronteras que separan el arte de la vida diaria. Este fenómeno se manifiesta, entre otras cosas, en la promoción de un grupo de profesiones ligadas a la estetización y estilización de lo cotidiano: del cuerpo, la casa, la vida emocional, las relaciones con los otros [...]. [El individuo] busca el sentido en el cultivo de la propia interioridad, en la persecución de la autenticidad de sentimientos, la recolección de sensaciones fuertes y la espontaneidad emotiva. Pero como estos elementos dependen de las resonancias significativas con el mundo externo desprovisto de sentido (declive de los rituales colectivos, de las tradiciones compartidas, convertidas en vestigios de interés turístico, conciencia de “máscara” respecto a las convenciones sociales) el sujeto se ve abocado a una dinámica de “doble enlace”, cuya única salida consiste en proyectar el yo en el mundo, experimentar el mundo como espejo del yo, donde se puede encontrar la propia imagen liberada y enriquecida. Se trata de que, en cada bien consumido, en cada acción efectuada se exprese el significado personal y único de la propia vida. Solo de este modo se considera posible alcanzar la felicidad, configurada en términos psicológicos como bienestar personal, crecimiento interior, calidad de vida, autoestima (p. 14).
Como puede apreciarse en el diagnóstico hecho por Vázquez, los marcos ontológicos que constituían la base del obrar para los individuos y los colectivos, para los grupos y las sociedades, han desaparecido. El efecto que esto ha traído es un repliegue sobre el propio yo por parte del sujeto. De este escenario vemos entonces desplegarse una tercera forma de individualización contemporánea: la individualización expresiva.2 El neosujeto se preocupa, en este tercer escenario, por la realización de una serie de operaciones sobre sí mismo, con el propósito de introducir una estética particular en su vida. No obstante, ante la ausencia de los marcos que desde siempre le han informado cómo proceder, al sujeto contemporáneo solo le queda el mercado como dador de criterios para vivir. Así las cosas, el mercado, en su triple manifestación (el mercado de consumo que hace del sujeto un consumidor, el mercado de producción que hace del sujeto una empresa que produce para vender y el mercado de sí que hace del individuo una pieza de intercambio), es el que termina por definir las formas de vida para sujetos posibles.
Pero, como lo podemos ver en Han (2012, 2014), Laval y Dardot (2013) y Sennett (2000), la manera en que el neoliberalismo localiza al yo produce sufrimiento en los sujetos y, más comúnmente de lo esperado, los enferma. Aunque estamos de acuerdo con este planteamiento, sin embargo, lo que nos interesa enfatizar es que esta triple individualización contemporánea termina produciendo un sujeto agonístico. Así, proponemos que el neosujeto es un sujeto agonístico, en aparente, y solo aparente, combate continuo consigo mismo; pero no en el mismo sentido de la enkrateia griega, actitud práctica que dejaba ver el combate que el ciudadano libre tenía consigo mismo para lograr el dominio de los placeres y los deseos (Foucault, 1998b). Como dice Foucault, “la enkrateia, con su opuesto la akrasia, se sitúa en el eje de la lucha, de la resistencia y del combate” (p. 62).
La agonística consigo mismo que promueve el neoliberalismo no alude a una lucha continua de la persona para dominar sus placeres y deseos, sino todo lo contrario. El mercado contemporáneo y el neosujeto fabricado por él requieren un despliegue ilimitado de los deseos y del rendimiento. Con toda razón, Laval y Dardot (2013) indican que el neoliberalismo tiene como dispositivo básico el rendimiento/goce. El gobierno neoliberal busca configurar sujetos que se orienten ilimitadamente al lucro económico y al rendimiento, que no le pongan coto a sus deseos y a la búsqueda de los placeres. Para este cometido, requiere del desarrollo de potencias y competencias individuales para ser buenos competidores en el mercado, incluso en el mercado de sí. Vemos aquí los nuevos énfasis de la posición agonística del sujeto en el presente. En este sentido, la agonística subjetiva contemporánea es externalista, puesto que el combate subjetivo no es consigo mismo, sino con los otros, individuos-empresa que amenazan al emprendedor —quien asume su propia vida como empresa—, y que lo llevan a exigirse, a desear y a explotarse ilimitadamente con el fin de incrementar su capital subjetivo.
En resumen, cuando hablamos del gobierno por la inseguridad, o sea, de la conducción de la vida de las personas a partir de la exaltación del discurso sobre la inseguridad y de las prácticas que la producen, vemos aparecer una estrategia individualizadora en la que el discurso sobre el riesgo lleva emparentada la certeza de que cada persona ha de emprender las acciones para enfrentar tales riesgos. El efecto estratégico de ello es la individualización de la vida y la subjetividad. Por una parte, los Estados, las clases dirigentes, el sistema de contratación, de seguridad social y demás se desresponsabilizan y hacen de cada sujeto el único garante de la gestión de la inseguridad, la vulnerabilidad y el riesgo. Por ejemplo, perder el empleo, lejos de ser visto como un problema, es la oportunidad para que el individuo devenga empleable. En otras palabras, el desempleo es una complicación para el sujeto, y para el gobierno, pero solo en la medida en que es el mercado y, en general, la economía los que terminan frenados. Es el propio desempleado el que tiene que ver en esta situación una oportunidad para diversificarse y devenir empleable. Y será él, y solo él, quien pueda gestionar su propia empleabilidad. De la misma forma, el asalariado que veía en el régimen pensional la posibilidad para planear su presente y su futuro ve cómo se desmonta este sistema de manera gradual y consistente. Pero, por otra parte, la normalización del discurso del riesgo hace del sujeto agonístico un candidato sin igual para devenir empresario de sí, pues, ante este panorama, la promesa que recibe es que solo comportándose como empresa podrá enfrentar de manera exitosa los efectos que trae la desresponsabilización del Estado. Individualizado y empresario, el sujeto contemporáneo puede ser gobernado de manera más exitosa.
Como sabemos, la razón individualizadora no es un invento del presente. Lo que sí es novedoso es su uso, en la medida en que la sofisticada estrategia del neoliberalismo consiste en aislar las existencias individuales para obtener mejores réditos en su esfuerzo por dirigir la vida de cada persona y, de paso, del conjunto social. Así hace posible el singulatim cristiano bajo la maniobra asimiladora de individualismo, libertad y autonomía. Gobernar a cada oveja (singulatim) y, al mismo tiempo, a todo el rebaño (omnes) era la aspiración del poder pastoral (Foucault, 1990, 2001a, 2006). El pastor debía invertirle tiempo a ambas tareas. La racionalidad neoliberal comprendió que gobernar a cada persona es suficiente para el control de toda la población. Esto exige un arduo trabajo de aislamiento de los sujetos en el que se privilegia, por supuesto, la centralización en el propio mundo interior y la despreocupación por las relaciones con los otros (Lorey, 2016).
Gobernar la intimidad
Una consecuencia adicional de la reconversión del anhelo de libertad y autonomía en individualización se desprende de lo dicho hasta ahora. Entendemos, con Foucault, la biopolítica tal y como se racionalizó la forma de gobierno en el siglo xviii, tomando como base el conjunto de los fenómenos característicos de la vida de la población: salud, edad, raza, higiene, natalidad, longevidad, etc. Por lo tanto, la biopolítica liberal se ocupó de la gestión de la demografía (tasa de nacimientos, índice de muertes, reproducción, etc.); del control de las enfermedades endémicas, que la dejó del lado de la higiene pública; de los efectos que tiene para la productividad el proceso de envejecimiento —y, por lo tanto, la muerte—, y de las relaciones con el ambiente. A diferencia de la normalización disciplinaria, que tiene como punto de aplicación los cuerpos individuales (anatomopolítica), el poder biopolítico actúa sobre el cuerpo de la población.
No obstante, ni la anatomopolítica ni la biopolítica lograron una práctica gubernamental totalmente satisfactoria, como sí parece ser el caso del neoliberalismo. A diferencia de las sociedades disciplinarias, cuya acción política se realiza sobre el cuerpo de cada individuo, o de la biopolítica liberal, cuyo foco es el cuerpo total de la población como especie, la biopolítica contemporánea gira en torno del gobierno de la intimidad. Este cambio no se dio, por supuesto, ex nihilo, sino que estuvo asociado a la manera como en el siglo xx las disciplinas psi fueron, poco a poco, configurando una subjetividad psicologizada (Bedoya, 2018; Rose, 1996). Esta psicologización de la subjetividad supone considerar a la persona como un ser poseedor de un mundo interno, el cual ya no puede nombrarse y conocerse a través del lenguaje filosófico o religioso, sino mediante el lenguaje elaborado por las psicociencias. Este homo psicologicus, como denomina Castel (1986) al individuo cuya vida se lee en clave psicológica, es un sujeto que conduce su vida a partir de los regímenes normativos y veridiccionales propios de las psicociencias (Álvarez-Uría, 2006; Ávila, 2010; Castro-Orellana, 2014; Rose, 1996; Vásquez, 2005a). Los últimos cien años han sido, como lo dice Rose (2008), el siglo de la psicología y, podemos decir, esto ha tenido un efecto importante, pues el sujeto, para saber de sí mismo y conocerse, ha aceptado que debe entrar en lo más recóndito de su interioridad. A partir de esto, como lo ha demostrado Vázquez (2005a; 2005b), en el siglo xx la individualización derivó en una psicologización de la intimidad.
Vemos entonces que el sujeto contemporáneo, cuya subjetividad es, en parte, heredera de esta psicologización de la intimidad, no solo se ha visto configurado a partir de los sistemas de verdades psi, sino que ha asumido unas formas de ser y vivir a partir de los imperativos normativos que la focalización en su mundo interior le exigen. Este es el contexto en el que podemos estar de acuerdo tanto con Foucault (2007) como con Castro-Gómez (2010), para quienes el gobierno biopolítico del presente tiene su punto de aplicación en la intimidad de los sujetos. Conducir la vida de la población es, según esto, conducir a cada individuo a partir del discurso que encumbra la intimidad y lleva al sujeto a relacionarse consigo mismo y con los otros en concordancia con su individualidad devenida intimidad como condición. Por lo tanto, triunfo del singulatim.
Entre los efectos que este gobierno biopolítico de la intimidad trae, hallamos una serie de prácticas subjetivas, como el cuidado obsesivo de una interioridad, característico de la individualidad expresiva; la conversión de la intimidad en objeto de preocupación y de trabajo del individuo; la exhibición de la intimidad a través de las tecnologías de la información y la comunicación contemporáneas, con el propósito de proyectar una cierta imagen, “más adecuada”, por cierto, que permita una mejor capitalización humana y empresarial de sí mismo, el enganche en un mercado de la intimidad cada vez más amplio. La intimidad, por muchos siglos, se constituyó en prerrogativa del sujeto, considerada incluso como objeto de protección legal. Dado que el neoliberalismo irrumpió en la separación de esferas, que incluía la distinción entre esfera pública y esfera privada, hoy la intimidad no es protegida, sino exhibida ampliamente y de manera voluntaria por cada individuo. Ahora, la pregunta obligada a esta altura alude a cuál es la especificidad de la biopolítica de la intimidad en el neoliberalismo.
La intimidad devenida mercado
Una consecuencia adicional de la individualización de la vida en el presente radica en que el individuo asume su vida íntima como mercado. A lo largo del siglo xx, el liberalismo encontró en los discursos psi la posibilidad de fundamentar un gobierno basado en la intimidad. La novedad que trae el neoliberalismo es que la intimidad de los sujetos se ha mercantilizado, y se ha convertido en nicho de mercado. En el momento en que el Estado se desmarca de la provisión del aseguramiento ontológico de la población, cada individuo asume el encargo de la gestión de sí mismo en todos los ámbitos de la existencia y de hacerse a los recursos para incrementar el capital humano, lo cual requiere, como es apenas esperable, una continua inversión en sí mismo.
Con la intención de ver cómo funciona el neoliberalismo, Foucault (2007) se aproxima al tema del capital humano y a la manera como Gary Becker (1994) y Theodore Schultz (1971) realizan un cambio aparentemente elemental en su concepción de la economía, al emprender un análisis ya no desde la noción de consumo, sino a partir de la noción de inversión. De esta manera, gastos que en el pasado eran considerados de consumo, gracias al análisis de Becker y Schultz, comenzaron a ser vistos como inversión, de tal suerte que cuando una persona paga para adquirir una serie de servicios, relacionados con la educación o la información, por ejemplo, cuando gasta tiempo en buscar empleo, va al cine, lee un libro, pasea con su familia, hace un curso de asertividad y buena comunicación, gestiona sus redes sociales o hace el amor, todo eso es considerado una inversión que el sujeto realiza con el propósito de incrementar su propio capital subjetivo, o “capital humano”, como lo denominan estos autores. En palabras de Castro-Gómez (2010),
estos bienes no son únicamente materiales, sino que tienen que ver con factores “inmateriales” tales como el placer sensual, la felicidad y el bienestar corporal, que también son factores económicos. Son inversiones3 que los sujetos hacen en sí mismos, “competencias” que luego podrán capitalizar (p. 203).
El neoliberalismo aborda el problema del trabajo desde un dominio de análisis puramente económico. La producción capitalista es problematizada por la teoría económica clásica, la cual reduce el trabajo a las variables cuantitativas de tiempo y fuerza. Mientras que el análisis económico de los siglos xix y xx se desarrolló alrededor de los mecanismos de producción, intercambio y consumo, el neoliberalismo, a partir de la noción de decisiones sustituibles, se pregunta más bien en qué gasta el trabajador los recursos de que dispone. Vemos aquí un cambio de foco; ya no se analiza el trabajo, sino al trabajador como sujeto económico activo, dejando el análisis económico del lado del comportamiento de los individuos y preguntándose por la racionalidad de esos comportamientos. De este modo, se pretende saber cuáles son los fines perseguidos cuando el sujeto invierte y las motivaciones que guían esta inversión.
El capital, en criterio de Schultz (1971) y Becker (1994), es aquello que puede generar ingresos futuros y el trabajo es la actividad individual que permite la generación de los ingresos en cuanto “producto o rendimiento de un capital” (Foucault, 2007, p. 262). Para Castro-Gómez (2010), desde la perspectiva del neoliberalismo, el trabajo se refiere a todos los aspectos individuales que le permiten a un sujeto producir un flujo de ingresos, el salario, por ejemplo. Así, el trabajo es una máquina, en el sentido deleuziano. Esta es la base de una nueva forma de subjetividad en la cual el individuo se torna activo, calculador y “capaz de sacar provecho máximo de sus competencias, es decir, de su capital humano [...]. Nos encontramos, más bien, frente a una nueva teoría del sujeto como empresario de sí mismo” (p. 205). O como lo sostiene Christian Laval (2004), cuando un empleador contrata a un trabajador está comprando “un ‘capital humano’, una ‘personalidad global’ que combina una cualificación profesional stricto sensu, un comportamiento adaptado a la empresa flexible, una inclinación hacia el riesgo y la innovación, un compromiso máximo con la empresa” (p. 97).
Al subjetivarse como máquina empresarial, el individuo contemporáneo hace que cada una de sus acciones sea una inversión que busca aumentar su capital humano. Esto concuerda con el hecho de que la mercantilización termina por absorber la totalidad de la vida de las personas, su historia personal y la de su familia, sus relaciones sociales, etc. En otras palabras, la vida misma de los sujetos, y en particular su intimidad, termina siendo considerada como su propio capital humano.
Coincidimos con Wendy Brown (2017), quien hace una lectura del problema del capital humano, lo lleva más allá de las prácticas que el sujeto realiza para sí mismo y reconoce que el ciudadano del presente no solo es capital humano para sí mismo, sino también para su empresa, ya sea propia o aquella para la cual trabaja, y para el Estado. La autora afirma que, incluso, aunque puesto a funcionar como capital humano en competencia y al servicio de la empresa y el Estado, nada le asegura al individuo el logro de sus metas y, menos aún, la permanencia y el reconocimiento como capital humano importante para estos dos entes.
No solo somos capital humano para nosotros mismos sino también para la empresa, el Estado o la constelación posnacional de la que formamos parte. Por consiguiente, incluso si se nos asigna la tarea de ser responsables de nosotros mismos en un mundo competitivo conformado por otros capitales humanos, no tenemos garantía alguna de seguridad, protección o siquiera supervivencia en la medida en que somos capital humano para las empresas o los Estados, que se preocupan por su posicionamiento competitivo. Un sujeto que se interpreta y construye como capital humano tanto para sí mismo como para la empresa o el Estado está en riesgo constante de fallar, de volverse redundante y de ser abandonado sin que él haya hecho nada para merecerlo, sin importar cuán diestro y responsable sea (p. 45).
Lo cierto es que tanto el capital semilla que cada sujeto recibe desde el momento del nacimiento —y que está constituido por todos los aspectos positivos producto de la crianza (el afecto, el cuidado, el reconocimiento, etc.)— como todos los demás aspectos de la vida de las personas son convertidos por el neoliberalismo en variables económicas, para que sean características que puedan ser sometidas al cálculo requerido para su buena gestión (Castro-Gómez, 2010; Foucault, 2007). Para esta racionalidad de gobierno, con su doctrina del capital humano, la estabilidad laboral no representa una preocupación como sí lo es la capacidad del individuo para lograr que todo lo que hace se convierta en ingresos (Laval, 2004; Sennett, 2000). Es que, según Castel (1984), hasta los desempleados pueden sacar provecho de su desempleo, en términos de capital humano, pues, para incluirse en el mercado de trabajo, deben invertir en sí mismos para devenir empleables (capacitaciones, talleres, mejoramiento de su hoja de vida, etc.).
Como podemos ver, todo el mercado de sí, para efectos de volverse un sujeto empleable, ha tomado lugar en el presente. Pero podemos sostener que ese mercado de sí y de la vida en general ha sido promovido por el deseo de los sujetos de incrementar su propio capital humano. Para ser un buen empresario no basta con tener una idea de negocio o incluso con tener el capital económico inicial. Se requiere un trabajo sobre sí mismo que debe realizar cada individuo para convertirse en su propia empresa, en empresario de sí. Terapias de todo tipo, literatura de autoayuda, consultorías, consejerías, capacitaciones, productos de toda clase para mejorar la imagen personal y un sinnúmero de ofertas hacen parte de este mercado del capital humano. En concordancia con la idea de que el sujeto es el responsable único por su propia empresa de sí y por el incremento de su capital humano, aquel termina por asumir, y pagar, no solo todos los costos que acarrea su supervivencia, sino también los riesgos, las incertidumbres y las contingencias propias asociadas a ella, y desresponsabiliza, de paso, al Estado.
Dentro de la racionalidad neoliberal, el gobierno de la población va más allá de la acción sobre las variables biológicas de los individuos, ampliándose hacia la intervención molecular de la vida de cada individuo, lo que quiere decir que la acción de gobierno se focaliza en la intimidad de los sujetos (Castro-Gómez, 2010; Han, 2014). Esto conduce a que los individuos, en la medida en que se sienten poseedores de un capital humano, hagan que sus elecciones cotidianas sean vividas como estrategias económicas que permitan la optimización de sí mismos como máquinas capaces de producir capital. Laval y Dardot (2013) resumen, de manera plausible, este problema del capital en el presente neoliberal.
El capital ya no conoce ni fronteras geográficas ni separaciones entre esferas de la sociedad. Es una lógica de la ilimitación que, de este modo, tiende a imponerse en todos los ámbitos. Todo individuo es llamado a convertirse en “capital humano”; todo elemento de la naturaleza es visto como un recurso productivo; toda institución es considerada como un instrumento de la producción. La realidad natural y humana se inscribe íntegramente en el lenguaje matemático de la economía y de la gestión. Ahí reside el resorte imaginario del neoliberalismo, convertido en una evidencia, en una necesidad, en la realidad misma. Esta metamorfosis del mundo en capital no proviene tanto de una ley “endógena” de la economía como de un destino de la metafísica occidental. Es el resultado histórico de una mutación formidable en la forma de gobernar a los seres humanos y las sociedades, producto de una transformación institucional cuyos poderosos efectos sociales, subjetivos y medioambientales empezamos a comprender (pp. 65-66).
Con base en lo dicho, vemos que la meta biopolítica contemporánea es el gobierno de la intimidad, lo cual produce una infiltración de la forma-empresa cada vez más molecular en todos los aspectos de la vida de los individuos. Esa molecularización de la vida, para efectos de su gobierno, conlleva que la vida misma sea racionalizada económicamente y pensada como nicho de mercado. De esta forma, la vida íntima deviene nicho de mercado. De acuerdo con Castro-Gómez (2010), “el gobierno sobre la intimidad, la biopolítica de la que estamos hablando, supone considerar la vida íntima como un mercado que puede y debe ser autogestionado” (p. 209). En una carrera sin fin, hoy las personas son llevadas a someter su imagen, su personalidad, su alma, su tiempo libre, sus anhelos, sus potencialidades, sus relaciones con los demás y otro sinnúmero de aspectos de su vida íntima a intervenciones que son ofrecidas en el mercado de la intimidad. Es en ese proceso que se ven llevados a transparentarse ante los otros, a exhibirse y exponer su intimidad ante ellos, mientras hacen del capital y la capitalización de sí los nuevos amos (Han, 2013, 2014).
En resumen, la biopolítica neoliberal se compromete con la creación de un medio ambiente que favorezca la competencia entre empresarios de sí (Castro-Gómez, 2010, p. 208), mediante su estrategia de base, a saber, el desmonte de las seguridades ontológicas a través de los procesos de privatización de lo público e individualización de la vida. En este sentido, la promoción de un ambiente generalizado de competencia e inseguridad se constituye en el fundamento de la existencia de los empresarios de sí, capaces de ser creadores de soluciones a situaciones apremiantes generadas por la inseguridad y la incertidumbre. Mientras que el Estado de providencia asumía una responsabilidad social y buscaba que los individuos desplegaran su creatividad en un ambiente de estabilidad y aseguramiento de las condiciones de vida básicas, el neoliberalismo fuerza hasta el límite la creatividad del sujeto, desfondando el ambiente de estabilidad y gobernando a partir de la idea de la autogestión. Esta racionalidad supone que aquí es donde se gesta la creatividad, la innovación y el emprendimiento del empresario de sí.
Por esto, no podemos estar más de acuerdo con Lorey (2016) cuando sostiene que un gobierno como el contemporáneo se erige a partir del privilegio y la producción de inseguridad, riesgo e incertidumbre. Esta producción de inseguridad e incertidumbre tiene un carácter estratégico, puesto que está íntimamente relacionada con el mejoramiento de las condiciones de vida generales de la población. En otras palabras, la producción de inseguridad y la precarización de la vida van unidas en el neoliberalismo y se constituyen en una de las rutas privilegiadas para infiltrar la vida íntima de los sujetos. En consonancia con esto, lejos de ver en la precariedad una amenaza, el neoliberalismo la normaliza y la ve como una oportunidad. En vez de considerársela como aquello que desestabiliza el poder, se la ve como lo que lo hace posible (Gil, 2014; Lorey, 2016). Así entonces, es necesario dimensionar de manera precisa la precarización como una estrategia de gobierno específica, concreta e histórica. Sin embargo, la precarización producida por el neoliberalismo no puede ser confundida, conceptualmente, con otras dos nociones asociadas a lo precario: la condición precaria y la precariedad. Para el análisis de estas dimensiones se toma la taxonomía propuesta por Isabel Lorey, Judith Butler y Guillaume Le Blanc.
1 Las dos citas traídas por Laval y Dardot (2017) son de Friedrich Hayek en su texto Essais de philosophie, de science politique et d’économie (pp. 258 y 267, respectivamente).
2 Aunque Francisco Vázquez (2005b) se refiere más bien a la noción de subjetividad expresiva, término que adopta de Charles Taylor (1996) en su texto de las Fuentes del yo. La construcción de la identidad moderna, en el presente texto decidimos enfatizar el carácter individualizado que le da el neoliberalismo a esta subjetividad expresiva, razón por la cual preferimos la denominación individualización expresiva.
3 Todas las cursivas de las citas provienen de los originales.