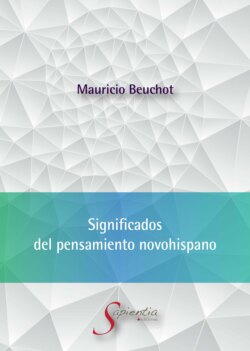Читать книгу Significados del pensamiento novohispano - Mauricio Beuchot - Страница 5
ОглавлениеCAPÍTULO 1
La filosofía novohispana,
la analogía y la cultura
1.1 Introducción
La metáfora es una de las formas de la analogía y su importancia radica no sólo en el ámbito poético, sino también dentro de la filosofía, e incluso, en la vida misma, pues es parte del lenguaje. El interés por la analogíapo demos encontrarlo desde Aristóteles hasta los tiempos actuales, como en el poeta Octavio Paz, quien llegó a decir que ésta era el núcleo de la poesía, es decir, su aspecto más expresivo. Presente a lo largo del tiempo, resulta pertinente revisar el concepto en el tramo de nuestra historia que nos compete, esto es, el periodo novohispano, prolífico en reflexiones acerca de este tema.
Encontraremos un gran movimiento intelectual en los colegios de las órdenes y en la Universidad de México, así como en pensadores autónomos. De acuerdo con lo anterior, ofreceré algunos puntos importantes a través de las aportaciones de ciertos autores destacados y su manera de abordar el pensamiento analógico.
La analogía es un modo de significar, intermedio entre lo unívoco y lo equívoco; es decir, si esto último es lo completamente ambiguo y confuso, y aquello lo claro y exacto, lo analógico no llega a la precisión del primero, pero tampoco se diluye en el equívoco, por eso puede abarcar las diferencias, sin perder la capacidad de unificar en la semejanza. Como he mencionado anteriormente, una de sus formas es la metáfora, tan útil para el estudio de las culturas pues permite ver la diversidad pero dentro de un cierto orden.
Me interesa señalar el conocimiento y uso de la doctrina de la analogía que mostraron los novohispanos, con el fin de enfatizar que, lo que he llamado una “hermenéutica analógica”, tiene raíces en el pensamiento mexicano y de manera especial en esta etapa de la historia que abarcó tres siglos.1
Uno de los principales propósitos al hacer este trabajo responde a la necesidad de revitalización de la filosofía de nuestra época, porque ha pasado mucho tiempo empantanada entre univocismos y equivocismos. Así pues, es hora de que levante de nuevo el vuelo y tenga más vida y sentido; resulta apremiante hacerlo y considero que la racionalidad analógica es una vía adecuada para lograrlo.
1.2 El concepto de la analogía en la filosofía novohispana
La filosofía novohispana se desarrolla en tres etapas permeadas por un sano eclecticismo: en sus inicios fue escolástica, aunque en contacto con el humanismo renacentista; posteriormente se relacionó con el hermetismo barroco, ya con indicios de modernización; y finalmente se consolida como escolástica modernizada.2
En el siglo xvi sobresale Bartolomé de las Casas (Sevilla, 1484 – Madrid, 1566),3 que fue el gran protector de los indios. Su defensa se encuentra a lo largo de sus obras entre las que destacan la Historia de las Indias y la Apologética historia sumaria, dedicadas a ensalzar la cultura indígena mexicana y la de otros pueblos.4
El pensamiento del fraile tomaba aspectos tanto del humanismo como de Aristóteles y Santo Tomás, y los plasmaba con un estilo incisivo a la hora de narrar los sucesos de la conquista y denunciar los abusos que se hicieron. Ejemplo de ello, es su alegato a favor de los naturales de las Indias que peligraban en desaparecer, de modo que pide que trajeran población negra a América, considerada más resistente; no obstante, cabe decir, posteriormente se arrepintió y se opuso igualmente a la esclavitud de los africanos.
El concepto de analogía, aprendido del tomismo, resulta de utilidad para Bartolomé de las Casas para entender, en la medida de lo posible, una cultura totalmente diferente a la suya. La analogía fue el medio por el cual acercaba lo otro a los parámetros que conocía y se hacía más comprensible para los españoles. En ese sentido, en la Apologética historia sumaria comparó la otra cultura con la civilización de los griegos y romanos, así como con elementos del cristianismo. De esta manera disminuyó la extrañeza y, aunque la diferencia siguiera predominando, llegó a un punto intermedio.
En don Vasco de Quiroga (Madrigal de las Altas Torres, España 1480 – Uruapan, México, 1565) encontramos otras iniciativas de defensa de los indígenas. El caso más claro es la fundación de hospitales-pueblos, en cuyos escritos operativos el autor despliega su pensamiento.5 Los indígenas carecían de sustento y cobijo tras la derrota contra los españoles y se encontraban dispersos por los montes donde morían en grandes cantidades; por ello, don Vasco ideó esos hospitales-pueblos, los cuales eran poblados que fungían como hospicios para que ahí se les diera alojamiento, además de trabajo y la oportunidad de aprender artes y oficios. En estos lugares también se les proporcionaban nuevos cultivos y ganado, de manera que podían no solamente sobrevivir, sino vivir dignamente.
Don Vasco supo aprovechar la noción de analogía para tratar de implantar en el Nuevo Mundo ideas del europeo. Así hizo con la Utopía de Tomás Moro, pues se dice que sus hospitales-pueblo eran un análogo de lo que el humanista inglés expuso en su novela. Cabe decir, su idea es análoga en tanto que no quiso trasplantar todo, sino solamente algunos aspectos en los que se ve el empeño de favorecer a los naturales.
Por su parte, fray Juan de Zumárraga (Tabira de Durango, España, 1468 – México, 1548), primer obispo y arzobispo de México, escribió algunos pareceres en los que condena la esclavitud de los indios y el maltrato que se les daba.6 Con ello, se muestra el humanismo de este dignatario, quien no sólo se dedicó a su ministerio, sino que se preocupaba por el bienestar de los indios, condenando la esclavitud a la que se les sometía.
A éste se sumó fray Bernardino de Sahagún (León, España, 1499 – México, 1590), quien fue de los principales opositores de la destrucción de las antigüedades, y se dedicó a catalogarlas y describirlas en su obra Historia general de las cosas de la Nueva España.
La analogía cobra especial importancia en este último, pues se convierte en la herramienta para entender la cultura indígena. El empeño de conservar todo lo que pudiera de los pueblos originarios viene de una analogía de éstos con lo que él conocía: su propia cultura. De esta forma, pudo buscar las semejanzas y entender las diferencias, a pesar de la incomprensión de los conquistadores.
A su vez, el doctor Francisco Hernández (nacido en España hacia 1518) es un representante del humanismo en este periodo. Protomédico de Felipe II, no solamente hizo una exploración científica de la flora medicinal de las Indias, sino que se adentró en temas filosóficos. En su obra trata de conciliar a Platón y Aristóteles, maestro y discípulo, disonantes en primera instancia, aunque para los humanistas era posible una concordia.7
La actitud del Dr. Hernández fue analógica en esta empresa, cabe decir, nada sencilla, a pesar de que contaba ya con el antecedente de algunos de los post-socráticos que lo habían intentado, entre ellos los estoicos, a quienes también el autor dedicó su atención. Operó de manera analógica también al momento de encontrar en las plantas medicinales de los indígenas un uso como el que se daba en Europa, enriqueciendo así la farmacopea de ambos mundos.
Por otro lado, fray Alonso de la Vera Cruz (Caspueñas, Toledo, 1507 – México, 1584) fue un profesor con formación escolástica que tomó en cuenta a los humanistas, y redactó un curso de filosofía, el primero en América, donde abordó la lógica y la física.8
La primera parte de su curso contiene las súmulas o compendio de lógica titulado Recognitio summularum o revisión de los compendios, porque en ella se encargó de depurar la enseñanza de muchas cuestiones inútiles o complicadas que solían contener las obras similares, aspecto que los humanistas renacentistas criticaban acremente en la escolástica.
Después encontramos la lógica más elaborada en Dialectica resolutio o análisis dialéctico, porque contenía principalmente lo relativo a los Analíticos posteriores de Aristóteles. La tercera parte corresponde a la física, abordada en Physica speculatio, así como a la astronomía de aquella época y lo concerniente a la psicología o del ánima.
Fray Alonso también escribió dos “relecciones”, que eran lecciones especiales o solemnes con diferentes temas. La primera de ellas, titulada Relectio de dominio infidelium (1553-1554), se trataba acerca del dominio legítimo que tenían los infieles o indios sobre sus tierras; después Relectio de decimis (1554-1555), que hablaba sobre los diezmos que la Iglesia pedía a los indígenas, abogando porque éstos fueran moderados; por otro lado, está el Speculum coniugiorum (1556), que se traduce como “espejo de casamientos”, donde defendía los matrimonios indígenas. Esta obra pertenecía a los espejos, un género literario particular que consistía en manuales donde se trataba alguna profesión, o bien, donde se indicaban pautas para los gobernantes como en los “espejos de los príncipes”.
Fray Alonso expuso bien la doctrina de la analogía en su obra lógica, siguiendo de esa forma la línea del tomismo que aprendió en Salamanca como alumno de Domingo de Soto. Fue de los teóricos más consumados del analogismo, aspecto que supo plasmar en su estudio del matrimonio indígena antes mencionado, pues sostuvo que era válido cuando fuera semejante o análogo al cristiano, es decir, si había consentimiento por parte de los dos cónyuges.
Por otro lado, uno de los principales intereses del dominico fray Tomás de Mercado (Sevilla, ca. 1525 – Veracruz, 1575) radicaba en la lógica, asunto que observamos en sus comentarios de las súmulas de Pedro Hispano y de la lógica mayor de Aristóteles y Porfirio.9 Además, se distinguió como moralista de la economía; su Suma de tratos y contratos ha sido vista como un clásico de la historia económica, pues señala y critica aspectos que comenzaban a surgir al inicio del capitalismo, tales como la inflación.10 Su interés por estos temas se mezclaba con sus posturas de repudio a la esclavitud, pues en dicha obra se duele también del comercio de la población negra. En ese sentido, pinta con vivos colores la mortandad en los barcos que traían a esos seres humanos, reprochaba que los separaran de sus familias y argumentaba que, a pesar de ser algo permitido por el derecho de gentes, debería ser prohibido según el derecho natural.
Mercado estudió el concepto de la analogía en su obra lógica y supo aplicarlo en su trabajo sobre los tratos y contratos, ya que allí se veía la justicia conmutativa, la cual puede verse como proporcionalidad que, a su vez, es el núcleo de la analogía. La aplicación del concepto se halla también en su postura sobre los esclavos negros, a quienes consideraba como sus prójimos y semejantes, es decir, análogos. Así, encontraba en la esclavitud una práctica algo deplorable y una mancha al nombre de los cristianos.
Del lado de los jesuitas, tenemos a Antonio Rubio (Rueda, España, 1548 – Alcalá, 1615), quien elaboró un curso de filosofía que dejó inconcluso, asimismo, un trabajo que gozó de mucha fama denominado Logica mexicana, el cual seguramente fue leído por Descartes, pues era el texto con el que se preparaban los exámenes en el colegio de La Flèche, donde el francés estudió; además, dicha obra fue citada por Leibniz en su disertación Sobre el principio del individuo. Su texto tuvo numerosas ediciones y ahondaba no sólo en la lógica, sino también en la física, e incluso iba a contar con una metafísica, pero la muerte impidió este proyecto.11 Rubio trató la analogía en su exposición de la lógica de Aristóteles, donde recogió el texto original del Estagirita, en versión latina, para comentarlo de manera meticulosa y puntual. Cabe decir que dicha forma de trabajar era todavía una concesión a los humanistas del siglo xvi, aunque él ya despuntaba hacia el xvii.
Según podemos ver, tanto en la Universidad de México como en los colegios de diversas órdenes, había una excelencia académica semejante a la de Europa, representada en aquel entonces por España. Ya para el siglo xvii empezó poco a poco a recibirse la filosofía y la ciencia modernas. Hubo, por supuesto, muchos escolásticos, pero algunos de los intelectuales ya comenzaban a adoptar las nuevas ideas. La línea tradicional se dio sobre todo en la primera mitad de esa centuria, y después de la mitad comienza una renovación.
A mediados y finales de ese siglo, descuella Carlos de Sigüenza y Góngora (México, 1645-1700), quien ya se abría a la modernidad. En sus obras científicas se percibe la presencia de la filosofía reciente, sobre todo la de Descartes, pero también la de los nuevos científicos. Tal se ve, por ejemplo, en su Libra astronómica y filosófica,12 en la que combate a autores que tenían ideas anticuadas sobre los cometas —a propósito de uno que apareció por ese tiempo— como el famoso padre Eusebio Kino, jesuita que había estado en la Universidad de Ingolstadt.
Sigüenza escribe también el Teatro de virtudes políticas,13 donde ejemplifica no con gobernantes romanos, sino indígenas. De ese modo, manifestó su criollismo, pues el encomio de los pobladores originarios de estas tierras era algo usual entre criollos como forma de reivindicación de su derecho a las mismas y como postura diferenciadora de los peninsulares. Dicha perspectiva se muestra también en su colección de piezas antiguas de la cultura india con las que comenzó un museo que después sería ampliado.
Es precisamente en este aspecto donde se muestra el analogismo de Sigüenza; es decir, en el criollo y el mestizo, vistos como análogos, se encuentra la conciliación de lo europeo con lo indígena, tal como lo hizo en los ejemplos sobre las virtudes políticas de los gobernantes.
Por su lado, Sor Juana Inés de la Cruz (San Miguel Nepantla, 1651 – México, 1695) refleja un sólido conocimiento de la filosofía. Dominaba la escolástica, que era común en ese tiempo, además, se cree que pudo conocer ideas de Descartes, gracias a su amigo Sigüenza. Por otro lado, cita al jesuita alemán Atanasio Kircher, referente del hermetismo en aquella época barroca. De igual modo, se le atribuyen unas súmulas de lógica, hoy consideradas perdidas, así como un libro sobre música titulado El caracol.14
Como los autores que hemos revisado, la escritura de Sor Juana también es marcadamente analógica; en su lírica se encuentra el uso de la metáfora y la metonimia, que son otras formas de analogía como sostiene Octavio Paz, crítico medular de la monja poeta. La interpretación de su obra puede llegar a resultar oscura por las distintas capas de significados y la incorporación tanto del cartesianismo o criticismo, como del hermetismo que se inclina en gran manera por el uso de alegorías y símbolos; ejemplo de estos aspectos es su composición Primero sueño.
Por otra parte, se conocen algunas cartas de mexicanos a Atanasio Kircher que, como he mencionado, era considerado el principal sabio del Barroco. En este tiempo ocurre la confluencia de dos formas de pensamiento: mientras que empieza a llegar la filosofía moderna y Descartes comienza a ser leído en este lado del mundo; también se estudia el hermetismo, como el de Kircher, analógico y simbólico como el mismo pensamiento barroco.
En el xviii continuó la pugna entre conservadores y renovadores, pero para este siglo la modernización era ya más decidida. En ese sentido, los colegios de los jesuitas tuvieron un papel muy importante en la puesta al día de los estudios, hasta que en 1767 fueron expulsados de los dominios españoles y tuvieron que ir a los estados pontificios de Italia.
Uno de los filósofos de esta tendencia renovadora fue el jesuita Diego José Abad (Xiquilpan, Michoacán, 1727 – Bolonia, 1779). Su obra más notable es la composición en latín del Poema heroico que muestra un estilo trabajado a partir de sus traducciones de Virgilio, donde manifiesta su postura filosófica.
En la obra poética de Abad, el analogismo fue empleado para transmitir conceptos difíciles de filosofía y teología de una manera agradable y bella; gracias a ello, tuvo gran aceptación para fines didácticos, pues como era usual en la época neoclásica a la que pertenecía, el latín se empleaba para la enseñanza y la creación literaria.
Otro representante fue Francisco Xavier Alegre (Veracruz, 1729 – Bolonia, 1788), quien editó las Instituciones teológicas en las que trata múltiples temas filosóficos como el de la libertad natural del hombre contra la esclavitud.
De igual modo, el padre jesuita aborda la ley, el derecho y la justicia,15 en un tratado donde emplea el concepto de analogía, entendida como la proporción o proportio, que es el sentido en el que los latinos tradujeron la palabra griega. En ese entonces, los tratados sobre la ley o el derecho estaban asociados a la justicia —como los anteriores De iustitia et iure—, y sostenían que para lograrla, se necesitaba aplicar la proporción que a su vez, llevaba a la equidad.
Otro autor importante de la época es Francisco Xavier Clavijero (Veracruz, 1732 – Bolonia, 1787), quien escribió un curso filosófico del que sólo se conserva la Física particular, aunque es por la Historia antigua de México que ha llegado a ser un escritor célebre. En ella defiende a los indios de las acusaciones de varios ilustrados que los veían como atrasados e inferiores, con lo cual legitimaban el dominio de los europeos.
A su vez, Clavijero es analógico pues, así como Bartolomé de las Casas defendió la cultura indígena por sus semejanzas con la europea frente a los humanistas que no la comprendían, también lo hizo de los ilustrados que la denostaban como inferior. Adoptó una estrategia parecida a Las Casas, que fue comparar ambas culturas e identificar sus similitudes y diferencias, pero señalando siempre los logros de la indígena.
Otro jesuita notable fue Andrés de Guevara y Basoazábal (Guanajuato, 1748 – Plasencia, 1801), quien publicó Instituciones elementales de filosofía,16 editadas y estudiadas ampliamente en la época, por lo que cumplen también una función pedagógica. Entre sus obras, encontramos los manuscritos de los Pasatiempos de cosmología,17 donde se puede leer su espíritu moderno, pues allí acepta el sistema de Copérnico, así como las ideas científicas de Galileo, Leibniz y Lambert. Asimismo, emplea el pensamiento analógico en sus disquisiciones sobre metafísica, donde demuestra un profundo conocimiento de esta doctrina antigua y medieval.
Cuando los jesuitas salieron expulsados, fueron suplidos por otros pensadores en la labor de modernizar los estudios filosóficos. En ese orden de ideas, tenemos al oratoriano Juan Benito Díaz de Gamarra y Dávalos (Zamora, 1745 – México, 1783) y sus Elementos de filosofía reciente,18 manual en el que recopila la filosofía moderna para sus alumnos mexicanos. Añadió algunas otras obras, como los Errores del entendimiento humano, donde se ve la orientación epistemológica de la Modernidad, pues se dirige a la teoría del conocimiento.
El entendimiento de la analogía de Gamarra también es evidente, aunque con el matiz de que su centro ya no es la ontología, sino la epistemología, que era el sesgo nuevo que tomaba la filosofía moderna. Sin embargo, esta nueva orientación convive en su obra con doctrinas tradicionales, como su tratado de metafísica.
Este es el panorama de la presencia y uso de la analogía en la filosofía novohispana. Con base en todo lo que he expuesto, se pone de manifiesto que la analogía fue un actuante notable en el pensamiento de esta etapa tan importante en la historia mexicana. Es tiempo de recuperar este tesoro para la filosofía actual y sobre todo para la de nuestra patria.
1.3 Utilidad del pensamiento analógico
Como hemos revisado, el concepto de analogía y su utilización en la hermenéutica ha estado presente a lo largo del desarrollo de la filosofía novohispana. En el siglo xvi, entre los escolásticos humanistas, Bartolomé de las Casas lo aplicó a la defensa de los indios para demostrar que su cultura no desmerecía ante la española, pues era equiparable a la de los griegos y romanos. Su postura debatía con la incomprensión de humanistas como Ginés de Sepúlveda, que acusaba a los indios de crímenes de lesa humanidad, es decir, de leso humanismo; de esta manera Las Casas proponía otro tipo de humanismo, uno indígena pero análogo al europeo, con el fin de exponer la gran injusticia a la que se les había sometido.
Por su parte, Vasco de Quiroga en su intención de establecer una parea con los naturales una república india, propuso un régimen propio, solamente asociado al español. Consistiría en un orden análogo al de la metrópoli, pero con autoridades indígenas; de esa idea surgen los hospitales-pueblos en los que se pudiera recoger a los indios que estaban derrotados y dispersos en los montes, muriendo de hambre, con el fin de brindarles la oportunidad de tener educación y un oficio. Como he mencionado anteriormente, se trataba de una adaptación de la Utopía de Tomás Moro, a quien leía y admiraba.
Sahagún utilizó la analogía de modo parecido al de Las Casas, pues le sirvió para interesarse en las antigüedades indígenas que trató de conservar en obras como Historia de las cosas de la Nueva España. A su vez, el doctor Francisco Hernández emplea el modo analógico al comparar las hierbas medicinales indígenas con los remedios europeos, pues observó que tenían también un resultado favorable.
Alonso de la Vera Cruz expone la doctrina de la analogía en sus obras filosóficas y la aplica al hablar de la validez de los matrimonios indígenas, cuyo elemento en común con los cristianos es el consenso de los cónyuges. De igual modo, en su relección sobre el dominio de los infieles acepta el derecho legítimo de los indios de tener sus posesiones y por consiguiente, la injusticia de habérselas quitado durante la conquista. El mismo espíritu se encuentra en su doctrina económica respecto al tráfico de población negra, práctica de la que se duele con vehemencia.
En el siglo xvii, los principales analogistas son Sigüenza y Góngora y Sor Juana. El primero, al ver el gobierno de los indios como semejante al de los romanos, con las mismas virtudes cívicas, lo cual es resaltado en su escrito sobre las virtudes políticas de los gobernantes; por su lado, la escritora, en su amplio manejo de la metáfora y metonimia.
En el siglo xviii los jesuitas continuaron con la analogía: Abad dentro de su poesía; Alegre en aspectos teológicos relacionados con la filosofía; y sobre todo Clavijero en su Historia antigua de México, en la que, como un nuevo Bartolomé de las Casas, muestra que la cultura indígena es equiparable a cualquier otra y la defiende de las críticas de los ilustrados que la veían como menor de edad y con ello justificaban la dominación europea.
Dentro de ese siglo no desmerece Gamarra, quien la expone en su manual, a pesar de que la filosofía se orientaba ya a la Modernidad, es decir, hacia la epistemología o crítica del conocimiento.
Éste es el panorama en la historia de la filosofía novohispana acerca del concepto de analogía y su utilización en la disciplina de la interpretación. Mediante esta revisión diacrónica es posible darse cuenta de que la analogía ha recorrido el pensamiento filosófico mexicano y no sólo forma parte de nuestra tradición, sino que puede continuar enriqueciéndonos.
1.4 Conclusión
El concepto de analogía fue trabajado considerablemente por los pensadores novohispanos. Es una noción de gran importancia, pues implica una sensibilidad para las semejanzas y diferencias, e incluso, para las semejanzas en las diferencias, y pensar de esta manera nos hace enfrentarnos correctamente al mundo.
La analogía es la que nos hace conocer al otro ya que respeta las diferencias, pero resalta las semejanzas, de modo que nos permite comprender parte de la alteridad. Si bien identificarnos completamente con el otro es algo utópico e idealista, pues siempre hay pérdida en la interpretación de lo diferente, lo más que podemos hacer es acercarnos por similitud; esto es lo que humanamente podemos alcanzar y resulta suficiente si sabemos manejarlo y aprovecharlo.
En el tiempo actual posmoderno donde se ensalza en gran manera la diferencia, es necesario advertir que no se la puede asimilar en su totalidad, que hemos de contentarnos con la aproximación a ella y darnos por satisfechos con lo que en esa línea podamos alcanzar. En este punto es donde se revitaliza la función del concepto de analogía, pues nos abre a la diferencia, pero nos cierra a la desmesurada pretensión de comprenderla completamente; es decir, nos hace semejantes a pesar de la diferencia y diferentes a pesar de la semejanza, y con eso nos basta.
1 Sobre esa temática vid. Mauricio Beuchot, Tratado de hermenéutica analógica. Hacia un nuevo modelo de la interpretación, México, unam, 5a ed., 2015, pp. 31 ss.
2 Mauricio Beuchot, Historia de la filosofía en la época colonial, Barcelona, Herder, 2ª ed., 2008.
3 Se anotarán algunas fechas y lugares de nacimiento y muerte que se consideren pertinentes para contextualizar a ciertos autores.
4 Bartolomé de las Casas, Tratados (ed. Lewis Hanke), México, fce, 1941; Historia de las Indias (ed. Agustín Millares Carlo), México, fce, 1951; Del único modo de llamar a los pueblos a la verdadera religión (ed. Agustín Millares Carlo), México, fce, 1942; Apologética historia sumaria (ed. Edmundo O'Gorman), México, unam, 1967; De regia potestate (ed. Luciano Pereña), Madrid, csic, 1969; Obras completas, Madrid, Alianza, 1985.
5 Vasco de Quiroga, “Reglas y ordenanzas para el gobierno de los hospitales de Santa Fe de México y de Michoacán”, en Francisco Miranda y Gabriela Briseño (eds.), Vasco de Quiroga: educador de adultos, Pátzcuaro, crefal - Colegio de México, 1984; Vasco de Quiroga, Información en derecho (ed. Carlos Herrejón), México, sep, 1985.
6 Juan de Zumárraga, “El segundo parecer de Zumárraga sobre la esclavitud”, en Carlos Herrejón (ed.), Textos políticos de la Nueva España, México, unam, 1984, pp. 173-183.
7 Sus obras filosóficas están en el tomo vi de sus Obras completas, México, unam, 1984.
8 Con una edición en México (1554-1557) y tres en Salamanca (1562, 1569, 1573).
9 Tomás de Mercado, Commentarii lucidissimi in textum Petri Hispani, Hispalis, Hernandus Diaz, 1571; (trad. Mauricio Beuchot), México, unam, 1985; In Logicam magnam Aristotelis commentarii, Hispalis, Hernandus Diaz, 1571.
10 Tomás de Mercado, Suma de tratos y contratos, Salamanca, Matías Guast, 1569; Sevilla, Fernando Díaz, 1571 y 1578; trad. italiana en Brescia, Pietro Maria Marchetti, 1591; ed. nueva de Nicolás Sánchez Albornoz, Madrid, Instituto de Estudios Fiscales, 1977.
11 Para el recuento de las mismas vid. Ignacio Osorio Romero, Antonio Rubio en la filosofía novohispana, México, unam, 1988, pp. 73 ss.
12 Carlos de Sigüenza y Góngora, Libra astronómica y filosófica, México, Herederos de la Vda. de Bernardo Calderón, 1690; nueva ed. Bernabé Navarro, México, unam, 2ª ed., 1984.
13 Carlos de Sigüenza y Góngora, Teatro de virtudes políticas, México, Vda. de Bernardo Calderón, 1680.
14 Mauricio Beuchot, Sor Juana, una filosofía barroca, Toluca, cicsyh -uaem, 2ª ed., 2001.
15 Francisco Xavier Alegre, Institutionum theologicarum libri xviii, Venetiis, Typis Antonii Zattae, 1789.
16 Andrés de Guevara y Basoazábal, Institutionum elementarium philosophiae, Roma, Paulus Junchius, 1796.
17 Andrés de Guevara y Basoazábal, Instituciones elementales de filosofía (ed. José Ignacio Palencia), México, Gobierno del Estado de Guanajuato - Universidad de Guanajuato, 1982.
18 Juan Benito Díaz de Gamarra y Dávalos, Elementa recentioris philosophiae, México, Lic. José de Jáuregui, 1774; Elementos de filosofía moderna (trad. cast. Bernabé Navarro), México, unam, 1963.