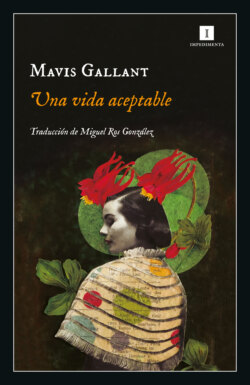Читать книгу Una vida aceptable - Mavis Gallant - Страница 10
4
ОглавлениеShirley siempre tenía la esperanza de que las cartas de su madre le ofrecieran soluciones mágicas, y siempre se llevaba un chasco. La correspondencia entre madre e hija, Montreal y París, era un diálogo de sordas ininterrumpido. Shirley le suplicaba que la aconsejara en diferentes asuntos, pero solo conseguía que le dijese que sus preguntas eran ilegibles. Después de pedir respuestas, siempre tenía miedo de cuáles podrían ser, aunque envidiaba la clarividencia que sin duda las habría inspirado. A veces dejaba los sobres intactos varios días, como si temiese que, al abrirlos, algún tipo de cuenta pendiente pudiera abalanzarse sobre ella y matarla a zarpazos. Porque así se imaginaba ella la justicia: como un leopardo agazapado en la oscuridad. Por otra parte, que la señora Norrington hubiera decidido hacer caso omiso de la última carta de Shirley con la excusa de que estaba escrita con runas ilegibles no significaba que no hubiera entendido de qué trataba o que no tuviera opinión. La madre de Shirley formaba parte de una familia de mujeres de las praderas activistas con formación universitaria. Mucho antes de que Shirley naciese, había publicado una tesis titulada Lo que Ruskin no supo ver, que no trataba tanto de Ruskin como de un aspecto insignificante del Renacimiento italiano: lo único que Ruskin no había sabido ver eran un par de pintores. (Unos años después, Shirley descubrió de manera fortuita, en una biblioteca universitaria, el campo de la tesis de su madre, dentro del ámbito «Jefes tribales escoceses», con «Familia Gray» como referencia, lo que no disgustó a Shirley, puesto que eso significaba que solo los estudiantes más dotados y perseverantes podrían remontarse al siglo que correspondía.)
La señora Norrington había salido de sus años de investigación mucho más impresionada por la lamentable historia del matrimonio de Ruskin que por la historia del arte en sí, por la que, mal que le pesara, sentía casi el mismo desdén puritano que su entorno. Llevaba un tiempo acumulando material para una segunda obra que quería titular: Lo que Effie calló. Sería un folleto —aunque Shirley se lo imaginaba con tapa rígida color oliva— y abordaría la capacidad de Effie Gray para sufrir y perdonar, su inocencia sexual, su prolongada virginidad conyugal y las posibles razones por las que por fin se armó de valor. El tiempo y la pasión se movían en círculos. La señora Norrington entendía a Effie, pero una prudencia innata impedía que entendiese a Shirley. Ahora, Effie y Shirley se habían solapado, por así decirlo. Hacía ya unos siete meses, en noviembre, que el regalo de cumpleaños que la señora Norrington le había hecho a su hija —un cojín relleno de agujas de pino— había llegado, con un mensaje ensartado en su corazón de hierro: «Ya tienes veintiséis años, cariño, la edad a la que Effie Gray por fin dejó a ese Ruskin». Lo que consternaba a Shirley no era la inocente falta de claridad de su madre, sino la lógica simplona que la llevaba a juzgar a dos hombres distintos como si fueran la misma persona. Shirley escribió en vano numerosas cartas con manchas de tinta y de café asegurando que Philippe y Ruskin no tenían nada en común, excepto el temor básico que obsesiona a todo matrimonio: el de haberse equivocado de persona. La señora Norrington seguía sugiriendo que, aunque el matrimonio no consumado fuese, en su opinión, la más respetuosa de las relaciones, carecía de mérito espiritual si el marido era impotente u homosexual. No, tenía que tratarse de algo aún más complicado. Unos votos religiosos unilaterales habrían obtenido su visto bueno, aunque más de una vez le había asegurado a Shirley que era y siempre sería «una agnóstica con la conciencia extremadamente tranquila».
«Tendría que dejar de molestar a mi madre —se dijo Shirley después de dejar a la señora Castle, con sus principios y su independencia, en la parada de autobús—. Nunca querrá entender mi letra. ¿Por qué insistir?»
Ya no tenía nada por delante, excepto una larga caminata hasta casa. Pensó en coger un taxi para ir a la casa de la madre de Philippe y pedirle al conductor que esperara mientras ella subía a la carrera varios pisos, tocaba al timbre, se sometía a una inspección a través de la mirilla y, con la respiración entrecortada, pedía el dinero del trayecto. La imagen era tan sumamente aterradora que dio gracias por estar en esa situación, sin un céntimo, cruzando la calle para adentrarse entre las luces y las sombras de los Jardines de Luxemburgo. Al menos, la carta de ese día le había dejado claro que podía usar la máquina de escribir: hasta entonces, la señora Norrington tenía la costumbre de rasgar, sin leerlo siquiera, cualquier mensaje que no estuviera escrito a mano. Lo más probable era que algún vagabundo ingenioso, o algún vecino taimado, la hubiese convencido de que el progreso de la humanidad se veía lastrado por quienes aún escribían con bolígrafo. Entonces esa persona habría sacado una Remington averiada y se la habría vendido a un precio exorbitante. Por lo general, los cambios de opinión de su madre se debían a encuentros por el estilo.
«Aquí está la fuente junto a la que Geneviève aprendió Ganso Gansito de memoria; donde Geneviève arrastraba una silla verde para sentarse, confiada, al lado de la señorita Thule; donde las rodillas desnudas de Geneviève rozaban la falda estilo racionamiento de posguerra de la señorita Thule.» Shirley escogió una silla en ese lugar consagrado y abrió su guía, la auténtica Palabra llegada de su hogar, El pío nuestro de cada día. «¿Podría morir tu padre? —leyó—. Por supuesto: muchos niños no tienen padre. Me han hablado de un niño cuyo padre se cayó de una escalera alta y se mató. El padre de otro niño murió por la coz de un caballo. Otro padre estaba excavando un pozo muy hondo y dejó de respirar. Los padres de algunos niños enferman y se mueren.» A Shirley le agradaba leer por fin algo que parecía irrefutable. A sus pies, dos niños que no parecían conocerse estaban acuclillados, espalda contra espalda, dibujando en la arena. Una mujer pálida, una de las madres del parque, preguntó con una risilla maliciosa que recordaba a un relincho: «¿Son suyos los dos?». Entonces Shirley cayó en la cuenta de que uno de los niños era de piel oscura, quizá magrebí. Cerró el libro, dejando un dedo entre las páginas.
«¿Que dónde he estado desde anoche? —volvió a empezar, tratando de dar con alguna historia que Philippe pudiera creerse—. Esta mañana he vuelto de casa de Renata en metro (verdad) y he parado en Rue du Bac a comprar comida para nuestro almuerzo (verosímil). He estado comprando. Eso es lo que he hecho las últimas dieciséis horas. He comprado olivas, anchoas, salchichón de ajo y dos tipos de queso…» Pero era imposible, porque no llevaba dinero encima, ni un céntimo, y no necesitaban anchoas, porque cada dos domingos comían en casa de la madre de Philippe. Aquel era un domingo de gala, con una tarta Saint-Honoré de treinta y cinco centímetros de alto, tachonada de violetas azucaradas y rellena de ligerísima nata hasta que la tarta pareciese flotar, solo porque Colette había vuelto sana y salva de su viaje a Nueva York. Colette, una estilista con una clientela casi exclusivamente extranjera, había viajado con todos los gastos pagados porque una clienta se había empeñado en que le enseñara a su peluquera cómo conseguía un tono concreto de castaño rojizo —o eso le dijo Colette a su madre—. Shirley se imaginó a los tres Perrigny alrededor de la tarta Saint-Honoré. Cada vez que veía a Philippe con su familia, aunque fuera en la imaginación, se decía que su misión era salvarlo, y que ese era el objetivo de su matrimonio. «Me daba miedo acabar pareciéndome a mamá», le había dicho su marido una vez; una frase alarmante, habida cuenta de que, para él, su madre no tenía ningún rasgo odioso. Poco después de la boda, Philippe le leyó a Shirley la mano y el futuro, lo que quizá significaba que había sido incapaz de imaginárselo. Ella estaba tumbada en una cama alta de hospital, en Berlín, mirando el cielo coriáceo por la ventana a la que él daba la espalda. Le dijo que su línea de la cabeza era tenue y que la línea del destino estaba partida en dos: seguía un curso irregular poco después del corte. «Una vida agitada, una vida americana», le dijo. Ella pensó que su marido estaba intentando que aquel dolor pareciese inevitable, porque se sentía culpable. La había arrastrado por media Europa en un dos caballos. «Cree que es responsable del aborto», se dijo Shirley. Pero había sido un accidente, culpa de los dos. No se había casado con ella porque estuviera embarazada, ¿verdad?
—Quizá tuviste una crisis religiosa en algún momento, y eso explique el corte —le dijo, no para burlarse, sino intentando encontrar en su mano un tema que su mujer evitaba. Lo único que Shirley sabía del universo era que la humanidad está abandonada a su suerte. Ella negó con la cabeza—. O puede que signifique que vas a hacer alguna tontería. —Y Philippe volvió a presionar con los dedos hasta que la palma arqueada de su mujer pareció una hoja.
—A lo mejor ya he hecho la tontería.
—Se te olvidará —respondió él con voz suave, creyendo que se refería a aquel día—. Veo que vas a tener siete hijos.
—Muy bien. Yo también.
¿Por qué no hablaba en plural? Shirley podía recordar a su difunto padre sin que se le saltaran las lágrimas; nunca hablaba de su joven marido fallecido; y tampoco estaba llorando en ese momento, así que Philippe pensó que sabía sacudirse la tristeza con facilidad y que el dolor era una disposición transitoria de sus sentimientos. Creía que era una característica norteamericana que permitía llevar una existencia cómoda, sin recuerdos ni remordimientos.
Pero Shirley no era tan descuidada como él parecía desear: al menos sabía lo que la asustaba. El accidente de su mujer lo había conmocionado. Philippe se sentía culpable, pero malinterpretaba el significado de ese sentimiento. Shirley consideraba a su marido invulnerable y, por el mero hecho de ser riguroso, superior a ella. Ninguno de los desdichados amigos a los que Shirley había ofrecido con mucho gusto su cariño sabía lo impuros que le parecían en el fondo. Ahora se daba cuenta de que Philippe aún estaba aprendiendo: a los veintinueve años, había descubierto que hasta los mejores días esconden sorpresas envenenadas. La compasión generosa de Shirley, su inmediata buena fe y su raudo arrepentimiento no iban a servirle de nada a él. Obsesionado con el significado oculto de las ideas, aún creía que la gente era lo que parecía ser; o peor, que la gente era como tenía que ser. La discreción le parecía algo fundamental y las inclinaciones del corazón, fáciles de identificar. Shirley había esperado que le construyese una casa, intelectual y sentimental, y la invitara a pasar. Pero al final resultó ser ella quien lo invitó. La escasez de casas en París, que ya afectaba a dos dóciles generaciones, imponía ciertas normas: uno de los cónyuges tenía que aportar un techo. Dos personas sin casa jamás se casarían, simple y llanamente. Philippe dejó a su hermana y a su madre por un apartamento donde había espacio de sobra, pero solo sitio para Shirley. Hizo hueco a la ropa de su marido colocando la suya sobre las sillas, y habría podido quedarse allí para siempre si Philippe no la hubiese vuelto a guardar.
El día avanzaba: arrastró unos centímetros su silla de hierro para sacarla de la sombra que ofrecía el parque. Se acordó de que en los parques de París había que pagar para sentarse, y se preguntó qué diría cuando apareciese la mujer andrajosa con sus tickets de papel. Leyó: «En el cielo no hay noche, porque los ángeles nunca se cansan de cantar y nunca tienen ganas de dormir. Nunca enferman y nunca morirán». Cada vez que la historia que estaba inventándose para Philippe rozaba la verdad, se volvía inverosímil. ¿Quién iba a creerse que la amiga más vieja de su madre, la señora Cat Castle, se había negado a prestarle a Shirley el dinero para un mísero billete de autobús? Quizá Philippe llevaba razón y lo mejor era imaginarse a los demás como tendrían que ser. Entonces Shirley sería descrita por todos los Perrigny que la sobreviviesen como ingenua, puritana y alcohólica, porque así veían ellos a los norteamericanos. Al menos era explícito; ella, en cambio, no tenía una imagen fija de nadie. Esa misma mañana, mientras volvía arrastrando los pies después de la larga noche en casa de Renata, había visto su reflejo en el escaparate de una charcutería. Se esperaba ver la cara de alguien vulnerable, de quien era fácil aprovecharse (¡qué fiables resultaban ser los espejos de Geneviève!), pero el reflejo decía: «Así eres tú» y le devolvía su imagen, implacable. También estaba ridícula. El cinturón de la gabardina le arrastraba. Esa mañana radiante de junio iba vestida para la lluvia y para la noche. Como ese recuerdo no le decía nada, lo recompuso, y se vio caminando por la Rue du Bac vestida con la ropa idónea, intimidatoria, como su cuñada Colette. Se alejó un poco para ver la calle con algo de distancia. Por la otra acera, siguiendo a Shirley con cierta torpeza, había un perseguidor melancólico, un personaje propio de Turguénev, con los cordones desatados. Bien administrado, el episodio podía ocupar hasta doce minutos de cualquier aburrida película europea. En una película estadounidense, uno de los dos tendría que estar gritando. Soltó una carcajada, y uno de los niños acuclillados a sus pies creyó que se burlaba de él. Intentó ocultar lo que quiera que estuviese dibujando en la arena, pero tenía las manos demasiado pequeñas. Había dibujado un león o una esfinge de pies enormes; su criatura llevaba botas.
—Es un caballero —le dijo a Shirley.
—Ya lo sé —respondió—. Se nota por las botas.
«Me había puesto las botas de agua de Canadá —le diría a Philippe—. Y la gabardina que, según tu hermana, parece una pieza de un uniforme alemán. Unas horas antes habían pronosticado un fin de semana lluvioso, pero, como siempre, fui la única persona de París que se tomó en serio el pronóstico del tiempo. Me vestí para una o dos cosas que nunca ocurrieron. Tú me dijiste que dejase de ponerme la gabardina porque estaba sucia, pero ¡tampoco me dejaste regalársela a nadie, que habría sido lo más sencillo y considerado! No, tú me aconsejaste que la llevara a la tintorería para que la sumergiesen en líquido para embalsamar.»
«Mi madre escribió: “Si te casas con él, siempre os separarán dos cosas: la higiene, porque no lavarse forma parte innata de él, y la manera de concebir los bienes terrenales, porque seguro que es un tacaño”. Está muy equivocada. O eso me parece a mí. Ahora ¿qué? Cruza el parque. Ve a casa. Busca dinero. ¿Dónde? James, claro. Mi vecino, James Jijalides. Philippe se pondrá hecho una furia.» Entonces le dijo a Philippe: «Mira, no puedo seguir disculpándome por todo. Sé que piensas que mis amigos son unos inútiles, y supongo que lo son; pero ¿los tuyos dónde están? Otra cosa que escribió mi madre fue: “Acuérdate de que no tienen amigos”. Tú tienes a Geneviève, pero nunca la he visto. Luego está Hervé. Fuisteis juntos a clase, al ejército, a Argelia, pero ahora estáis casados y vuestras mujeres os distancian. Yo podría describir a una Geneviève, aunque nunca haya visto una, pero ¿cómo describir a Hervé? Hervé no sabría ni cómo se llama si la policía no hubiese escrito su nombre en un carnet y lo hubiera sellado. Él no se mira al espejo; él mira la foto del carnet de identidad. Si la policía ha asegurado que esa cara es de Hervé, tiene que serlo sin más remedio. Si la policía no pudiera verlo, significaría que es invisible o una persona distinta. He hecho una tontería —le dijo a Philippe—. En Berlín dijiste que la haría. Lo leíste en mi mano».
La razón le aconsejaba que no todas sus llamadas telefónicas fueran imaginarias. En la sala de estar, con los postigos cerrados, Shirley marcó el número de la madre de Philippe. La centralita de Galvani le evocaba calles desangeladas y esposas de dentistas con guantes que esperaban en fila el autobús. Respondió Colette, que dijo: «Ah, eres tú», en un inglés con un tono nuevo y áspero. Dejó a Shirley divagar, o parlotear, un par de minutos hasta que la interrumpió con un: «Shirley, cariño, no te molestes en venir a no ser que tengas hambre. Estoy cansada del viaje y me voy a acostar. Mamá está descansando. Todos estamos agotados. ¿Por qué lo sientes? ¿Perdón por qué? No, mujer, no. La amiga de tu madre es igual de importante. No, Philippe no ha ido a Le Miroir en todo el día. Hoy no va a trabajar. Eso te lo puedo asegurar. Espera, por favor, me dice… No, dice que no dice nada. ¿Que si está furioso? Qué va. Qué lenguaje más dramático. ¿Disculparte por qué? No hace falta, no hay motivo, así que déjalo, por favor. Tengo que colgar. Ya está. Hablamos. Adiós. Shirley, despídete, por favor, es más sencillo que seguir con todas estas disculpas. Hablamos. Voy a colgar».
Shirley podía oler perfectamente los cigarrillos de su marido, y también un olor parecido al de casa de su suegra, una mezcla de hierbas secas, manzanas, libros oscuros y alcanfor. Estaba sonriendo, como si la conversación con Colette hubiera sido una especie de broma. La araña de la habitación había desaparecido, pero entonces vio un recordatorio de que tenía amigos. Tuvo que acercarse mucho a los ojos la carta de James Jijalides, al que una vez le habían dicho que la caligrafía minúscula era un rasgo de intelectuales. Tal y como Shirley intuía, era una invitación a una fiesta. «Tráete a quien quieras», decía, como si Philippe fuese cualquiera. El primer mensaje que le dejó, hacía casi dos años, rezaba: «Sus vinilos ahogan mi radio. ¿No cree que unos vecinos tan escandalosos tendrían que conocerse?». Le gustaba escribir en inglés, y de haber leído en voz alta su propia frase habría pronunciado ese «¿No cree?» con tono altanero, porque así se hablaba en ese idioma. Shirley recordó las muchas veces que había subido a la carrera los dos pisos que los separaban, siempre buscando algo. Cuando llamó al timbre (un carrillón de barra) recordó que era domingo, que París estaba vacía y que todas las fiestas del sábado habían terminado.
James fue a abrir, seguro de sí mismo a la par que bribón, sonriendo con la cabeza gacha, y Shirley pensó, como la primera vez que lo vio: «Zorro negro». Le tendió su carta.
—Bueno, aquí estoy —dijo—. Pero tienes que dejar de dirigirme las cartas solo a mí. Philippe no entiende esas confianzas. He subido a decírtelo, entre otras cosas.
El hombre cogió la carta y se la metió en el bolsillo de la chaqueta, como si tuviera intención de reutilizarla. Su puerta principal daba directamente a una sala de estar en la que había dos chicas de pelo rubio en el sofá, descalzas, con un cenicero ámbar hasta arriba de colillas entre ellas. En una mesa plegable había una bandeja con bebidas y los restos de un generoso desayuno sin recoger.
—Anoche te esperamos, madame Perrigny —dijo Rose O’Hara, levantándose para saludarla—. James decía que le dejó la invitación a tu marido. Yo le expliqué que no era elegante que la escribiese a tu nombre.
—Philippe nunca viene —intervino James—, ¿para qué iba a tomarme la molestia?
—Odias las fiestas —respondió Shirley.
—Ya lo sé —dijo Rose—. Y nosotros lo aburrimos. Lo siento.
Shirley y la mujer, que se sentían muy cómodas la una con la otra, sonrieron y dejaron a los otros dos de lado. Rose era alta y desgarbada. Tenía la boca grande, la falda muy larga y el pelo suave y rebelde recogido en un peinado caótico, sujeto con peinetas, broches e incluso trozos de hilo bramante. Una vez, sentada en el borde de la bañera de James, Shirley vio a Rose intentando dominar sus mechones sueltos en vano y la escuchó decir que no había hombres para todas, que los hombres inteligentes elegían a las mujeres idiotas porque no les daban quebraderos de cabeza, y que los que quedaban eran de segunda clase. Rose se refería a James y a ella misma; estaba hablando de ellos. Pero Shirley lo había interpretado como una alusión a Philippe, y creyó que ella era la chica anodina que hurtaba a ese hombre inteligente a otras mujeres más apropiadas para él. Dijo que lo sentía, y Rose respondió: «No, no lo sientas por mí».
La segunda chica rubia, que había tenido los ojos cerrados hasta ese momento, como si esperase una sorpresa, los abrió de pronto.
—Ah, una mujer —dijo con ligero acento alemán—. ¿Por qué no viene por fin un hombre?
—¿Es que no me has oído hablar? —preguntó Shirley.
—Es domingo, cariño, y madame Perrigny ha pasado a tomar el aperitivo —apuntó James, intentando restaurar el decoro. Se quedó mirando a la chica, como diciendo: no hagas nada que escandalice o espante a madame Perrigny.
—James, ¿es que Rose y tú habéis vuelto a adoptar? —preguntó Shirley—. Un día de estos os vais a meter en un buen berenjenal.
—Lo que acabas de decir no es interesante —respondió James. Tenía la nariz alargada y la piel un poco irritada, como si se hubiese rascado por la varicela. Su pelo resplandecía como una pizarra que acabasen de limpiar, y daba a sus manos un trato propio de la clase media europea: quería que lo viesen como alguien que no había tenido que cambiar una rueda en su vida. Se movía en ese ambiente femenino como pez en el agua—. ¿De dónde dirías que soy, si no lo supieras? —le preguntó a Shirley.
Probablemente estuvieran hablando de eso cuando ella llamó al timbre. James quería que lo tomasen por algo que no era, pero ¿qué era? «El griego de arriba», lo llamaba Philippe. Para Shirley, «griego» abarcaba todo lo que hubiese en el otro extremo del Mediterráneo. Los griegos, los turcos, los egipcios y los libaneses acudían a los grandes cócteles acompañados de sus inteligentes mujeres de piel morena, con vestidos de lamé y perlas de Chanel. Cuando se formaba un grupo que después se iba a cenar a algún sitio, el griego o el turco de turno siempre acababa pagando la cuenta. Nunca consideraba aquello como un desprecio: lo único que él quería era que lo viesen, acompañado de su mujer, pagando la cena de un puñado de desconocidos en un local caro. Pero ¿que lo viese quién? Cuando pensaba en James, al que conocía bien —puede que, en cierto sentido, incluso mejor que a Philippe—, y en Atenas, ciudad que nunca había visitado, se le ocurrió que podía tener aire de «Byron», pero poco más. James había aprendido francés con un maestro de provincias autoexiliado. Su acento sonaba como el de esos egipcios apátridas que, cuando les preguntaban de dónde eran, siempre respondían: «Mi cultura es francesa: he leído a Racine». La ropa de James era inglesa, pero tan perfecta que solo podía proceder de una boutique Merrie England continental. «Al menos James tiene nombre —pensó Shirley—: el banquero libanés o el abogado alejandrino que pide champán para doce desconocidos nunca dice su nombre, o nadie se lo pregunta.»
—Diría que tienes un aire entre francés e inglés —respondió Shirley.
Él levantó una mano, como dándole su bendición. La luz del sol inundaba la sala de estar.
—¿Más francés o más inglés?
—Más inglés —respondió, pensando en Philippe.
—¿Veis? —les dijo James a las otras dos—. Ella sí que sabe.
—Dijiste que los odias por lo de Chipre, y porque nunca hicieron nada por la comunidad cristiana —se quejó la chica alemana.
—Es verdad —respondió James—. Construyeron campos de fútbol y animaron a los chiquillos a llevar pantalones cortos holgados y grises, a no cambiarse de ropa interior y a correr de aquí para allá sin ningún sentido; por lo demás, no hicieron nada por la comunidad cristiana. Estoy de acuerdo. Todo el mundo los odia. Y a todo el mundo le gusta que lo confundan con un inglés.
—Bueno, James, no sé qué decirte —intervino Shirley—. Ya no. Quizá en los países cálidos. Pero incluso allí…
—No en un país frío que yo me sé —dijo la apacible Rose en tono feroz. Se levantó y se sacudió la ceniza de la falda—. Ofrécele un cigarrillo a madame Perrigny, James, en vez de quedarte ahí pavoneándote y abochornándola con tus preguntas.
James salió con Rose al descansillo; Shirley podía oír una discusión susurrada.
—Se ha perdido la misa de esta mañana —le explicó la chica alemana—. Ahora se va a casa a rezar y a darse un baño. Se niega a usar la bañera de James.
—¿Sigue guardando libros en el cesto de la ropa sucia?
—Ya solo Los ángeles del látigo. Nos lo sabemos de memoria. Lo escribió una señora muy moralista que de joven había visto cosas raras. En un inglés impecable.
—¿Se llamaba señorita Thule?
—No lo sé.
—¿James te lee en voz alta o leéis por turnos?
—¡Anda! ¿Es que crees que no es como los demás? Pues no es el caso, te lo aseguro. Er nimmt schon Frauen, aber es muss doch immer einer dabei sein. —Hablaba con gesto desdeñoso, echando la cabeza hacia atrás, imitando a James. Cuando pasó al alemán, evocaba las medias blancas gruesas y los zapatos de hebilla, los corsés de encaje y las enaguas de un vestido de postal. Era casi un dialecto; al decir Frauen había pronunciado algo parecido a vrown, y al principio Shirley no la entendió—. Nos hemos quedado a dormir porque se hizo tardísimo después de la fiesta —siguió la chica—, y estamos muertos de cansancio.
—No tienes que contarme nada de Rose —dijo Shirley.
—Te estoy hablando de mí —respondió la chica, y repitió su nombre. Sonaba como Crystal Lily, algo así, aunque Shirley lo corrigió por «Christel» en su fuero interno—. ¡Qué pelo más bonito! —añadió acto seguido Crystal Lily.
—¿De verdad? Mi marido no dirá lo mismo cuando me vea. Me lo he cortado con las tijeras para las uñas de una amiga, a eso de las tres de la mañana.
La chica pareció levemente ofendida.
—A mí me dicen mucho que tengo el pelo bonito. —Hizo una pausa, acostumbrada por tradición a los cumplidos recíprocos, pero no llegó ninguno—. Y James también —añadió al punto—. Un pelo natural muy bonito. Antes, Rose admiraba su decadente cabeza romana, como la llaman, aunque no hay ninguna duda de que es griego. Ahora está cansada. James va todas las tardes a verla cuando sale del trabajo. Cuando sale ella, digo. No nos consta que James trabaje. Siempre que va lleva un periódico inglés, que lee con atención, y una botella de vino que no le deja meter en hielo, aunque a ella la asquee el vino tibio. Rose se niega a bebérselo tibio, así que él se lo bebe todo. «Un caballero se encarga de la bebida», dice. Al parecer, eso se considera inglés. Rose compra un pollo asado y guisantes congelados. James es capaz de comerse una cuña entera de camembert. A Rose no le gusta el olor y tiene que alejarse de la mesa. Hacen el amor «a la americana»: al principio era para ahorrar tiempo, pero ahora Rose ha pedido consejo a su padre y ya no volverá a hacerlo. Así que reza, y se baña varias veces al día.
»James se marcha después de cenar y vuelve a casa. Duerme solo porque le da miedo roncar y que se rían de él. Rose está inquieta por su padre y porque es creyente. Creo que no son compatibles. Cuando mejor se lo pasan es cuando estoy yo con ellos. Duermo entre los dos, y así Rose tiene la sensación de que duerme con su hermana, o con una buena amiga del colegio, ¿entiendes? James dice que es incapaz de conciliar el sueño, pero yo he oído cómo sueña y rechina los dientes. Anoche, en la fiesta, le preguntó a Rose si estaría dispuesta a limpiar los cristales, porque sus dos hermanas han venido de Grecia para visitarlo. Me da la impresión de que James no es constante, de que está buscando a otra chica. —Miró a Shirley y le preguntó—: ¿Desde cuándo lo conoces?
—Estoy casada —respondió Shirley.
—A James le daría igual —dijo la chica—. Tienes más o menos su edad, ¿no?
—A lo mejor soy un par de años más joven. Tengo veintiséis años.
—Ah —dijo la chica, que rondaría los diecisiete. Guardó silencio y se quedó sentada, acariciándose el pelo y mirando a la pared.
Cuando James volvió a entrar, dio un par de vueltas por la sala de estar. El silencio le resultaba insoportable.
—Nos falta felicidad. Ella entra en estado de gracia tres días a la semana. Le escribe a su padre a diario y le cuenta qué y por qué y cuánto se arrepiente, y el viejo voyeur le responde que lamenta que su corderito blanco se haya visto arrastrado al fango. —Se detuvo delante de Crystal Lily y dijo, enfadado—: Veo que estás admirando mi apartamento. ¿Es que es la primera vez que lo ves de día? Lo amuebló mi casera, una mujer anónima. Es la mujer más rica de París, pero viaja en metro, y en segunda clase. Su único despilfarro es el Nescafé, que le suministra uno de sus exmaridos. Existe la creencia generalizada de que lo mezcla con veneno, pero hasta la fecha solo han muerto sus invitados. Los muebles son suyos; los accesorios, míos. —Se refería a los pósteres de corridas de toros, a los ceniceros sustraídos de los cafés y al muñeco con uniforme de evzone que tenía encima de la televisión. El muñeco era una lámpara: James la apagó y la encendió varias veces para que viesen que la bombilla estaba debajo de la falda. Había cables colgando, tendidos y pegados a las paredes, que conducían a lámparas, a altavoces y a un tocadiscos del tamaño de un bote. James también era dueño del aparato de aire acondicionado y de una plancha eléctrica colocada en vertical y olvidada—. ¿Otra copita? —propuso, aunque aún no le había ofrecido ninguna a Shirley. El vaso se enfrió en su mano mientras le servía un ouzo con hielo.
El día se encaminaba hacia el desastre; Shirley ya se había dado cuenta en el parque. Podía oír a su madre decir: «Aunque tengas doce años, te comportas como una niña de nueve». Y ella se dijo: «Aunque tengas veintiséis años, te comportas como una adolescente de catorce. Pero ni siquiera una adolescente inteligente. Porque si una adolescente espabilada acabase enredada en el suicidio de mentirijillas de otra persona, no se pasaría la noche bebiendo en la cocina de la suicida: buscaría las sábanas y se haría la cama; y, por la mañana, desayunaría beicon y tostadas con mermelada y, sin rastro de consternación, sortearía el cadáver de Renata para alcanzar la mantequilla». Una vez, delante del Museo Rodin, un refugiado le pidió algo. Shirley recordaba que el hombre estaba pasando apuros en París; solo se acordaba de su pelo canoso rapado. «Puede usar mi teléfono —le dijo—. Vivo a cinco minutos.» Media hora después lo estaba golpeando con el teléfono, con la intención de matarlo. Él creyó que estaba loca, y ella se asustó porque podía notar lo que pensaba aquel hombre, que solo era el horrible producto de la vida urbana y de los encuentros fortuitos. El extranjero, conmocionado y tembloroso, se sentó. En ese momento, ella habría hecho cualquier cosa por él: curar sus heridas, buscar dinero, si eso era lo que necesitaba… De repente vio la silueta de una sensación borrosa que siempre le habían transmitido las personas.
—¿Por qué me ha traído a su casa? —le preguntó el hombre.
—Lo he traído por lo que le he dicho en la calle: para ver si podía ayudarle.
—¿Cuántos años tiene? —Se había tapado la oreja con la mano—. La miro y no parece tener edad. Podría ser una chiquilla, cualquier cosa. Primero pensé que tenía treinta años, luego veinte, y ahora no lo sé. Creo que es una joven histérica o una vieja chiflada.
—Tengo veinticuatro años —le dijo.
—Entonces aún es joven, señorita, pero ya es demasiado mayor para ofrecer ayuda inocentemente.
El rumbo de su vida se había partido en dos: una de las líneas de su mano se desplazó. El refugiado estaba en la nueva línea inconexa. Ahora Shirley era independiente, aunque nunca había querido tal cosa.
—¿Otra copita? —preguntó James.
—Llevo sin comer desde ayer a mediodía —respondió Shirley—. Tengo tantos platos sucios en la cocina que ni siquiera puedo entrar. James, me gustaría pedirte una cosa en privado.
—Vete al baño a leer —le dijo James inmediatamente a la amiga de Rose.
—Siempre me has rogado que te pida algún favor, ya lo sabes…
—Sí —respondió él—. Porque estoy en deuda contigo. Habría tenido que casarme contigo, aunque puede que eso no hubiera sido un favor.
—Mira… no voy a andarme por las ramas. No tengo ni un franco y no queda nada en la casa. Llevo sin comer desde ayer a mediodía. Es que… he estado con Renata. No, no quiero las tostadas frías de tu desayuno, gracias. Estaría más tranquila si llevara algo de dinero en el bolso, hasta que vea a Philippe esta noche… o el martes, porque mañana es puente.
—¿Solo dinero? Creía que necesitabas un favor. —James tenía dinero por todo el piso, como una mujer; escondido en sitios de lo más estrambóticos: el muñeco evzone guardaba una fortuna en las botas.
—Esto es demasiado —dijo Shirley, mientras contaba forzando la vista—. Más de lo que necesito.
—Tú cógelo —respondió James—. Más de lo que necesitas no existe. —Pues, por lo que él pensaba, las mujeres estaban a merced de unas necesidades sociales y económicas que lo aburrían, querían casarse por esa razón y anhelaban ser amadas por otra—. Pobre Crystal —continuó—, qué mala y qué obediente es. Se quedará sentada en el cesto de la ropa sucia leyendo libros hasta que la llame, pero en el fondo está pensando en qué va a decirme. Algo que active y haga sonar una alarma que reviente la casa. Luego le dirá a Rose: «James está hecho trizas: vamos a vendérselo al carnicero».
—Espera, quiero contarte una cosa. Ya sabes lo de Renata. Cuando he vuelto a casa esta mañana no sabía dónde estaba Philippe, y él tampoco sabía dónde estaba yo. Qué horror todo. Mis padres llevaban mejor esa parte.
—Mi padre respetaba a mi madre y mi madre no necesitaba una vida secreta —respondió James, dando a entender que así era como tenía que ser. Empezó a dar vueltas otra vez, encendió la televisión, que le devolvió una imagen nevada, sin señal, y tocó el lateral de la cafetera, que estaba fría, por supuesto. Habría preferido hablar de ropa (de la suya); de un safari en Kenia; de aquel día o del siguiente, pero no más allá; de la orgía permanente de un piso de la Avenue d’Iéna y del diputado que llegó de punta en blanco, con la Legión de Honor en la solapa, y dando palmaditas dijo: «Allez, allez, Mesdames: dentro de veinte minutos tengo una cita importante con el ministro de Asuntos Exteriores turco».
Ella lo sabía, pero algo la impulsó a insistir.
—Ahora está en casa de su madre y ni siquiera se pone al teléfono. Tiene que estar hecho una furia… Me da miedo verlo.
—Rose no conoce a Renata. —James hizo un apunte que no era irrelevante: significaba que quería que Shirley dejara de hablar de la noche anterior. Entonces ella recordó el miedo que tenía James a quedarse a solas con alguien. Le ofrecería de buena gana tiempo, dinero, un consejo rápido, una presentación o cualquier cosa que zanjase el asunto y que le permitiera no tener que seguir escuchando ni una palabra más.
—Puede que no conozca a Renata, pero, al parecer, conoció a Crystal Lily… —respondió Shirley.
—… quien es libre de quedar con quien le plazca. Si la quieres, puedes llevártela. —No, gracias. Ya te he dicho lo que pienso: aparenta diecisiete años. Algún día vas a meterte en un buen lío.
«Cree que estoy celosa —se dijo Shirley—. Cree que soy una cabeza hueca. No, está aburrido. Hace cinco minutos tenía a tres mujeres. Una se ha ido a su casa, otra está enfurruñada en el baño y la tercera le ha dicho: “Préstame dinero. ¿Dónde está mi marido? No puedes estar con esa chiquilla”. Así que se pone a tararear, se sienta clavando los codos en la mesa del desayuno y da golpecitos con las uñas a la cafetera; primero con una mano, luego con la otra.»
Ahora con más decoro, al volver, Rose le devolvió teatralmente una llave a James, para que nadie pensara que podía entrar y salir a su antojo de aquel piso.
La joven Crystal, que se volvió a asomar cuando oyó su voz, se acariciaba el brazo como si alguien le hubiera hecho daño.
—Ha estado echando pestes de Rose —le dijo a Shirley.
—No seas tonta —respondió Shirley—. No hemos hablado de Rose en ningún momento.
—Sí que se queja de ti, Rose —insistió la chica con una malevolencia despreocupada que sus amigos parecían aceptar. Ese era el cebo, el comienzo del juego—. Anoche me dijo que no sabías cocinar, entre otras muchas cosas.
Con una voz que recordaba a la de la señora Castle, Shirley dijo:
—Mejor será que me marche. Voy a… ¿Qué voy a hacer? Ah, sí, voy a un restaurante a darme un buen festín con el dinero de James. Y luego me voy a acostar. Aunque más vale que ordene un poco la cocina antes de que vuelva Philippe. Está hecha una pocilga, y para qué discutir por la cocina cuando hay tantas…
Crystal Lily, cuyos ojos fríos y color aguamarina habría heredado de alguien, preguntó:
—¿El matrimonio es algo feliz? ¿Te roba demasiado tiempo? ¿Cocinarías solo para ti? —Por un momento, parecía haber perdido interés en sus captores y contempló brevemente un futuro sin ninguno de los dos.
Rose, cuyo padre a veces llevaba peluca, y del que había heredado la comprensión de las carcajadas melancólicas, respondió:
—Claro que es feliz.
—Dice que todo lo que cocinas sabe a papel secante —gritó la chica—. Guisantes desaboridos. Pollo insípido.
—Cuidadito, Crystal.
Ninguno se percató de que Shirley se marchaba, pensando: «Dentro de unos minutos, meterán la cabeza de Crystal en una tetera y ella cantará, con voz somnolienta: “Brilla, brilla…”. —Shirley solo pudo olvidarse de aquel episodio convirtiéndolo en una escena propia de la literatura infantil, para así concluir—: Y si alguna vez Crystal quiere que la rescaten, ya sabe cómo me llamo y dónde vivo».