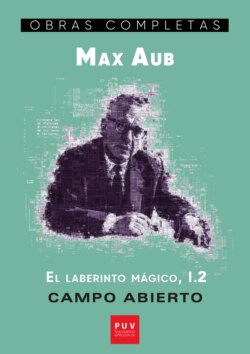Читать книгу Campo Abierto - Max Aub - Страница 7
Gabriel Rojas
Оглавление24 de julio de 1936
–¿Cómo te encuentras? 1
Gabriel Rojas se despatarra ante su mujer, las manos en la cintura.
Ángela contesta cerrando los ojos: –Bien.
–¿Quieres que vaya a buscar al médico?
–No.
Ángela vuelve lentamente la cabeza buscando entre sus párpados entrecerrados la figura ya un poco rechoncha de su marido. Intenta sonreír, intenta sonreír débilmente, intenta que Gabriel comprenda que intenta sonreír.
–¿De qué te ríes?
–De tu facha.
Ángela está tumbada en una mecedora de la sala, perniabierta, enorme, con su bata de flores celestes y rosas. Gabriel, en mangas de camisa, la mira con amor. Ángela vuelve a dejar caer su cabeza, que enderezó para sonreír.
–¿Dolores? –la mujer asiente con la cabeza.
–¿Y tu madre?
–Se fue a casa. Tenía que hacer la cena de los chicos.
–¿Y Adelina?
–Fue a la tienda.
–Estará con el novio.
–Es lo más probable.
Una mueca desfigura la cara dulce y apacible de la mujer.
–¿Qué hago? –pregunta un tanto desamparado el hombre.
–Anda, anda a buscar a Renán. (Ya no le llama doctor, médico o don. El dolor abate distancias y allana tratamientos). 2
–¿Cómo te voy a dejar sola?
–Llama por teléfono.
Gabriel da media vuelta, sale al recibidor, llama a casa del médico. Le contestan que no está, toman el recado: seguramente telefoneará de un momento a otro: –Lo dejó dicho.
–Tome el recado: que venga corriendo.
–¡Gabriel!
Vuelve rápidamente a la sala.
–Llévame a la cama.
Con precaución el hombre pasa su brazo por la cintura de la mujer y la lleva hacia el dormitorio. Silencio en la calle, silencio en la ciudad, como si el tiempo no existiera. Ángela jadea; lleva un pañuelo a la boca, se lo pone entre los dientes. Párase a cada medio paso, echada hacia adelante, se apoya un momento en la mesa cubierta con un hule, fondo verde, flores rosadas.
–¿Cómo te encuentras?
La mujer dirige una rápida mirada iracunda a su marido. Gabriel siente la puñalada. Obliga sus dedos a oprimir un poco la cintura de Ángela.
–Vamos –dice el hombre.
–Espera.
La voz sale ronca y entorpecida por el pañuelo. Pasan tres segundos interminables.
–¿No puedes?
La mujer vuelve a mirar a su marido con las pupilas empañadas. Gabriel Rojas no sabe qué hacer. (¡Si me coge solo, si me coge solo!). No puede pensar en otra cosa. (Si me coge solo, ¿qué hago?).
Ángela, con un movimiento imperativo de la barbilla indica que quiere volver a caminar.
(Por lo menos que llegue hasta la cama –piensa Gabriel–, por lo menos hasta la cama). Sin darse cuenta alarga el paso. Su mujer le retiene con el peso de su cuerpo. Se para.
–¿No puedes? ¿Te duele? ¿Qué…?
Los ojos de Ángela matan la pregunta. Llegan a la puerta. Nunca le pareció tan grande la habitación. Aún hay que atravesar el pasillo.
(¿Dónde estará mi suegra? ¿Dónde estará la criada?).
Gabriel no tiene tiempo de tener miedo. Tiene ganas de huir, de correr, de gritar, de abandonar a su mujer en medio del pasillo brillante, estucado hasta la altura del hombro. Llaman a la puerta. Los dos seres se miran angustiados.
–¿Será Renán? –dice Gabriel.
Y antes que su mujer apruebe se lanza hacia la puerta, abandonándola. Abre, es el portero.
–Que enciendan en la habitación de delante y abran las ventanas. En seguida. La patrulla está abajo. ¿Cómo está la señorita?3
–Mal. Espero al médico. Voy a dejar la puerta abierta. O mejor pase usted y encienda. No puedo dejar sola a mi mujer.
–Sí –dice–, es mejor, porque no se andan con chiquitas y si no encienden empezarán a tiros, y mire que es manía…
Ya no le oye Gabriel que ha vuelto al lado de Ángela, apoyada en el quicio de la puerta del cuarto de baño.
–Era el portero.
Ángela hace señas de que lo sabe.
–¿Podrás aguantar hasta que llegue el doctor?
La mujer ya no tiene fuerza para girar la cabeza. Rechina los dientes y desgarra el pañuelo. Da tres pasos, jadeando entre cada uno de ellos. El dolor la destroza. A fuerza de meter las uñas en la palma de la mano y apretar las muelas, no grita. No ha gritado nunca; no lo va a hacer ahora que Gabriel está delante. El cuarto de baño brilla, blanco, aséptico. Le da rabia. Como puerto aparece la entrada del dormitorio. Hay que llegar allá, pase lo que pase. ¿Qué le corre por las piernas? La puerta. ¡Dios! ¡La puerta! Apoya una mano en la jamba. Desde allí, como lago, aparece la cama preparada, el embozo deshecho. Ángela siente cómo se resquebraja. Mira, agonizante, a su marido, como si se quisiera asir de su cuello con la mirada. Dan un paso a través de la estancia con la sensación de haber perdido la seguridad que les dabana las maderas de la puerta; como si se enmarzaran en un océano todavía furioso, tras una arribada forzosa. La cama está ahí, a dos metros. Pero entre ella y la puerta que acaban de abandonar el espacio es inmenso, y son, todavía, los pies, los solos pies, con su borde, como un acantilado. Hay que darle la vuelta, pisar la alfombra que corre a su lado derecho, regalo del año antepasado, gris y anaranjado: venció el gusto del marido, que mujer y suegra preferían un color pardo. Gabriel suda. Las gotas le corren por las mejillas mal afeitadas y se le meten por el cuello.
Ángela arrastra su pierna derecha, han llegado a los pies del lecho. Ángela se agarra al grueso barrote del mismo, se esparranca,4 mira despavorida a Gabriel, abre horriblemente la boca –el pañuelo cae al suelo–, grita terrífica, con una voz de adentro; con una voz desconocida:
–¡Ya! ¡Ya! ¡Anda! ¡Imbécil!
Gabriel se arrodilla. Levanta el faldón de la bata y de la camisa de noche que, sin saber cómo, Ángela recoge; Gabriel tiende las manos al tiempo justo de recibir en ellas el paquete pegajoso –¡qué asco!– de su nuevo retoño.
Entran la suegra y la criada. Gabriel traspasa el paquete a su madre política. Se levanta despavorido y huye al cuarto de baño a lavarse las manos. Vuelve secándoselas con una toalla.
–Voy a buscar al médico –grita a las mujeres.
–Telefonea –grita la suegra.
–Más rápido será si lo busco –grita desaforado.
Y sin oír más se lanza a la calle. Sobre las rayas del sudor, por la prisa, le parece que corre ventolina fresca. Aspira hondo. Todos los balcones de la ciudad están iluminados. Todas las ventanas están abiertas. Nunca hubo tanta luz en Valencia, ni en los Viveros cuando hay verbena, ni en la Alameda por la feria.
Y los terrados –piensa Gabriel–, no se dan cuenta de que con tanta luz favorecen a los «pacos»5 apostados en las azoteas. Marcha rápido.
¿Cuánto hay hasta casa del médico? ¿Trescientos, cuatrocientos, quinientos metros? ¡Me olvidé la pistola! Gabriel se palpa el bolsillo trasero del pantalón. ¡Menos mal!: Lleva el carnet del Sindicato. Ahora al pasar por los Dominicos6 pediré el santo y seña. Bueno ya no se llama santo y seña, sino la consigna.7 Gabriel se para y se seca el sudor. Quiere correr, llegar lo antes posible, y, por otra parte, no quisiera llegar nunca. Gabriel quiere a Ángela, pero le repugna el peso blandengue del feto. De pronto tiene miedo de que muera por su culpa. Piensa en el golpe, brusco. Pero no, ¿qué más podía haber hecho? Si no se llega a arrodillar a tiempo, el niño hubiese caído al suelo. Niño, no: niña. Se alegra. Gabriel pasa frente a los Dominicos sin darse cuenta, sin acordarse de que se proponía entrar para que le soplaran la palabra mágica. Pasa ante la fábrica de luz, el colegio, atraviesa la calle de Colón, solitaria. Entra en la calle del doctor Romagosa. Sube jadeante la escalera del médico. La criada le ataja el paso.
–El doctor no está. Creo que fue a su casa. Llamó por teléfono.
Gabriel se tranquiliza. De pronto, como si le ligaran todos los miembros, se siente impotente para el menor esfuerzo. No podría alzar una mano. La criada:
–Siéntese.
Gabriel se deja caer. Sopla. Se lleva la mano a la frente. Piensa: –¿No te da vergüenza? ¿Es esto de lo que eres capaz?
Se levanta, sale. Todavía las escurriduras del sudor.
–¡Qué paquete! Porque era un verdadero paquete. Así se viene al mundo. ¡En qué tiempos naces, hija! Está bonita la ciudad así, iluminada; si los rebeldes tuvieran aviones, ¡qué blanco! Que eso de los pacos, cuentos… Lo que sucede es que es divertido tirar tiros.
La ciudad iluminada.8 No hay posibilidad, en la mente de Gabriel Rojas, que se dé cuenta del retintín volandero que la palabra hubiese, tal vez, despertado en otros.
Un ruido seco, un golpe. Negro. Gabriel Rojas cae al suelo, como un saco. Le dieron por detrás, en medio de la cabeza, donde empezaba a clarearle el pelo, en calva de zapatero.
Acuden policías y milicianos y se generaliza el tiroteo, de acera a azotea.
La calle cobra vida, suben por todas las escaleras. Registran pisos, terrados. No dan con el agresor. Pasan las sombras por las ventanas abiertas, a correr fantasmales por las fachadas fronteras.
Cuatro personas alrededor del cadáver:
–Tiraron desde allí arriba.
–Yo le conocía, era un tipógrafo de El Pueblo. 9