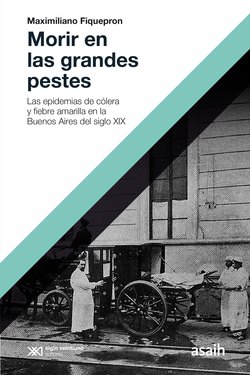Читать книгу Morir en las grandes pestes - Maximiliano Fiquepron - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление1. La ciudad y las epidemias
Hacia fines de septiembre de 1868, el presidente Sarmiento inauguró la primera red de Aguas Corrientes en la ciudad. En su discurso, entre elogios y apreciaciones positivas, Sarmiento deslizaba que la ciudad estaba en deuda en cuestiones de salud y orden: “Sus calles son estrechas, su empedrado deficiente; y entre darse luz que es como la vista, y agua que es como la sangre del cuerpo humano, han mediado doce años”.[10] Ciudad moderna, pujante, ruidosa, activa y próspera, Buenos Aires, al igual que otras como Río de Janeiro, México o Santiago de Chile, era un gran centro urbano orgulloso de ser faro cultural y económico de la región. Sin embargo, en todas aquellas urbes, los espacios y ritmos modernos convivían con otros un tanto más bucólicos: quintas, arboledas, casas bajas y calles de tierra pintaban un escenario campestre que convivía –no sin contrastes– con los signos más emblemáticos de la modernidad. Ya lo definió magistral y sucintamente Lucio Vicente López: una gran aldea. Aunque López olvidó mencionar algunos aspectos que nos gustaría recuperar. Para la misma época del discurso de Sarmiento, uno de los inspectores de higiene encargados de supervisar la limpieza de calles de la ciudad nos brinda una imagen elocuente de estos contrastes:
[he] hecho levantar tres caballos muertos a los fondos de la quinta de D. Samuel B. Hale, por queja que interpuso el mismo, exponiendo que se le había enfermado una niña con la putrefacción de esos animales; […] continuamente se encuentran animales arrojados en las calles en donde no alcanza el contrato celebrado con la empresa para que los carros de limpieza pasen y se reciben quejas del vecindario, por lo que el que firma se permite consultar a V.S. cuál es la línea de conducta que debe observar en estos casos.[11]
Denuncias como esta proliferaban en los informes de los inspectores y también en la prensa. Se quejaban de las deficiencias del sistema de recolección de residuos, así como de los saladeros ubicados sobre el Riachuelo, que inundaban la ciudad de un olor nauseabundo y pestilente. Esta Buenos Aires es la que nos interesa indagar aquí. Una metrópoli en la que conviven elementos emblemáticos del “progreso” (iluminación a gas, pavimentación de calles, embellecimiento de plazas, inauguración de líneas ferroviarias), con otros más propios de una ciudad en crecimiento y sin planificación: basura sin recolectar, animales muertos en la vía pública, letrinas pestilentes y depósitos de materia fecal, veredas rotas o inexistentes, graserías, talleres e incluso chancherías a escasos metros de la Plaza de Mayo. Nuestra intención no es solo señalar las carencias higiénicas de la ciudad, sino comenzar a contraponer este dato con otros mucho más conocidos, que describen plazas, paseos y avenidas, pero de forma estática, como si se tratase de una fotografía. En estas reconstrucciones de la ciudad, el elemento humano suele aparecer relegado y es por ello que queremos intentar recuperar sus voces, ruidos, olores y texturas. En otras palabras, proponemos ir más allá de la ciudad planificada y bosquejada en los planos y mapas de la época para mirar una Buenos Aires más vivida: una ciudad que emana olores, sonidos, sabores. Y por sobre todas las cosas, una ciudad que crece año tras año a un ritmo vertiginoso y también caótico.
Para enfocar mejor esas particularidades nos centraremos en la escala parroquial. Las parroquias, una división administrativa surgida del deseo de racionalizar el espacio, nos permiten conocer mucho más que sus funciones administrativas. Podemos, a través de ellas, acceder a pequeñas unidades de sociabilidad en las cuales las interrelaciones entre los habitantes eran más frecuentes. Y también nos permiten extendernos por fuera del núcleo familiar y su red relacional más directa, para comprender una interacción de los individuos más amplia, producto del encuentro en lugares y momentos compartidos.
En esta red de relaciones y sentidos creados por los habitantes de la ciudad también operaba el Estado, reforzando lugares, espacios y zonas. La decisión de dar emplazamiento a instituciones como hospitales públicos, iglesias, cementerios, mercados y las sedes del poder (nacional, provincial y municipal), así como la colocación de monumentos y estatuas en algunas zonas específicas, generaban sentido y cambios en la trama urbana, que iban más allá de la ocupación territorial relacionada con las actividades productivas y la vida social. Estos espacios dan lugar a una jerarquía dentro de la trama simbólica en la que algunas zonas se vuelven más importantes que otras. Así, la relevancia del centro de la ciudad se vincula con su condición de sede de las principales instituciones de gobierno. Sin embargo, no queremos enfatizar solo su emplazamiento arquitectónico material más obvio. Estos edificios también representan y simbolizan relaciones de fuerza y pueden verse como polos de poder. Acercarse al centro es también acercarse al lugar donde se vuelve central todo lo que allí ocurre.
La ciudad vivida
La ciudad se desplegaba en un casco urbano con un radio de tres kilómetros, dispuesta en un modelo de cuadrícula heredado de la Colonia y organizada según las especificidades de la geografía, que limitaban y transformaban esa grilla urbana.
Figura 3. Plano con los principales mercados e iglesias de la ciudad de Buenos Aires hacia 1870, elaboración propia sobre la base del Plano de la ciudad de Buenos Aires, realizado en 1870 por Nicolás Grondona
Tanto las plazas como los mercados se ubicaban cerca de los dos principales ejes de circulación: el eje este-oeste, que vinculaba la ciudad con las otras provincias del interior del país, y el eje norte-sur, que llevaba hacia el puerto en la desembocadura del Riachuelo. En ambos encontramos plazas de mercado, iglesias y dependencias estatales que daban forma a una vida parroquial muy intensa.
Figura 4. Parroquias de la ciudad de Buenos Aires hacia 1855, Pilar González Bernaldo de Quirós, Civilidad y política en los orígenes de la nación argentina: las sociabilidades en Buenos Aires, 1829-1862, Buenos Aires, FCE, 2001, p. 70
Desde 1822 la ciudad se había dividido administrativamente en 11 parroquias. Si confrontamos los límites de estas divisiones con los puntos de reunión alrededor de los cuales se organiza la vida social, como las plazas, templos y mercados, advertiremos que la división parroquial es la que mejor explica la distribución espacial de la sociabilidad vecinal; en esencia, porque reagrupa de manera más homogénea esos diferentes lugares de reunión. En la configuración de estos espacios intervienen tanto las características de la estructura urbana como el papel de las diferentes autoridades parroquiales. Entre ellas, el peso del cura y del juez de paz, que resuelven litigios, organizan celebraciones y actúan como conciliadores entre los habitantes de una parroquia, parece de una importancia decisiva en la constitución de una comunidad de pertenencia, que si bien no está cerrada ni fijada por fronteras verdaderamente delimitadas, funciona como grupo de referencia.[12]
Los datos del primer censo nacional nos permiten adentrarnos en la década de 1860. Realizado en 1869, el censo nos muestra una población de 177.787 habitantes, lo que representaba el principal núcleo urbano del país, dado que la segunda ciudad con mayor población era Córdoba con 28.523 habitantes, y luego Rosario con 23.169. Buenos Aires era también la principal ciudad de la provincia, con el 35% de su población. La inmigración, que había comenzado a incrementarse sostenidamente luego de Caseros, constituía casi la mitad de la población de la ciudad, un porcentaje también único en el país. El grupo más numeroso lo conformaban los italianos (41.957), seguidos por españoles (13.998) y franceses (13.462). También alemanes, belgas, rusos y un porcentaje significativo de latinoamericanos (una categoría que incluía un total de 8656 habitantes bolivianos, peruanos, chilenos, paraguayos, brasileros, orientales y “otros estados americanos”) residían en la ciudad, y conformaban un contingente humano numeroso, que se dedicaba sobre todo a actividades productivas vinculadas con el puerto, la venta ambulante o algún oficio.
Figura 5. Lechero, 1874, Archivo General de la Nación, colección Witcomb
Los artesanos y obreros venidos de Europa predominaron entre los trabajadores urbanos, pero también existía un sector de trabajadores afroamericanos, mestizos e indios, que se desempeñaban como albañiles, pintores, carpinteros y herreros, además de conformar los ejércitos de estibadores y jornaleros que empleaban su fuerza de trabajo en la carga y descarga de mercadería en el puerto y los muelles. Este último grupo es el que creció más rápido, dado que el puerto y las obras públicas (en general la construcción de edificios gubernamentales y hospitales) ofrecían un ingreso sin necesidad de mayor calificación. Para 1869 crecía la demanda de productos más sofisticados, motor del surgimiento y consolidación de un artesanado más diverso, vinculado a la joyería, la relojería y la sastrería.[13] El cambio constante de ocupación también era frecuente entre los integrantes del mundo del trabajo porteño. Es muy probable que esta movilidad haya sido más acentuada entre quienes ocupaban los peldaños más bajos en la estructura laboral debido a la precariedad de sus empleos: jornaleros, lavanderas, planchadoras, vendedores ambulantes y pequeños artesanos, pero también lecheros, verduleros, fruteros, panaderos, aguateros y muchos otros trabajadores se volcaban a la venta ambulante, recorriendo las calles de la ciudad para abastecer a las familias de todos los barrios porteños y las zonas suburbanas.
La enorme mayoría de estos trabajadores –sobre todo los menos calificados– habitaban conventillos y casas de inquilinato diseminados por toda la ciudad. Aunque no existen cifras para el período, los relevamientos realizados por las comisiones encargadas de combatir la epidemia mostraron una ciudad con una alta concentración poblacional en las casas de inquilinato. Estas consistían en una serie de cuartos de alquiler, por lo general alineados ante un patio de uso compartido, con servicios comunes muy precarios o casi inexistentes y una única puerta como medio de comunicación con el exterior. Estas viviendas colectivas, muchas de ellas conventillos de entre cuatro y nueve habitaciones, llegaron a albergar a aproximadamente el 30% de la población total de la ciudad.[14]
El hacinamiento también fue un rasgo distintivo y definitorio de los conventillos. Este panorama se agravaba de manera significativa cuando la precariedad, insuficiencia o inexistencia de servicios sanitarios los transformaba en verdaderos focos de incubación de enfermedades infecciosas. Aún hacia fines de la década de 1880, tras casi dos décadas de presencia de médicos higienistas en organismos del Estado y en la prensa, eran comunes las denuncias sobre la falta total de letrinas en las casas de inquilinato o la excesiva aglomeración de personas por habitación. Un alivio temporario para el hacinamiento se lograba utilizando otros espacios públicos o semipúblicos, en zonas de uso compartido por varios grupos convivientes. Así, el patio del conventillo, la cuadra, el vecindario y el barrio constituyeron un renovado espacio de sociabilidad donde se entrelazaban solidaridades, vínculos y, en ocasiones, enemistades. La calle fue otro de los lugares de interacción más recurrentes, al igual que los cafés, fondas, almacenes y pulperías. Todos ellos conformaban un lugar de tránsito, de búsqueda, de trabajo y de exhibición, espacios creadores de relaciones y de encuentros tan rápidos como furtivos.
La ciudad también había comenzado a sufrir cambios cuantitativos y cualitativos en torno a su espacialidad y edificación. Para poder comprender mejor la ciudad vivida, iniciaremos un recorrido desde los poblados vecinos de Flores y Belgrano hacia la ciudad y su puerto, para que, al realizar ese trayecto, podamos percibir las diferentes formas de apropiarse del espacio desplegadas por sus habitantes; ello nos permite entrever vínculos entre el centro de la ciudad y su periferia que iban más allá del abasto de mercaderías y la circulación de rutas comerciales. Para esta exploración, nos centraremos en las dinámicas de la ciudad, en especial en el eje oeste-este y en el eje norte-sur.
Desde el oeste hacia el río, de La Boca a La Recoleta
Alejándonos del centro de la ciudad hacia el oeste, las casas edificadas cambiaban su fisonomía, y se alternaban con zonas de baldíos, mataderos, corrales, depósitos de maderas y otros lugares similares. Algunos kilómetros más al oeste comenzaban las quintas, hogares de residencia de las familias acomodadas para vacacionar, así como las huertas productoras de frutos que se comercializaban en los mercados de la ciudad. En esta dirección nos acercamos a los pueblos de San José de Flores y Belgrano. Ambos eran asentamientos modestos y pequeños, aunque Flores contaba con una historia un poco más larga, y con una población también mayor (6579 habitantes en 1869).
Fundado como curato en 1806, y como pueblo en 1811, San José de Flores fue un sitio conocido por sus grandes quintas, generalmente usadas en temporada estival por personalidades destacadas de la época. Juan Manuel de Rosas tenía su establecimiento de campo cerca de allí, además de ser un asiduo visitante de la quinta de la familia Terrero, socio, compadre y apoderado judicial del Restaurador. El pueblo fue muy dinámico desde sus comienzos dado que se encontraba sobre el Camino Real, la ruta que conectaba Buenos Aires con Córdoba. Asimismo, era uno de los muchos poblados que abastecía a la ciudad de Buenos Aires de comestibles y mercaderías. Belgrano, por su parte, había cobrado estatus de pueblo en 1855, ya que hasta entonces era un conjunto de asentamientos bajos que, para 1869, contaba con 2760 habitantes. Bautizado en homenaje a Manuel Belgrano, el pueblo se encontraba sobre otra ruta comercial, la que conectaba Buenos Aires con Santa Fe, además de otras zonas como San Isidro y Olivos, también abastecedores de alimentos para la ciudad. Ambos, Flores y Belgrano, también eran ruta de paso de mercaderías hacia el puerto de Buenos Aires, nodo principal de la red comercial.
Si desde el pueblo de San José de Flores un visitante se dirigía hacia el centro de Buenos Aires, se encontraba con la ciudad en la extensa parroquia de Balvanera, donde la zona de quintas y huertos dejaba paso, poco a poco, a un área conformada por manzanas y calles. La actividad comercial de la parroquia gravitaba sobre las calles Rivadavia, Piedad (hoy Bartolomé Mitre) y Cangallo (hoy Tte. Gral. Juan Domingo Perón), lugar de comercio de productos provenientes de pueblos vecinos y del interior del país. Sus principales comercios eran los almacenes y bodegones, que ofrecían muchos de los productos que llegaban a la plaza, además de ser un lugar de sociabilidad por el expendio de bebidas. Luego de los almacenes, las carnicerías predominaban en la zona; se contabilizaron 47, cantidad sobrepasada solamente por dos parroquias: Santa Lucía (hoy el barrio de La Boca) con 50, y Concepción con 57. En general, en estas parroquias periféricas también aparecen actividades vinculadas con oficios como carpintería, zapatería, alpargatería, así como otras asociadas al tratamiento de cueros.[15] El principal centro comercial de esa zona lo constituían los corrales de Miserere, bautizados con el nombre de Mercado 11 de Septiembre en homenaje al levantamiento contra Urquiza de 1852. Este emplazamiento había servido durante décadas como mercado de ventas al por mayor, en especial de granos, lanas y cueros. Su importancia comercial aumentó tras convertirse en terminal del primer ferrocarril del país, el Oeste, inaugurado en 1857; esta línea corría hasta Flores, para luego extenderse hasta las localidades provinciales de Merlo, Luján, Mercedes y Chivilcoy.[16]
Además del centro comercial que representaba el Mercado 11 de Septiembre, en esta parroquia también se encontraba el Cementerio Protestante. Ubicado entre las actuales Hipólito Yrigoyen, Paso, Pichincha y Adolfo Alsina, había sido creado el 31 diciembre de 1831, cuando las colectividades anglicana inglesa, evangelista alemana y protestante norteamericana compraron la quinta perteneciente a la familia De la Serna. Desde entonces –y hasta su cierre definitivo en 1892– enterraron allí a los difuntos.[17] Algunos kilómetros más al noroeste, se encontraba otro conjunto de quintas que tendrá gran protagonismo en nuestra investigación: La Chacarita de los Colegiales, un predio de 2700 hectáreas (alrededor de cinco kilómetros cuadrados de extensión), destinados al cultivo de frutas, verduras y forraje. Además, La Chacarita contaba con una capilla y un edificio monacal del período en que esas tierras eran utilizadas por la Compañía de Jesús para casa de veraneo de los estudiantes del Colegio Nacional de Buenos Aires, fundado en 1863.
Figura 6. Mercado 11 de Septiembre hacia mediados de 1860, Archivo General de la Nación
Sobre la calle Rivadavia hacia el puerto, las casas y calles continuaban siendo modestas, en general con techos de materiales más sólidos que la madera y la paja, pero de un solo ambiente. La edificación más característica era la casa de una planta construida alrededor de uno o dos patios interiores. Las calles, al igual que en la mayoría de la ciudad, eran de tierra, por lo que cambios climáticos ocasionaban grandes polvaredas durante los días secos, y verdaderos pantanos durante las lluvias. Las aceras increíblemente estrechas, construidas por cada propietario por encima de la calzada para librar al peatón de la tierra, el barro o una ocasional correntada, presentaban una variedad de superficies y niveles que con frecuencia constituían un riesgo para los incautos. Estas aceras estaban encerradas entre la calle y las fachadas de las casas, que llegaban hasta la misma esquina de cada manzana.[18] Acercándonos cada vez más al puerto, se arribaba a la plaza Monserrat, otro gran centro de sociabilidad vinculado al comercio, la religión y los locales de expendio de bebidas como los almacenes, bodegones, fondas y, en mayor medida que Balvanera, también cafés y confiterías. Ubicada en la manzana rodeada por las calles Lima, Moreno, Belgrano y Buen Orden (actual Bernardo de Irigoyen), y a un kilómetro del río, desde la plaza podemos realizar una breve caminata por la calle Lima hacia Victoria, donde comienzan a aparecer diversos comercios que van conformando poco a poco una atmósfera de riqueza, elegancia y prestigio que se acentúa a medida que nos acercamos a la Plaza de Mayo. Encontramos las primeras cigarrerías, confiterías, casas de fotografía y sastrerías. Quizás lo más llamativo de esta parroquia sea la presencia de gran cantidad de músicos: allí residían 34 organistas (no había otros en toda la ciudad), dos arpistas y dos afinadores de órganos. Esta particularidad de Monserrat puede entenderse si recordamos que en la zona se había establecido la población negra libre de la ciudad, conocida desde principios del siglo XIX junto a la parroquia de Concepción como el “barrio del tambor”.
Una vez que atravesamos la calle Piedras, ingresamos a una de las parroquias de mayor prestigio y antigüedad: Catedral al Sur. Las elegantes tiendas y negocios alineados en las seis cuadras que mediaban hasta Plaza de Mayo ofrecían una extensa variedad de bienes suntuosos, lo mismo que las concentradas en la calle Perú y su continuación en Florida, hacia el norte de Rivadavia. Allí, joyerías, peluquerías, relojerías, mueblerías, “tiendas de ropa hecha”, sombrererías y restaurantes convivían con las viviendas de grandes familias de la élite porteña como los Alvear, Mansilla, Azcuénaga, Elizalde y Frías, entre otras.[19] Además, tanto la parroquia de Catedral al Sur como la de Catedral al Norte concentraban el grueso de la actividad comercial de exportación e importación, como también las instituciones y centros culturales y profesionales más importantes. En Catedral al Sur tenían su despacho 64 de los 85 abogados de la ciudad, y 71 de los 194 introductores de productos importados. La parroquia de Catedral al Norte igualaba esos valores, y de esta manera concentraba casi el total de los profesionales en estas parroquias. En el caso de Catedral al Sur, además, poseía un área vinculada con la intelectualidad y la política en la llamada Manzana de las Luces. Allí se encontraban la Iglesia de San Ignacio, los claustros del Colegio Nacional de Buenos Aires, la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires, la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, la Biblioteca Nacional, el Departamento de Salud Pública, el Museo, los Departamentos de Educación y Topografía y los tribunales comerciales. Por otra parte, Catedral al Sur además de contar con la mayor concentración de actividades comerciales dirigidas a atender la demanda de los grupos de altos ingresos y los centros culturales, estaba marcada por la presencia de la Iglesia. Además de tener a la Catedral de Buenos Aires dentro de sus límites, sobre la calle Defensa, dirigiéndose desde la Plaza de Mayo dos cuadras hacia el sur, se llegaba a la “Manzana de las Iglesias”: allí estaban la capilla de San Roque –patrono de las epidemias– dentro de la Iglesia de San Francisco, con el monasterio franciscano adyacente (ambos fundados en el siglo XVII) y el convento de San Ignacio. Cruzando la calle encontrábamos una de las más antiguas instituciones de caridad de la ciudad, la Casa de Niños Expósitos, establecida en 1779. Una cuadra más hacia el sur estaba la Iglesia de Santo Domingo, con su convento.
Lo que terminaba de darles su carácter conspicuo a las parroquias de Catedral al Norte y al Sur era que allí residían las principales autoridades nacionales, provinciales y municipales. Sitio fundacional, una serie de edificios hacían de este lugar el eje de la vida política y social de la ciudad. Para entonces, la actual Plaza de Mayo se encontraba dividida por una recova, una edificación con arcadas destinadas a cobijar una veintena de tiendas de sastres, zapateros y actividades similares, aunque también se encontraban algunas destinadas al comercio de alimentos. A la zona más próxima al río se la denominaba Plaza 25 de Mayo. Se conectaba con la Casa de Gobierno, lugar de residencia del Poder Ejecutivo Nacional y sus ministros, que para entonces aún tenía resabios de su emplazamiento anterior, el Fuerte de la ciudad. Detrás, se hallaba uno de los edificios más recientes, la Aduana Nueva (inaugurado en 1857). De tres pisos de disposición semicircular, conectaba con un muelle de carga y descarga de productos, y unos metros más al norte, otro muelle de pasajeros. Cruzando la plaza hacia el norte se hallaba el Teatro Colón, también inaugurado luego de Caseros (en 1857), por donde desfilaron artistas y músicos de renombre. De esta manera, como si la Recova dividiera jurisdicciones, hacia el este se hallaban los edificios sedes del poder nacional: la Casa de Gobierno, el Congreso nacional y la Corte Suprema de Justicia; hacia el oeste, el Cabildo (sede de los Tribunales provinciales), la Gobernación de la Provincia (que ocupó la antigua residencia de Rosas en la ciudad, en las calles Moreno y Perú), las Cámaras en el viejo recinto de la Sala de Representantes, también sobre Perú.[20]
De esta manera, puede observarse que aunque las décadas de 1850 y 1860 no exhiben las transformaciones vertiginosas y monumentales del fin de siglo, de todos modos se habían producido cambios importantes en el entorno de la plaza. A la creación de edificios emblemáticos, como el Teatro Colón y la Aduana Nueva, se sumaba para 1864 la inauguración del nuevo edificio del Congreso, en la esquina actual de Hipólito Yrigoyen y Balcarce, y también la implantación de las estatuas de Manuel Belgrano, frente a la Casa de Gobierno, y José de San Martín, en la Plaza del Retiro. Para esos años también se había concretado el proyecto de proveer de iluminación a gas a ambas plazas y algunas calles circundantes, lo que otorgaba a esa zona –sobre todo por las noches– un carácter distinguido y moderno. Acentuando diferencias materiales, esta zona era la única que tenía calles adoquinadas, aunque como las piedras se colocaban sobre arena y tierra, tendían a aflojarse y dejaban una superficie muy irregular, con baches y charcos de agua estancada.
Figura 7. Aduana Nueva y Casa de Gobierno hacia mediados de 1860, Archivo General de la Nación
Hemos finalizado el itinerario del oeste hasta el centro, desde San José de Flores hasta el puerto de la ciudad. Nos resta otro, aquel que va desde la Boca del Riachuelo hasta el Cementerio de La Recoleta. Aunque se encontraban dentro de los límites municipales de 1870, tanto La Boca como Barracas al Norte constituían localidades separadas del centro, divididas por algunos kilómetros de quintas y extensos predios semirrurales. En este sentido, la calle Brasil señalaba el límite sur del Buenos Aires edificado. La conexión entre estos pueblos y el centro de la ciudad se daba preferentemente a través de la calle larga de Santa Lucía (actual Montes de Oca), aunque también para entonces existía una vía férrea que conectaba el sur con la ciudad. Era el ferrocarril de La Boca-Ensenada, cuya estación, Venezuela, estaba cinco cuadras al sur de la Plaza de Mayo. La inauguración del primer tramo del ferrocarril del Sud, en 1865, vinculaba en 10 minutos a Barracas con la terminal ferroviaria de Plaza Constitución.
Si el centro se caracterizaba por comercios y actividades profesionales liberales, el sur está marcado por la actividad del puerto de la Boca del Riachuelo: astilleros, saladeros, curtiembres, barracas y un matadero de carneros conformaban las principales actividades. También era una zona intensa de producción, alrededor de una serie de establecimientos y talleres de hierro, ladrillos, veneno, velas y jabón, que otorgaban un perfil manufacturero concentrado en actividades de procesamiento de materias primas. La parroquia tenía una gran cantidad de almacenes, pulperías y bodegones.
Saliendo del puerto de la Boca, y orientándonos hacia el oeste, llegamos a la Plaza Constitución, un enorme mercado al aire libre donde se comerciaban frutos del país, es decir, fardos de lana y cueros, bolsas de granos, productos de huerta y carnes, entre otros. Aún más hacia el oeste de la Plaza Constitución, estaba el Matadero más grande de la ciudad, que absorbía un constante flujo de ganado y desde donde a diario se distribuían reses frescas a innumerables pequeñas carnicerías de toda la ciudad. Adyacente al matadero se ubicaba un conjunto de establecimientos vinculados con la salud, los hospitales de dementes para hombres y mujeres, y, todavía más al oeste –y adyacente al Riachuelo– se encontraba el más grande basural de la ciudad, conocido como el “vaciadero municipal”.[21] Una vez que se abandonaban estas parroquias del sur, el camino hacia el centro se hacía a través de algunas bifurcaciones de la calle larga de Santa Lucía. Cualquiera de ellas, hacia el oeste, conectaba con arrabales y zonas residenciales poco valorizadas. En los terrenos conocidos como la Convalecencia se levantaban los recién construidos hospitales fundados por las comunidades británica e italiana y los de dementes. Más adelante, atravesando Plaza Constitución, algunos edificios dispersos servían como asilos para convalecientes, para entonces, en su mayoría, excombatientes de la guerra del Paraguay. Pasada la epidemia de cólera de 1867, en esta zona se ubicará el Cementerio del Sud.
Al dejar atrás estos establecimientos y en dirección al centro, comenzaba de nuevo el trazado en damero y las cuadras simétricas. La principal vía de comunicación con la Plaza de Mayo era la calle Defensa, llamada por entonces “calle del comercio”. Caminando por allí se ingresaba a la parroquia de San Pedro Telmo, una zona poblada más densamente hacia los alrededores de la calle Comercio (hoy Humberto Primo). No abundaban las casas de planta alta, y las viviendas predominantes eran de madera y ranchos de adobe con techo de paja. La calle Defensa también era una frontera entre las residencias de las familias notables y las de los sectores más bajos, dado que la tierra bajaba de manera abrupta hacia el río, y allí surgían muchos conventillos, como uno muy grande ubicado en la calle Potosí, a solo una cuadra de Plaza de Mayo. Aquí también había una gran cantidad de almacenes y tres de las cinco fundiciones que tenía la ciudad (las otras dos estaban en la parroquia de Catedral al Norte). Al igual que la parroquia de Santa Lucía –aunque en menor cantidad– había algunos establecimientos manufactureros (“fábricas de camas de fierro”, de muebles, carruajes y tabaquerías), sobre todo entre la calle Defensa y el río. En esta parroquia se encontraba también el Hospital General de Hombres, entre las actuales Defensa y México, esquina sudeste.
Figura 8. Barracas y la calle larga de Santa Lucía vista desde la ciudad, 1870, Archivo General de la Nación
Orientándonos de nuevo hacia el norte por Perú/Florida o por una de sus paralelas –Maipú al oeste, San Martín o Reconquista al este– atravesamos Catedral al Sur y nos adentramos en Catedral al Norte. Las calles de la Piedad y Cangallo eran el centro financiero, extendido a las cuadras adyacentes de San Martín y Reconquista. Tanto la Bolsa de Comercio, inaugurada en 1862, como el Banco de la Provincia de Buenos Aires, el más importante del país, estaban sobre San Martín. A pocos metros, sobre Piedad, estaba la Casa de la Moneda, así como el más grande de los bancos extranjeros, el Banco de Londres y Río de la Plata. En esta área norte de Plaza de Mayo también se encontraban las oficinas de los dos diarios más importantes, La Prensa y La Nación, fundados en 1869 y 1870, y situados, respectivamente, sobre Rivadavia y sobre San Martín.[22] Los residentes adinerados de la zona (Bartolomé Mitre, Carlos Tejedor, Andrés Lamas, Felipe Lavallol, entre otros) tenían sus casas en Maipú, Florida, San Martín y Reconquista. Tanto para el sur de la ciudad como para el norte, las calles Reconquista y Defensa marcaban el límite este de las residencias importantes. Las manzanas de la ribera eran ocupadas, en general, por pensiones baratas y conventillos donde vivían trabajadores manuales o semicalificados. Todavía más al noroeste, a dos kilómetros de la Plaza de Mayo, la Iglesia del Pilar administraba una parroquia rural poco edificada que llegaba hasta Belgrano. Contiguo al templo se hallaba el Cementerio del Norte, también llamado La Recoleta, inaugurado en 1822. Detrás de la iglesia había una pequeña guarnición militar, y comenzaba nuevamente la zona de quintas y propiedades fuera de la cuadrícula de manzanas. Algunos cientos de metros al oeste de allí se encontraba el área del Matadero del norte, que marcaba el fin de la ciudad, en dirección al pueblo de Belgrano.
En este recorrido por la ciudad, buscamos destacar espacios de sociabilidad y zonas con diversas particularidades. Así, por ejemplo, recorrer la calle Defensa, en su paso de la parroquia de Catedral al Sur a San Telmo, consistía en un pasaje de lo más conspicuo del mundo sociocultural hacia una zona de barrios y casas más modestas, desprovista de librerías, escuelas u oficinas; ir por la calle Moreno desde el comienzo de la parroquia de Monserrat también era adentrarse en un recorrido que mostraba formas de sociabilidad más intensas apuntaladas por la vida comercial y otros establecimientos como cafés, pulperías y también iglesias, mercados y plazas. Al llegar a Perú, comenzaba una de las calles más densamente pobladas de comercios y lindante con el centro político y simbólico de la ciudad: la Plaza de Mayo y sus edificios emblemáticos. Caminar por Esmeralda, Artes o Libertad hacia el norte, era adentrarse otra vez en zonas más productivas (fábricas, molinos, chancherías). En el extremo norte de la ciudad, en sus límites, se encontraba el Cementerio de La Recoleta, ya ubicado en las afueras, y al cual se arribaba tras un extenso recorrido.
Entre médicos y curanderos: instituciones y saberes
Ya en la Colonia existían instituciones vinculadas con la medicina, como el Protomedicato, fundado en el Río de la Plata en 1780, que se encargaba de prevenir y combatir las principales enfermedades, además de controlar a aquellos que ejercían el arte de curar. Esta institución se modificó muy poco con el comienzo del período independiente. Hacia 1822 fue clausurado y reemplazado por un Tribunal de Medicina. Sin embargo, recién tras la caída de Rosas comienza a desarrollarse un nuevo perfil institucional de la profesión médica. En esos años, el gobierno de la provincia de Buenos Aires promulgó una serie de decretos que reglamentaron y, en cierta medida, impulsaron el funcionamiento del cuerpo médico. En esta nueva legislación resulta nodal destacar una división que marcará buena parte de la historia institucional del siglo XIX.
Las instituciones médicas se dividieron en tres secciones: Facultad de Medicina, Consejo de Higiene Pública y Academia de Medicina. Estos organismos heredaron, repartiéndoselas, las antiguas funciones del desaparecido Tribunal de Medicina. Estas innovaciones fueron el resultado de la negociación entre representantes gubernamentales y un pequeño grupo de médicos llamado a tener una actuación decisiva en el futuro inmediato. Estos cambios, además de representar un primer intento del Estado provincial de definir áreas de intervención, expresaron también los intereses de una élite de médicos notables con fácil acceso a las altas esferas del Estado. A partir de este momento, con un pie en el Estado y con otro en la cúspide de la profesión, y participando de forma relevante en las facciones políticas, esta élite fue cristalizándose en el poder.[23] En estos primeros pasos, el Consejo de Higiene Pública condensó gran parte de ese reconocimiento institucionalizado que la incipiente profesión médica comenzaba a alcanzar. Desde un primer momento, el Consejo tuvo una doble faz de intervención. En primer lugar, se ocupaba de aspectos relativos al control de la política sanitaria: detección y evaluación de enfermos contagiosos en barcos y vapores de pasajeros, diagnóstico de alimentos y productos que pudieran ser perjudiciales, sugerencias a la población en torno a algunas precauciones en caso de epidemia. Sin embargo, el Consejo no vio definidas sus atribuciones en forma precisa, por lo que su actuación concreta dio pie al debate entre quienes defendían una incumbencia médica amplia y variada y aquellos otros que abogaban por acciones más específicas. La segunda tarea, por fuera de la política sanitaria, consistía en la vigilancia de la propia profesión. Tenía como objetivo precisar el área de incumbencia médica eliminando las heterodoxias que, tanto desde dentro como desde fuera, ponían en peligro el poder y la identidad “de cuerpo” de la élite médica.
Otro de los aspectos centrales en la cuestión de la salubridad de la ciudad giró en torno al higienismo. ¿Quiénes eran los higienistas a mediados de siglo? Dado que para entonces la higiene podía definirse vagamente como referida a todas las acciones ejercidas sobre la salud, sus límites como concepto eran laxos. Esta vaguedad permitía a sus practicantes aspirar a un amplio campo de incumbencias. Basándonos en sus propios textos, puede decirse que higienistas eran todos aquellos que se autodefinían como tales. Filántropos, políticos, periodistas, químicos, farmacéuticos y médicos opinaban sobre temas vinculados con la higiene con igual grado de autoridad.[24] Sus premisas no contenían un argumento central, sino que más bien consistían en la acumulación de consejos, opiniones, estadísticas, regulaciones y estudios de caso. Dicha acumulación revela un rasgo característico del higienismo, que veía a la enfermedad como un fenómeno multicausal: la tierra, la dieta, el aire, la humedad, el calor, los sentimientos, o el hacinamiento, entre otros, podían generar la aparición de casos y su diseminación. Tantos objetivos y ambiciones, acompañados por una significativa escasez de remedios y de resultados efectivos, sin duda no los protegía contra el fracaso, y eventualmente traería a los higienistas serios problemas de credibilidad.[25]
Por fuera del círculo médico profesional existía otro conjunto de especialistas en la salud: curanderos y curanderas eran agentes de lo que entonces comenzó a denominarse como “medicina popular”. Este concepto es una construcción creada en el ambiente médico, que impugnó saberes de comunidades que consideraban exóticas y/o atrasadas. La medicina popular, por lo tanto, es una definición académica antes que un conjunto homogéneo de saberes y prácticas. Su marcada heterogeneidad abarcó desde la visita a un curandero o herborista –que disponía de un repertorio de cremas, tónicos, hierbas, purgantes– hasta la automedicación como un recurso para combatir la enfermedad. Tampoco era infrecuente el recurso a todo un compendio de oraciones, plegarias y rezos a santos y figuras centrales del credo católico (la Virgen María, Jesús) por la intercesión del enfermo.
Administradores de este abigarrado repertorio de tratamientos, los curanderos y curanderas eran un grupo numeroso y valorado por buena parte de la comunidad, sobre todo entre los sectores populares. Aquellos más renombrados eran definidos popularmente como “inteligentes” y poseían una amplia red de clientes. Estos sanadores tenían una cualidad que los diferenciaba de los médicos diplomados, que atraía una concurrencia mucho más abundante. Principalmente porque las formas, la performance realizada por el curandero, estaba más en sintonía con lo que el enfermo entendía como cura. Su cura tenía credibilidad. En este punto es interesante destacar que estos curadores no se presentaban en general como profesionales sino, en muchos casos, como mediadores de Dios u otras fuerzas. Así, algunos curanderos estaban guiados por los principios de la caridad cristiana, porque reconocían en Dios la fuente última de todas las curas. Los sanadores en general se negaban a trabajar “solo por el vil interés del dinero”, y dejaban a quienes cobraban por su tarea en una posición que era contraria a las virtudes cristianas. Esta cualidad apostólica no formaba parte central de los argumentos movilizados por los médicos diplomados, lo que acentuaba el distanciamiento entre ambas formas de curar.[26]
Un poco por debajo de la valoración social de los curanderos estaban los fabricantes y expendedores de remedios, figuras más cercanas al fenómeno conocido como “charlatanismo”, pero que incluía tanto a prósperos comerciantes de droguerías como a vendedores ambulantes. Todos ellos no se arrogaban un conocimiento específico para sanar sino, más bien, divulgaban las cualidades de un producto capaz de curar enfermedades o dolencias. Esta lista no estaría completa sin la presencia de matronas, figuras centrales en este período, o aquellas vecinas con aptitudes curativas, que se ocupaban en general de realizar los primeros diagnósticos y curaciones. El perfil femenino era relevante en este nivel de prácticas curativas, ya que eran las mujeres las primeras en brindar cuidados ante una enfermedad o malestar, tanto de su familia como de diferentes allegados.
Figura 9. Médicos y parteras por parroquia hacia 1870
Las fronteras entre la profesión médica y la popular no eran taxativas. En muchas oportunidades curanderos y charlatanes tomaban nociones de la medicina diplomada y traducían y resignificaban para los sectores populares parte de ese saber. Aún más: en muchos casos, los médicos diplomados de estratos sociales más bajos adoptaban formas y métodos de los curanderos locales. Así, existe un componente de hibridez en los modos en que el curandero transitaba la lucha por curar. También, en esta misma línea, la farmacéutica constituía un lugar bisagra, ya que era el dispensario y no el médico quien sugería y recetaba brebajes y tónicos para determinados males.[27] De manera que, para mediados del siglo XIX, los médicos en la ciudad de Buenos Aires no eran los únicos especializados en el arte de curar. Tampoco era una de las profesiones más numerosas. El censo de 1869 registró 154 profesionales, mientras que en el registro de patentes de la ciudad solo aparecieron 60. En este último podemos encontrar su lugar de residencia distribuido en casi todas las parroquias, pero con una mayor concentración en las del centro de la ciudad. Algo similar ocurría con las parteras, que también aparecen en todas las parroquias, a excepción de la del Pilar, la de la Piedad y la de Balvanera.
En cuanto a los servicios hospitalarios, estuvieron administrados por la Sociedad de Beneficencia y el Gobierno Municipal, que dispuso la refacción y ampliación del Hospital General de Hombres, ubicado en la calle Comercio (hoy Humberto Primo) entre Defensa y Balcarce. La nueva construcción, levantada en un terreno que daba al río, contenía alrededor de 150 camas, y fue finalizada en 1859. Para 1857 ingresaron al Hospital las Hermanas de Caridad de San Vicente Paul, contratadas y traídas desde París por la Municipalidad. Ese mismo año se sancionó la creación de un Asilo de Mendigos, alojado en el antiguo Convento de los Recoletos, en el norte de la ciudad, vecino al cementerio. La dirección del establecimiento quedó a cargo de una sociedad filantrópica, formada por personalidades con experiencia en la gestión pública: Esteban Señorans, Patricio Fernández, Federico Pinedo, Antonio Zinny, Mariano Billinghurst, A. G. Alves Pinto y Héctor Varela, que ofició de secretario.
El año 1857 también vería la fundación de otros proyectos vinculados a la salud y la beneficencia. La Legislatura de la Provincia de Buenos Aires sancionó la creación de una “Casa de Dementes” –hasta entonces residían en el hospital de hombres o el de mujeres–, y dejaba los fondos y la administración del proyecto en manos de la Municipalidad. Las obras finalizaron en 1863, cuando se inauguró el Hospicio de Dementes San Buenaventura (actual Hospital Municipal José Tiburcio Borda), nombrado así en homenaje a su primer director, Ventura Bosch. El sitio elegido para emplazar dicho establecimiento fue en los terrenos de la Convalecencia, en el sur de la ciudad. Allí se había abierto, años antes, el Asilo de Alienadas (actual Hospital Braulio Aurelio Moyano), administrado por la Sociedad de Beneficencia. Bajo esta organización, reinstalada inmediatamente luego de la caída de Rosas, se administraban también el Hospital de Mujeres, la Casa de Huérfanas y la Casa de Expósitos, así como escuelas para niñas dentro de estos establecimientos y también fuera de ellos.
Mensajeras de la muerte: epidemias en Buenos Aires
La convivencia entre los distintos pueblos y ciudades del Río de la Plata y ciertas enfermedades fue continua, y consustancial a los patrones demográficos y sociales heredados de la Colonia. Fiebre tifoidea, varicela y sarampión (entre otras) eran parte de un escenario epidémico habitual de las ciudades costeras del Paraná. De todas ellas, la viruela fue la que mayores estragos ocasionó hasta alrededor de 1880.[28] A diferencia del cólera, la fiebre amarilla, e incluso la peste bubónica, la viruela era una enfermedad que se presentaba tanto en su forma endémica como epidémica. Con una larga presencia en la historia de la humanidad (el virus se detectó en algunas momias del Antiguo Egipto, hacia el 10.000 a.C.), se convirtió en endémica en Europa, desde donde se extendió a través de las rutas comerciales, la colonización y la guerra, hacia todas las partes del mundo. Entre los siglos XV y XVIII, en las principales ciudades europeas devino una enfermedad de la infancia, y provocó la muerte de un tercio de los niños. El elemento que hizo de la viruela una de las peores pandemias fue su llegada a América con la conquista europea. Ocasionó crisis de mortalidad y generó intensos ciclos epidémicos entre los siglos XVI y XVIII. Fue definida como una gran asesina, sobre todo en América, y logró equiparar a la peste bubónica como la enfermedad más temida.[29] Una de las características que la hacían tan amenazante era su alto poder de contagio. Se ha estimado que las posibilidades eran del 50%, con una tasa de mortalidad del 30% de los casos. La forma de contagio más usual provenía de las partículas exhaladas por el enfermo, que podían ser inhaladas por otras personas de manera directa, o a través del contacto con su ropa, sábanas y otros efectos personales. Después de inhalar el virus, comenzaba un período de incubación de alrededor de doce días. Este período favorecía la propagación de la enfermedad, ya que, al no presentarse ningún síntoma, el sujeto proseguía con su vida habitual y con ello diseminaba ampliamente el virus.
Las erupciones sobre todo el cuerpo eran su expresión característica; segregaban pus durante los primeros días, causaban infecciones en la piel y un olor nauseabundo en todo el cuerpo. En ocasiones se transformaban en úlceras que al octavo o noveno día formaban una costra, que luego dejaba una marca irreparable en la piel. Estas heridas la convertían en una enfermedad muy dolorosa, junto con la alta fiebre, la fatiga, el delirio, la diarrea, los vómitos, la hinchazón de párpados, lengua, labios, y el sangrado hemorrágico en algunos casos. Cuando sobrevivían, las personas quedaban con marcas permanentes por la cicatrización de las erupciones; también eran habituales la amputación debido a las infecciones, y la ceguera. Estos elementos son vitales para comprender por qué la viruela era tan temida: no solo por ser letal, sino por el sufrimiento que generaba y por las secuelas que dejaba en el cuerpo, desfigurado y ciego en muchas ocasiones.
A pesar de ser muy contagiosa y con una tasa de mortalidad también elevada, se habían desarrollado herramientas de salud pública que ofrecían un horizonte de tratamiento de la viruela. En 1796 Edward Jenner presentó su tesis sobre la técnica de inoculación y vacunación para prevenir la aparición de casos. Si bien fue muy discutida en los centros médicos europeos, la tesis de Jenner generó una medida de profilaxis basada en la idea de que los enfermos contagiaban, algo que será muy discutido en otras enfermedades con una etiología más compleja como la fiebre amarilla, la peste bubónica y el cólera. En Buenos Aires, si bien se realizaron esfuerzos para prevenir los efectos de esta enfermedad (para 1813 se habilitaron casas de vacuna y empleados que inocularían a la población), los logros de estas medidas eran siempre exiguos. Entre 1821 y 1827, durante el gobierno de Martín Rodríguez y gracias al impulso de Bernardino Rivadavia, la vacunación fue un asunto destacado dentro de la creación y reorganización institucional sanitaria. En efecto, se formalizó una “comisión para la vacuna” que debía administrarla, generalizarla y conservarla. Las carencias, sin embargo, eran demasiadas, y en muchos sentidos la vacunación de la población fue más un proyecto que una realidad.[30] Una de las epidemias de viruela más dramáticas que golpeó a Buenos Aires –y de la que a la vez se tiene registro– aconteció durante 1829 y 1830, y se presentó combinada con otra enfermedad muy temida por entonces: el sarampión. El primer foco de viruela ocurrió entre un grupo de indios pampas que estaban en la ciudad para establecer relaciones políticas con Juan Manuel de Rosas. Diversos cronistas y viajeros explican que, entre los aborígenes, ante la aparición de las señas exteriores de la enfermedad, no se realizaban ceremonias ni se daban remedios de ningún tipo. La práctica más común era la huida de la tribu del lugar infectado y el abandono de los enfermos para que se recobrasen o muriesen en soledad; así consta en los relatos de la época y se repite también en narraciones posteriores. Con epidemias en los años 1802, 1812, 1823, 1830, 1836, 1837, 1842, 1847, 1853, la enfermedad se encontraba diseminada en todas las provincias. En su estudio sobre la Confederación, Martin de Moussy, también coincide en que la viruela era la más grave de todas: “La epidemia no reina más de seis meses en un sitio, pero cobra muchas víctimas; la mayor parte de los individuos no vacunados mueren si son atacados”.[31] Además, detecta que las epidemias comenzaban siempre en el litoral, al final del verano y que se remontaban rápidamente al norte, donde contagiaban hasta las poblaciones de Paraguay y sur de Brasil.
A la viruela seguían en importancia la escarlatina y el sarampión, ambas con un desarrollo similar, pero con intervalos menos regulares. Para los años 1831-1833 y 1836-1837 se produjeron casos menores y brotes ocasionales de ambas enfermedades, como también de fiebre tifoidea y disentería.[32] La epidemia más significativa de escarlatina ocurrió en 1837 y contagió simultáneamente a Montevideo, Buenos Aires, las riberas del Paraná y el Uruguay, y algunas provincias del interior. Hubo otras posteriores, como las de 1845 y 1847, pero casi no se extendieron fuera de los dos grandes puertos del Plata. A mediados del siglo XIX, algunos de los males mencionados tendrán un carácter endémico. De esta manera, se recortaba una región de circulación de hombres con eje en el Río de la Plata, cuyos movimientos potenciaban la diseminación de enfermedades y ciclos epidémicos en los poblados y ciudades aledañas.
La presencia continua de brotes epidémicos de distinta intensidad se modificará de manera significativa con la llegada, hacia la segunda mitad del siglo XIX, de dos de las enfermedades más agresivas del siglo: el cólera y la fiebre amarilla. Los síntomas de ambas y las altas tasas de mortalidad que dejaban a su paso eran un duro golpe al optimismo liberal que todas las sociedades occidentales del siglo XIX profesaban amparadas en la industria, la ciencia y el comercio. Provenientes de regiones “incivilizadas” y atávicas, ambas enfermedades ponían de cabeza a las grandes metrópolis occidentales –supuestamente superiores– en cuestión de días. Además, el progreso material y las mejoras en las condiciones de vida que los grupos sociales más conspicuos podían celebrar contrastaba con la elevadísima cantidad de muertos pobres e indigentes que dejaban ambas enfermedades, que ponían de relieve las desigualdades existentes en las condiciones de vivienda y la alimentación. En ocasiones, estas situaciones críticas culminaban con levantamientos populares contra las autoridades locales.[33] Con estas particularidades, ambas enfermedades llegaron a casi todos los rincones del planeta. En el caso del cólera, fue a través de seis grandes ciclos pandémicos: el primero, de 1817 a 1823, comenzó en India y afectó en primer lugar el continente asiático; el segundo (1826-1837) penetró mucho más en países de Europa occidental y el norte de África, además de Asia. También cruzó por primera vez el Atlántico y afectó ciudades de Estados Unidos, México y sur de Canadá. El tercero de ellos (1841-1863) siguió el mismo curso, y adicionó zonas de Centroamérica como Cuba, Jamaica, Haití y Santo Domingo, también Colombia y partes de Ecuador. La cuarta pandemia (1865-1875) es particularmente importante, ya que además de cubrir todas las regiones y continentes mencionados, aparece con virulencia en Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay, entre 1866-1868. La quinta (1881-1896) tuvo un efecto mucho más limitado en las regiones de Europa y América del Norte, aunque llegó a generar serios problemas en ciudades puertos importantes de América del Sur, sobre todo en la Argentina (1886) y Chile (1888). Hacia 1894-1895 reaparece en esta zona. La sexta y última pandemia (1899-1926) casi no tuvo impacto en Europa y América, y quedó localizada fundamentalmente en las regiones de India, Medio Oriente y Rusia. Estas pandemias mundiales de cólera fueron cubriendo de manera progresiva (de este a oeste) todas las regiones y países del mundo, y dejó tasas de mortalidad muy significativas en América Latina durante la cuarta y quinta.