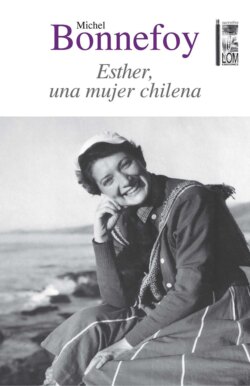Читать книгу Esther, una mujer chilena - Michel Bonnefoy - Страница 6
ОглавлениеJaviera Zamora; así se llamaba la profesora de Historia. Qué será de ella. Ya debe estar muerta. Tenía por lo menos veinte años más que nosotras. La acusaron de hacer proselitismo a favor del Frente Popular. Sí era partidaria de Pedro Aguirre Cerda, pero lo criticaba con la misma vehemencia que aplaudía algunas de sus políticas; en particular cuando se refería a las medidas represivas con que enfrentaba las protestas sociales. Siento respeto por el presidente Aguirre Cerda, pero no ha derogado la Ley de Seguridad Interior del Estado, y los campesinos todavía no tienen derecho a sindicalizarse. ¿Saben ustedes que la ley prevé la evicción de sus hogares y de las tierras concesionadas a los inquilinos que se declaren en huelga?
La directora del liceo amenazó con expulsarla si persistía en esas prácticas inapropiadas para niñas menores de edad. Juntamos firmas en apoyo a su permanencia en el liceo. Fue mi primera experiencia de activismo político. Con Alicia y María Eugenia estuvimos todo un fin de semana redactando la carta, corrigiéndola a partir de los comentarios de algunos adultos, como mi padre y la madre de Alicia; luego recorrimos el barrio tocando a la puerta de las compañeras que nos parecían más proclives a apoyar la causa. Lo primero que nos llamó la atención fue que las mujeres no se atrevían a firmar sin el consentimiento de sus maridos. Vuelvan más tarde que está durmiendo siesta. Esas cosas más políticas las ve él. Otros nos sermoneaban antes de firmar o rechazar la petición, como si el problema no fuese la permanencia de la profesora en el liceo, sino la acción política que estábamos realizando tres muchachas adolescentes. Finalmente conseguimos tan pocas firmas que no entregamos la carta.
Le perdí la pista cuando entré a estudiar Medicina. Me pregunto qué le habrá pasado durante la dictadura. Conociéndola como era, seguro que la pasó mal. No podía quedarse callada. Para ese entonces ya era presidente Juan Antonio Ríos, radical como Pedro Aguirre Cerda pero más conservador. Yo seguía viviendo en el barrio, pero nos habíamos mudado a una pensión. Pocos meses después de la muerte de Ana, abandonamos la casa. Ninguno de los tres quería permanecer en ella. Sin Ana, ese cascarón dejó de ser hogar; sin sus lecturas en voz alta, sin su risa, sin el aroma inconfundible de sus sopas exóticas y la fragancia tibia de los queques. Lloré mucho esos meses, pero rara vez delante de Samuel y de mi papá: los veía demasiado frágiles. Apenas tenía catorce años, pero me sentía más fuerte que ellos.
En la pensión, tratábamos de coincidir todos los días en el desayuno y en la cena para estar juntos. Había otros pensionistas, pero los tres nos sentábamos en una punta de la mesa para conversar entre nosotros. Samuel contaba peripecias de su colegio, yo trasmitía las últimas lecciones de mi profe de historia y mi papá nos describía una cómoda o un armario que estaba fabricando para un cliente de Recoleta o de Quillota. Cada uno a su manera trataba de inyectarle luz al espíritu de familia. El esfuerzo era generoso, pero no suficiente para recobrar la alegría que se nos había esfumado. Los gestos cotidianos y la rutina familiar contribuían a mantener cierta estabilidad en cada uno de nosotros, pero solo el transcurso del tiempo permite encontrar el punto de equilibrio entre la ausencia y la memoria.
Me acuerdo que tenía miedo porque sentía que mi papá no lograría salir solo del hueco: no sabía ni estar triste solo. Cuando terminaba un mueble, lo primero que hacía era invitar a Ana al taller para mostrárselo. Los vendía, pero los hacía para enseñárselos a ella.
Con los años asumí esa función de darles razón de ser a sus muebles. Cuando quedaba satisfecho del resultado, no se lo entregaba al cliente antes de que yo lo viese. No necesitaba mi aprobación, pero el mueble no cobraba vida mientras yo no lo mirara.
Samuel también quedó totalmente desamparado. Tenía apenas trece años. En alguna parte de su cabeza de preadolescente confiaba en que yo encontraría la salida, probablemente porque era su hermana mayor, tal vez porque era mujer. Creo que me asignó la tarea de traer de vuelta la felicidad. Quizás es invento mío, pero creo que los dos esperaban eso de mí.
La pensión era un caserón viejo de dos pisos, limpio y ordenado, fresco en verano, pero frío las otras tres estaciones. Había siete habitaciones y dos baños, uno para las mujeres y otro para los hombres. En la mañana había que hacer fila, cada quien con su toalla, su jabón y su cepillo de dientes en la mano. Los meses de junio, julio y agosto, la espera era congelante a pesar de las batas gruesas, los calcetines chilotes y los gorros de lana los días más helados. No había calefacción en los pasillos y no todos los pensionistas tenían la misma consideración del tiempo prudente que se debe ocupar en el aseo personal.
Los propietarios del caserón eran una pareja de ancianos austríacos, aunque quizás no eran tan viejos, pero yo aún estaba en el colegio cuando nos mudamos. Además del mantenimiento de los espacios comunes y el lavado de las sábanas, los austríacos preparaban almuerzo y cena para los que se anotaban. Al principio solo admitían inscripciones mensuales, luego fueron flexibilizando el reglamento y los pensionistas podían inscribirse por semana. El desayuno estaba incluido en la mensualidad. No estaba previsto que alguien se fuese sin desayunar. Frau Berta se levantaba de madrugada y lo primero que hacía era poner la tetera al fuego por si algún albergado debía salir más temprano que de costumbre. Los fines de semana había pan amasado, que ella misma horneaba. También las mermeladas eran caseras.
Tenían dos empleadas en la cocina, pero una de ellas perdió el derecho a servir la mesa después que partió un plato sopero de una vajilla alemana que frau Berta cuidaba como los hijos que no había tenido. No había imposiciones ni interdicciones religiosas. A nadie pareció molestarle que los ocupantes de las habitaciones que liberó una familia que se mudó al sur, fuésemos judíos. El tema de la guerra y los orígenes y afinidades de cada pensionista era tema prohibido en la mesa. Ahí éramos todos chilenos. Las referencias a las otras nacionalidades solo podían ser culinarias, climatológicas o relativas a la fauna y flora del país respectivo. Frau Berta preparaba dulce de membrillo o strudel de manzana con el mismo cariño.
Los sábados se instalaba una feria en San Pablo, de Cumming hacia el poniente. Con lluvia o con 40 grados de calor, frau Berta partía temprano acompañada de Lina, que vivía en un cuartucho al fondo del caserón. A menudo yo las acompañaba para comprar cerezas, pepinos o brevas según la estación. Así regaloneaba a mi papá, que a veces se quedaba hasta tarde en el taller. Además de la fruta, siempre le tenía un pedazo de queso chanco, mortadela y una marraqueta, porque no le gustaban las hallullas.
Un día, Adler Kugler vino a invitarme al teatro y conversó con frau Berta y su esposo mientras esperaba que yo terminase de arreglarme. Ese día subimos en consideración y respeto. Dejamos de ser migrantes judíos que merecían el mismo trato que cualquier extranjero decente, para pasar a ser una familia vinculada a un herr Kugler, joven compatriota de ideas contundentes y categóricas, buen conocedor del idioma predilecto de los filósofos y pensadores de Europa, vale decir del mundo.
Kugler se entendía mejor con los adultos que con los muchachos de su edad. Se desenvolvía con mayor soltura disertando sobre Goethe que bailando swing. Prefería discutir de política o religión en un salón de té que beber cerveza en un bar. Yo era la única persona por quien estaba dispuesto a alterar sus costumbres, y fui la primera mujer que invitó a la casa de sus padres. Relájate Adler, los dos mil años del pueblo alemán no te están juzgando, le decía cuando había que despeinarse. Son muchos más de dos mil, Esther, muchos más, me contestaba corriendo para alcanzar un tranvía.
Debo reconocer que era todo un caballero. Siempre me acompañó hasta la puerta de la pensión cuando salíamos tarde del cine. Según él, mi barrio era peligroso en la noche. Ha aumentado la delincuencia en Santiago, me decía, tú eres muy inocente.
La violencia delincuencial no tiene parangón con la violencia política en este país, le contestaba yo recordando las célebres frases de mi profesora de Historia. En Chile es más peligroso ser un trabajador en huelga o un estudiante rebelde que un borracho perdido en las calles oscuras del centro.
Es verdad que a Santiago había llegado mucha gente que perdió su trabajo en las minas de salitre del norte. Era gente muy pobre y eran muchos. Pero no eran delincuentes ni se hicieron delincuentes a pesar de la desesperación, que era intolerable, porque eran muy pobres. No tenían para comer, ni agua potable, ni luz eléctrica. La hambruna fue feroz en esa época.
Yo no conocí esas penurias. La clientela de mi padre creció proporcionalmente a la fama que fue adquiriendo. Era considerado un buen mueblista, de restauración y de fabricación. Hacía su trabajo con gusto y eso se notaba en las terminaciones. Disfrutaba todo el proceso, desde la conversación inicial con el cliente para determinar el tipo de madera, el color del barniz, la cantidad de cajones y el tamaño del espejo en un vestidor. Hasta pedía conocer el espacio donde el cliente tenía proyectado colocar el mueble, para evitar contratiempos a la hora de instalarlo. Y cuando el armario era muy grande, les sugería que midiesen la puerta de acceso al recinto. Todo era importante, desde la ubicación de las ventanas hasta la altura del techo. Hacía cómodas, paragüeros, peinadoras, bibliotecas, todo a la medida del cliente y sujeto a su presupuesto.
Hasta las sillas más simples le tomaban tiempo por esa meticulosidad que ponía en las terminaciones. Pero su verdadero placer eran las cajas y los cofres, que tallaba con un juego de cinceles, buriles y punzones que fue comprando poco a poco. Para los joyeros prefería el nogal, que según él acogía mejor las bisagras y el picaporte. Le encantaba repujar las maderas nativas, el raulí, el coigüe, y por supuesto el roble. Los cierres de metal también eran grabados, y en la tapa nunca faltaba un colibrí o una rama de olivo.
Alicia y María Eugenia, mis dos mejores amigas, todavía conservan la caja de madera que José (así le decían a mi padre) les regaló cuando terminamos la secundaria, cada una con su nombre. Esa semana también talló una que le encargamos un grupo de alumnas para la profesora de historia. ¿Cómo es ella?, me acuerdo que nos preguntó pensando en una pieza elegante, quizás en castaño con incrustaciones de nogal. Comunista, le respondió tajante Julia, una de las integrantes de la delegación. ¿Joven?, precisó él sin inmutarse. No, más de treinta años, le contestamos instantáneamente. No sé por qué decoró la caja con un nudo celta en lugar del rosetón que solía usar para esos pedidos.
¿Por qué esculpiste un símbolo celta en la caja de la profe de historia?, le pregunté un día. Porque esos diseños son enigmáticos, se acomodan a cualquier personalidad. ¿O querías que le tallara la hoz y el martillo?.
Pese al cariño que muchas sentíamos por ella, no la invitamos a la fiesta de fin de año para evitar fricciones con las compañeras que no comulgaban con su «bolchevismo» y su «ateísmo», no estamos en Rusia ni tampoco en Francia; estamos en Chile, donde se respetan la familia y los valores cristianos. Hicimos un tímido intento de defender la libertad de expresión y los tiempos modernos, pero calculamos que nos podía salir el tiro por la culata y acabar festejando con los profesores más conservadores y misóginos, como el de Castellano, que contestaba no la conozco cada vez que una alumna le preguntaba por una escritora mujer, María Luisa Bombal, Marta Brunet; o bien, «su poesía es irrelevante» cuando le pedíamos su opinión sobre Gabriela Mistral.
La fiesta se hizo donde Mireya, que vivía en una casa espaciosa en la avenida República. Era verano y pudimos reunirnos en el jardín, donde instalaron mesones con ramos de flores entre las jarras de chicha fresca, borgoña, ponche y jugo de chirimoya. Había bandejas con todo tipo de manjares, dulces y salados. Decidimos no invitar a los novios, pretendientes, amigos, primos, hermanos o cualquier acompañante masculino, para evitar fricciones, dijo con una sonrisa pícara Alicia y también para estar más libres, completó otra alumna que tenía tres hermanos mayores que habían asumido la responsabilidad de su vida previa al matrimonio.
El padre de Mireya fue por lo tanto el único varón de la fiesta. Su presencia era la garantía para los otros padres de que nada sucedería durante el festejo. De no haber estado, probablemente más de una no habría obtenido la autorización de asistir. Bailamos, bebimos y comimos en exceso. Hubo expresiones de amistad eterna, promesas de reencuentro y de no perdernos nunca de vista. También hubo declaraciones sobre la vida de las mujeres y la misión de mejorar el país.
Y en parte fue así, porque muchas fuimos profesionales que contribuimos a mejorar este país, que era un desastre en esa época, una calamidad de injusticia, de pobreza, de ignorancia y de maltrato a las mujeres. De ese curso salieron varias luchadoras que no andaban con cuentos, mujeres aguerridas que no les tenían miedo a los hombres.
Samuel me fue a buscar a las dos de la mañana. Acababa de cumplir quince años y consideró que su deber era escoltarme de regreso a casa. Yo estaba achispada y algo mareada. Primera vez que te veo así, me dijo entre risas. Caminamos hasta la pensión. Era verano, pero la noche estaba fría. Samuel había traído para mí un poncho café, liviano, con flecos, que a veces usaba el abuelo cuando se enojaba con los rusos comunistas y se volvía únicamente chileno, lo que sucedía regularmente. Nunca eran buenas las noticias de la madre patria. Afortunadamente llegaban con cuentagotas, porque se metía en una nube gris. Pasaba horas en un sillón de mimbre debajo del parrón, con el poncho café y una chupalla. A tiempo nos vinimos a esta tierra sin odios, era lo único que repetía cuando su mujer le pedía explicaciones, allá se volvieron locos.
La Alameda estaba vacía. Parece día de huelga, sin tranvías, sin autos ni peatones, recuerdo que comenté en voz alta. ¿Y cuándo has visto tú la ciudad en huelga?, me preguntó Samuel en ese tono que no espera respuesta. Así describe la ciudad en huelga Javiera Zamora, así que así debe ser. Nos reímos de la ocurrencia y seguimos caminando.Mejor piensa en qué vas a estudiar en la universidad en lugar de estar pendiente de huelgas y de política, me recriminó mi hermano menor aprovechando el efecto del alcohol, que le confería cierta supremacía. Voy a estudiar medicina, sentencié, y de inmediato lo repetí en voz más alta: VOY A ESTUDIAR MEDICINA. Samuel me miró; no me abrazó ni me tocó, pero se le humedecieron los ojos, qué buena idea, vas a ser la mejor doctora de Chile. Mamá se habría puesto contenta. Entonces me puse a llorar y mi hermano me abrazó.
Estuvimos unos minutos abrazados porque no se me pasaba el llanto. La chomba de Samuel quedó empapada por las lágrimas que seguí derramando sin poder despegarme de él. Era poco usual que nos abrazáramos. Ayudó el alcohol y la soledad de la noche. Dejar la condición de colegiala es un salto importante en la vida, pero hacerlo sin la mamá me daba la sensación de que estaba saltando al vacío.
Retomamos la marcha en silencio. La muerte de Ana no era tema de conversación entre nosotros. Yo hablaba a veces de ella con mi papá; Samuel probablemente no. A los hombres les cuesta hablar temas íntimos entre ellos. Prefieren conversar sobre otras personas o sobre asuntos ajenos a su mundo interior. A veces pasaba en la tarde por «el taller de José», como le decían en el barrio, me sentaba en un taburete, porque las sillas estaban ocupadas con herramientas, tarugos y potes de cola, y nos acompañábamos hasta la hora de cierre. Comentábamos las noticias, hacíamos planes para el futuro o hablábamos de Samuel que parecía estar resistiendo bien la partida de su madre. Mi padre no acostumbraba referirse a Ana por su nombre.
Subimos por Esperanza hasta Erasmo Escala, donde doblamos hacia la avenida Brasil, que nos recibió con la sombra de las palmeras que proyectaba la luna como una película en blanco y negro. Era la época en que estaba llegando el technicolor a Chile y la gente discutía sobre las ventajas y desventajas del color. Mi abuelo aseguraba que esa técnica mataría el cine y la fotografía. Como no había viento, las ramas de las palmeras eran filigranas inmóviles en los adoquines.
¿La mayoría de tus compañeras de curso van a entrar en la universidad? Samuel estudiaba en el Liceo de Aplicación, que por supuesto no era mixto. Prácticamente no conocía muchachas, excepto a sus primas. Lo poco que sabía del sexo femenino eran las fábulas y embustes que contaban sus amigos experimentados en la materia. Los más farsantes contaban sus hazañas en primera persona; otros más cautelosos se las atribuían a sus hermanos mayores. El cine y la literatura eran sus otras fuentes de información sobre el misterioso cerebro de las mujeres. Había leído Anna Karenina y Adiós a las armas, y había visto Lo que el viento se llevó. El amor verdadero, por consiguiente, no era desconocido para él. El misterioso era el otro, el cotidiano.
No sé si la mayoría; pero muchas. Si llegaron hasta el último año del colegio es porque pueden estudiar, le contesté cuando ya estábamos llegando a la pensión. Pero me extrañaría que se matriculen en Ingeniería. Así que si insistes en estudiar ingeniería, prepárate porque vas a seguir rodeado de hombres. Ofuscado, me aclaró que él no iría la universidad a buscar esposa.
La pensión estaba oscura. Samuel cruzó en puntillas el pasillo y yo pasé al baño antes de acostarme. No era la primera vez que bebía alcohol, pero sí la primera que me excedía. Todavía un poco mareada, me cepillé los dientes, me mojé la cara y me sonreí en el espejo.
Mientras me ponía el camisón de dormir, volví a pensar en mi mamá. Ella me habría estado esperando, leyendo en la mecedora, para que le contara la fiesta. Dejé otras cuantas lágrimas en la almohada y me dormí.