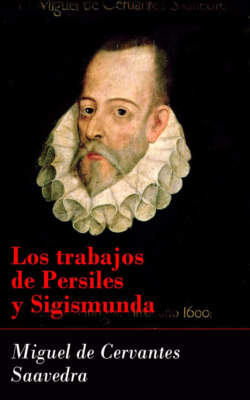Читать книгу Los trabajos de Persiles y Sigismunda - Miguel de Cervantes Saavedra - Страница 26
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеCapítulo doce del primer libro
Índice
Donde se cuenta de qué parte y quién eran los que venían en el navío
HECHA, como se ha dicho, la salva de entrambas partes, así del navío como de la tierra, al momento echaron áncoras los de la nave, y arrojaron el esquife al agua, en el cual el primero que saltó, después de cuatro marineros que le adornaron con tapetes y asieron de los remos, fue un anciano varón, al parecer de edad de sesenta años, vestido de una ropa de terciopelo negro que le llegaba a los pies, forrada en felpa negra y ceñida con una de las que llaman colonias de seda; en la cabeza traía un sombrero alto y puntiagudo, asimismo, al parecer, de felpa. Tras él bajó al esquife un gallardo y brioso mancebo, de poco más edad de veinte y cuatro años, vestido a lo marinero, de terciopelo negro, una espada dorada en las manos y una daga en la cinta. Luego, como si los arrojaran, echaron de la nave al esquife un hombre lleno de cadenas y una mujer con él enredada y presa con las cadenas mismas: él de hasta cuarenta años de edad y ella de más de cincuenta; él brioso y despechado, y ella malencólica y triste. Impelieron el esquife los marineros. En un instante llegaron a tierra, adonde en sus hombros, y en los de otros soldados arcabuceros que en el barco venían, sacaron a tierra al viejo y al mozo, y a los dos prisioneros.
Transila, que, como los demás, había estado atentísima mirando los que en el esquife venían, volviéndose a Auristela, le dijo:
—Por tu vida, señora, que me cubras el rostro con ese velo que traes atado al brazo, porque, o yo tengo poco conocimiento, o son algunos de los que vienen en este barco personas que yo conozco y me conocen.
Hízolo así Auristela, y en esto llegaron los de la barca a juntarse con ellos, y todos se hicieron bien criados recibimientos.
Fuese derecho el anciano de la felpa a Transila, diciendo:
—Si mi ciencia no me engaña, y la fortuna no me desfavorece, próspera habrá sido la mía con este hallazgo.
Y, diciendo y haciendo, alzó el velo del rostro de Transila, y se quedó desmayado en sus brazos, que ella se los ofreció y se los puso, porque no diese en tierra.
Sin duda se puede creer que este caso de tanta novedad y tan no esperado puso en admiración a los circunstantes, y más cuando le oyeron decir a Transila:
—¡Oh padre de mi alma! ¿Qué venida es ésta? ¿Quién trae a vuestras venerables canas y a vuestros cansados años por tierras tan apartadas de la vuestra?
—¿Quién le ha de traer —dijo a esta sazón el brioso mancebo— sino el buscar la ventura que sin vos le faltaba? Él y yo, dulcísima señora y esposa mía, venimos buscando el norte que nos ha de guiar adonde hallemos el puerto de nuestro descanso. Pero, pues ya, gracias sean dadas a los cielos, le habemos hallado, haz, señora, que vuelva en sí tu padre Mauricio, y consiente que de su alegría reciba yo parte, recibiéndole a él como a padre y a mí como a tu legítimo esposo.
Volvió en sí Mauricio, y sucedióle en su desmayo Transila. Acudió Auristela a su remedio, pero no osó llegar a ella Ladislao (que éste era el nombre de su esposo), por guardar el honesto decoro que a Transila se le debía; pero, como los desmayos que suceden de alegres y no pensados acontecimientos, o quitan la vida en un instante o no duran mucho, fue pequeño espacio el en que estuvo Transila desmayada.
El dueño de aquel mesón o hospedaje dijo:
—Venid, señores, todos adonde, con más comodidad y menos frío del que aquí hace, os deis cuenta de vuestros sucesos.
Tomaron su consejo y fuéronse al mesón, y hallaron que era capaz de alojar una flota. Los dos encadenados se fueron por su pie, ayudándoles a llevar sus hierros los arcabuceros, que, como en guarda, con ellos venían. Acudieron a sus naves algunos, y con tanta priesa como buena voluntad trujeron dellas los regalos que tenían. Hízose lumbre, pusiéronse las mesas, y, sin tratar entonces de otra cosa, satisficieron todos la hambre, más con muchos géneros de pescados que con carnes, porque no sirvió otra que la de muchos pájaros que se crían en aquellas partes, de tan estraña manera que, por ser rara y peregrina, me obliga a que aquí la cuente: «Híncanse unos palos en la orilla de la mar y entre los escollos donde las aguas llegan, los cuales palos, de allí a poco tiempo, todo aquello que cubre el agua se convierte en dura piedra, y lo que queda fuera del agua se pudre y se corrompe, de cuya corrupción se engendra un pequeño pajarillo que, volando a la tierra, se hace grande, y tan sabroso de comer que es uno de los mejores manjares que se usan; y donde hay más abundancia dellos es en las provincias de Ibernia y de Irlanda, el cual pájaro se llama barnaclas.»
El deseo que tenían todos de saber los sucesos de los recién llegados les hacía parecer larga la comida, la cual acabada, el anciano Mauricio dio una gran palmada en la mesa, como dando señal de pedir que con atención le escuchasen. Enmudecieron todos, y el silencio les selló los labios, y la curiosidad les abrió los oídos; viendo lo cual, Mauricio soltó la voz en tales razones:
—«En una isla, de siete que están circunvecinas a la de Ibernia, nací yo, y tuvo principio mi linaje, tan antiguo, bien como aquel que es de los Mauricios, que en decir este apellido le encarezco todo lo que puedo. Soy cristiano católico, y no de aquellos que andan mendigando la fee verdadera entre opiniones. Mis padres me criaron en los estudios, así de las armas como de las letras —si se puede decir que las armas se estudian—. He sido aficionado a la ciencia de la astrología judiciaria, en la cual he alcanzado famoso nombre. Caséme, en teniendo edad para tomar estado, con una hermosa y principal mujer de mi ciudad, de la cual tuve esta hija que está aquí presente. Seguí las costumbres de mi patria, a lo menos en cuanto a las que parecían ser niveladas con la razón, y en las que no, con apariencias fingidas mostraba seguirlas, que tal vez la disimulación es provechosa. Creció esta muchacha a mi sombra porque le faltó la de su madre, a dos años después de nacida, y a mí me faltó el arrimo de mi vejez, y me sobró el cuidado de criar la hija; y, por salir dél, que es carga difícil de llevar de cansados y ancianos hombros, en llegando a casi edad de darle esposo, en que le diese arrimo y compañía, lo puse en efeto, y el que le escogí fue este gallardo mancebo que tengo a mi lado, que se llama Ladislao, tomando consentimiento primero de mi hija, por parecerme acertado y aun conveniente que los padres casen a sus hijas con su beneplácito y gusto, pues no les dan compañía por un día, sino por todos aquellos que les durare la vida; y, de no hacer esto ansí, se han seguido, siguen y seguirán millares de inconvenientes, que los más suelen parar en desastrados sucesos.
»Es, pues, de saber que en mi patria hay una costumbre, entre muchas malas, la peor de todas; y es que, concertado el matrimonio y llegado el día de la boda, en una casa principal, para esto diputada, se juntan los novios y sus hermanos, si los tienen, con todos los parientes más cercanos de entrambas partes, y con ellos el regimiento de la ciudad, los unos para testigos y los otros para verdugos, que así los puedo y debo llamar. Está la desposada en un rico apartamiento, esperando lo que no sé cómo pueda decirlo sin que la vergüenza no me turbe la lengua. Está esperando, digo, a que entren los hermanos de su esposo, si los tiene, y algunos de sus parientes más cercanos, de uno en uno, a coger las flores de su jardín y a manosear los ramilletes que ella quisiera guardar intactos para su marido: costumbre bárbara y maldita que va contra todas las leyes de la honestidad y del buen decoro; porque, ¿qué dote puede llevar más rico una doncella, que serlo, ni qué limpieza puede ni debe agradar más al esposo que la que la mujer lleva a su poder en su entereza? La honestidad siempre anda acompañada con la vergüenza, y la vergüenza con la honestidad. Y si la una o la otra comienzan a desmoronarse y a perderse, todo el edificio de la hermosura dará en tierra, y será tenido en precio bajo y asqueroso. Muchas veces había yo intentado de persuadir a mi pueblo dejase esta prodigiosa costumbre; pero, apenas lo intentaba, cuando se me daba en la boca con mil amenazas de muerte, donde vine a verificar aquel antiguo adagio que vulgarmente se dice: que la costumbre es otra naturaleza, y el mudarla se siente como la muerte.
»Finalmente, mi hija se encerró en el retraimiento dicho, y estuvo esperando su perdición; y, cuando quería ya entrar un hermano de su esposo a dar principio al torpe trato, veis aquí donde veo salir con una lanza terciada en las manos, a la gran sala donde toda la gente estaba, a Transila, hermosa como el sol, brava como una leona y airada como una tigre.»
Aquí llegaba de su historia el anciano Mauricio, escuchándole todos con la atención posible, cuando, revistiéndosele a Transila el mismo espíritu que tuvo al tiempo que se vio en el mismo acto y ocasión que su padre contaba, levantándose en pie, con lengua a quien suele turbar la cólera, con el rostro hecho brasa y los ojos fuego, en efeto, con ademán que la pudiera hacer menos hermosa, si es que los acidentes tienen fuerzas de menoscabar las grandes hermosuras, quitándole a su padre las palabras de la boca, dijo las del siguiente capítulo.