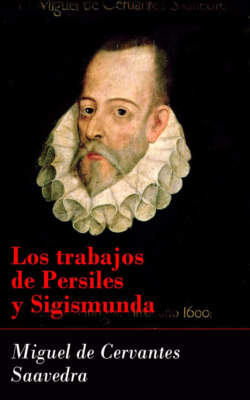Читать книгу Los trabajos de Persiles y Sigismunda - Miguel de Cervantes Saavedra - Страница 33
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Donde Mauricio sabe por la astrología un mal suceso que les avino en el mar
ОглавлениеEN LA NAVE donde vinieron Mauricio y Ladislao, los capitanes y soldados que trajeron a Rosamunda y a Clodio, se embarcaron todos aquellos que salieron de la mazmorra y prisión de la isla Bárbara, y en el navío de Arnaldo se acomodaron Mauricio, Transila, Ricla y Constanza, y los dos Antonios, padre y hijo; Ladislao, Mauricio y Transila, sin consentir Arnaldo que se quedasen en tierra Clodio y Rosamunda; Rutilio se acomodó con Arnaldo.
Hicieron agua aquella noche, recogiendo y comprando del huésped todos los bastimentos que pudieron; y, habiendo mirado los puntos más convenientes para su partida, dijo Mauricio que si la buena suerte les escapaba de una mala que les amenazaba muy propincua, tendría buen suceso su viaje; y que el tal peligro, puesto que era de agua, no había de suceder, si sucediese, por borrasca ni tormenta del mar ni de tierra, sino por una traición mezclada y aun forjada del todo de deshonestos y lascivos deseos. Periandro, que siempre andaba sobresaltado con la compañía de Arnaldo, vino a temer si aquella traición había de ser fabricada por el príncipe para alzarse con la hermosa Auristela, pues la había de llevar en su navío; pero opúsose a todo este mal pensamiento la generosidad de su ánimo, y no quiso creer lo que temía, por parecerle que, en los pechos de los valerosos príncipes, no deben hallar acogida alguna las traiciones; pero no por esto dejó de pedir y rogar a Mauricio mirase muy bien de qué parte les podía venir el daño que les amenazaba. Mauricio respondió que no lo sabía, puesto que le tenía por cierto, aunque templaba su rigor con que ninguno de los que en él se hallasen había de perder la vida, sino el sosiego y la quietud, y habían de ver rompidos la mitad de sus disinios, sus más bien encaminadas esperanzas. A lo que Periandro le replicó que detuviesen algunos días la partida: quizá con la tardanza del tiempo se mudarían o se templarían los influjos rigurosos de las estrellas.
—No —replicó Mauricio—, mejor es arrojarnos en las manos deste peligro, pues no llega a quitar la vida, que no intentar otro camino que nos lleve a perderla.
—Ea, pues —dijo Periandro—, echada está la suerte, partamos en buen hora, y haga el cielo lo que ordenado tiene, pues nuestra diligencia no lo puede escusar.
Satisfizo Arnaldo al huésped magníficamente con muchos dones el buen hospedaje, y unos en unos navíos, y otros en otros, cada cual según y como vio que más le convenía, dejó el puerto desembarazado y se hizo a la vela. Salió el navío de Arnaldo adornado de ligeras flámulas y banderetas, y de pintados y vistosos gallardetes. Al zarpar los hierros y tirar las áncoras, disparó así la gruesa como la menuda artillería, rompieron los aires los sones de las chirimías y los de otros instrumentos músicos y alegres, oyéronse las voces de los que decían, reiterándolo a menudo:
—¡Buen viaje! ¡Buen viaje!
A todo esto, no alzaba la cabeza de sobre el pecho la hermosa Auristela, que, casi como présaga del mal que le había de venir, iba pensativa. Mirábala Periandro y remirábala Arnaldo, teniéndola cada uno hecha blanco de sus ojos, fin de sus pensamientos y principio de sus alegrías. Acabóse el día; entróse la noche clara, serena, despejando un aire blando los celajes, que parece que se iban a juntar si los dejaran.
Puso los ojos en el cielo Mauricio, y de nuevo tornó a mirar en su imaginación las señales de la figura que había levantado, y de nuevo confirmó el peligro que les amenazaba, pero nunca supo atinar de qué parte les vendría. Con esta confusión y sobresalto se quedó dormido encima de la cubierta de la nave, y, de allí a poco, despertó despavorido, diciendo a grandes voces:
—¡Traición, traición, traición! ¡Despierta, príncipe Arnaldo, que los tuyos nos matan!
A cuyas voces se levantó Arnaldo, que no dormía, puesto que estaba echado junto a Periandro en la misma cubierta, y dijo:
—¿Qué has, amigo Mauricio? ¿Quién nos ofende, o quién nos mata? ¿Todos los que en este navío vamos, no somos amigos? ¿No son todos los más vasallos y criados míos? ¿El cielo no está claro y sereno, el mar tranquilo y blando, y el bajel, sin tocar en escollo ni en bajío, no navega? ¿Hay alguna rémora que nos detenga? Pues si no hay nada desto, ¿de qué temes, que ansí con tus sobresaltos nos atemorizas?
—No sé —replicó Mauricio—. Haz, señor, que bajen los búzanos a la sentina, que si no es sueño, a mí me parece que nos vamos anegando.
No hubo bien acabado esta razón, cuando cuatro o seis marineros se dejaron calar al fondo del navío y le requirieron todo, porque eran famosos buzanos, y no hallaron costura alguna por donde entrase agua al navío; y, vueltos a la cubierta, dijeron que el navío iba sano y entero, y que el agua de la sentina estaba turbia y hedionda, señal clara de que no entraba agua nueva en la nave.
—Así debe de ser —dijo Mauricio—, sino que yo, como viejo, en quien el temor tiene su asiento de ordinario, hasta los sueños me espantan; y plega a Dios que este mi sueño lo sea, que yo me holgaría de parecer viejo temeroso antes que verdadero judiciario.
Arnaldo le dijo:
—Sosegaos, buen Mauricio, porque vuestros sueños le quitan a estas señoras.
—Yo lo haré así, si puedo —respondió Mauricio.
Y, tornándose a echar sobre la cubierta, quedó el navío lleno de muy sosegado silencio, en el cual Rutilio, que iba sentado al pie del árbol mayor, convidado de la serenidad de la noche, de la comodidad del tiempo, o de la voz, que la tenía estremada, al son del viento, que dulcemente hería en las velas, en su propia lengua toscana, comenzó a cantar esto, que, vuelto en lengua española, así decía:
Huye el rigor de la invencible mano,
advertido, y enciérrase en el arca
de todo el mundo el general monarca
con las reliquias del linaje humano.
El dilatado asilo, el soberano
lugar rompe los fueros de la Parca,
que entonces, fiera y licenciosa, abarca
cuanto alienta y respira el aire vano.
Vense en la excelsa máquina encerrarse
el león y el cordero, y, en segura
paz, la paloma al fiero halcón unida;
sin ser milagro, lo discorde amarse,
que en el común peligro y desventura
la natural inclinación se olvida.
El que mejor entendió lo que cantó Rutilio fue el bárbaro Antonio, el cual le dijo asimismo:
—Bien canta Rutilio, y si por ventura es suyo el soneto que ha cantado, no es mal poeta, aunque ¿cómo lo puede ser bueno un oficial? Pero no digo bien, que yo me acuerdo haber visto en mi patria, España, poetas de todos los oficios.
Esto dijo en voz que la oyó Mauricio, el príncipe y Periandro, que no dormían.
Y Mauricio dijo:
—Posible cosa es que un oficial sea poeta, porque la poesía no está en las manos, sino en el entendimiento, y tan capaz es el alma del sastre para ser poeta como la de un maese de campo; porque las almas todas son iguales y de una misma masa en sus principios criadas y formadas por su Hacedor; y, según la caja y temperamento del cuerpo donde las encierra, así parecen ellas más o menos discretas, y atienden y se aficionan a saber las ciencias, artes o habilidades a que las estrellas más las inclinan; pero más principalmente y propia se dice que el poeta nascitur. Así que, no hay qué admirar de que Rutilio sea poeta, aunque haya sido maestro de danzar.
—Y tan grande —replicó Antonio— que ha hecho cabriolas en el aire más arriba de las nubes.
—Así es —respondió Rutilio, que todo esto estaba escuchando—, que yo las hice casi junto al cielo, cuando me trajo caballero en el manto aquella hechicera desde Toscana, mi patria, hasta Noruega, donde la maté, que se había convertido en figura de loba, como ya otras veces he contado.
—Eso de convertirse en lobas y lobos algunas gentes destas setentrionales es un error grandísimo —dijo Mauricio—, aunque admitido de muchos.
—Pues, ¿cómo es esto —dijo Arnaldo— que comúnmente se dice y se tiene por cierto que en Inglaterra andan por los campos manadas de lobos, que de gentes humanas se han convertido en ellos?
—Eso —respondió Mauricio— no puede ser en Inglaterra, porque en aquella isla templada y fertilísima no sólo no se crían lobos, pero ninguno otro animal nocivo: como si dijésemos serpientes, víboras, sapos, arañas y escorpiones; antes es cosa llana y manifiesta que si algún animal ponzoñoso traen de otras partes a Inglaterra, en llegando a ella muere; y si de la tierra desta isla llevan a otra parte a alguna tierra y cercan con ella a alguna víbora, no osa ni puede salir del cerco que la aprisiona y rodea, hasta quedar muerta. Lo que se ha de entender desto de convertirse en lobos es que hay una enfermedad a quien llaman los médicos manía lupina, que es de calidad que al que la padece le parece que se ha convertido en lobo, y aúlla como lobo, y se juntan con otros heridos del mismo mal, y andan en manadas por los campos y por los montes, ladrando ya como perros, o ya aullando como lobos; despedazan los árboles, matan a quien encuentran y comen la carne cruda de los muertos, y hoy día sé yo que hay en la isla de Sicilia, que es la mayor del mar Mediterráneo, gentes deste género, a quien los sicilianos llaman lobos menar, los cuales, antes que les dé tan pestífera enfermedad, lo sienten, y dicen a los que están junto a ellos que se aparten y huyan dellos, o que los aten o encierren, porque si no se guardan, los hacen pedazos a bocados y los desmenuzan, si pueden, con las uñas, dando terribles y espantosos ladridos. Y es esto tanta verdad que, entre los que se han de casar, se hace información bastante de que ninguno dellos es tocado desta enfermedad; y si después, andando el tiempo, la esperiencia muestra lo contrario, se dirime el matrimonio. También es opinión de Plinio, según lo escribe en el lib. 8, cap. 22, que entre los árcades hay un género de gente, la cual, pasando un lago, cuelga los vestidos que lleva de una encina, y se entra desnudo la tierra dentro, y se junta con la gente que allí halla de su linaje en figura de lobos, y está con ellos nueve años, al cabo de los cuales vuelve a pasar el lago, y cobra su perdida figura; pero todo esto se ha de tener por mentira, y si algo hay, pasa en la imaginación y no realmente.
—No sé —dijo Rutilio—, lo que sé es que maté la loba y hallé muerta a mis pies la hechicera.
—Todo eso puede ser —replicó Mauricio—, porque la fuerza de los hechizos de los maléficos y encantadores, que los hay, nos hace ver una cosa por otra; y quede desde aquí asentado que no hay gente alguna que mude en otra su primer naturaleza.
—Gusto me ha dado grande —dijo Arnaldo— el saber esta verdad, porque también yo era uno de los crédulos deste error; y lo mismo debe de ser lo que las fábulas cuentan de la conversión en cuervo del rey Artus de Inglaterra, tan creída de aquella discreta nación, que se abstienen de matar cuervos en toda la isla.
—No sé —respondió Mauricio— de dónde tomó principio esa fábula tan creída como mal imaginada.
En esto fueron razonando casi toda la noche, y al despuntar del día dijo Clodio, que hasta allí había estado oyendo y callando:
—Yo soy un hombre a quien no se le da por averiguar estas cosas un dinero. ¿Qué se me da a mí que haya lobos hombres, o no, o que los reyes anden en figuras de cuervos o de águilas? Aunque, si se hubiesen de convertir en aves, antes querría que fuesen en palomas que en milanos.
—Paso, Clodio, no digas mal de los reyes, que me parece que te quieres dar algún filo a la lengua para cortarles el crédito.
—No —respondió Clodio—, que el castigo me ha puesto una mordaza en la boca, o por mejor decir, en la lengua, que no consiente que la mueva; y así, antes pienso de aquí adelante reventar callando que alegrarme hablando. Los dichos agudos, las murmuraciones dilatadas, si a unos alegran, a otros entristecen. Contra el callar no hay castigo ni respuesta. Vivir quiero en paz los días que me quedan de la vida a la sombra de tu generoso amparo, puesto que por momentos me fatigan ciertos ímpetus maliciosos que me hacen bailar la lengua en la boca, y malográrseme entre los dientes más de cuatro verdades que andan por salir a la plaza del mundo. ¡Sírvase Dios con todo!
A lo que dijo Auristela:
—De estimar es, ¡oh Clodio!, el sacrificio que haces al cielo de tu silencio.
Rosamunda, que era una de las llegadas a la conversación, volviéndose a Auristela, dijo:
—El día que Clodio fuere callado, seré yo buena, porque en mí la torpeza, y en él la murmuración, son naturales, puesto que más esperanza puedo yo tener de enmendarme que no él, porque la hermosura se envejece con los años, y, faltando la belleza, menguan los torpes deseos, pero sobre la lengua del maldiciente no tiene jurisdición el tiempo. Y así, los ancianos murmuradores hablan más cuanto más viejos, porque han visto más, y todos los gustos de los otros sentidos los han cifrado y recogido a la lengua.
—Todo es malo —dijo Transila—: cada cual por su camino va a parar a su perdición.
—El que nosotros ahora hacemos —dijo Ladislao—, próspero y felice ha de ser, según el viento se muestra favorable y el mar tranquilo.
—Así se mostraba esta pasada noche —dijo la bárbara Constanza—, pero el sueño del señor Mauricio nos puso en confusión, y alborotó tanto que ya yo pensé que nos había sorbido el mar a todos.
—En verdad, señora —respondió Mauricio—, que si yo no estuviera enseñado en la verdad católica, y me acordara de lo que dice Dios en el Levítico: «No seáis agoreros, ni deis crédito a los sueños», porque no a todos es dado el entenderlos, que me atreviera a juzgar del sueño que me puso en tan gran sobresalto, el cual, según a mi parecer, no me vino por algunas de las causas de donde suelen proceder los sueños, que, cuando no son revelaciones divinas o ilusiones del demonio, proceden, o de los muchos manjares que suben vapores al cerebro, con que turban el sentido común, o ya de aquello que el hombre trata más de día. Ni el sueño que a mí me turbó cae debajo de la observación de la astrología, porque sin guardar puntos ni observar astros, señalar rumbos ni mirar imágenes, me pareció ver visiblemente que en un gran palacio de madera, donde estábamos todos los que aquí vamos, llovían rayos del cielo que le abrían todo, y por las bocas que hacían descargaban las nubes, no sólo un mar, sino mil mares de agua; de tal manera que, creyendo que me iba anegando, comencé a dar voces y a hacer los mismos ademanes que suele hacer el que se anega; y aun no estoy tan libre deste temor que no me queden algunas reliquias en el alma; y, como sé que no hay más cierta astrología que la prudencia, de quien nacen los acertados discursos, ¿qué mucho que, yendo navegando en un navío de madera, tema rayos del cielo, nubes del aire y aguas de la mar? Pero lo que más me confunde y suspende es que, si algún daño nos amenaza, no ha de ser de ningún elemento que destinada y precisamente se disponga a ello, sino de una traición, forjada, como ya otra vez he dicho, en algunos lascivos pechos.
—No me puedo persuadir —dijo a esta sazón Arnaldo— que entre los que van por el mar navegando puedan entremeterse las blanduras de Venus ni los apetitos de su torpe hijo: al casto amor bien se le permite andar entre los peligros de la muerte, guardándose para mejor vida.
Esto dijo Arnaldo, por dar a entender a Auristela y a Periandro, y a todos aquellos que sus deseos conocían, cuán ajustados iban sus movimientos con los de la razón.
Y prosiguió diciendo:
—El príncipe, justa razón es que viva seguro entre sus vasallos, que el temor de las traiciones nace de la injusta vida del príncipe.
—Así es —respondió Mauricio—, y aun es bien que así sea. Pero dejemos pasar este día, que si él da lugar a que llegue la noche sin sobresaltarnos, yo pediré y las daré albricias del buen suceso.
Iba el sol a esta sazón a ponerse en los brazos de Tetis, y el mar se estaba con el mismo sosiego que hasta allí había tenido; soplaba favorable el viento; por parte ninguna se descubrían celajes que turbasen los marineros; el cielo, la mar, el viento, todos juntos y cada uno de por sí, prometían felicísimo viaje, cuando el prudente Mauricio dijo en voz turbada y alta:
—¡Sin duda nos anegamos! ¡Anegámonos sin duda!