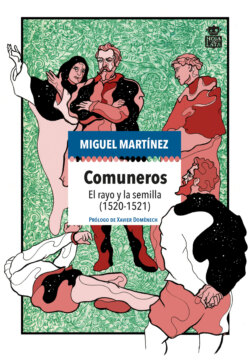Читать книгу Comuneros - Miguel Martinez - Страница 11
CAPÍTULO 1. LA REVOLUCIÓN
ОглавлениеLos hijos de la Tierra
El saqueo
Las ciudades insurgentes
La Santa Junta
| Me dice mi padre que en estos camposmudos aprenda a acallar las palabrasporque todo lo que no es silencio, hija,acaba por ser aullido. Maribel ANDRÉS LLAMERO, Autobús de Fermoselle |
Los hijos de la Tierra
A ún ardían los pinares. El fuego popular que incendiaba Castilla desde comienzos de 1520 no se había extinguido. Los hechos eran de tal magnitud que el fraile trinitario Alonso de Castrillo, escribiendo en medio de la revolución, solo pudo compararlos con una guerra cataclísmica en el principio de los tiempos. A los comuneros que se habían levantado contra el rey Carlos, dice Castrillo, les había ocurrido lo mismo que a los titanes que se rebelaron contra Júpiter poco después de que, tras el caos originario, se separara el cielo de la tierra:
Los gigantes, engendrados sin padre y nascidos de la tierra, se juntaron y se concertaron entre sí, afirmando que no era razón que el cielo estuviese más seguro que la tierra. Y de esta manera, juntos los gigantes tomaron a Osa, Pelión y Olimpo, los tres más altos del mundo, y sobrepusieron monte sobre monte, casi haciendo camino o escalas con los montes, para poder llegar a combatir el cielo y derribar a Júpiter, dios de los dioses, de su poderosa silla, y echar de sus casas a los otros dioses menores. Y entonces el dios Júpiter con sus armas, que son los rayos, rompió y partió en pedazos los montes, y cayendo los gigantes debajo de los montes allí pereció su fortaleza juntamente con su soberbia.5
La historia del titánico intento de asaltar los cielos la contaba el poeta latino Ovidio en el primer libro de sus Metamorfosis. Ahí la lee Castrillo, quien explica en detalle la relevancia de su analogía en los últimos días de la revolución comunera. «En verdad a mí me pesa —continúa el humanista— porque en esta fábula tan al natural son pintados los hechos de los comunes: porque por los gigantes, nacidos sin padres, entendemos la gente común de bajos estados, de cuya generación ni parece fama, ni título, ni memoria. Y por conspiración y congregación de los gigantes contra el cielo y contra Júpiter, entendemos el concierto y la Junta de las Comunidades, hecha contra la voluntad de su rey».
Los de abajo no tienen padres, pero son hermanos. O, mejor dicho, se hermanan: conciertan sus voluntades en contra de la tiranía de los dioses de Castilla. Igual que los titanes de la fábula ovidiana juntaron los montes para conquistar el cielo «y derribar de su silla al dios Júpiter», los comuneros de Castilla «sobrepusieron cibdad sobre cibdad […] para echar de sus casas a los otros dioses menores, que son los caballeros». En 1520, según un agudo testigo, la liga de los comunes y las ciudades castellanas quiso derribar a los reyes y a los nobles, poniendo el cielo perfectamente patas arriba.
La gigantomaquia comunera acabó como la de los titanes huérfanos de Ovidio. El rey es como Júpiter, y como él, no dudó en bombardear Castilla con sus rayos, para «derribar y destruir los montes, que son los pueblos, y oprimir los gigantes, que son las gentes comunes soberbias». En las Metamorfosis de Ovidio, los titanes eran hijos de la Tierra. Y cuando su madre los vio derrotados, aplastados por el peso del Olimpo, hizo a los mortales de aquella sangre aún caliente y fácil de moldear. Los hombres son hijos de los titanes que trataron de asaltar el firmamento. A diferencia del resto de las criaturas, que caminan mirando a la tierra,
al hombre solamente le conviene
enderezar la vista al alto cielo,
dice Ovidio, en la voz de un traductor castellano del siglo XVI. La progenie humana de aquellos titanes mirará siempre hacia arriba, con la amarga esperanza de los vencidos. Los rayos no son unidireccionales, no caen solo de arriba abajo, orientados por la furia de Júpiter Tonante. En los días de aquella primavera comunera, otro testigo vio «relámpagos populares» que apuntaban hacia arriba. Nacían de los trigales, pero alumbraban al cielo. El cronista Prudencio de Sandoval (1553-1620), por su parte, culpaba al demonio de «haber sembrado en España» el «furor popular» que asolaba Castilla. Había vértigo y luz, podría decirse con Gamoneda, en las arterias de aquellos relámpagos. Y fuego y semillas y una germinación desesperada.6
La visión que ofrece Alonso de Castrillo en el prólogo, de unas pocas páginas, a su Tractado de república (1521), despliega un formidable imaginario que opone el abajo y el arriba, el cielo y el suelo, los dioses de la nobleza y los hijos de la tierra. A pesar de su aparente dureza con los rebeldes, al fraile le cuesta disimular su simpatía por las aspiraciones comuneras, que considera justas. El problema, como sentenciarán tantos observadores de la época, había sido la subversión, no las demandas. «No se debe pedir justicia ofendiendo a la justicia», según Castrillo. Y, sin embargo, «este nuestro pueblo parece que errando se hizo más justo». El Tractado de república se inscribe en una tradición republicana y democrática de la que sin duda bebieron algunos comuneros, como tendremos ocasión de comentar más por extenso. Curiosamente, el libro salía a la luz en Burgos el 21 de abril de 1521, apenas dos días antes de que las tropas de Padilla sufrieran una dolorosa derrota en el campo de Villalar. Por el momento, los titanes comuneros que se atrevieron a «combatir el cielo» tendrían que aprender a someterse al arbitrio de los dioses.
Exactamente 350 años después, Karl Marx se entusiasmó ante la audacia de los trabajadores de París, que en su Comuna de 1871 estaban «prestos a asaltar los cielos». Estos nuevos gigantes fueron también aplastados, pero su sangre caliente siguió alimentando las aspiraciones del común en las luchas políticas de la modernidad. La fuerza de la metáfora con que Ovidio había figurado el principio (político) de los tiempos hermana momentáneamente a communards y comuneros. En la carta a Kugelmann que contiene la famosa frase, Marx comparaba la hazaña del asalto communard al Olimpo burgués con la cobardía de sus compatriotas, «siervos del cielo del Sacro Imperio Romano Germánico Prusiano». El chiste de Marx tiene la ventaja de intensificar el paralelismo entre los hechos de 1520 y los de 1871: el Sacro Imperio —que en realidad había sucumbido a Napoleón en 1806, de ahí la broma— era el mismo al que aspiraba el rey Carlos cuando sus súbditos castellanos se levantaron, enfurecidos, contra el joven monarca. De un lado, los parias de la tierra; del otro, un imperio decrépito que no tenía nada que ofrecerles. No es extraño que Marx, como veremos, se interesara no solo por los communards, sino también y muy explícitamente por los comuneros de Castilla.7
«Mi obligación es ahora contaros el drama de un pueblo enloquecido»: no era poca cosa lo que se proponía otro humanista contemporáneo de Castrillo, Juan Maldonado (1485-1554), al comenzar una de las crónicas más brillantes de la revolución de las Comunidades, De motu Hispaniae (c. 1525). Maldonado, gran escritor latino y uno de tantos españoles que acogieron con fervor la revolución intelectual de Erasmo de Róterdam, se muestra distante con los derrotados. Pero hay momentos de inequívoca simpatía por el sueño comunero. Como tantos moderados, no podía estar de acuerdo con la locura plebeya de asaltar los cielos y darle la vuelta al cosmos social. Pero no logra ocultar su entusiasmo por el arrojo prometeico de sus compatriotas: «En este levantamiento sucedieron tantas cosas sorprendentes y dignas de recuerdo que me atreveré a decir que esta crónica va a superar a la de muchos reyes, debido tanto a la importancia de los hechos como a su novedad; es verdad que su origen, desarrollo y sucesos son los propios de las guerras civiles, pero estos son admirables y de difícil comparación».8
Conmueve la claridad con la que Maldonado reconoce la potencia de los acontecimientos que se disponía a narrar. La historia es violenta, y la guerra civil, indeseable; pero la revolución de las Comunidades fue única, memorable y digna de admiración. La novedad comunera había hecho viejas las crónicas de los reyes, insinúa el humanista. Júpiter ya tuvo sus poetas. Ahora es el tiempo de la plebe titánica. Dé comienzo, pues, la fábula de un pueblo enloquecido que trató de volver a juntar el cielo con la tierra.
El saqueo
El rey que desembarcó en Tazones, Asturias, en septiembre de 1517 para hacerse cargo de sus reinos ibéricos no era todavía el titular del Sacro Imperio, ni el rico monarca de la Nueva España y el Perú, ni el prestigioso príncipe europeo que lograría ganarse el respeto de buena parte de sus súbditos. Cuando llegó a la costa cantábrica, Carlos I era un joven de diecisiete años, nacido y criado en los distantes Países Bajos e ignorante de todas las lenguas de sus reinos peninsulares. Por los pueblos de Tierra de Campos, que en unos años crepitarán con la llama comunera, un tal Pero Cuello, «hombre de mala lengua», murmuraba que aquel ni era rey ni era nada, «que no tenía juicio natural, que no era para gobernar, que no hacía más que lo que un francés quería hacer».9 Y, sin embargo, Carlos era nieto de los añorados Isabel y Fernando, e hijo del borgoñón Felipe el Hermoso y la reina Juana, que todavía lo era, por mal nombre la Loca. Carlos de Gante, que se había proclamado rey de Castilla ilegalmente en 1516, desembarcó con mal pie y llegó rodeado de un séquito listo para sacar el máximo partido posible a su breve tour hispánico. Venían dispuestos a todo.
La corrupción fue sistemática y escandalosa. Las cartas latinas de Pedro Mártir de Anglería (1456-1526), humanista italiano que habla desde lo más íntimo de la corte de Carlos, son tal vez el mejor testimonio para hacer memoria del saqueo y seguir la progresiva indignación de las élites del reino frente a la rapaz insolencia de los hombres que llegaron con el joven Carlos, encabezados por su privado Guillaume de Croÿ, señor de Chièvres —el francés que gobernaba por el rey, según Pero Cuello—. En Castilla se le conocía por variantes vernáculas de este nombre (Xevres, sobre todo), pero Anglería lo bautizará con una expresiva traducción: el Capro. El cabrón, pues. A Anglería, que sería también atento cronista de las noticias que llegaban del Nuevo Mundo, no se le escapaban las hazañas de estos otros conquistadores del norte, que querían convertir Castilla en sus Indias particulares.
«Cuanto más les llena las tragaderas —dice Anglería de los flamencos—, tanto más las abren». El Capro es un «sumidero insaciable» que devora el Tesoro de Castilla: «Roe hasta los huesos los bienes del rey y de sus reinos». «Así —dice Anglería—, con toda libertad y a rienda suelta, vagarán flamencos y franceses por estos pingües pastos castellanos, y a su gusto elegirán entre el ganado menor y mayor cuanto por los ojos les entre, supuesto que la nobleza de Castilla, para salvaguardar y aumentar sus haciendas, se aviente a tan grande confusión, en connivencia con los lobos, y procuran disimular. De entre el pueblo no hay nadie capaz de oponerse a tanto despilfarro cuanto en secreto están preparando estos franceses enemigos de los españoles». Los «engullidores regios» asaltan el Tesoro que llega de las Indias antes incluso de que tome tierra.
Vendimiadores, piratas, desolladores, perros sabuesos, usureros, cancerberos, roedores, cuervos, lobos, arpías, conquistadores, buitres, esponjas chupadoras: estas son solo algunas de las metáforas que usa Anglería, fiel servidor de la monarquía española, para referirse a la comitiva del rey Carlos a su paso por Castilla. En la camarilla flamenca también había castellanos como Pedro Ruiz de la Mota, obispo de Badajoz, o don García de Padilla. Pero la avaricia del Capro eclipsa la de los demás: «El buen Capro piensa que se le quita de su bolsillo cuanto va a parar a manos ajenas». El desuello fue, según este y otros testimonios, sistemático: «Se inventan modos de sacar los dineros que no creeríais pudieran discurrir ni Midas ni Craso», imágenes de la acumulación desmedida de riquezas. Tal fue la codicia de los flamencos que por las calles se cantaba:
Doblón de dos caras,
norabuena estedes,
pues con vos no topó Xevres.
La copla se convirtió en proverbio y perduró en la lengua: en 1627, la recogería Gonzalo Correas en su Vocabulario de refranes. Si quedaba moneda de valor en el reino de Castilla es porque logró zafarse de las garras del privado.10
¿De qué tipo de corrupción habla Anglería? Veamos algunos ejemplos. El arzobispado de Toledo, el más rico en rentas de toda España, le fue adjudicado a Guillaume de Croÿ, sobrino de Chièvres. Cuando murió uno de los dos contadores mayores de Hacienda en 1517, el propio Chièvres se nombró a sí mismo para el cargo, que inmediatamente vendió al duque de Béjar por 30.000 ducados. Jean Le Sauvage, otro de los lobos flamencos, revivió para sí mismo unos tributos de los antiguos reyes de Granada sobre la exportación de higos, pasas y almendras. La Chaux se adjudicó las rentas de unas minas de Fuente Ovejuna. Laurent de Gorrevod rapiñó los atrasos que se debían de la bula de Cruzada, además de recibir Yucatán y Cuba como feudos: la desproporción de la merced llamaría la atención del propio Bartolomé de las Casas, quien dijo que el rey le daba islas y penínsulas «como si le hiciera merced de alguna dehesa para meter en ella su ganado». Gorrevod fue también privilegiado con la primera licencia para traficar con esclavos a las Indias, licencia que a su vez revendió a los genoveses. El espectáculo era demasiado obsceno incluso para élites aristocráticas castellanas.11
Casi todos los observadores de aquellos años aciagos de 1518 a 1520, incluso los más decididos enemigos de las futuras Comunidades, dejan constancia del vaciamiento de las arcas públicas por culpa de la corrupción cortesana. Las peticiones de las Cortes; las crónicas de los más acérrimos imperiales; los rumores del pueblo; las cartas de los testigos. El séquito de Carlos era percibido como una manada de hienas dispuestas a rebañar rentas y mercedes de Castilla para volver inmediatamente a Flandes, llevándose consigo al rey, para mayor escarnio. La irritante soberbia de los nobles flamencos con sus pares castellanos, además, fue fuente infinita de agravios. La indignación de los potentados de Castilla frente a las formas y las acciones de Chièvres se debía, tanto como al saqueo, a la sensación de «andar los hombres aperreados», como dijo expresivamente una crónica anónima de la revolución. «Más parecía ser Xevres el rey y el rey su hijo», comentaría Sandoval.12
Si los nobles de Castilla estaban dolidos por el desprecio de los extranjeros que acaparaban oficios, mercedes y encomiendas, el pueblo veía que la corrupción descansaba como siempre sobre sus tributadas espaldas. Anglería también registra la reacción inicial de las ciudades castellanas, mucho antes de cualquier atisbo de agitación comunera: «Los vecinos de Toledo, Sevilla y otras ciudades enviaron emisarios al rey con la súplica de que no permitiera a franceses y flamencos desollar tan cruelmente a Castilla; que no fuera tan manirroto en repartir entre ellos las riquezas castellanas; que no se vendan tan impíamente las vacantes de toda clase; que no consienta saquen del reino, contra toda ley, tanto dinero aquellos que trajo consigo».13
Todo esto ocurría al mismo tiempo que el rey Carlos tomaba contacto con las ciudades de sus reinos peninsulares y sus oligarquías gobernantes. Las Cortes de 1518 en Valladolid fueron tensas. El vívido relato del toledano Diego Hernández Ortiz, muy cercano a los hechos, cuenta el tira y afloja entre los procuradores y los hombres del rey, la desconfianza mutua. Los representantes de las ciudades le recordaban a Carlos que debía respetar «sus privilegios, libertades y exenciones, buenos usos y costumbres y los capítulos de Cortes que el Rey Católico había concedido en las Cortes que hizo en Burgos, últimas antes de su fallecimiento, y las leyes y premáticas de estos reinos usadas y guardadas». Que no sacaría dinero del reino ni enajenaría rentas reales; que no daría oficios, beneficios, tenencias, embajadas, ni cargos de gobierno a los flamencos. Se trataba en este caso de defender las prerrogativas de la oligarquía del reino. Pero este primer pulso político de Carlos y su corte con las élites e instituciones castellanas no terminó bien: «Se acabaron las Cortes y ninguna cosa de las que tocaban aquellos capítulos, sobre que fueron las revueltas, se cumplía; porque muy pública se sacaba la moneda del reino y se daban los oficios a los flamencos, y ellos los vendían a quien se los pagaban mejor». Quien habla así de crudamente, Hernández Ortiz, permanecería fiel a los realistas, a pesar de todo, cuando estallara la revolución.14
En las Cortes de Aragón, donde Carlos pasó buena parte de 1518 y 1519, no le iría mejor. En una Barcelona asediada por la peste Carlos se entera de la muerte de su abuelo Maximiliano, emperador de Romanos. El joven rey de Castilla aspiraba a ser elegido también para ese trono. El Sacro Imperio era una constelación de principados, señoríos y territorios en el centro y el norte de Europa. Su titular era nombrado por unos pocos arzobispos y potentados alemanes, los electores, cuyo voto había que comprar. La corona imperial, además de requerir delicadas maniobras diplomáticas, costaba mucho dinero. En 1523, el banquero Jakob Fugger, que había prestado a Carlos parte de lo necesario, dejó meridiana constancia de este sistema de corrupción institucionalizada, así como de la articulación de los intereses de la gran banca y la alta política internacional: «Es de conocimiento público y claro como el día que vuestra majestad imperial no hubiera podido, sin mí, obtener la corona romana».15 Los castellanos se oponían frontalmente a las aspiraciones imperiales de Carlos. Por un lado, muchos consideraban que la elección imperial convertiría a Castilla en un reino periférico, con un peso político reducido en el entramado patrimonial de la dinastía Habsburgo. Por otro, la operación se costearía con nuevos e ilegítimos impuestos, pues supondrían la extracción de rentas castellanas para perseguir intereses completamente ajenos a los del reino.
Valencia se agitaba desde septiembre de 1519. La peste que arreció durante el verano había vaciado la ciudad de caballeros y autoridades y fue la excusa de Carlos para posponer repetidamente su ida al reino de Valencia para presentarse ante sus Cortes. Al vacío de poder en la urbe se unieron las disposiciones regias ordenando a los gremios armarse para hacer frente a los corsarios turcos y berberiscos, el llamado adehenament que terminó facilitando el levantamiento. Anglería, que parecería tener el don de la oportunidad, se halló en Valencia desde diciembre de 1519 hasta febrero de 1520 y pudo ver con sus propios ojos cómo se agermanaban los menestrales de la ciudad levantina. Su testimonio, como de costumbre, fue clarividente:
Dicen [los valencianos] que se sentirían defraudados y rebajados si el rey no los visita y celebra las Cortes ante ellos conforme a la antigua usanza. Los artesanos ya están expulsando a los nobles, y ninguno de estos se atreve a vivir en la ciudad. Contra el parecer del gobernador y de los magistrados del reino, en los días de fiesta cogen las armas, se ponen en formación y practican simulacros de batallas, como si hubieran de marchar contra el enemigo. Se lamentan de que hasta ahora han sentido demasiado la opresión de la nobleza. El pueblo reivindica sus libertades. No se someten a ninguno de los magistrados. Así pues, si no traéis al rey-césar hasta aquí, perderéis este reino con grave ignominia, y acaso esta peste contagiosa pase a los reinos vecinos.16
La peste de la rebelión acabaría de hecho infectando al reino vecino. Los rumores asolaban Castilla, alentando la llama de la subversión. Se decía que el emperador impondría tributos sobre cada alumbramiento. Si la mujer pariese hija, el pago sería doblado. En cada pila bautismal habría un recaudador. Se cobraría por cada cabeza de ganado. Los oficiales del rey contarían las tejas de cada casa para que tributaran según su número. Se pagaría por el agua de las fuentes y por el aire respirado en las plazas. Los rumores eran falsos, pero descansaban en temores reales que habían sido cuidadosamente cebados por el mal gobierno de Carlos y su corte corrupta durante los últimos dos años.17
La tensión acumulada de estos años terminó por quebrar la paz en las Cortes de Santiago y A Coruña, en abril y mayo de 1520. El principal objetivo de Carlos era, en efecto, financiar su coronación imperial, y para ello necesitaba un servicio. El servicio era un impuesto extraordinario, una concesión financiera que debían aprobar las Cortes y cuyo coste solo recaía en los pecheros, la inmensa mayoría de población no privilegiada, definida precisamente por sus obligaciones fiscales. Los hidalgos estaban exentos de contribuir. Los procuradores de varias ciudades se opusieron, indignados por el hecho de que se pidiera otro servicio antes de que el concedido en 1518 se hubiera hecho efectivo. Los hombres del rey incrementaron la presión. Y acabaron por sobornar a los representantes del reino. A algunos de ellos la traición les habría de costar cara al regresar a sus ciudades.
Toledo, ya en abierta oposición al monarca, no había enviado procuradores a las Cortes de Santiago, pero sí mandó una embajada para negociar directamente con el rey. Trataba de detener las Cortes, argumentando que faltaban procuradores de varias ciudades. Le pedían que por favor escuchara; que la sordera de los malos consejeros podía terminar de soliviantar al reino. La respuesta de Chièvres a uno de los emisarios toledanos, Alonso de Ortiz, es representativa de cómo estaban los ánimos en ambos bandos: «¿Qué liviandad es esta de Toledo? ¿Qué liviandad es? Qué, ¿este rey no es rey, para que nadie piense quitar reyes y poner reyes?».18
La decisión de celebrar Cortes en Santiago y terminarlas en A Coruña se le atribuía, como todo, al privado Chièvres: la corte de Carlos debía estar «a la lengua del agua» para salir del país en cuanto consiguieran asegurarse el servicio de las ciudades. A estas alturas los lobos flamencos temían por su vida. Carlos de Gante se embarcó en A Coruña el 20 de mayo de 1520, «torciendo el rostro a las desdichas de Castilla» y después de haber incendiado el reino.19
Las causas que explican el levantamiento comunero son múltiples y venían de más atrás, como tendremos ocasión de ver. Pero la revolución debe verse en parte como resultado de esta particular coyuntura: un intento de poner orden en las finanzas y la política del reino frente al pillaje de un grupo de poder extranjero y corrupto que veía España como botín de conquistador. «Esta era la queja, este el llanto general de Castilla», dice una fuente anónima del cronista Sandoval. Como rematará poco más tarde la Santa Junta, órgano triunfante de la revolución comunera, el reino había sido despojado y tiranizado.20
Alfonso de Zamora (c. 1474-c. 1545) había sido testigo del expolio desde su cátedra de Alcalá. Converso y quizás hijo de rabino, Zamora fue el primer gran hebraísta del Renacimiento español y participó en el proyecto de la Biblia Políglota del Cardenal Cisneros. No le gustaban los reyes y parece que antes de catedrático había sido zapatero. En una excepcional nota en hebreo, escrita a vuelapluma en 1520, Zamora nos dejó una «Noticia de cómo se perdiera el tesoro de Sefarad, esto es España». El relato de los robos no difiere de los que hasta aquí hemos visto, pero expresa con contundencia y estilo esa devastadora conjunción de despojo y tiranía, de violación de las leyes y atraco fiscal: «El malvado Chièvres […] agravó el yugo del reino y nos impuso tributo y hurtó a los pobres, sin que fuera otra su intención más que hacer rebosar los cofres de plata y oro para mandarlos a su tierra y lugar, para comerciar con prostitución, comer cerdos gordos rostizados, rellenos de aves gordas cebadas, beberse su jugo para nutrir su cuerpo y darse a la fornicación y la embriaguez». Los sediciosos, dice Zamora, son Chièvres y el monarca, no los rebeldes: «Levantáronse todas las gentes del reino en contra del rey y hubo de volverse este a su tierra con gran escarnio». Los nobles no supieron hacer nada, dice. El remedio del reino estaba en manos del pueblo alzado.21
Las ciudades insurgentes
La primavera comunera comenzó en Toledo a mediados de abril de 1520. La ciudad, «cabeza del reino», habría de ser principio y fin de la revolución de las Comunidades. Una vez prendida la mecha, Sandoval se sorprendía de la rapidez de los hechos y de la coordinación de los rebeldes: «En los demás lugares iba cundiendo el fuego furiosamente, como si se hubieran concertado o se entendieran por atalayas y ahumadas, como suelen hacer en las costas y fronteras: así se movieron casi a un tiempo muchos lugares».22
Desde finales de 1519, con Valencia ya levantada en Germanía, Toledo maniobraba para movilizar a las otras ciudades con voto en Cortes en contra de la salida de Carlos, el saqueo del Tesoro de Castilla y la venta de oficios a extranjeros. En las deliberaciones del ayuntamiento se habían destacado algunos de los caballeros que capitanearían la revolución: Hernando de Ávalos, Pedro Lasso de la Vega (1492-1554), Juan Carrillo, Gonzalo Gaitán y Juan de Padilla (1490-1521). Poco a poco se iban imponiendo al bando leal, encabezado por Hernando de Silva y Juan de Ribera. «Sin duda prevalecía mucho la parte de los que querían Comunidad», dice una relación anónima. Los rumores se derramaban con rapidez y salían de los espacios oligárquicos para circular «en el vulgo, contándolo la gente baja y las mujercillas».23
El emperador, por su parte, también había intrigado para controlar a la ciudad más díscola. Quería sustituir a algunos de los regidores de su ayuntamiento y facilitar el envío a Cortes de procuradores dispuestos a transar. Para ello, al tiempo que rechazaba las embajadas que le enviaba la ciudad para negociar el bien público del reino, mandó a principios de abril una cédula llamando a Padilla, Gaitán y Ávalos: debían salir inmediatamente de Toledo camino de Galicia. Era la mejor forma de descabezar lo que la corte de Carlos ya auguraba como una rebelión incipiente.
El pueblo toledano, sin embargo, en un acto tal vez coreografiado con el beneplácito de sus propios líderes, se congregó para impedir la salida de los caballeros, escenificando así la ruptura con su soberano en un acto multitudinario. Los toledanos, cuenta Juan Maldonado en su excelente crónica latina, «corrían gritando por aldeas y plazas: “¡Viva, viva el pueblo!”, grito que representaba por entonces para el común el símbolo de la guerra civil en las ciudades». Vivat populus era la voz del común, vox plebeis. Si en todas las revoluciones hay un punto de no retorno, una acción a partir de la cual ya se vuelve imposible moverse dentro de la legitimidad previamente constituida, seguramente este es el momento más emblemático del desafío comunero, el umbral del desacato. «Estos señores —se dijo entonces— se habían puesto por la libertad de este pueblo». Y el pueblo, según el cronista Sandoval, correspondía con gritos multitudinarios: «¡Mueran, mueran Xevres y los flamencos que han robado a España, y vivan, vivan Hernando de Ávalos y Juan de Padilla, padres y defensores de esta república!».24
Unas Coplas a Juan de Padilla, escritas en el verano de 1520, corroboran la excitación popular del estallido toledano del 15 de abril. Los versos celebraban a un capitán que, a pesar de su alcurnia, se comprometía con sus conciudadanos:
Viendo a la Comunidad
que comienza de llorar
la cubija con su manto;
y queriéndonos cubrir
con ropas de libertad
él acuerda de morir
por nosotros.
Padilla es paladín del pueblo y padre, pero se conduce «llamando a todos hermanos». Como capitán es mejor que Carlomagno y los doce pares,
porque estos hicieron guerra
con corazones muy crudos
por ganar siempre más tierra
y aqueste siempre con pena
volviendo por los menudos.
Frente a la guerra de conquista, esta es una empresa defensiva y libertadora. Los primeros compases del movimiento sonaban a revolución protagonizada por el pueblo menudo.25
La insurrección se transforma rápidamente, de hecho, en poder popular. Los barrios envían diputados para formar un nuevo consejo municipal. Comienza a apellidarse comunidad. Así lo declara un testigo en el juicio posterior contra el comunero toledano Juan Gaitán: «¡Comunidad! ¡Comunidad! ¡Libertad! ¡Libertad! Esto decían los cardadores e zapateros e un Borja, hilador de seda».26 La multitud comunera fuerza la renuncia del corregidor —máxima autoridad local designada por el rey y que dirigía en su nombre el gobierno municipal—, quien acabará abandonando Toledo a finales de mayo. Mientras, el principal patricio del bando realista, Juan de Ribera, se refugia en el alcázar con unos pocos fieles. Los comuneros lo rodean y los obligan a rendirse. Con la destitución de las autoridades reales, la constitución del poder comunero y la organización de la autodefensa, se consuma la ruptura. La revolución ha triunfado en Toledo.
La escena se repite, con mayor intensidad, en otras ciudades de Castilla. En Guadalajara, ciudad sometida al poder descomunal del duque del Infantado, Diego Hurtado de Mendoza de la Vega y Luna (1461-1531), una masa de pecheros se planta en el palacio del señor para exigir responsabilidades por el comportamiento de los procuradores de la ciudad. La mayoría eran artesanos —sastres, alabarderos, tejedores— y tenderos. También estuvieron presentes «muchos labradores del común de la tierra». La entrevista no resuelve nada y la multitud, como hará en otros lugares, terminó quemando las casas de los dos representantes. El carpintero Pedro de Coca, el albañil (solador) Diego de Medina y un letrado llamado Francisco de Medina se contaban entre los líderes de las primeras agitaciones populares. A la hora de elegir a su capitán, la ciudad se decantó por el primogénito del propio duque del Infantado, que acabaría cortando la cabeza a quienes encumbraron a su hijo. A uno de los agitadores populares que se salvó de la horca del duque le decían el Gigante: quizás Castrillo no iba tan desencaminado con su analogía ovidiana sobre los titanes.27
En Zamora, un tribunal de cuatro regidores organizados por el magnate local que tomó partido inicialmente por la revuelta, el conde Alba de Liste, condenó a sus procuradores corruptos, cuyas casas trató de quemar la multitud. En Burgos, el pueblo respondió a las amenazas del corregidor destruyendo en la plaza las cántaras usadas para calcular la alcabala del vino. La alcabala era un impuesto indirecto prácticamente universal sobre la venta de determinadas mercancías; la reforma de su administración y recaudación sería una de las principales demandas comuneras. El pueblo se dotó de un nuevo corregidor, ignorando ya abiertamente la autoridad real, y asaltó las casas de varios recaudadores de impuestos y patricios locales, incluida la de Garci Ruiz de la Mota, procurador y hermano del obispo Mota, fidelísimo imperial, «sacándolo [todo] a la plaza, donde hicieron la hoguera, a la cual llevaron todo el mueble que se halló en su casa de ropa blanca y tapicería muy rica y vestidos y cuantas arcas había en ella. Y lo sacaron y lo quemaron públicamente sin se querer aprovechar de cosa alguna, que es harto de maravillar, considerada la condición de la gente baja». Algo parecido ocurrió en Valladolid con las casas de varios procuradores, incluido Pedro Portillo, «opulento comerciante» que «había accedido al cambio de la primitiva ordenación de los tributos de la alcabala».28 En lugar de apropiarse del botín, el pueblo prende fuego a los signos ostentosos de la riqueza y el poder. Al mismo tiempo, las ciudades castellanas, en aquellos días encendidos de 1520, gritaban un sonoro «No nos representan» —valga la analogía— contra los procuradores que volvían vencidos o comprados de las cortes de Galicia, habiendo traicionado el mandato municipal. Lo que siguió fue una más o menos radical impugnación de la institucionalidad previa al levantamiento y la constitución de nuevos mecanismos representativos y decisorios.
Tras el primer relámpago de la revuelta, los magnates de Zamora, Guadalajara y Burgos se las arreglaron para contener momentáneamente las llamas populares. En Segovia, sin embargo, las malas noticias de las Cortes llegan mientras «el común de la república», según el cronista local Diego de Colmenares (1586-1651), se reúne a las puertas de la iglesia del Corpus Christi para elegir a sus cargos representativos. Se intercambiaban pareceres sobre los ministros de justicia de la ciudad, alguaciles y corchetes (lo más parecido a la policía municipal en el Antiguo Régimen). Uno de ellos, llamado Hernán López Melón, afeó a los vecinos el tono con que hablaban de los oficiales del rey y amenazó con tomar medidas. «El fuego, hasta entonces lento, levantó llama; y con ímpetu furioso comenzaron algunos a vocear que era un traidor, enemigo del bien común». La rabia popular acabó con su vida y con la de otro corchete, Roque Portal, que anotaba en un papel los nombres de los alborotadores: después de arrastrarlos por las calles, la multitud los colgó, boca abajo como a los traidores, de una horca levantada de improviso junto a la Cruz del Mercado. Con leños de los pinares de Valsaín, coto de caza de los reyes castellanos.
Mientras, los procuradores segovianos habían regresado a su ciudad. Ya se sabía que habían votado el servicio de Carlos en las Cortes de Santiago y A Coruña, en contra de los deseos y las órdenes de Segovia. Uno de ellos logró librarse de la furia. Rodrigo de Tordesillas, sin embargo, cuyo voto en Cortes había comprado el rey por 300 ducados, decidió presentarse en el ayuntamiento para dar cuenta de su procuración. Ya era tarde. El pueblo «levantó una vocería tan confusa, que nada se entendía: unos que le oyesen, otros que le llevasen […] a la cárcel; otros que le matasen por enemigo de los pobres». Al parecer ganaron los últimos y Tordesillas fue colgado de la misma horca que los dos corchetes. La multitud, acto seguido, puso fuego a su casa.
El cronista Colmenares seguramente exagera al aseverar que «constaba no haberse hallado en el alboroto no solo persona noble, pero ni aun ciudadano de mediano porte», pues así exoneraba a la oligarquía municipal de acciones seriamente reprobables. Pero sin duda tenía razón cuando identificaba el motor principal de la revolución: «El furor repentino de mil o dos mil pelaires y cardadores, cuyo respeto está en sus manos y cuya hacienda está en sus pies». Los artesanos arrebataron las varas de mando a los tenientes y «nombraron alcaldes ordinarios al modo antiguo». Los titanes que asaltaban los cielos eran fundamentalmente los trabajadores de la industria lanera segoviana, en su mayoría extranjeros avecindados. Como para el gigante Anteo, su fuerza radicaba en la tierra que pisaban, pero que nunca poseerían. La radicalidad de la comuna segoviana de 1520 inspiraría cuatro siglos después al escritor socialista Rodrigo Soriano para imaginar un relato sobre aquellos hechos. Lo tituló Un soviet en el siglo XVI y apareció en la revista Siluetas en 1924.29
Los hechos de Segovia eran graves, y motivaron la reacción inmediata del gobierno de regencia. A su partida, Carlos había dejado al cardenal Adriano de Utrecht (1459-1523) para gobernar el reino junto a un Consejo Real formado por grandes y prelados. Desde principios de junio estaban instalados en Valladolid y deliberaban cómo hacer frente al desafío comunero. Se impusieron los partidarios de la mano dura: el juez Ronquillo, que precisamente había sido corregidor de Segovia, debía presentarse en la ciudad para hacer las pesquisas correspondientes, como preludio a una expedición de castigo. Los segovianos, como esperaba el Consejo, no colaboraron, y las tropas de Ronquillo a principios de julio ya cercaban Segovia. Pero la ciudad castellana se mantenía recia: «Que ya había pasado el tiempo —dice Maldonado que decían desde dentro los segovianos— en que unos alcaldillos con sus varitas aterrorizaban al miserable pueblo menudo [miseram plebeculam]».30
El pueblo segoviano prepara la defensa y se congrega en torno al nuevo jefe de la Comunidad, el regidor Juan Bravo. El armero Juan de Marquina no da abasto con las picas y los coseletes. Los comuneros de Toledo y Madrid envían columnas de infantería en apoyo a sus hermanos segovianos. Al mando van ya Juan de Padilla y Juan Zapata, cuyo prestigio popular solo iría en aumento a partir de entonces. Al enterarse del socorro comunero, el Consejo envió a Antonio de Fonseca, capitán general de Castilla, para asistir a Ronquillo. Debían sacar la artillería de Medina del Campo para bombardear a los segovianos. Los medinenses resistieron la entrada y Ronquillo y Fonseca le prendieron fuego a la ciudad. «Rayo es del cielo cuando con la potestad reina la ira», dirá Sandoval respecto al fatal error de los de Carlos. Su primera acción militar tendría consecuencias catastróficas para el bando real.31
«No creo que fuese más devastador el incendio de Troya del cual hablan los poetas», dice Anglería. Puede parecer exagerado. Pero la quema de Medina el 21 de agosto de 1520 dejó una impresión imborrable en la memoria de los castellanos y acabó de inflamar el reino a favor de la causa comunera. «Quemose el monesterio de San Francisco y aquella calle y la Rúa y las Cuatro Calles y la calle de Ávila y mucha parte de la plaza, por manera que se quemó todo lo más principal del lugar», reporta un cronista anónimo. Medina era la capital financiera y mercantil de Castilla, gracias a sus ferias de mayo y octubre, de manera que con la quema «ardió aquel emporio del comercio, donde se conservaban tantas mercancías traídas de las más diversas partes del mundo» y que se guardaban precisamente, de feria en feria, en el convento de San Francisco. La cifra que da Anglería no se aleja de la que estiman los historiadores posteriores: «Se dice que este incendio arrebató a los comerciantes más de trescientos mil ducados». El ataque, «turbión de fuego», situaba al gobierno de regencia como frontal enemigo del reino: «Nunca se vio ni oyó contra infieles tan grande inhumanidad y crueldad», dirán los propios vecinos de Medina en una carta a la Junta de Ávila. La defensa popular de los cañones de Medina en agosto de 1520 tuvo en la imaginación revolucionaria un impacto similar al que tendría la defensa del parque artillero de Monleón en Madrid el 2 de mayo de 1808.32
El ejército real se licencia y Fonseca huye de la rabia castellana exiliándose a Portugal. Bravo, Padilla y Zapata, con las milicias comuneras de Segovia, Toledo y Madrid, entran triunfantes en Medina. Quedan en pie solo muros, calcinados. Traían orgullo y esperanza para un pueblo postrado, pero que ya se organizaba: «Los vecinos de Medina, quedando más encendidos en su furia que la villa con el fuego, apellidaron luego Comunidad y tomó el pueblo la forma de regimiento que las otras habían tomado». Ya en Las siete partidas (1256-1265) de Alfonso X el Sabio, cimiento legal del reino de Castilla, apellidar quería decir «voz de llamamiento que facen los omes para ayuntarse e defender lo suyo».33
Pronto la noticia corre y no tarda en llegar a Valladolid, relativamente tranquila hasta entonces por ser sede del gobierno de regencia. En el corazón imperial de Valladolid también vive Pedro Mártir de Anglería, el cronista italiano que dio noticia puntual, como vimos, de la crudeza del expolio. Cuando triunfa la revolución en la ciudad, el humanista vivía en «el dorado palacio del comendador Ribera», que había sido corregidor hasta que, en los días que vamos a relatar, lo depuso la Comunidad y tuvo que exiliarse. Desde que los vallisoletanos oyen lo de Medina, la capital castellana se convertirá en el más firme y radical bastión de los rebeldes.
El cardenal Adriano y el Consejo, escribe Anglería, «se han visto obligados a agachar la cabeza ante el pueblo». Valladolid ha estallado y la rabia se organiza: «Hay en esta ciudad trece agrupaciones llamadas parroquias, que se reúnen todos los días. La plebe ignorante se burla ya de la gente principal lo mismo que las zorras del león cuando lo ven encadenado y presa de la fiebre; la petulante gentecilla dirige ya sus torvas miradas contra el conde [de Benavente] y el obispo [de Cuenca, presidente de la Chancillería, Diego Ramírez de Villaescusa], lo mismo que contra los demás miembros de la nobleza». La Chancillería de Valladolid mantuvo una ambigua neutralidad durante el conflicto, pero todo parece indicar que de sus oidores y escribanos muchos fueron comuneros: tres fueron exceptuados del Perdón general de 1522 y la Junta respetó escrupulosamente su actividad judicial.34
Como había ocurrido en otras ciudades insurgentes, el pueblo elige como jefe de la Comunidad a un noble de sangre real que no se atreve a rehusar el puesto, «aunque siente de manera muy contraria al pueblo». En el caso de Valladolid se trataba del infante de Granada, hermano nada menos que de Boabdil, noble cristianizado de la más alta estirpe nazarí. No debe extrañarnos, como veremos luego en detalle, que los comuneros se congregaran a menudo en torno a liderazgos aristocráticos para una insurrección fundamentalmente popular y en gran medida antinobiliaria. Por un lado, dado que los comuneros elegían capitanes, tenía sentido nombrar a aquellos a quienes se les reservaba tradicionalmente la función militar. Por otro lado, una de las formas más seguras de garantizar el triunfo de la revolución era alistar el apoyo de patricios con poder, redes, propiedades y prestigio. La comunidad de Valladolid, sin embargo, no tiene ninguna intención de ceder el poder recién conquistado a un hijo de reyes: «Le ha puesto cinco delegados del pueblo, para que con su consejo rija la ciudad».
Al igual que Toledo y otras ciudades comuneras, Valladolid también organiza la defensa de la ciudad: «Montan guardia durante la noche, pues temen que inesperadamente caiga sobre ellos algún grupo de soldados al amparo de los nobles». La defensa se financia con la contribución de los ciudadanos, según Anglería: «Barrio por barrio y calle por calle, a título de préstamo van sacando dineros para mantener las guardias». A principios de septiembre se consolida el poder comunero vallisoletano, que desconoce la autoridad de Adriano y del Consejo Real.
Dos revoluciones hay ya en marcha: una quiere poner orden y gobierno en la situación caótica creada por la ausencia y la corrupción del monarca Habsburgo. Otra quiere alterar para siempre las relaciones sociales y la distribución del poder político: «Las tribus vallisoletanas no piensan en otra cosa que en derribar las casas de los regidores y en extirpar de raíz a todos los potentados, a fin de menear ellos con más libertad esta papilla». Acorralado en su palacio, como el resto de los imperiales, Anglería resume la situación en el reino: «Va cobrando fuerza en nombre de las Comunidades, mientras que al rey le va de mal en peor». El fuego de agosto había traído, tras la siega y a destiempo, una germinación desesperada.35
La Santa Junta
La conocida como Santa Junta fueron las Cortes de la revolución comunera, observó con rapidez Manuel Azaña en un lúcido trabajo sobre el asunto. Así lo reflejaba el nombre oficial de la institución: Cortes y Junta General del Reino. El humanista Juan Maldonado aporta una teoría sobre la popularización del apelativo de Santa: «Reunidos en Ávila los procuradores de veinte ciudades más o menos, se sancionó en principio, mediante decreto, que la Junta se llamara Santa, por darle mayor dignidad y autoridad, debido a que, según los propios procuradores, había sido muy piadoso el haberse reunido para aliviar la pobreza de los desheredados [ad sublevandam miserorum inopiam]». El impulso político que late en la apuesta comunera se conjuga, y a veces compite, con la aspiración de justicia social del pueblo insurgente.36
Desde principios del verano, antes del incendio de Medina, Toledo había convocado a las ciudades del reino a una reunión absolutamente ilegal en ausencia del rey, el único con capacidad de convocar Cortes. En Ávila, desde el 1 de agosto, se reunieron los procuradores de Toledo, Salamanca, Segovia, Toro y Zamora en la primera Junta comunera. Las deliberaciones habían comenzado y la restauración del buen gobierno pasaría por anular el servicio fiscal aprobado corruptamente en las Cortes de A Coruña, volver al viejo sistema del encabezamiento de la alcabala (es decir, estabilizar y retornar los ingresos del principal ingreso ordinario a la Hacienda pública), garantizar que los oficios se otorgaran a naturales, prohibir la salida de dinero del Tesoro y nombrar un gobernador castellano que sustituyera al cardenal Adriano. Estas medidas disfrutaban de un consenso casi absoluto en Castilla a pesar de lo exiguo de la representación ciudadana en la primera Junta. El ímpetu abiertamente revolucionario que fluía por abajo, sin embargo, no era unánime. Tras oír acerca del incendio de Medina, las ciudades de Valladolid, Zamora y León anunciaron que enviarían procuradores a la Junta de Ávila. Los diputados de las ciudades confederadas se eligieron en asambleas populares.37
La Junta pronto se trasladaría a Tordesillas. La razón: Juana, madre de Carlos y reina legítima de Castilla junto con su hijo, residía en la ciudad del Duero en un régimen que algunos percibían como carcelario, gobernado por un marqués de Denia que hacía las veces de tutor. El ejército comunero, saliendo de la Medina calcinada, se dirigió directamente a Tordesillas para tener audiencia con la reina. El encuentro con Juana supone un espaldarazo a la causa comunera y un momento de gloria para su capitán: «Juan de Padilla —decía uno de sus enemigos— sueña que allí es un gran general de un grande ejército. Cercado de centuriones y tribunos, come y negocia».38
Seguramente Juana no estaba tan loca como sus enemigos querían ni tan cuerda como les habría gustado a los comuneros. La relación entre la reina madre y los procuradores de la Junta estuvo marcada por la ambigüedad y la frustración. Por un lado, estar a su lado y ser sus custodios suponía un enorme capital político para el bando comunero. Por otro, a pesar de su cordialidad y una aparente buena sintonía, la reina se negó a firmar nada que sancionara la política revolucionaria de la nueva Junta de Tordesillas, convertida ya en órgano triunfante de la revolución en Castilla. «Si firmase su alteza —le escribe Adriano a Carlos—, sin duda todo el reino se perderá y saldrá de la real obediencia de vuestra majestad».39
En realidad, la obediencia a Carlos, y su legitimidad sucesoria, estaban en el centro de varias disputas que tuvieron lugar durante las deliberaciones de la Junta. En Tordesillas se reunían los procuradores de trece de las dieciocho ciudades con voto en Cortes. Burgos se oponía frontalmente a considerar a Carlos un usurpador —como querían Segovia, Salamanca y Toledo— y consideraba que la Santa Junta debía apenas reiterar las justas demandas que se le habían presentado al monarca para que este, graciosamente, las atendiera. Para la mayoría de los junteros, sin embargo, la asamblea de las ciudades no era un órgano consultivo, sino el gobierno provisional de la revolución comunera y el legítimo del reino en ausencia de Carlos. El objetivo era «que las leyes de estos reinos y lo que se asentare e concertare en estas Cortes e Junta sea perpetua e indudablemente conservado e guardado».40
A pesar de la firme oposición de Burgos, y menos consistentemente de Valladolid, la estrategia de la Junta estaba escalando. Frente al tira y afloja de la súplica, frente a la idea de la Santa Junta como unas Cortes simbólicas en ausencia del rey y compatibles con la autoridad del Consejo, avanza un proyecto en cierta medida constituyente: «Los fautores de alteraciones populares maquinan nuevas cosas: hablan de quitar al Consejo Real la autoridad, de crear nuevos magistrados y de cobrar ellos las rentas», resume Anglería desde los mismos salones donde residía tal Consejo.41
La Junta, en efecto, estaba dando pasos decisivos para constituirse como única autoridad legítima de Castilla. Además de declararse como tal, los junteros iniciaron desde Tordesillas una agresiva campaña para acorralar en Valladolid al Consejo Real, privado de prácticamente todo margen de maniobra desde finales del verano de 1520. Los comuneros reclaman que varios oficiales del Consejo vayan a rendir cuentas por su gestión de los asuntos públicos durante los años del saqueo. Se envían cartas y mensajeros a Adriano para que ceda las insignias y los sellos del poder real. El último día de septiembre, el ejército de Padilla se apoderó de los sellos y los libros de contaduría. Ese mismo día los comuneros detienen a los consejeros que no habían huido de Valladolid —«Los amigos los pusieron sobre aviso de que la plebe había determinado asaltar sus casas aquella noche»—. Adriano y el resto de los que consiguieron escapar se dirigen a Medina de Rioseco, ciudad perteneciente al señorío del almirante de Castilla, y desde donde se dirigirá la guerra contra la Comunidad. «Yo —dice Anglería— quedo aquí, sin saber dónde dirigirme en medio de esta hoguera encendida».42
La línea oficial de la Junta fue siempre más prudente que las masas plebeyas que la apoyaban. Pero su acción de gobierno y su músculo intelectual tienen un inconfundible sabor republicano. Las primeras provisiones tuvieron que ver con el saneamiento de las finanzas del reino: se trataba de ponderar la medida del saqueo y tratar en lo posible de remediarlo. La Junta quería que todos los miembros del Consejo Real hicieran rendición de cuentas sobre su gestión y sus bienes personales, pues «sus haciendas manifestaban sus culpas».43
Una decidida operación anticorrupción acabó, por ejemplo, con la confiscación de 4000 ducados que el secretario Alcocer había hecho con la venta de cargos públicos. La Junta decretó además pena de muerte para quienes no denunciaran este tipo de tráfico teniendo conocimiento de él. Requisó libros de cuentas e inició una agresiva auditoría de las finanzas públicas, fiscalizando a todos y cada uno de los contables que podían haber tenido parte en el expolio sistemático del reino. Se formó una comisión para revisar cuidadosamente los libros de la contabilidad real. Cada uno de los oficiales diputados para llevar las cuentas era supervisado por varios procuradores. El licenciado Bernaldino, famoso abogado y uno de los principales letrados de la Junta, instruyó los procesos contra el pillaje de la administración carolina.44
Las cuentas de la Junta se llevaron con pulcritud espartana y se establecieron mecanismos contra la corrupción. El primer contador mayor del gobierno comunero, el converso Íñigo López Coronel, fue fulminado del cargo tan pronto como se supo que había malversado para uso propio algunos fondos de la Junta. Las cuentas del ejército de Girón y Padilla fueron rigurosamente auditadas, como lo fueron los pagadores y otros oficiales encargados de llevar la contabilidad de la guerra. La camarilla flamenca y castellana del joven emperador había esquilmado el Tesoro, vendido cargos, enajenado rentas reales y cometido todo tipo de cohechos en el control del comercio de Indias. El recuerdo del saqueo flamenco del Tesoro público estaba demasiado fresco y había sido una de las principales causas del levantamiento. Para garantizar la legitimidad de la Santa Junta era fundamental controlar hasta el último maravedí. El fisco comunero, por otro lado, fue tan implacable con deudores y evasores como lo habría sido la propia Hacienda real.45
La Junta sustituyó a los oficiales encargados de recoger las rentas reales en todas las ciudades que le debían lealtad. Las ciudades, por su parte, enviaron a la Junta fondos de la hacienda propia cuando se requirieron. Además, algunos impuestos de los que el órgano comunero se había ya apoderado, como los servicios y alcabalas de Toro, Zamora o Medina del Campo, proporcionaban alivio financiero. Las cuentas del tesorero de la Junta, Alonso de Cuéllar, también registran modestas aportaciones de pequeños pueblos y lugares comuneros. Pedro Ortega, otro de los tesoreros de la Comunidad, también obtuvo préstamos de algunos ricos mercaderes de Medina del Campo. El grueso de los gastos iba fundamentalmente a mantener el ejército comunero.
Durante los últimos cuatro meses de 1520, la esperanza comunera alumbraba la posibilidad de la victoria. La Junta había logrado acorralar al poder real y proveía eficazmente en los asuntos de gobierno. La revolución contaba con un pueblo organizado y con unos dirigentes comprometidos. El ejército estaba razonablemente financiado y gobernado por capitanes de enorme prestigio popular. Los grandes, que iban poco a poco tomando partido por lo que quedaba del poder monárquico, estaban escandalizados y a la defensiva. De hecho, tal vez la mejor manera de calibrar el éxito de la revolución durante el prometedor otoño de 1520 sea precisamente explorar el miedo de los dioses menores de Castilla, esos nobles encaramados a su particular cielo señorial que veían cómo les crecían los titanes bajo los pies.
Francisco López de Villalobos (1473-1549) había sido médico de cámara de Carlos de Austria, como lo había sido antes de su padre y de su abuelo. Sin embargo, cuando Carlos abandona España desde A Coruña, López de Villalobos es de los que permanecen en Castilla, muy cercano siempre al entorno de los nobles realistas y del Consejo. Fue un humanista gigantesco, de esa generación única de intelectuales conversos que cabalgaron el otoño de la Edad Media y el invierno de la primera modernidad. Tuvo muy mala lengua y una habilidad inigualable para navegar el laberinto de la corte. Sus cartas son obras maestras de la retórica familiar del poder y de la facecia cortesana. La persona que más de cerca conocía el cuerpo del joven emperador fue también testigo excepcional de la revolución comunera. López de Villalobos se hallaba en la corte vallisoletana cuando los miembros del Consejo tuvieron que huir de la ciudad, acorralados por los comuneros, en octubre de 1520. Las cartas que escribe desde Medina de Rioseco, sitiada por las tropas de Girón y de Acuña, se cuentan entre los más vivaces testimonios del poder comunero.
«Tenemos cobrado tan gran miedo a la Comunidad que no pensamos que anda por los caminos, sino que vuela su ejército por los aires y que es una alimaña encantada que traga los hombres vivos». El dragón comunero «ha traído los días pasados arrinconados los grandes en sus barreras». Resuena en estas palabras la literatura caballeresca que había multiplicado la imprenta por las ciudades castellanas, las historias de Amadís y Esplandián, con sus endriagos, sus encantamientos y sus ínsulas; un régimen narrativo hiperbólico que parece adecuado para dar cuenta de la dimensión del órdago comunero. El obispo Antonio de Acuña (1453-1526), que había emergido rápidamente como líder comunero de Zamora, era una especie de gigante que, como en la fábula de Alonso de Castrillo, se enfrenta a los nobles, dioses crepusculares de un Olimpo fortificado pero asediado por la llama comunera:
Trae la Santa Junta un obispo que sus hazañas son dinas de perpetua memoria. Dos días ha que no se desarma ni de día ni de noche y duerme una hora no más sobre un colchón puesto en el suelo, arrimada la cabeza al almete. Come las más veces caballero en un caballo saltador que trae. Ármase de tantas armas que el peso de ellas es incomportable. Ha combatido tres o cuatro fortalezas y él es el primero que llega a poner fuego a las puertas. Va entonces su excelentísima señoría debajo de un carro, y sobre el carro trillos o puertas […], pónese a gatas con todo el peso y ocupación de sus armas, tirando del carro más que cuatro hombres […]. Pone su fuego y después, por desviarse presto de la llama, toma el trillo a cuestas y así vestido en pontifical sale afuera y santigua la fortaleza con su artillería.46
Acuña, como veremos, fue un descomunal líder revolucionario. El obispo fue soldado antes y después de fraile. Sus discursos y sus acciones inflamaban a las bases comuneras. Una especie de Lenin togado, Trotsky del Renacimiento. Sus columnas recorrieron triunfantes los caminos de Castilla, prendiendo fuego a torres nobiliarias y requisando abundante parafernalia eclesiástica para financiar a la Junta. Pocos personajes llegan a alcanzar la dimensión mítica de este Robespierre zamorano que para los nobles castellanos representó una especie de Terror comunero. «Sobre todo temían —dice el cronista Juan Maldonado— las decisiones bruscas y precipitadas de Acuña y su incansable afán, que no permitía ningún tipo de seguridad y en todo momento y lugar le temían y les daba pavor». A diferencia de Girolamo Savonarola (1452-1498), el profeta dominico que había gobernado Florencia veinte años antes, Acuña tenía un ejército. Para Maquiavelo (1469-1527), cuidadoso analista de los hechos del primero, esta había sido la principal razón del fracaso de su populismo milenarista. El miedo en la corte castellana del emperador tenía, por tanto, profundas y poderosas razones.47
El doctor Villalobos ridiculiza las aspiraciones comuneras, pero tras la chanza se advierten los afectos y las ideas de los revolucionarios. Los curas que han tomado partido por la Comunidad sacuden al pueblo con sus sermones, en contra de los grandes, pero enaltecen a los caballeros, como Padilla, «que han olvidado sus casas y patrimonios por sostener y amparar los vuestros» y que «se ternán por muy dichosos en morir por la patria» y «por libertad común». La multitud, nos dice Villalobos, asiente fervorosa a la oratoria no tan sagrada de los curas comuneros. «Predican en los púlpitos y por las plazas el santo propósito de la Santa Junta». La redundancia respecto a la santidad de Junta es obviamente parte de la burla: «No sé cómo pueden ser santos todos juntos siendo cada uno de ellos hereje y traidor y ladrón y puto y cornudo y pobre, o en qué hallan que es santo el cuerpo que se compone de tan bellacos miembros». La arrogancia de Villalobos enciende la retórica de sus cartas en los momentos más tensos de la guerra en Castilla. Pero no son ni la soberbia ni la ira: es el miedo, como decía, el sentimiento que domina los círculos más íntimos del poder imperial.
El humor del médico —que recuerda a la imaginación grotesca que trabajaba por esos mismos años el gran novelista François Rabelais (c. 1490-1553)— condensa la situación política de Castilla con la siguiente escena. López de Villalobos posa como un antepasado de Sancho Panza, literalmente cagado de miedo, en una Medina de Rioseco asediada por las nuevas sobre el poder comunero. «La otra noche», dice,
andaba por la ronda en la ordenanza de un capitán y porque no le entendí cuando me dijo que calase la pica, llamome cabrón […]. Yo, señor, no tenía culpa, porque cuando él me dijo «cala esa pica», como no entiendo bien este lenguaje de guerra, en verdad que pensé que decía «caga esa pica». Y este ardid de guerra hiciéralo yo entonces de muy buena gana, porque tenía gran miedo; que nos habían dicho que a media legua llegaba ya todo el ejército de la Junta con tres culebrinas gruesas y un cañón pedrero y un obispo de Zamora y otros diez tiros medianos […]. Plugo a Dios que fue todo mentira y así escapamos aquella noche de tan gran peligro.
En Castilla, en la otoñada de 1520, el miedo estaba del lado de los imperiales. Tras la canícula revolucionaria, el órdago comunero amenazaba con cambiarlo todo. Y el reino era, en palabras de Anglería, «una hirviente olla popular».48