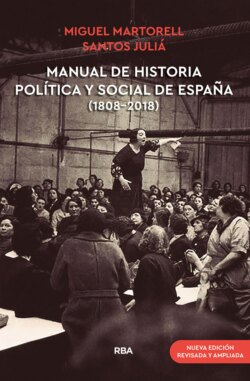Читать книгу Manual de Historia Política y Social de España (1808-2018) - Miguel Martorell - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
I LA REVOLUCIÓN LIBERAL (1808-1843)
ОглавлениеEl 24 de septiembre de 1810, las Cortes reunidas en Cádiz proclamaron en su primera sesión que en ellas residía la soberanía de la nación. Dicha declaración entrañaba, de facto, una revolución, pues trastocaba el orden político vigente según el cual la soberanía era un atributo exclusivo de la monarquía. Además, implicaba la instauración de un nuevo orden económico y social, porque la nación representada en las Cortes era la unión de todos los ciudadanos, iguales en derechos, sujetos a la misma ley, y esto era incompatible con los privilegios estamentales del Antiguo Régimen. Las Cortes de Cádiz no solo sometieron la autoridad del rey a la Constitución; también abordaron el desmantelamiento institucional y jurídico del Antiguo Régimen en nombre de los principios de igualdad y libertad, entendida esta última no solo como libertad política, sino también como libertad económica: la protección de la propiedad privada y el pleno derecho de los individuos a disponer de ella conforme conviniera a sus intereses.
Pero hubo que esperar hasta la década de 1830 para que el proceso iniciado en Cádiz, y que hemos dado en llamar revolución liberal, se consolidara. En 1814, Fernando VII revocó todas las decisiones emanadas de las Cortes y reinstauró la monarquía absoluta, que pervivió durante su reinado salvo un breve interludio liberal entre 1820 y 1823. Muerto el rey, en 1833, la reacción contra el liberalismo prosiguió durante siete años de guerra carlista. La lucha entre liberalismo y reacción define las primeras décadas del siglo XIX español. También estos años conforman un largo ciclo bélico que comenzó en 1808 y culminó en 1840, a lo largo del cual se sucedieron tres guerras: la guerra contra los franceses entre 1808 y 1814, la guerra de emancipación de las colonias americanas entre 1810 y 1825 y la guerra carlista entre 1833 y 1840. Un estado de guerra casi permanente que acabó otorgando excesivo protagonismo al ejército en la vida política.
1. GUERRA Y REVOLUCIÓN: 1808-1814
Al comenzar el último cuarto del siglo XVIII España todavía era una primera potencia mundial. Cierto es que en 1713, en virtud del Tratado de Utrecht, había perdido sus posesiones europeas, pero aún conservaba las Indias y ello confería a la monarquía española importantes recursos económicos y una posición estratégica envidiable. Para una metrópoli relativamente débil no resultó fácil preservar las colonias americanas, máxime cuando se trataba de un botín codiciado por Gran Bretaña, el gran imperio marítimo del siglo. Ello fue posible, en buena medida, gracias a la alianza diplomática con Francia, la principal rival inglesa. Una alianza que convenía a Francia y a España, cuyas fuerzas unidas contrapesaban a las británicas.
La Revolución francesa trastocó este equilibrio. Cuando Luis XVI fue destronado, España se sumó a la coalición de países que intentaron contener la revolución —entre los que figuraba Gran Bretaña— y declaró la guerra a Francia. La Guerra contra la Convención —el gobierno revolucionario francés— contó con el respaldo de buena parte de la nobleza y, sobre todo, de la Iglesia, que había combatido durante el siglo XVIII la filosofía racionalista propugnada por la Ilustración, y que pretendía neutralizar el influjo de la Revolución francesa. La contienda se extendió entre 1793 y 1795, se saldó con la derrota española y se cerró con la Paz de Basilea, por la que España reconoció a la República Francesa. La Paz de Basilea marcó el retorno a la tradicional política de pacto entre ambos países. No obstante, la relación no volvió a ser la misma: Francia había demostrado su superioridad militar y en adelante el pacto se planteó, de hecho, en términos de subordinación de España, que hubo de secundar la aventura imperial de Napoleón. Política que tuvo graves consecuencias, como los asaltos de la flota británica a diversos puertos de la Península y las colonias (Ferrol, 1800; Buenos Aires, 1806-1807) o la destrucción de la Armada española en la batalla de Trafalgar, que enfrentó a los británicos contra franceses y españoles en 1805.
Tanto la guerra contra Francia como el posterior acuerdo transcurrieron durante el mandato de Manuel Godoy, Príncipe de la Paz, designado en 1792 por Carlos IV secretario de Estado, el cargo institucional que entonces ejercía la dirección del poder ejecutivo. La gestión de Godoy desató una formidable resistencia. La Iglesia y los sectores más tradicionales de la sociedad rechazaron la alianza con la República y, posteriormente, el Imperio francés. También combatieron a Godoy porque trató de desarrollar parte del programa de la Ilustración, y porque quiso afianzar la autoridad de la monarquía y limitar el poder de la Iglesia. Una política que le llevó, entre otras medidas, a recortar las facultades de la Inquisición y a desamortizar en 1798 los bienes eclesiásticos pertenecientes a hospitales, hospicios y obras pías. Asimismo, la nobleza palaciega se escindió en dos bandos enfrentados: uno favorable a Godoy y otro, desplazado del poder, agrupado en torno al heredero del trono, el príncipe Fernando, futuro Fernando VII. Además de cuestionar su acción de gobierno, los enemigos de Godoy le reprochaban su meteórico ascenso y la acumulación de poder adquirido en pocos años, que atribuían a los favores de la reina. Esta combinación de crítica ideológica y condena moral hundió la popularidad del Príncipe de la Paz.
El 17 de marzo de 1808 una revuelta conocida como Motín de Aranjuez, auspiciada por los nobles reunidos en torno a Fernando y por la Iglesia, y protagonizada por soldados, campesinos y palatinos, obligó a Carlos IV a destituir a Godoy. Dos días después, forzado por los disturbios, Carlos IV abdicó en su hijo Fernando VII. Mas antes de que esto ocurriera Napoleón ya había perdido la confianza en el rey y en la inestable corte, y pretendía asegurar la subordinación del país a los intereses franceses transformando a España en un estado satélite, con un gobierno títere, como había hecho con otras monarquías europeas. El 27 de octubre de 1807, España y Francia firmaron el Tratado de Fontainebleau, por el cual acordaron invadir Portugal —aliado de Gran Bretaña—, que permitía el tránsito por España del ejército francés camino del país vecino. Pero conforme la armada francesa fue penetrando en territorio español comenzó a comportarse como un ejército de ocupación, estableciéndose en enclaves estratégicos. La abdicación de Carlos IV precipitó los planes de Napoleón. En abril de 1808, Carlos IV y Fernando VII sometieron el pleito por el trono al arbitraje del emperador, que les citó en la ciudad francesa de Bayona. Allí, obligó a Fernando a devolver la corona a su padre; después, Carlos IV abdicó en Napoleón y este, a su vez, cedió los derechos del trono a su hermano José Bonaparte. Tanto Carlos IV como Fernando VII permanecieron retenidos en Francia hasta el final de la guerra.
1.1. Levantamiento contra los franceses
y organización de los rebeldes
El levantamiento contra los franceses partió de las clases populares y de los notables locales. Comenzó como una serie de motines espontáneos, pero su reiteración y su rápida extensión por todo el país permiten entrever cierto grado de inducción o, cuando menos, de coordinación. Es probable que el detonante fuera la presión de las tropas de ocupación sobre la población civil, la obligación de mantener a un ejército depredador de alimentos y bienes de consumo básico, máxime cuando el país había atravesado recientemente por un ciclo de hambrunas y malas cosechas. Ya en abril hubo revueltas en ciudades como León o Burgos, si bien, tras el levantamiento de Madrid, el 2 de mayo de 1808, las acciones contra los ocupantes se propagaron por toda España.
La difusión de las noticias sobre la represión ejercida por el ejército invasor en Madrid y en otras localidades alentó la insurrección. Asimismo, la sublevación tuvo cierta continuidad con el motín que derribó a Godoy en marzo de 1808: quienes entonces habían combatido la alianza con Napoleón se unieron de nuevo contra el enemigo del norte. Un sector mayoritario de la Iglesia, que consideraba en peligro la religión y la tradición ante la ola secularizadora proveniente de Francia, vivió el levantamiento como una cruzada. El bajo clero fue un eficaz agente movilizador: su agitación y sus proclamas resultaron cruciales para transformar una serie de revueltas aisladas en una acometida general contra los franceses, que prendió con fuerza en medios populares.
Las instrucciones de Fernando VII al marchar hacia Bayona fueron terminantes: mientras él estuviera fuera del país, las instituciones españolas debían cooperar con los generales galos. En un primer momento la administración en pleno acató la orden: desde el Consejo de Castilla hasta los corregidores municipales. Pero conforme avanzó el levantamiento, las instituciones, emplazadas entre los rebeldes y un ejército francés resuelto a combatir con dureza la sublevación, perdieron el control de la situación y se volvieron inoperantes. El resultado fue un vacío de poder: con la desorientación producida por el reciente trasvase de coronas, el rey ausente y el país en estado de preguerra, el entramado institucional del Antiguo Régimen se desmoronó y los sublevados ocuparon el espacio que dejó la vieja administración.
Al extenderse la insurrección, en las ciudades y pueblos alzados se fueron formando juntas locales. Integraban dichas juntas los varones destacados de cada ciudad o municipio: propietarios, comerciantes, clérigos, abogados y nobles, muchos con experiencia en las instituciones del Antiguo Régimen. De este modo, las élites locales, gentes de orden y extracción social conservadora, asumieron el control de una revuelta popular en su origen. Nacidas para solventar una situación imprevista, las juntas tuvieron un carácter provisional y por ello limitaron su actividad a organizar la resistencia, sostener el esfuerzo de guerra, garantizar la intendencia y preservar el orden público. Sin embargo, su mera existencia entrañaba un cariz revolucionario, pues, a diferencia de las instituciones del Antiguo Régimen no eran un poder designado por la Corona, sino constituido desde abajo, y por eso establecieron una nueva lógica política: el ejercicio de la soberanía de facto por instituciones cuya legitimidad no provenía de la monarquía.
Las juntas locales resultaron eficaces al inicio del levantamiento. No obstante, para hacer frente al ejército imperial hacía falta algo más que una pléyade de instituciones municipales dispersas. De ahí que las juntas de los pueblos y ciudades fueran, poco a poco, coordinando su acción y agrupándose: mediado el verano había dieciocho juntas provinciales en la mitad sur de la Península, territorio controlado por los rebeldes. El 25 de septiembre de 1808 las juntas provinciales dieron un paso más y se unieron en una Junta Suprema Central, presidida por el conde de Floridablanca, antiguo secretario de Estado con Carlos IV.
1.2. La Guerra de la Independencia
La sublevación contra los franceses obligó a las juntas a buscar la alianza de Gran Bretaña. Desde este punto de vista, la Guerra de la Independencia fue un hito importante dentro de un conflicto de escala global: la serie de guerras por la hegemonía europea que comenzaron en 1792 con la coalición entre Gran Bretaña y las grandes monarquías centroeuropeas para contener la Revolución francesa, y que culminaron con la derrota de Napoleón en 1815. Asimismo, entronca con la arraigada rivalidad franco-británica que condicionó la política internacional durante todo el siglo XVIII. Los británicos siempre percibieron su dimensión europea y se refirieron a ella como «la guerra peninsular», pues las operaciones militares transcurrieron en territorio español y portugués. Desde un punto de vista europeo, también fue la primera de las «guerras nacionales», relativamente similar a otras dos libradas contra los franceses: la Gran Guerra Patria rusa (1812) y la Guerra de Liberación alemana (1813). Cada una de estas guerras reforzó en sus respectivos países la identidad nacional, asentada sobre el rechazo a la subordinación a Francia, pero también sobre la defensa de la tradición y la resistencia a los cambios políticos y sociales que entrañaba el sistema napoleónico, herencia de la Revolución francesa.
A grandes rasgos, el discurrir de la guerra puede dividirse en tres grandes fases. En una primera fase, en el verano de 1808, las juntas contuvieron al ejército francés. En junio había en la Península 165.000 soldados imperiales. El 19 de julio de 1808 el ejército organizado por las juntas de Sevilla y Granada, al mando del general Castaños, venció al general Dupont en la batalla de Bailén. Tras la derrota, José Bonaparte dejó Madrid y las tropas francesas se replegaron al norte del río Ebro. Además, los franceses abandonaron Portugal, derrotados por las fuerzas conjuntas britano-lusas al mando del duque de Wellington. La segunda fase, que se extendió entre el otoño de 1808 y el inicio de 1812, fue de dominio imperial. En noviembre de 1808 Napoleón asumió personalmente las operaciones en la Península y penetró en España con 300.000 soldados. Ocupó Aragón y Cataluña, aunque Zaragoza y Girona resistieron hasta febrero y diciembre de 1809, respectivamente. El 4 de diciembre de 1808 entró en Madrid; un año después, en el invierno de 1809 los ejércitos franceses dominaban toda España, a excepción de Cádiz que resistió la avalancha. Sin embargo, no pudieron conquistar Portugal. La tercera y última fase comenzó en 1812. La posición francesa se debilitó por el envío de tropas a Rusia y Wellington contratacó desde Portugal. En la primavera expulsó a los franceses de Extremadura y en julio derrotó al ejército imperial en los Arapiles. El 21 de junio de 1813 volvió a vencer en Vitoria y el ejército francés huyó a Francia, junto con el rey José. El 11 de diciembre de 1813 Napoleón liberó a Fernando VII, le restableció en el trono y firmó con él un tratado de paz y amistad franco-española.
Fue una guerra desordenada y caótica, librada en muchos frentes y con estrategias militares diversas. Tras la batalla de Bailén, el ejército regular español apenas tuvo protagonismo: buena parte de las tropas se desmovilizaron cuando la armada francesa ocupó la Península y el resto actuaron en adelante subordinadas al ejército británico. La principal fuerza de choque española fue la guerrilla y su mérito consistió en debilitar al ejército francés, minar su moral acechando a sus destacamentos, atacando convoyes de abastecimiento, hostigando a los ciudadanos españoles para que no colaboraran con los ocupantes... Los guerrilleros se asentaban en zonas abandonadas por los franceses o en territorios arriscados y de difícil acceso, y atacaban al estimar que con sus pocos efectivos podían dañar al enemigo. Solían actuar en zonas rurales; rara vez combatían en las ciudades. La mayoría eran soldados licenciados o desertores, gente sin recursos que obtenía un beneficio del pillaje contra los franceses y recibía por ello recompensa de las juntas, así como la consideración de patriotas. Dada su condición de tropas informales es difícil saber cuántos guerrilleros hubo, aunque debieron rondar en torno a 30.000, diseminados por todo el país, agrupados en pequeñas partidas o en grandes formaciones como la de Espoz y Mina, que contó con 8.000 hombres.
También fue una guerra larga y destructora: Francia perdió unos 200.000 hombres y España entre 300.000 y 500.000. Y resultó muy costosa. Los ejércitos contendientes y las guerrillas se aprovisionaron sobre el terreno mediante requisas. La devastación y los robos diezmaron la producción agraria, mientras que los campesinos no se animaron a cultivar por la incertidumbre. Las cosechas de 1811 y 1812 fueron malas y escasas. La falta de subsistencias extendió el hambre y provocó una intensa crisis de mortalidad en 1812. No solo cayó la producción agrícola. Hubo industrias que casi desaparecieron, como la textil lanera de Castilla, ya que los rebaños de ovejas merinas sirvieron para alimentar a las tropas. El transporte de mercancías se paralizó, pues los bueyes, mulos, caballos y otros animales de tiro fueron incautados por los militares. Además, la guerra generó un fuerte déficit en las finanzas públicas: en 1815 la deuda estatal superaba los 12.000 millones de reales, cifra veinte veces superior a los ingresos anuales ordinarios.
1.3. Las mujeres en la insurrección y la guerra contra
los franceses
No faltaron las mujeres que tuvieron un papel destacado en la insurrección contra los franceses. No siempre es fácil desentrañar cuánto hay de cierto y cuánto de mítico en las heroicas hazañas que se les atribuyen, hazañas que se incorporaron pronto a la tradición popular, que fueron glosadas a lo largo del siglo XIX por literatos y pintores, y que se incorporaron al repertorio de mitos nacionales. Algunas de estas mujeres pertenecían a las clases populares y sus acciones encajan en los modos tradicionales de participación femenina en motines relacionados con el alza de los precios o la escasez de los alimentos. Debió de ser bastante habitual la escena que contaba el escritor aragonés José Mor de Fuentes, testigo de la revuelta en Madrid: «En esto se aparece una mujer de veinticinco a treinta años, alta, bien parecida, tremolando un pañuelo blanco; se pone a gritar descompasadamente: “armas, armas”, y todo el pueblo repitió la voz, yendo continuamente a más el enfurecimiento general». A este patrón popular responde la bordadora madrileña Manuela Malasaña, a la que unos relatos sitúan en Madrid ayudando a los defensores del Parque de Artillería de Monteleón y otros atacando a los franceses con sus tijeras. O Clara del Rey, que habría caído apoyando a los defensores del mismo cuartel. Ambas murieron el 2 de mayo.
Las mujeres también tuvieron un notable protagonismo en las ciudades sitiadas de Zaragoza y Girona, donde prácticamente se movilizó toda la población. Famosa es la imagen de Agustina de Aragón disparando el cañón, pero otras, como Casta Álvarez, también tomaron las armas en la capital aragonesa. Aunque tampoco fue lo más habitual: lo normal es que su participación en las acciones bélicas tuviera lugar en tareas auxiliares. María de la Consolación Azlor, condesa de Bureta, por ejemplo, creó en Zaragoza el Cuerpo de Amazonas, destinado a cuidar a los heridos y aprovisionar a las tropas. Funciones similares desempeñó en Girona la Compañía de Mujeres de Santa Bárbara. A lo largo de la contienda, sobre todo en sus primeros momentos, destacaron mujeres como Manuela Sancho, proveedora de bienes a los combatientes en Zaragoza; Juliana Larena, enfermera en la misma ciudad; María Bellido, aguadora en la batalla de Bailén. Algunas colaboraron prestando información a las guerrillas, como fue el caso de María García, «La Tinajera», en Ronda.
Menos frecuentes fueron las que contribuyeron con la pluma a la guerra contra los franceses. Su presencia en la esfera literaria era una herencia de la sociedad ilustrada del siglo XVIII en la cual las mujeres de cierto rango tuvieron más posibilidades de participar en la vida pública que en el siglo XIX que estaba comenzando. Fue el caso de Frasquita Larrea, que alentó desde Cádiz a los resistentes con varios folletos, entre los que cabe destacar Una aldeana española a sus compatriotas (1808) o Saluda una andaluza a los vencedores de los vencedores de Austerlitz en los campos de Bailén (1808). Larrea presidió, además, una tertulia liberal de orientación conservadora durante el tiempo en que allí se reunieron las Cortes. También estuvo en el Cádiz constitucional la portuguesa María del Carmen Silva, donde dirigió durante un tiempo el periódico El Robespierre Español. Antes de instalarse en Cádiz, Silva había liberado en 1808 en Lisboa a varios soldados españoles presos por los franceses.
1.4. El reinado de José I
Cuando Fernando VII partió hacia Bayona, en mayo de 1808, dispuso que todas las instituciones cooperaran con las autoridades francesas. En aras de dicha colaboración, el Consejo de Castilla aceptó la convocatoria en la localidad francesa de Bayona de una Asamblea de Notables españoles, a pro- puesta del emperador. El propio Consejo organizó la Asamblea, para la que fueron elegidos 150 individuos del clero, la nobleza, las ciudades, instituciones militares y económicas y las universidades. De estos 150 solo acudieron a Bayona 65. La Asamblea ratificó el acceso a la Corona de José I y aprobó con pocos cambios un texto constitucional, elaborado por el entorno de Napoleón. La mayoría de los notables que asistieron a Bayona no percibieron ninguna contradicción entre su patriotismo y la colaboración con el nuevo rey. Al fin y al cabo, el relevo en la titularidad de la Corona se había efectuado por una cesión voluntaria, al menos en apariencia. Por otra parte, no era la primera vez que una dinastía extranjera ceñía la Corona española: al comenzar el siglo XVIII la familia de los Borbones vino a España desde Francia, después de que el último Habsburgo, Carlos II, falleciera sin descendencia.
José Bonaparte promulgó el Estatuto de Bayona el 7 de julio de 1808. Como texto constitucional se encuadra entre las denominadas cartas otorgadas porque no fue producto de un acto soberano de la nación reunida en Cortes, sino una concesión regia. El texto estaba imbuido de un espíritu reformista, acorde con el ideario ilustrado, pero adaptado a la realidad española para ganar el apoyo de las élites del Antiguo Régimen. Reconocía la confesionalidad católica del Estado y la prohibición de practicar cualquier otra religión. No contenía una declaración expresa sobre la separación de poderes, pero invocaba la independencia del poder judicial. El poder ejecutivo residía en el rey y en sus ministros. Las Cortes eran estamentales, al modo del Antiguo Régimen, integradas por el clero, la nobleza y el pueblo. Salvo en lo tocante al presupuesto, su capacidad para elaborar leyes estaba mediatizada por el poder del monarca. De hecho, el rey solo estaba obligado a convocar a las Cortes una vez cada tres años. No contenía referencias expresas a la igualdad jurídica de los ciudadanos, aunque sí las había implícitas al prescribir la igualdad ante el impuesto, la abolición de los privilegios y la igualdad de derechos entre los españoles de América y la metrópoli. Asimismo, la Constitución reconocía la libertad de industria y de comercio, la supresión de privilegios comerciales y la eliminación de las aduanas internas.
Conforme se extendió la revuelta contra la ocupación, muchos de los que cooperaron al principio con la dinastía Bonaparte abandonaron sus filas. Pero junto al rey José I permanecieron numerosos españoles, que nutrieron su administración y que fueron conocidos como afrancesados, cuya mera existencia confiere a la Guerra de la Independencia un carácter de guerra civil. Los afrancesados eran herederos del reformismo ilustrado y vieron en la llegada de los Bonaparte la posibilidad de modernizar el país. Muchos habían ejercido responsabilidades de gobierno con Carlos IV. Era el caso, por ejemplo, de Francisco Cabarrús, antiguo responsable de las finanzas, o de Mariano de Urquijo, secretario de Estado. Pero también había escritores, como el dramaturgo Leandro Fernández Moratín, eruditos como Juan Antonio Llorente o el matemático Alberto Lista, y músicos, como Fernando Sor. Amén de una pléyade de burócratas y militares de menor relieve.
No faltaron, tampoco, los aristócratas españoles que se integraron con toda naturalidad en la corte del rey José I como lo hubieran hecho en la de cualquier otro monarca. Un ejemplo claro es el de la española nacida en Cuba Teresa Montalvo y O’Farrill, condesa de Jaruco. La condesa, sobrina del general Gonzalo O’Farrill, ministro de la Guerra de José I, había presidido un importante salón literario en su palacio de Madrid desde comienzos de siglo, que siguió en activo bajo el reinado de José Bonaparte. Afrancesada fue también Ana Rodríguez de Carasa, esposa de O’Farrill y mujer de letras, quien reconoció en una carta su entusiasmo por la revolución «que empezó en Francia en 1789», convencida de que gracias a ella «los hombres más ilustrados de Francia y aun de Europa, ayudados de las luces esparcidas por los escritores del siglo XVIII, iban a conducir a los hombres a la mayor felicidad».
Otros muchos nobles permanecieron en las ciudades que cayeron en manos de los franceses y, para salvar su importante patrimonio, amenazado con la confiscación si abrazaban la causa rebelde, se sumaron a la vida social y cultural que organizaron los invasores. «Un importante número de grandes nombres, sobre todo de mujeres, se han quedado en Sevilla» tras la ocupación, constató un testigo francés de la época. Fue el caso, por ejemplo, de María Teresa Fernández de Híjar, marquesa de Ariza, casada en primeras nupcias con Jacobo Felipe Fitz-James Stuart, duque de Berwick.
A lo largo de la guerra, José I trató de ejercer plenamente su potestad como rey de España, preservando cierta autonomía para su gobierno frente a los designios de su hermano Napoleón. En este sentido, muchos afrancesados creyeron que la única posibilidad de mantener la independencia nacional pasaba por colaborar con la nueva dinastía, pues cuanto mayor fuera la resistencia frente a los franceses, mayor sería la subordinación del reino al ejército imperial, y de la política a las necesidades de la guerra. De hecho, esto último fue lo que ocurrió: aunque en el territorio dominado por el rey José una administración racional y moderna reemplazó a las instituciones del Antiguo Régimen, el permanente estado de guerra reforzó el poder de los mariscales franceses, que apenas permitieron actuar a las autoridades civiles. Al final de la contienda, cuando las tropas imperiales regresaron a Francia, partieron con ellas hacia el exilio entre 10.000 y 12.000 españoles que habían colaborado, de uno u otro modo, con la administración de José I.
1.5. Las Cortes de Cádiz
El 19 de noviembre de 1809 las tropas imperiales derrotaron al ejército de la Junta Central en Ocaña, y los franceses tuvieron el paso franco hacia Andalucía. La Junta se retiró a Cádiz y el 29 de enero de 1810, desacreditada por las derrotas militares, se disolvió y dio paso a una regencia, ejercida en nombre de Fernando VII. Para reforzar su posición institucional y adquirir mayor legitimidad, la regencia decidió convocar Cortes y tras un intenso debate acordó que fueran unicamerales, y electas por sufragio censitario —solo podían votar quienes tuvieran un determinado nivel de renta— e indirecto. Se reunieron por primera vez en Cádiz, en la Isla de León, el 24 de septiembre de 1810.
La guerra impidió que se celebrara la elección en muchos distritos y un elevado número de diputados fue elegido por ciudadanos de las correspondientes provincias residentes en la ciudad. Poco más de trescientos diputados participaron en aquellas Cortes: abundaban los profesionales liberales y los funcionarios, civiles o militares, y un tercio eran eclesiásticos. Tal cantidad hombres de la Iglesia no debe hacer pensar en un bloque homogéneo: a principios del siglo XIX la carrera eclesiástica era una vía atractiva para la promoción social, o para acceder a la mejor formación cultural, y por ello convivían en el clero personas con distintas visiones del mundo y la política, que se distribuyeron entre las diversas tendencias representadas en la cámara legislativa.
En estos primeros pasos del parlamentarismo aún no existían los partidos políticos, pero la mayoría de los diputados convocados en Cádiz se encuadraba en tres corrientes. Los absolutistas querían que la soberanía radicara exclusivamente en el monarca, cuyo poder no debía tener ninguna restricción, y consideraban que las Cortes habrían de limitarse a recopilar y sistematizar las leyes. Los jovellanistas, cuyo nombre proviene del político y pensador ilustrado Gaspar Melchor de Jovellanos, abogaban por la soberanía compartida entre el rey y las Cortes, y ello les convierte en los precursores del liberalismo moderado y conservador que se desarrolló en el siglo XIX. Pensaban que las Cortes debían ser bicamerales, aceptaban la división de poderes y asumían buena parte del programa reformista de la Ilustración. El tercer grupo era el de los liberales. No eran mayoría, pero formaban un equipo cohesionado, con notable formación intelectual y capacidad de iniciativa. Entre sus filas figuraban el sacerdote Diego Muñoz-Torrero, el abogado Agustín de Argüelles, el historiador conde de Toreno, el escritor y político Antonio Alcalá Galiano o el poeta Manuel José Quintana. Más activos, militantes y elocuentes que el resto de los grupos, consideraban que la soberanía debía recaer exclusivamente en la nación, representada en las Cortes, y lograron imponer sus tesis.
El 24 de septiembre de 1810, en su primer decreto, las Cortes proclamaron que eran depositarias del poder de la nación y que, por tanto, se erigían como poder constituyente, principio plasmado también en el artículo tercero de la Constitución de 1812: «La soberanía reside esencialmente en la Nación, y por lo mismo pertenece a esta exclusivamente el derecho de establecer sus leyes fundamentales». Dicha proclama entrañaba la creación de un orden jurídico y político nuevo, revolucionario, pues subvertía los fundamentos del pensamiento político tradicional, que atribuía la plena soberanía al rey. También establecía un nuevo orden económico y social, pues la certeza de que todos los ciudadanos que integraban la nación eran iguales en derechos y estaban sujetos a la misma ley obligaba a liquidar los privilegios estamentales que conformaban la sociedad del Antiguo Régimen.
La teoría política de los liberales se inspiraba en distintas fuentes: Montesquieu y la escuela de derecho natural del siglo XVIII, el pensamiento ilustrado, las obras de Jeremy Bentham... Por encima de todo, era evidente la influencia de la Revolución francesa: tanto de la Declaración de Derechos de 1789, como de la Constitución de 1791. Sin embargo, en plena guerra contra Francia, la revolución que impulsaban los liberales no podía asumir como propia la inspiración gala. De hecho, los liberales se hallaban entre dos frentes, cercados en lo militar por las tropas imperiales y en lo ideológico por los defensores del absolutismo, que recelaban de la herencia ilustrada. De ahí que legitimaran su discurso y su programa político en la tradición: no había nada en la obra de las Cortes de Cádiz, argumentaban, que no se asentara sobre la historia patria. Al no poder invocar los principios de la Ilustración ni de la Revolución francesa, se remontaron al pasado, a una Castilla medieval en la cual los reyes, supuestamente, habrían visto limitado su poder absoluto por las Cortes. Construyeron una imagen idealizada de la historia castellana cuya máxima representación recaía en los Comuneros, mártires contra el poder absoluto de Carlos I; la imagen de una Castilla cuya decadencia comenzó al perder la libertad bajo la dinastía de los Habsburgo.
Las Cortes aprobaron la nueva Constitución el 19 de marzo de 1812. Constaba de 384 artículos organizados en diez títulos. El principio de que la soberanía reside en la nación, compuesta por ciudadanos libres e iguales, vertebra todo el texto. Así, el artículo 4º sostiene que la nación «está obligada a conservar y proteger por leyes sabias y justas la libertad civil, la propiedad y los demás derechos legítimos de todos los individuos que la componen». No contiene una declaración explícita de derechos, pero los principales derechos y libertades figuran en el articulado y su reconocimiento también entrañó cambios revolucionarios, pues construía un mundo radicalmente nuevo. Hábitos y actitudes que hoy parecen cotidianos eran imposibles antes de ser reconocidos por vez primera en Cádiz. Por ejemplo, la libertad de imprenta, instaurada por el decreto del 10 de noviembre de 1810, que garantizaba a toda persona la «libertad de escribir, imprimir y publicar sus ideas políticas sin necesidad de licencia, revisión y aprobación alguna anteriores a la publicación». Un derecho que las Cortes estaban obligadas a proteger, según el artículo 131 de la Constitución, que rompía con la censura previa de todos los textos ejercida por el gobierno y por la Iglesia, y cuyo ejercicio propició el florecimiento de la prensa y el nacimiento de la opinión pública.
La Constitución también proclamó la igualdad jurídica de todos los españoles —igualdad que, se daba por sobreentendido, aludía solo a los varones—, la inviolabilidad de su domicilio, las garantías penales y procesales y abolió la tortura. Promulgó el derecho a la educación, un bien público por el que debía velar el Estado, y por eso estableció la creación de escuelas primarias en todos los municipios, así como un Plan General de Enseñanza —una ley general de educación— común a todo el país. Otra innovación radical fue la igualdad de los ciudadanos ante el impuesto. En la sociedad del Antiguo Régimen, el pago o la exención de los tributos dependía de la adscripción a uno u otro estamento, o del régimen señorial vigente en cada territorio.
Asimismo, estableció en su artículo 339 que las contribuciones «se repartirán entre todos los españoles con proporción a sus facultades, sin excepción ni privilegio alguno». También reconoció la plena igualdad entre los ciudadanos de la Península y las colonias americanas. Más restrictiva fue en lo tocante a la libertad religiosa. Al fin y al cabo, un tercio de los diputados eran eclesiásticos y por ello sostuvo que la religión de la nación española era la «católica, apostólica y romana, única verdadera», protegida por la ley, y prohibió el ejercicio de cualquier otra. Esto no impidió que las Cortes racionalizaran las relaciones entre Iglesia y Estado: la Iglesia perdió algunos privilegios, como la censura previa de las publicaciones, un decreto del 22 de febrero de 1813 abolió la Inquisición y varias órdenes monásticas fueron incluidas en los decretos desamortizadores.
Si todos los ciudadanos que integraban la nación eran libres, todos debían participar en las decisiones que afectaban a su futuro. Por eso la Constitución estableció el sufragio universal masculino para las elecciones a Cortes. Sufragio universal relativo, limitado a los varones mayores de veinticinco años. Era, además, un modelo complejo de sufragio indirecto, estructurado en tres niveles: la parroquia, el municipio y la provincia. Los ciudadanos votaban a los compromisarios de la parroquia, estos elegían compromisarios municipales y los municipales a los provinciales, que designaban a los diputados a Cortes. Un modelo similar se aplicó a la elección de ayuntamientos y diputaciones provinciales.
Inspirándose en la filosofía política del siglo XVIII, la Constitución estableció la división de poderes: el ejecutivo recaía en manos del rey y sus secretarios de despacho, o ministros, el legislativo lo ejercían las Cortes unicamerales y el judicial era potestad de tribunales de justicia independientes, comunes a toda la nación. Como consecuencia del principio de soberanía nacional, la legitimidad del monarca no provenía del origen divino de su poder, sino de la nación reunida en Cortes y de las leyes que estas promovieran. Más allá de esta premisa, el texto constitucional reflejaba el recelo liberal hacia la tentación absolutista de los monarcas, en general, y la desconfianza en Fernando VII, en particular. El rey solo conservaba aquellas funciones que las Cortes no podían ejercer por sí mismas. Era la cabeza oficial del poder ejecutivo, pero el principio de responsabilidad ministerial sentaba las bases para que delegara la toma de decisiones: la responsabilidad de los actos regios recaía sobre el gobierno, pues los ministros debían refrendar con su firma toda decisión del monarca.
También el artículo 172 limitaba la autoridad real: el rey no podía impedir la reunión de las Cortes, ni suspenderlas, ni disolverlas, «ni embarazar sus sesiones y deliberaciones»; no podía abandonar el reino, ni abdicar, ni firmar tratados internacionales sin permiso parlamentario; no podía conceder ningún privilegio, ni «privar a ningún individuo de su libertad, ni imponerle por sí pena alguna». Apenas podía vetar las decisiones de las Cortes, ni modificar la Constitución, y su gobierno debía rendir cuentas ante el pleno o ante la diputación permanente si las Cortes no estaban reunidas. Aunque era jefe nominal de las fuerzas armadas, la organización de estas correspondía a las Cortes. La Constitución instituyó un ejército permanente, defensor de las fronteras exteriores, y una Milicia Nacional, ciudadana; una fuerza armada cuya principal misión era, según la definió el liberal Agustín de Argüelles, «la protección de la libertad en el caso de que se conspire abiertamente contra la Constitución».
Además de la Constitución, las Cortes de Cádiz promulgaron entre 1810 y 1813 varios decretos que desmantelaban las estructuras económicas y sociales del Antiguo Régimen. Un decreto del 6 de agosto de 1811 abolió el régimen señorial, célula básica de la organización local; medida de trascendental importancia que debía preceder a la aprobación de la Constitución. En el Antiguo Régimen, aproximadamente la mitad de la población española vivía bajo el régimen señorial. Los señores feudales tenían plena potestad para administrar justicia y nombrar autoridades en los señoríos sometidos a su jurisdicción. Así, cada señorío se regía por sus propias leyes, tenía sus propios órganos de justicia y sus propios sistemas tributarios, pues los señores percibían de sus vasallos rentas derivadas del ejercicio de su jurisdicción: tasas judiciales, monopolios locales, derechos de peaje, tasas por la caza, la pesca, el uso de pastos o de molinos... Los vasallos también debían realizar prestaciones personales, como trabajar algunos días en las tierras, molinos o fábricas del señor.
El decreto del 6 de agosto abolió los señoríos jurisdiccionales, es decir, la potestad de los señores para ejercer justicia y realizar nombramientos administrativos: en adelante, tal y como reguló la Constitución, administrarían la justicia tribunales independientes, comunes para toda la nación. Los señores dejaron también de designar a las autoridades locales, pues la Constitución estableció que debían ser electas por sufragio universal masculino, y de percibir prestaciones personales y rentas derivadas del ejercicio de la jurisdicción. A cambio, y para asegurar el respaldo de la nobleza al régimen liberal, vieron reconocido su derecho a poseer los señoríos territoriales o solariegos, es decir, aquellos sobre los cuales pudieran documentar su propiedad. Reconocimiento que generó un problema, pues muchos señores reivindicaron la posesión de señoríos cuyos supuestos derechos sobre ellos se remontaban a siglos atrás y cuyos títulos de propiedad no se conservaban, o de aquellos señoríos sobre los que tradicionalmente habían ejercido algún tipo de jurisdicción. Y ello provocó litigios con los campesinos, que también reclamaban la propiedad de estas tierras. Hasta mediada la década de 1830 no se establecieron los criterios definitivos para resolver los pleitos sobre la propiedad de numerosos señoríos.
Según advertía en su preámbulo, el decreto del 6 de agosto de 1811 pretendía «remover los obstáculos que hayan podido oponerse al buen régimen de aumento de población y prosperidad de la Monarquía española». Mejorar la producción económica, acrecentar la riqueza, crear un mercado nacional: ese fue también el objetivo del decreto del 8 de junio de 1813 que dispuso la plena libertad para el establecimiento de fábricas y el ejercicio de cualquier industria, un derecho coartado hasta la fecha por los gremios, instituciones socioeconómicas que agrupaban a comerciantes e industriales, controlaban férreamente la actividad productiva e impedían la libre competencia.
Para asentar la libertad de comercio e industria, otros decretos abolieron las aduanas interiores (aún existían aduanas entre algunos territorios) y proclamaron la libertad de contratación, arrendamiento y comercialización de los productos. Otro permitió la libre utilización de la tierra sin ningún impedimento, autorizando a los propietarios a cercar sus fincas, algo que hasta la fecha tampoco era posible debido a los privilegios del Real Concejo de la Mesta, institución que agrupaba a los ganaderos y garantizaba el paso franco de las manadas por todo el país. Pero además de promover la actividad económica y dotar de flexibilidad al mercado, el Estado también necesitaba captar nuevos recursos para financiar la guerra. De ahí que un decreto del 13 de septiembre de 1813 confiscara las posesiones de los afrancesados y desamortizara y convirtiera en bienes nacionales las propiedades de los jesuitas, de las órdenes militares, de los conventos y monasterios extinguidos, disueltos o reformados durante la guerra —incluidos los suprimidos por el gobierno de José I— y de la abolida Inquisición. Todos estos bienes serían vendidos en pública subasta.
Hasta mayo de 1812 la jurisdicción de las Cortes de Cádiz se limitó a la propia ciudad. Su dominio se extendió conforme retrocedieron los franceses. El 11 de diciembre de 1813 Fernando VII fue restablecido en el trono por Napoleón. Regresó a España en marzo de 1814. A principios de mayo estaba previsto que las Cortes se reunieran por primera vez en Madrid. Pero el rey no quiso sancionar una revolución que mermaba su poder. Contaba con el apoyo de altos mandos militares, de funcionarios de las instituciones liquidadas por los liberales y de buena parte de la jerarquía eclesiástica. Tenía, también, la connivencia de casi un centenar de diputados absolutistas que reclamaron en un texto conocido como el Manifiesto de los Persas la supresión de las Cortes y el retorno al Antiguo Régimen. Amparado en la fuerza y en dicho manifiesto, el 4 de mayo de 1814 Fernando VII suspendió la Constitución, disolvió las Cortes, derogó su obra legislativa y persiguió a los liberales, que fueron encarcelados, o hubieron de partir hacia el exilio.
Así pues, la Constitución de Cádiz solo estuvo en vigor entre marzo de 1812 y mayo de 1814. Volvería a estarlo entre 1820 y 1823, y de 1836 a 1837. Mas a pesar de su breve vigencia, muchos de sus principios se fueron desarrollando a lo largo del siglo. Además, durante años fue un texto referencial, mítico, sobre todo para la izquierda liberal. Un texto cuya influencia trascendió a las fronteras españolas, pues resultó crucial en el desarrollo del constitucionalismo hispanoamericano e insufló el espíritu revolucionario europeo en las primeras décadas del siglo XIX.
1.6. La revolución en Hispanoamérica
Al acabar el siglo XVIII, gracias a las colonias hispanoamericanas, España figuraba aún entre las grandes potencias internacionales. El Imperio no solo aportaba prestigio y peso diplomático; también resultaba crucial para la economía española. En el último tercio del siglo el tráfico con las colonias representó cerca de la mitad del comercio exterior. Absorbía un 48 % de las exportaciones, integradas por productos españoles, pero también por artículos europeos pues España, en calidad de metrópoli, ejercía el monopolio comercial y todos los países que quisieran traficar con las Indias debían hacerlo a través de los puertos españoles. Las colonias americanas también ofrecían un suministro constante de metales preciosos: entre 1784 y 1796 las minas de plata de México y Bolivia aportaron una media anual de 355 millones de pesos. Sin embargo, sostener el Imperio no resultaba fácil. Si preservar el monopolio comercial y eliminar el contrabando en tiempos de paz ya era de por sí complicado, más lo fue desde finales del siglo XVIII, cuando la alianza con Francia obligó a mantener un estado casi permanente de guerra con Gran Bretaña. Las contiendas hispano-británicas entorpecieron el comercio español con América, hasta el punto de interrumpirlo casi por completo: en 1801 el promedio anual de exportaciones a las Indias había descendido un 93 %; las importaciones también cayeron radicalmente. Tras la destrucción de la flota española en la batalla de Trafalgar, en 1805, Gran Bretaña se aventuró, incluso, al ataque directo a las costas americanas. En 1806 la armada británica trató de ocupar el puerto de Buenos Aires y las autoridades porteñas rechazaron al ataque. Una acción que reveló la impotencia de España para defender sus colonias y demostró a los criollos —los descendientes de españoles nacidos en América— su propia fuerza.
Las colonias americanas lograron su independencia a lo largo de quince años de lucha, entre 1810 y 1825. Al final prevaleció la adscripción de los españoles de ambos lados del Atlántico a distintas patrias, pero ello no impidió, sobre todo en las primeras fases del proceso, que muchos protagonistas de la contienda sintieran que pertenecían a un sustrato político y cultural común; que hubiera cruces e intercambios entre los sucesos revolucionarios que se libraban en España y en América. Así, hubo caudillos de la independencia americana que previamente pelearon en España contra los franceses —el general José de San Martín se destacó en la batalla de Bailén— y guerrilleros españoles que, tras el retorno de Fernando VII, en 1814, combatieron al absolutismo luchando en México contra las tropas enviadas por el rey a sofocar la revuelta colonial, como fue el caso del liberal Francisco Javier Mina. Y si algunos diputados americanos viajaron hasta Cádiz para participar en las Cortes, la Constitución gaditana tuvo a su vez un notable influjo en la construcción de los nuevos estados hispanoamericanos.
Una de las razones que animaron el impulso independentista fue el descontento de las élites criollas por el distinto trato que recibían los ciudadanos de la metrópoli y del continente americano. Los altos cargos de la administración en América estaban vedados, de facto, a los criollos. Los productores españoles gozaban de privilegios que impedían la competencia americana. Los agricultores de las colonias, por ejemplo, no podían plantar muchos de los cultivos que existían en España, ni los industriales fabricar bienes que rivalizaran con los españoles. El monopolio español del comercio estorbaba, incluso, los intercambios directos entre las distintas regiones americanas... Además, los indígenas aún estaban sometidos a cargas y gravámenes que tenían su origen en la conquista, como el tributo indígena, o a prestaciones de trabajo, como la mita o el repartimiento. «Los americanos», reflexionaba al hilo de todo esto en 1815 el líder independentista Simón Bolívar, «no ocupan otro lugar en la sociedad que el de siervos propios para el trabajo y, cuando más, el de simples consumidores». Estas diferencias fueron eliminadas por las Cortes de Cádiz, que en 1810 proclamaron la plena igualdad entre los ciudadanos de ambos hemisferios, ratificada en la Constitución, y en 1811 y 1812 abolieron el tributo indígena, la mita y el repartimiento. Pero a estas alturas la revolución americana ya estaba en marcha.
Sin embargo, los recelos americanos frente a los privilegios españoles no bastan para explicar el inicio del proceso de independencia, que tuvo su origen en la crisis que atravesó la monarquía española a partir de 1808. En España, las instituciones del Antiguo Régimen se derrumbaron tras la invasión francesa y fueron reemplazadas por juntas locales que proclamaron su lealtad a Fernando VII. En las colonias americanas ocurrió algo similar, pero a partir de 1810. Durante los dos primeros años de la guerra española, las élites criollas y las autoridades coloniales se mantuvieron a la expectativa, si bien hubo alguna acción, como la deposición de los virreyes del Río de la Plata y de Nueva España, acusados de afrancesados. Pero entre abril y septiembre de 1810, cuando llegaron las noticias de la invasión francesa de Andalucía y del relevo de la Junta Central por la regencia, la destitución de los altos cargos del Antiguo Régimen ocupados por españoles —virreyes, intendentes, gobernadores o capitanes generales— y la creación de juntas locales se extendió por el continente. Juntas que no reconocían a las nuevas autoridades metropolitanas, aunque en un primer momento actuaron en nombre de Fernando VII.
El movimiento juntero en América tuvo su razón de ser en el vacío de poder: si en la Península la fuerza de la regencia replegada en Cádiz podia parecer escasa, en América dio la impresión de que todas las instituciones españolas se habían derrumbado. Al igual que en la metrópoli, quienes integraron las primeras juntas fueron las élites locales, en este caso formadas por criollos: funcionarios municipales, militares, abogados, terratenientes, empresarios o clérigos. La argumentación de los junteros tampoco se distanciaba del discurso que alimentaba la revolución liberal en España: las viejas instituciones habían desaparecido y la soberanía debía recaer en el pueblo. Pero este alegato tenía en América una lectura completamente distinta, pues depositar la soberanía en el pueblo significaba apostar cuando menos por la autonomía, sino por la independencia. De hecho, en la primera fase de la emancipación todavía convivían en el bando criollo autonomistas e independentistas. La voluntad de secesión política, empero, no fue de la mano de la revolución social: los criollos, en su mayor parte, eran gente de orden, propietarios y funcionarios que deseaban mantener sus privilegios frente a una población mayoritariamente indígena.
La creación de juntas locales fue el paso inicial hacia la independencia. El 25 de mayo de 1810, el cabildo —o ayuntamiento— de Buenos Aires destituyó al virrey e instauró una Junta de Gobierno. Desde este momento Argentina se emancipó de España a todos los efectos, aunque la declaración oficial de independencia no llegó hasta el 9 de julio de 1816. La independencia de Paraguay se consumó entre 1811 y 1813, y la de Uruguay no llegó hasta 1828 porque su territorio fue invadido por Brasil en 1816. En el virreinato de Nueva España, México se proclamó independiente en 1821 y los territorios de América Central, incorporados a México en un principio, alcanzaron en 1824 su independencia como República Federal de Centroamérica, que agrupaba a la mayor parte de los estados centroamericanos de hoy en día. En el virreinato de Nueva Granada, Simón Bolívar constituyó en 1821 la República de Colombia, o Gran Colombia, que —a grandes rasgos— englobaba a los actuales estados de Colombia, Venezuela y Ecuador. El virreinato de Perú, que abarcaba los territorios de Perú, Chile, parte de Ecuador y desde 1810 el Alto Perú, o Bolivia, fue el último bastión que conservaron las tropas españolas. Chile consumó su independencia en 1818; Perú en 1821 y el Alto Perú en 1824.
Tras la emancipación del continente americano, el patrimonio colonial español quedó reducido a las islas de Cuba y Puerto Rico, en el Caribe, las islas Filipinas, en Asia, y las islas Marianas y las Carolinas en el océano Pacífico. Con las grandes colonias, España perdió también su condición de potencia mundial: en adelante, quedó relegada al estatus de un pequeño país de la periferia europea, mediatizado en el plano internacional por Francia y Gran Bretaña. Las independencias americanas también afectaron a la economía. El comercio exterior se contrajo: las exportaciones cayeron un 40%. En tiempos del Imperio, la economía española tuvo un saldo desfavorable con el resto del mundo, pero se compensaba con el comercio colonial; sin el imperio, la balanza comercial exterior se cerró con balance negativo. Hasta bien entrado el siglo XX rigió en España un sistema monetario asentado sobre la moneda metálica —circulaban piezas de oro, plata y cobre cuyo valor era el de los propios metales—; el pago del déficit exterior tras la emancipación provocó que salieran del país muchas monedas de oro y plata. En un contexto internacional de precios bajos, la exportación masiva de moneda acentuó el derrumbe de los precios en España, lo cual, a su vez, provocó una depresión económica y la caída de la renta nacional. El cese del suministro de materias primas, así como la pérdida del mercado americano para la industria, perjudicaron a algunas de las actividades productivas más dinámicas. Por otra parte, el coste de las campañas militares en América se sumó al monto de la Guerra de la Independencia española y ello acrecentó el déficit crónico en las arcas del Estado.
2. REACCIÓN Y REVOLUCIÓN BAJO EL REINADO
DE FERNANDO VII: 1814-1833
En mayo de 1814, Fernando VII suspendió la Constitución de 1812, liquidó la obra de los gobiernos liberales y restableció las instituciones y la organización económica y social del Antiguo Régimen. No fue una reacción aislada: tras la derrota de Napoleón, las grandes potencias continentales intentaban restaurar el mundo anterior a la Revolución francesa como si esta y sus secuelas solo hubieran constituido un breve paréntesis en el orden natural de las cosas. Aunque no todas entendieron de igual modo el regreso al pasado. En Rusia, por ejemplo, imperó la más absoluta autocracia. Pero los Borbones restituidos en el trono de Francia, donde las transformaciones políticas y sociales habían sido más hondas, asumieron parte del bagaje liberal aceptando una Constitución que adquirió la forma de una carta otorgada voluntariamente por el rey. En cualquier caso, los estados de la Europa de la Restauración estaban dispuestos a defender el orden y la estabilidad en todo el continente. Con este fin, en 1815 Austria, Rusia y Prusia crearon la Santa Alianza —a la que después se sumaría Francia—, un pacto que les comprometía a intervenir en cualquier país europeo donde estallara la revolución.
2.1. Restauración absolutista
Una vez repuesto en el trono, Fernando VII hizo cuanto pudo por retrotraer al país a los meses previos a la Guerra de la Independencia, cuando tras el Motín de Aranjuez logró la abdicación de su padre y cercenó el impulso reformista promovido por Manuel Godoy. Durante los seis años que duró la primera restauración del régimen absolutista, no solo repudió el programa liberal; también renegó de la tradición reformadora del despotismo ilustrado. El rey anuló todas las medidas adoptadas por las Cortes de Cádiz, restituyó la Inquisición y las instituciones del Antiguo Régimen, restauró el régimen señorial, suspendió la desamortización y devolvió sus bienes a la Iglesia.
La represión sobre liberales y afrancesados fue brutal y sistemática, ejercida sin ningún tipo de garantía procesal: los diputados liberales fueron apresados o hubieron de partir hacia el exilio; abundaron los embargos de bienes y las ejecuciones; la administración y el ejército fueron depurados y miles de funcionarios y oficiales relegados o separados del servicio. Fernando VII tomó personalmente las riendas de la gobernación y solo delegó ocasionalmente en el grupo de amigos y asesores privados que integraban su camarilla. Una intervención tan directa y, con frecuencia, arbitraria fue en menoscabo de sus gobiernos. Los ministros despachaban con el rey y no existía coordinación entre ellos. Los gabinetes, además, eran muy inestables: la vida media de un ministro en el cargo rondaba en torno a los seis meses y muchas veces no hubo constancia de las razones que provocaron su cese.
Inmovilismo y arbitrariedad eran malas recetas para abordar el principal problema que afrontaba el restaurado Estado absolutista: la pésima situación de la hacienda pública, que situó al país en la bancarrota. El gasto bélico duplicó la deuda pública, que ascendió a 12.000 millones de reales, cifra tres veces superior a los ingresos fiscales. Un endeudamiento tan elevado hizo difícil recurrir al crédito, de modo que, como ha señalado Josep Fontana, el Estado sobrevivió solo con la recaudación tributaria, que resultó insuficiente: tras la pérdida de los recursos coloniales, los ingresos estatales se redujeron a menos de la mitad de los habituales en los años previos a la Guerra de la Independencia. Fue preciso aumentar la presión fiscal sobre un país ya empobrecido por la contienda, política que redundó en un mayor deterioro de la economía nacional. Lejos de actuar para atajar la crisis, el rey restauró los obstáculos tradicionales a la libertad de industria y comercio, entorpeciendo el desarrollo económico, y fue incapaz de emprender las reformas financieras necesarias. La quiebra de la hacienda impidió, entre otras cosas, financiar la guerra en las colonias.
El deterioro de la economía alentó el descontento militar. La falta de recursos obligó a licenciar a un alto número de oficiales y soldados incorporados al ejército en la Guerra de la Independencia, muchos de ellos viejos guerrilleros. Algunos oficiales de extracción popular, ascendidos por actos de guerra, fueron desplazados por otros de origen aristocrático. Los mandos sospechosos de contagio liberal fueron separados del servicio o destinados a puestos irrelevantes y vieron bloqueadas sus carreras. Esta situación creó el caldo de cultivo ideal para alentar la insurrección. De ahí que a lo largo de estos seis años proliferaran los pronunciamientos militares dirigidos a restituir la Constitución de Cádiz, encabezados por oficiales liberales que conspiraban coordinados con tramas civiles, clandestinas, refugiadas en organizaciones secretas como la masonería. Pronunciamientos que fueron reprimidos con la máxima dureza. El viejo guerrillero Francisco Espoz y Mina se sublevó sin éxito en Pamplona, pero logró huir. Peor suerte tuvieron los generales Díaz Porlier y Lacy, que se alzaron respectivamente en 1815 en La Coruña y en 1817 en Mallorca, y fueron fusilados.
El 1 de enero de 1820 el coronel Rafael del Riego se pronunció en la localidad sevillana de Cabezas de San Juan y proclamó la Constitución de 1812. Al frente de un sector de las tropas reclutadas para marchar a América, trató de tomar la ciudad de Cádiz, pero no lo logró y se replegó al interior de Andalucía. Ninguna población le secundó, pero tampoco halló obstáculos militares y sus soldados vagaron por territorio andaluz durante dos meses. Cuando parecía que iba a fracasar, a lo largo de febrero otras ciudades del país se sumaron a la revuelta: La Coruña, Barcelona, Zaragoza, Pamplona, Cádiz... Ante la cadena de sublevaciones, Fernando VII se vio obligado a jurar la Constitución de 1812 el 7 de marzo de 1820. La insurrección había triunfado, no tanto por su propia fuerza como por la debilidad del Estado absolutista que no fue capaz de detener a Riego, quien desde este momento se transformó en el héroe por excelencia de la revolución liberal.
2.2. El Trienio Liberal
El 9 de marzo de 1820 Fernando VII nombró una Junta Provisional Consultiva que gestionó el país mientras se constituía el primer gobierno de la nueva etapa. La junta convocó elecciones, suprimió la Inquisición y restableció las libertades de expresión y reunión. Relevó a la junta un gobierno presidido por Evaristo Pérez de Castro, integrado por liberales perseguidos hasta la fecha, y que por ello fue conocido como «gobierno de presidiarios»; algunos de sus ministros, como Agustín de Argüelles, habían sido destacados parlamentarios en las Cortes de Cádiz. Este primer gobierno comenzó a recuperar el programa constitucional gaditano, labor continuada por sus sucesores. La Milicia Nacional fue restituida; los jesuitas expulsados de nuevo. La desamortización eclesiástica recibió un nuevo empuje gracias a la ley de Reforma del Clero Regular, que suprimió 290 monasterios de diversas órdenes monacales, redujo el número de religiosos, estimuló las secularizaciones y prohibió la fundación de nuevos conventos. Las trabas a la libertad de comercio e industria fueron derogadas y el régimen señorial, abolido. También se desvincularon los mayorazgos, una vieja institución castellana que obligaba a mantener el conjunto de bienes de una familia nobiliaria vinculados entre sí, de modo que nunca pudieran dividirse, ni venderse. Dichos bienes solían ser heredados por el mayor de los hijos —de ahí el nombre— y de este modo el patrimonio de las familias siempre se incrementaba. El mayorazgo era un obstáculo al desarrollo económico porque impedía la libre circulación de la propiedad de la tierra.
Aunque los liberales solo gobernaron tres años, fue un período intenso que transformó el país aún con más fuerza que la experiencia de Cádiz, pues los cambios se extendieron por todo el territorio nacional. Vinculada a la eclosión del debate político y a la apertura de nuevos espacios de sociabilidad, la cultura liberal se propagó por el mundo urbano. Creció el interés por las prácticas inherentes al liberalismo, como la circulación de la prensa libre, la participación electoral, el seguimiento de la vida parlamentaria o la intervención en clubes de debate político: cerca de trescientos se crearon en estos tres años. También se fundaron en torno a setecientos periódicos, con todo tipo de formatos: almanaques, panfletos, folletos, pasquines, diarios...
El liberalismo se expandió. Pero al tiempo empezó a dividirse en dos tendencias que serían irreconciliables durante buena parte del siglo XIX: el liberalismo moderado y el liberalismo radical de los exaltados, que con los años pasarían a denominarse progresistas. Los moderados gobernaron entre marzo de 1820 y julio de 1822. Muchos eran liberales de 1812, viejos doceañistas cuyos ánimos se habían templado en el exilio, donde habían conocido las tesis del liberalismo doctrinario y la obra de teóricos del pensamiento conservador como Benjamin Constant. Querían afianzar el régimen liberal mediante una transición que no resultara traumática, pactada con las élites del Antiguo Régimen, sin renunciar por ello al programa constitucional. Buscaban el equilibrio entre la garantía de unas libertades básicas y la defensa del orden público, «un régimen templado en el que se hermanasen, cual era conveniente, el orden con la libertad», sostenía Francisco Martínez de la Rosa. Abogaban por un gobierno fuerte, por reajustar las relaciones entre el poder ejecutivo y el legislativo, atribuyendo más peso al primero, lo que equivalía a fortalecer las prerrogativas del rey. Alegaban que la tradición histórica española situaba a la Corona y a la nación en plano de igualdad y que por ello era preciso, apuntaba Martínez de la Rosa, «defender la sagrada persona del monarca, proteger sus derechos, tan sagrados como los de la Nación, pues que proceden del mismo origen». Los más conservadores, como el propio Martínez de la Rosa, consideraban necesaria la reforma de la Constitución de 1812, que atribuía excesivo poder a las Cortes en detrimento del rey. También defendían la introducción de una segunda cámara, o Senado, que corrigiera los excesos del Congreso, la cámara popular. Y creían que quizá Fernando VII aceptaría el liberalismo si lograban moderar el ímpetu de la revolución liberal. Pero ni el monarca estaba dispuesto a colaborar con los liberales, fuera cual fuese su partido, ni los exaltados a permitir la reforma constitucional.
Los exaltados se consideraban garantes de la revolución traicionada, a su juicio, por «quienes con el título de moderados han defendido los intereses del rey, olvidando la causa de la nación», como argumentaba el exaltado José MacCrohon. Consideraban intocable la Constitución de 1812, sostenían una interpretación radical de la revolución liberal y apelaban en sus proclamas al pueblo, a la nación y a la libertad. Si los moderados reivindicaban la transacción con las élites del Antiguo Régimen, los exaltados querían asentar la revolución sobre el pacto con los grupos populares urbanos. Parte de su fuerza radicaba en las sociedades patrióticas, clubes que animaban el debate político y que se extendieron por 164 poblaciones en todo el país. Contaban con el respaldo de la Milicia Nacional, el cuerpo civil armado encargado de defender el orden público y la Constitución, compuesto principalmente por comerciantes, propietarios y artesanos. También con el ejército de Riego, quien para ellos era símbolo viviente de la revolución. A lo largo del trienio ejercieron una suerte de contrapoder radical contra los gobiernos moderados, hasta el punto de que en 1820 el moderado Pérez de Castro desmovilizó a las tropas que dirigía Riego e ilegalizó las sociedades patrióticas más radicales. El último enfrentamiento entre moderados y exaltados fue en julio de 1822, cuando la Guardia Real encabezó en Madrid un motín que pretendía restaurar el absolutismo, sofocado por la Milicia Nacional. Reforzados por la victoria de la milicia, los exaltados reemplazaron a los moderados en el gobierno hasta el fin del trienio.
El motín de la Guardia Real no fue la primera acción insurgente de los absolutistas: desde la primavera de 1821 varias partidas guerrilleras recorrían el País Vasco, el norte de Castilla y Cataluña. Tenían su hábitat, sobre todo, en el mundo rural, aunque el absolutismo también contaba con seguidores en las ciudades, sobre todo entre los funcionarios del Antiguo Régimen desplazados por la revolución liberal y en el ejército. Asimismo, recibieron el apoyo encubierto de Fernando VII, que daba alas al mito del rey secuestrado por los liberales y animaba las conspiraciones contrarrevolucionarias. No obstante, el principal sostén de los absolutistas fue la Iglesia. Ante la expulsión de los jesuitas, el cierre de conventos, la desamortización y los intentos de control sobre la jurisdicción eclesiástica, un sector de la Iglesia hizo gala de un feroz antiliberalismo. Desde el púlpito, las órdenes religiosas anatemizaron la Constitución y arremetieron contra la revolución y sus protagonistas, alentando la guerra santa contra los liberales. Y su discurso gozó de gran prédica, sobre todo en medios rurales, donde apenas había calado la propaganda liberal.
Sin embargo, las guerrillas absolutistas no pudieron acabar con el trienio, que fue liquidado por una invasión militar extranjera. El miedo al contagio de la revolución española había calado entre las grandes potencias europeas. No era un temor baladí, pues la Constitución de 1812 fue bandera de los movimientos revolucionarios en Nápoles, el Piamonte o Rusia. A espaldas de los gobiernos liberales, Fernando VII solicitó la intervención de la Santa Alianza en España, que fue acordada por Francia, Austria, Rusia y Prusia. El ejército francés dirigió la operación militar. El 6 de abril de 1823 el duque de Angulema entró en España al mando de 100.000 soldados —conocidos como los Cien Mil Hijos de San Luis— de los cuales 65.000 eran franceses y 35.000 voluntarios absolutistas españoles. El ejército español se rindió sin combatir apenas. El 23 de mayo Angulema entró en Madrid. Días antes el gobierno abandonó la capital llevando consigo al rey y trasladó las Cortes a Cádiz. Sitiada por las tropas francesas, la ciudad se rindió el 1 de octubre. Las tropas invasoras aún tardarían años en irse: a petición de Fernando VII 45.000 soldados franceses permanecieron en España hasta 1828, para garantizar la supervivencia de la monarquía absoluta.
2.3. Las dos caras del absolutismo:
apostólicos y reformistas
El mismo 1 de octubre Fernando VII derogó la obra realizada por los gobiernos liberales entre 1820 y 1823. Retornaron de nuevo las instituciones del Antiguo Régimen, fueron anuladas la desamortización, la desvinculación de mayorazgos y la abolición del régimen señorial, así como las disposiciones sobre el clero, que recuperó sus bienes. Otra vez se desencadenó una feroz campaña represiva contra todo sospechoso de alguna veleidad liberal. El 7 de noviembre Riego, símbolo de la revolución, fue ejecutado. Miles de liberales partieron al exilio. El rigor de la represión no decayó en toda la década. El rey estableció juntas de purificación provinciales, encargadas de investigar a políticos, literatos, militares, profesores y funcionarios, que expedientaron a más de 20.000 personas. 132 oficiales del ejército fueron ejecutados y en torno a 1.000 cesados o relegados. La Inquisición no fue restablecida, pero muchos obispos instauraron juntas de fe para preservar íntegra la doctrina católica y combatir el ideario liberal. Con el fin de prevenir y castigar las disidencias, el gobierno creó en 1824 la Superintendencia General de la Policía del Reino.
Las sublevaciones organizadas desde fuera de España, como las de Valdés, que desembarcó en Tarifa en 1824, o los hermanos Bazán en Guardamar, en 1826, fracasaron porque la oposición en el interior fue desmantelada. El insurreccionalismo liberal se reactivó tras la revolución de julio de 1830, en Francia, que depuso a los Borbones e instauró una monarquía constitucional. Pero el proyecto de invasión desde Francia dirigido por Espoz y Mina, en 1830, o el desembarco del exaltado José María de Torrijos en las costas malagueñas, en 1831, también fueron abortados. La represión contra los conspiradores fue brutal y ejemplarizante. Espoz y Mina logró salvar la vida, pero Torrijos cayó fusilado en las playas de Málaga. A Mariana Pineda la ejecutaron con garrote vil en Granada por apoyar a varios liberales perseguidos y por tejer una bandera morada, símbolo contra el absolutismo por sus reminiscencias con el pendón que enarbolaron los comuneros de Castilla contra Carlos V. La bandera llevaba bordadas las palabras «Libertad, Igualdad y Ley».
La monarquía absoluta fue restaurada. Pero la experiencia de los años transcurridos entre 1814 y 1820, cuando el inmovilismo provocó la quiebra del Estado absoluto, pesó sobre esta nueva etapa. Hasta la fecha, el rey había sido refractario a todo cambio, a toda reforma, pero a partir de 1823 participaron en los gobiernos políticos de formación técnica, herederos del despotismo ilustrado que modernizaron la administración sin que ello conllevara la más mínima apertura liberal. Dicha estrategia permitió que la obra gubernamental fuera más eficaz que la desarrollada durante la primera restauración absolutista. En 1823 se creó el Consejo de Ministros, órgano principal del poder ejecutivo. A lo largo de la década Luis López Ballesteros, desde la cartera de Hacienda, reordenó los servicios financieros, estableció el sistema de presupuestos anuales, fundó el Banco de San Fernando, precursor del Banco de España, así como el Tribunal de Cuentas, aumentó los ingresos del Estado y redujo los gastos.
En 1829 se estableció el primer Código de Comercio. Ese mismo año nació el cuerpo de Carabineros, destinado a perseguir el contrabando. En 1831 se instituyó la Bolsa de Madrid y en 1832 la Secretaría de Estado y del Despacho de Fomento General del Reino, predecesora del Ministerio de Fomento, destinada a impulsar la acción del Estado en educación, obras públicas y desarrollo económico. En 1833 el ministro Javier de Burgos dividió el país en provincias y acabó con las fronteras administrativas de los viejos reinos. No obstante, pese a su importancia, estos cambios no resolvieron problemas esenciales del país como la amenaza de quiebra de la hacienda, la crisis de la producción agrícola y ganadera o la desorganización de las administraciones.
Por otra parte, la incorporación de los técnicos reformistas al gobierno dividió las filas absolutistas. Un grupo de absolutistas puros interpretó cada cambio como un acto de traición y una concesión al liberalismo. Los ultras, denominados también apostólicos, defendían la religión como fundamento de la monarquía tradicional y exigían el restablecimiento de la Inquisición. También reclamaban plena autonomía para los Voluntarios Realistas, grupos de civiles armados que tenían su origen en las guerrillas absolutistas del Trienio Liberal y que nacieron como contraposición a la Milicia Nacional. Fernando VII integró a ministros reformistas y apostólicos en sus gobiernos, y ello generó continuas tensiones en el seno del ejecutivo. En un principio los ultras manifestaron su descontento mediante conspiraciones e intrigas palaciegas. Pero en 1827, ante los crecientes rumores de liberalización del régimen, organizaron una insurrección en Cataluña. La revuelta —denominada de los agraviados o malcontents— se extendió por el campo y la montaña catalanes, articulada en torno a los Voluntarios Realistas, el clero rural y los campesinos, y contó con 30.000 efectivos que ocuparon ciudades como Vic, Cervera, Berga y Olot. Los malcontents exigían el cese de las reformas y el restablecimiento de la Inquisición. La rebelión fue desmovilizada por la intervención del ejército y la mediación del rey.
La fractura entre apostólicos y reformistas se agudizó en 1829, cuando la llegada a España de María Cristina de Nápoles, cuarta esposa de Fernando VII, puso sobre el tapete la sucesión del rey, que no tenía hijos. Los ultras se agruparon en torno al hermano del monarca, el infante don Carlos, y los reformistas alrededor de María Cristina. Embarazada María Cristina, una Pragmática Sanción del 29 de marzo de 1830 anuló la ley Sálica, que desde principios del siglo XVIII impedía reinar a las mujeres; de este modo, la reina aseguró el trono para su descendencia, fuera cual fuera su sexo. En octubre de 1830 nació la princesa Isabel, que relegó al infante don Carlos en la sucesión.
En septiembre de 1832, los ministros apostólicos del gobierno aprovecharon una enfermedad de Fernando VII para derogar la Pragmática Sanción. Pero el rey se recuperó, repuso la Pragmática, expulsó a los ultras del gobierno y formó un gabinete presidido por el reformista Francisco Cea Bermúdez. Cea trató de reforzar su posición aliándose con los liberales más moderados e inició una tímida apertura política: reabrió las universidades, cerradas desde 1830; otorgó una amnistía que permitió el regreso de unos 10.000 exiliados; separó del ejército a los mandos carlistas y licenció y desarmó a los Voluntarios Realistas. El 20 de junio de 1833 la princesa Isabel, con tres años de edad, juró como heredera al trono ante unas Cortes reunidas por estamentos, según el procedimiento del Antiguo Régimen. Cuando Fernando VII falleció, el 29 de septiembre, los partidarios de don Carlos se negaron a reconocer a la nueva reina.
3. LA GUERRA CARLISTA: 1833-1840
Cuatro días después de la muerte de Fernando VII, un grupo de ex voluntarios realistas proclamó en Talavera de la Reina al infante don Carlos como rey legítimo de España, con el nombre de Carlos V. Fue el inicio de una guerra que duró siete años y que constituyó la última gran acción absolutista para frenar la revolución liberal. El carlismo hundía sus raíces en la reacción orquestada por la Iglesia contra la Ilustración a lo largo del siglo XVIII. Su ideario era muy básico: defensa del aparato institucional del Antiguo Régimen y del poder de la Iglesia en su plenitud perdida y reivindicación de la naturaleza absoluta de la monarquía, a la que se presuponía origen divino, principios resumidos en la tríada «Dios, Patria y Rey». Todo ello unido a su condición de movimiento contrario a las mudanzas impuestas por la revolución liberal y a la reivindicación de las relaciones económicas y sociales tradicionales.
Debido a este apego a las estructuras preliberales tuvo un fuerte arraigo en zonas rurales de Navarra y el País Vasco, donde la resistencia al cambio se identificó con la defensa de los fueros, instituciones tradicionales que proporcionaban un cierto margen de autonomía a dichos territorios y cuya defensa ante el avance centralizador del Estado liberal se convirtió en el caballo de batalla de muchos carlistas. Por otra parte, su condición reaccionaria frente la revolución liberal vincula al carlismo con otros movimientos contemporáneos similares, como el miguelismo portugués, integrado por los partidarios del rey Miguel I de Portugal, defensor de la causa absolutista frente al liberalismo.
El carlismo tuvo mayor pujanza en el norte y noreste de la Península: en el País Vasco y Navarra, Castilla La Vieja, La Rioja y las montañas del norte de Cataluña y el Maestrazgo. Fue un movimiento esencialmente rural, con fuerte apoyo campesino; las grandes ciudades eran liberales y las tropas carlistas fracasaron en cada intento de tomar capitales como Bilbao o San Sebastián. Eso no significa que no tuviera simpatizantes en el mundo urbano, sobre todo entre aquellos artesanos que vivieron la liquidación del sistema gremial como un ataque a su posición social y a sus condiciones de vida. También recibió el sostén, sobre todo en el norte de España, de pequeños nobles residentes en el campo o en ciudades pequeñas, que veían peligrar con la revolución su estatus y sus privilegios. Por el contrario, apenas tuvo prédica entre los grandes aristócratas; en parte porque la naturaleza rural del carlismo se compadecía poco con el carácter urbano de la corte; en parte, porque la nobleza fue una de las grandes beneficiarias del desmantelamiento jurídico del Antiguo Régimen. También contó con el respaldo del clero regular y de los curas rurales, acrecentado conforme avanzó la reforma eclesiástica y los gobiernos liberales disolvieron órdenes religiosas y cerraron conventos. No obstante, en líneas generales, el alto clero y el obispado mantuvieron su apoyo, aunque crítico, a la regente María Cristina.
Con contadas excepciones, como Tomás de Zumalacárregui o Rafael Maroto, tampoco abundaron los jefes y oficiales del ejército que se unieron a las filas carlistas; el grueso de sus fuerzas militares procedía de los viejos voluntarios realistas o de levas sobre el terreno. También permanecieron leales a la regente la mayoría de los políticos de la época fernandina. En el plano internacional, los liberales recibieron el auxilio de la Cuádruple Alianza, coalición formada en abril 1834 por Gran Bretaña, Francia, Portugal y España, por la cual las dos grandes potencias se comprometieron a sostener los regímenes liberales en la península Ibérica. Durante la guerra Gran Bretaña y Francia enviaron a España cuerpos de voluntarios —la legión auxiliar británica contó con unos 10.000 hombres—, ofrecieron a los liberales soporte estratégico —la armada británica permitió resistir el sitio de Bilbao—, así como un cuantioso apoyo financiero.
La guerra carlista fue sangrienta y cruel; Benito Pérez Galdós constató en su episodio nacional La campaña del Maestrazgo «las horrendas carnicerías consumadas por uno y otro ejército», en una contienda caracterizada por «el terror, la fiereza y la brutalidad», y en la que con frecuencia los bandos enfrentados no hacían prisioneros. No sabemos con exactitud la cifra total de fallecidos, pero osciló entre 150.000 y 200.000, sobre una población de 13 millones de habitantes.
Las mujeres jamás permanecen al margen de una guerra. La carlista no fue una excepción. Muchas fueron víctimas de las diferentes formas de violencia contra las mujeres que los varones ejercen en los conflictos bélicos, violencia que ya habían sufrido en la Guerra de la Independencia y que volverían a sufrir en todos los ciclos bélicos venideros incluida, por supuesto, la gran Guerra Civil del siglo XX: fueron violadas, capturadas como rehenes, asesinadas, obligadas a abandonar sus viviendas, desterradas, privadas de sus bienes... En la mayoría de las ocasiones fueron agredidas y estigmatizadas por la actividad de sus maridos, padres o hijos, o por las ideas que estos defendían.
El caso más conocido es el de María Griñó, madre del general Cabrera, detenida como rehén en 1834 y fusilada dos años después. En venganza, Cabrera ejecutó a su vez a María Roque, esposa del coronel liberal Manuel Fontiveros, y a otras tres mujeres más, familiares de militares liberales. Estas represalias están bien documentadas, pero otras muchas agresiones a mujeres no han dejado rastro. Algunas, pocas, intervinieron en acciones bélicas similares a las que ya habían desempeñado en la guerra contra los franceses: provisión de alimentos, suministro de agua a los combatientes, enfermería... Fue destacada, por ejemplo, su participación en tareas de apoyo a los liberales que resistieron el cerco carlista. Pocas empuñaron las armas en las guerrillas, y cuando lo hicieron casi siempre tomaron partido por el bando en el que militaban los varones de la familia.
La guerra comenzó como una serie de alzamientos de partidas guerrilleras aisladas, pero la torpe reacción inicial del ejército liberal permitió que la rebelión se consolidara en el norte del país. De hecho, los carlistas instauraron allí un microestado que contó con su propia administración, fábrica de municiones, academia militar, universidad, moneda y sistema tributario. El ejército carlista, que llegó a contar con 50.000 hombres, dio un salto cualitativo en 1834 cuando el general Tomás Zumalacárregui organizó las fuerzas rebeldes y se afianzó en las zonas rurales del País Vasco y Navarra. Los carlistas, sin embargo, no pudieron conquistar Bilbao y San Sebastián, sometidas a largos e infructuosos sitios en 1835 y 1836. En 1835 la rebelión se extendió a Cataluña y el Maestrazgo, donde se hizo fuerte el general Ramón Cabrera. Tras varios intentos infructuosos por recuperar el territorio perdido, los liberales se conformaron en estos primeros años de la guerra con impedir que las tropas carlistas sobrepasaran la línea del Ebro, más allá de la cual solo alcanzaron cierta entidad algunas partidas guerrilleras.
La situación cambió a partir de 1836, cuando los carlistas hicieron varias incursiones fuera de su territorio-base. En junio de 1836 una expedición de 3.000 soldados partió hacia Asturias y Galicia, bajó después camino de Andalucía y llegó hasta Córdoba; ese mismo año otra partida marchó hacia Cataluña para tratar de enlazar los territorios rebeldes vasco-navarros y catalanes; en 1837 el pretendiente Carlos encabezó una marcha de 20.000 hombres —la Expedición Real— que alcanzó las puertas de Madrid. Sin embargo, ninguna de estas incursiones ocupó más territorios, ni sostuvo batallas de importancia con los liberales, y ello evidenció la inferioridad militar de los carlistas, incapaces de expandirse más allá de sus reductos del norte.
A principios de 1838 el ejercito cristino, comandado desde 1836 por el general Baldomero Espartero, tomó la iniciativa y empezó a ganar terreno. Mediado el año, las fuerzas carlistas se hallaban divididas entre los partidarios de pactar la paz a cambio de concesiones y los defensores de la resistencia a ultranza. El general Maroto, compañero de armas de Espartero en las guerras de independencia hispanoamericanas y líder de los primeros, impuso sus tesis, aunque para conseguirlo hubo de fusilar a varios generales disidentes. El 31 de agosto de 1839, el Convenio de Vergara selló la paz entre carlistas y liberales. Los carlistas reconocieron los derechos de Isabel II al trono; a cambio, los liberales respetaron los fueros vascos y navarros e incorporaron al ejército a los oficiales y generales carlistas. Pese a la firma del Convenio, el general Cabrera mantuvo la resistencia en Cataluña y el Maestrazgo hasta que fue derrotado en el verano de 1840.
4. DIVISIÓN EN LAS FILAS LIBERALES.
MODERADOS FRENTE A PROGRESISTAS: 1833-1843
La guerra carlista tuvo su origen en el pleito sucesorio entre dos miembros de una misma familia reinante que amparaban dos versiones diferentes del absolutismo. En septiembre de 1833, tras la muerte de Fernando VII, María Cristina de Borbón, regente del reino en nombre de su hija Isabel II, apostó por la continuidad y mantuvo al frente del gobierno a Francisco Cea Bermúdez, defensor de la monarquía absoluta aunque combinada con reformas administrativas y económicas. Pero a estas alturas el viejo despotismo ilustrado ni interesaba a los carlistas, ya en pie de guerra, ni era aceptable para los liberales. Cada día más voces abogaban por un cierto grado de liberalización política y por la convocatoria de Cortes. Demanda auspiciada por notables de la Corte próximos a la regente, algunos militares y los embajadores británico y francés, que presionaban a favor de un giro liberal. El 15 de enero de 1834, María Cristina cedió y confió el gobierno al moderado Francisco Martínez de la Rosa, quien ya presidiera un gabinete durante el Trienio Liberal.
4.1. La política en tiempos del Estatuto Real
Martínez de la Rosa ya había patrocinado años atrás la reforma de la Constitución de 1812 o, incluso, su reemplazo por una nueva Ley Fundamental que limitara los poderes de las Cortes, reforzara los del monarca y estableciera un sistema bicameral. Al igual que había ocurrido con otros liberales, su ideario político se templó en el exilio, al contacto con el liberalismo doctrinario francés, y ahora preconizaba una transición gradual y pacífica del absolutismo reformista al liberalismo que atrajera a las viejas élites fernandinas. A este fin respondió el Estatuto Real, promulgado por la regente el 19 de abril de 1834. No era una Constitución en sentido estricto, puesto que no fue aprobado por una asamblea nacional, sino una graciosa concesión de la Corona, similar por lo tanto, al menos en su origen, a la Carta Otorgada por Luis XVIII a los franceses en 1814. Una concesión regia, conservadora, que pretendía sumar el apoyo liberal a la causa dinástica sin ceder por ello al radicalismo: la regente se decantó, y así lo seguiría haciendo en adelante, por respaldar al ala más conservadora del liberalismo.
En más de un sentido el Estatuto Real era la antítesis de la Constitución de Cádiz. Se trataba de un texto breve, de cincuenta artículos, que regulaba la organización de las Cortes y de los otros poderes del Estado en relación a estas, pero que no dedicaba ningún título al rey o a los ministros, ni mencionaba los derechos fundamentales. Con su entrada en vigor, la monarquía dejó de ser absoluta y quedó sujeta a las limitaciones que imponía la nueva Ley Fundamental. No obstante, los poderes que atribuía al titular de la Corona eran muy amplios: podía convocar las Cortes, cerrarlas y disolverlas; le correspondía en exclusiva la iniciativa legislativa y la sanción de las leyes, de modo que podía vetar las decisiones parlamentarias.
El Estatuto Real establecía dos cámaras: el Estamento de Próceres —equivalente al Senado— y el de Procuradores —equiparable al Congreso de los Diputados—. El Estamento de Próceres revelaba cierta voluntad de continuidad con el orden sociopolítico del Antiguo Régimen. Contaba con próceres hereditarios —los grandes de España— y otros designados por la Corona entre arzobispos y obispos, aristócratas, altos cargos de la administración y del ejército, grandes propietarios y universitarios con renta anual superior a 60.000 reales. El número de próceres era ilimitado y su nombramiento vitalicio, para que en el proceso de toma de decisiones parlamentarias siempre prevaleciera la voluntad de la Corona.
El Estamento de Próceres arrastró una vida lánguida, pues el centro de la vida política radicó en el Estamento de Procuradores. Era esta última una cámara electiva, si bien para ser electo era preciso tener una renta anual de 12.000 reales. El decreto de 20 de mayo de 1834, que reguló las primeras elecciones bajo el régimen del Estatuto, estableció un sistema electoral indirecto y, a diferencia del que rigió en Cádiz, censitario y muy restrictivo: el nivel de renta exigido a los electores era tal que solo pudieron votar 16.000 ciudadanos, un 0,1% de la población. Un decreto electoral del 24 de mayo de 1836 amplió el número a 65.000, un 0,5%. En los primeros comicios fueron electos 188 procuradores, un tercio de los cuales tenía experiencia política previa en las Cortes de Cádiz, en el Trienio Liberal o en la administración fernandina. Había en torno a 130 propietarios y profesionales liberales, 53 empleados públicos y militares y 5 eclesiásticos.
Los nobles eran pocos, y como el resto de los procuradores se distribuyeron en los dos grandes partidos políticos que se perfilaron en estos años: el moderado y el progresista. Como la mayoría de los partidos del siglo XIX, apenas estaban institucionalizados: eran agrupaciones de notables que aportaban al tronco común sus propias redes clientelares; la mayoría de los procuradores votaba sobre cada asunto en función de sus creencias o intereses y era habitual que un diputado coincidiera en algunas materias con sus correligionarios y discrepara en otras. Ninguna de las dos cámaras tenía iniciativa legislativa y por ello solo tramitaban los asuntos que decidiera el gobierno. No obstante, podían ejercer el derecho de petición a la Corona y por esta vía los progresistas llevaron al Estamento de Procuradores los temas que los gobiernos moderados procuraban escamotear: los derechos ciudadanos, la soberanía nacional, la Milicia Nacional o la desamortización eclesiástica.
Entre enero de 1834 y septiembre de 1835 se sucedieron dos gobiernos moderados, presididos por Martínez de la Rosa y el conde de Toreno. Durante este largo año y medio los progresistas expresaron su rechazo al orden constitucional moderado, en las Cortes, en la calle y en los cuarteles: no habían sido llamados a participar en la redacción del Estatuto Real, no era una norma emanada de la voluntad nacional, no regulaba los derechos fundamentales y confería excesivo poder a la Corona y muy poco a las Cortes. Consideraban que la Constitución de Cádiz seguía siendo el único código fundamental que la nación se había otorgado a sí misma y por ello querían su restitución, aun cuando fuera preciso reformarla. La prensa progresista se movilizó contra el Estatuto Real. También la Milicia Nacional, institución vinculada al progresismo y que fue preciso fortalecer, pues se reveló eficaz para combatir a la guerrilla carlista. En enero de 1835 varios militares progresistas se pronunciaron, sin éxito, para derribar a Martínez de la Rosa. Pero, por, por encima de todo, los progresistas fueron capaces de movilizar a la opinión liberal en la calle: en julio de 1835 estalló la revuelta popular y se crearon juntas apoyadas por la Milicia Nacional en Cádiz, Valencia, Málaga, Zaragoza, Madrid, Barcelona... Juntas que recordaban a las establecidas durante la Guerra de la Independencia y el Trienio Liberal; instituciones básicas de organización insurreccional en las que participaban unidos el pueblo y las clases medias.
En septiembre de 1835, obligada por la presión de las juntas, la regente encargó el gobierno al progresista Juan Álvarez Mendizábal. Mendizábal promovió la autonomía local, asunto destacado del programa progresista. Además reforzó la Milicia Nacional, que pasó de 30.000 miembros en 1834 a casi 400.000 en 1836. No obstante, la guerra absorbió las energías del gobierno. Mendizábal se comprometió a incrementar el ejército en 100.000 soldados, aunque solo logró 47.000, y para financiar las operaciones bélicas buscó empréstitos en el exterior, aumentó la presión fiscal y, sobre todo, abordó la desamortización de los bienes del clero, que se explica en detalle más adelante. Baste ahora con saber que un decreto del 11 de septiembre de 1835 restableció la Ley de Regulares de 1820 y otro del 8 de marzo de 1836 suprimió la mayoría de los conventos de religiosos varones. Los bienes de las comunidades suprimidas fueron nacionalizados y el producto de su venta en pública subasta se destinó a financiar la guerra. El 13 de mayo de 1836, María Cristina forzó la dimisión de Mendizábal y le reemplazó por el moderado Francisco Javier de Istúriz, que disolvió las Cortes y obtuvo una mayoría moderada en las elecciones. Sin embargo, desde finales de julio, Istúriz hubo de afrontar una nueva movilización de las juntas, la insurrección de la Milicia Nacional en varias capitales y el pronunciamiento de algunas unidades militares del Ejército del Norte. El 12 de agosto de 1836 un grupo de sargentos se sublevó, tomó el palacio de La Granja, obligó a la regente a jurar la Constitución de 1812 y a nombrar un gobierno progresista que presidió José Calatrava, con Mendizábal en la cartera de Hacienda.
4.2. La Constitución de 1837:
una apuesta por el consenso
Cuando el Motín de La Granja forzó a la regente a restaurar la Constitución de 1812, la mayoría de los progresistas ya defendían su reforma o, incluso, su reemplazo por un texto más acorde con los nuevos tiempos. La Constitución de 1812, concebida para refrenar el impulso absolutista de Fernando VII, rezumaba desconfianza hacia el poder ejecutivo, encabezado por el monarca, y por ello dificultaba el ejercicio del gobierno. Pero mediada la tercera década del siglo XIX dicha cautela carecía de sentido, pues la regente y la futura reina eran liberales. Por otra parte, las Cortes unicamerales de 1812 eran una rareza en el horizonte liberal de los años treinta, conservador en sus líneas generales, que los progresistas conocieron bien durante su exilio: «había dos cámaras en Inglaterra, dos en Francia, dos en Bélgica, dos en Estados Unidos y en las demás repúblicas de la América Española», escribiría años después el progresista Evaristo San Miguel. La necesidad de erigir un frente liberal común ante los carlistas también aconsejó la revisión constitucional, pues si los progresistas no aceptaban el Estatuto Real, los moderados renegaban de la Constitución de 1812: un nuevo texto que aunara elementos de ambas permitiría cierto grado consenso. Así pues, el 21 de agosto de 1836 el gobierno Calatrava convocó elecciones para que «la nación reunida en Cortes» manifestara «su voluntad acerca de la Constitución que ha de regirla o de otra conforme a sus necesidades». En junio de 1837, las Cortes alumbraron una nueva Constitución.
La Constitución de 1837 fue un texto transaccional, ecléctico, pactado entre los sectores más centristas de los partidos Moderado y Progresista. Su preámbulo proclamaba el principio progresista de la soberanía nacional, al consignar que era voluntad de la nación reunida en Cortes decretar y sancionar la nueva Constitución. Sin embargo, la potestad legislativa residía en las Cortes con el rey, enunciado que remitía al principio moderado de la soberanía compartida. Respecto a la Constitución de 1812, la Corona salía reforzada en detrimento de la autonomía de las Cortes: ambas instituciones compartían la iniciativa legislativa y al titular de la Corona le correspondía sancionar y promulgar las leyes, así como convocar, suspender y disolver las Cortes, si bien tres meses después de su disolución estaba obligado a convocar otras nuevas. El rey, cabeza del poder ejecutivo, era sagrado, inviolable e irresponsable; los ministros se responsabilizaban con su firma de toda resolución en el ámbito del poder ejecutivo y esto provocó que, en la práctica, la toma de decisiones se desplazara del rey a su gobierno.
Las Cortes eran bicamerales: el rey designaba a los senadores entre una terna votada por los electores de cada provincia; los diputados eran electos en votación directa. La Ley Electoral del 20 de julio de 1837 era censitaria, pero redujo la renta exigida respecto a la legislación previa, de modo que el número de electores pasó de 65.000 a 267.000; llegaría a 635.000 al acabar la regencia de Espartero. Conforme al programa progresista, el texto reconocía los derechos fundamentales y organizaba la Milicia Nacional. La Constitución de 1837 era elástica, flexible, y ello también evidenció la voluntad de consenso: tenía 77 artículos, frente a los 384 de la gaditana, y remitía muchos asuntos a su desarrollo en futuras leyes, de modo que gobiernos de diferentes partidos tuvieran un amplio margen de maniobra en temas fundamentales como la libertad de imprenta, la Ley Electoral, la Milicia Nacional o los ayuntamientos.
La Constitución fue promulgada por la regente María Cristina el 18 de junio de 1837. Dos meses después, cayó el gobierno Calatrava, víctima de la difícil situación militar, los apuros financieros y el hostigamiento de los moderados. Los tres años siguientes fueron testigos de la ruptura del consenso generado en torno a la Constitución de 1837 y de la creciente polarización del poder político entre la regente María Cristina y el general progresista Baldomero Espartero, cuyo ascendiente aumentó conforme las tropas liberales avanzaron en el frente norte. Aunque María Cristina eligió entre los moderados a los presidentes del Consejo de Ministros, un Espartero cada vez más fuerte se hizo con las riendas de la política militar y condicionó algunas decisiones de los gobiernos. El enfrentamiento entre ambos, in crescendo conforme se acercaba el fin de la guerra, desbordaba el conflicto personal, pues atañía al modo de concebir el Estado.
Así lo reveló la lucha en torno a la organización de los ayuntamientos, pieza esencial en el entramado político pues las autoridades municipales elaboraban los censos y preparaban las elecciones. En 1840 el gobierno del moderado Evaristo Pérez de Castro intentó modificar la ley de Ayuntamientos de 1836, que había restituido la normativa de las Cortes de Cádiz y el Trienio Liberal. En la tradición municipal doceañista, los ayuntamientos eran instituciones descentralizadas, electas por los vecinos mediante sufragio universal masculino indirecto, que habían asumido muchas de las viejas atribuciones señoriales. Dado que el Partido Progresista dependía de su capacidad para movilizar a la opinión liberal en las ciudades, era crucial para su supervivencia que los ayuntamientos tuvieran un amplio margen de autonomía.
Por el contrario, los moderados tenían su principal baza en el apoyo de la Corona y por ello veían en los municipios un instrumento de la revolución, del pueblo progresista propenso a desbordarse. De ahí que el proyecto de Ley Municipal de 1840 trocara radicalmente la organización municipal adoptando el modelo centralizado francés, que subordinaba los municipios al gobierno y cercenaba la autonomía local. El proyecto reducía el cuerpo electoral a los mayores contribuyentes, atribuía al gobierno la designación de los alcaldes en las grandes ciudades y a los jefes políticos, autoridad provincial equivalente al cargo de gobernador civil, su nombramiento en el resto de los municipios.
Los progresistas combatieron por todos los medios una iniciativa que debilitaba la base de su poder político. Espartero exigió a la regente que rechazara el proyecto, mientras los diputados progresistas lo combatían en el Congreso. Pero María Cristina sancionó la Ley Municipal el 15 de julio de 1840. Al día siguiente estallaron las primeras protestas en Barcelona y a finales del verano se había propagado por todo el país un movimiento insurreccional, que fue respaldado por parte del ejército y la Milicia Nacional y que ya no apuntaba solo contra la Ley Municipal, sino también contra la regente. El 1 de septiembre de 1840 el ayuntamiento de Madrid se declaró en rebeldía y constituyó una Junta de Gobierno Provincial; poco después las juntas se extendían por toda la Península. A finales de septiembre Espartero, cuya figura alcanzaba ya la condición de mito entre las clases populares urbanas, hizo su entrada triunfal en Madrid. Forzada por las circunstancias, la regente nombró un gobierno progresista, pero se negó a anular la Ley Municipal. Espartero se mantuvo firme. Convencida de que el poder ya estaba de facto en manos del general, María Cristina renunció a la regencia y partió hacia el exilio en Francia el 12 de octubre de 1840.
4.3. La regencia de Espartero
Tras asumir la regencia del reino, Espartero suspendió la Ley de Ayuntamientos moderada. Todo parecía augurar una larga etapa de gobierno progresista, pero en pocos años Espartero perdió buena parte de sus apoyos. Las grandes figuras del progresismo, como Agustín de Argüelles, Juan Álvarez Mendizábal o Salustiano de Olózaga, se distanciaron del regente, que relegó a los notables del partido y prefirió rodearse de militares y políticos fieles, pero de bajo perfil. Recelaban, además, del carácter caudillista que día tras día iba adquiriendo la regencia. Los progresistas obtuvieron una mayoría aplastante en las Cortes, pues los moderados, en solidaridad con el exilio de María Cristina, no participaron en las elecciones. Mas no por ello Espartero tuvo una situación cómoda en el Congreso; al contrario: un sector de su propio partido ejerció una dura oposición parlamentaria.
También decayó la fama del general en medios populares, especialmente en Barcelona, la ciudad española en la que más había avanzado la industrialización, vinculada a la producción textil. Allí, un creciente número de trabajadores empezó a participar en organizaciones como la Asociación de Tejedores de Barcelona, una suerte de sindicato rudimentario, que reclamaban la limitación de la jornada laboral y otros derechos. También en Barcelona se acusaba un proceso que ocurría en otras ciudades españolas: de los grupos populares urbanos que tradicionalmente habían apoyado al Partido Progresista se desgajó una izquierda más radical, republicana, que empezó a organizarse activamente. En las elecciones municipales de 1841 los republicanos consiguieron la mayoría en veintiuna ciudades —entre ellas Valencia, Sevilla o San Sebastián— y una amplia representación en Madrid y Barcelona.
La movilización a la izquierda del progresismo en Barcelona coincidió con la irritación de los industriales catalanes ante la reforma de los aranceles en 1841. Desde la Guerra de la Independencia regía en España un arancel proteccionista, que amparaba a la industria nacional frente a la competencia extranjera con fuertes recargos a las importaciones. La industria textil catalana, de hecho, comenzó a florecer al cobijo del proteccionismo arancelario y la liberalización de la actividad fabril. Pero la excesiva protección se estaba volviendo ineficaz pues alentó el contrabando: en algunos años los productos ingleses que entraron en la Península por vía ilegal triplicaron en valor a los que lo hicieron legalmente. Los británicos presionaban al gobierno para que adoptara una política librecambista, de aranceles bajos, que favoreciera sus exportaciones a España, y buena parte de los progresistas, liberales contrarios a la intervención del Estado en la economía, eran partidarios del librecambismo. Mas si el nuevo arancel de 1841 rebajó las tarifas arancelarias, aunque preservó el modelo proteccionista, fue ante la convicción de que así crecería el comercio legal y remitiría el contrabando.
La rebaja, sin embargo, indignó a los industriales catalanes, que temieron una mayor penetración de textiles británicos en el país. En noviembre de 1842, una refriega entre trabajadores y guardias de consumos derivó en una insurrección popular en la que convergieron los industriales —que movilizaron a los trabajadores de sus fábricas—, los progresistas y la izquierda republicana. Durante semanas la ciudad se declaró rebelde al gobierno, que reaccionó con extrema dureza: Espartero asedió Barcelona como si se tratara de una campaña militar y desde el castillo de Montjuïc inició el 20 de noviembre un bombardeo que duró doce horas; el ataque destruyó en torno a cuatrocientos edificios. Sofocada la rebelión, el gobierno dio a Barcelona el trato de una ciudad conquistada en tiempo de guerra, imponiéndole una multa colectiva de 12 millones de reales.
Si a estas alturas Espartero ya había perdido respaldo entre sus propias filas, la represión le restó aún más fieles entre la izquierda progresista y alentó la oposición de varios generales del partido. En 1843 un sector del progresismo se confabuló con el Partido Moderado para derribar al regente. Los generales moderados habían combatido a Espartero desde un primer momento, alentados desde Francia por María Cristina. Ya en septiembre de 1841 hubo un pronunciamiento moderado, encabezado por los generales Leopoldo O’Donnell y Diego de León, que trataron de entrar en palacio y secuestrar a la reina Isabel. Diego de León fue detenido y fusilado, y O’Donnell huyó a Francia junto a otros generales implicados, como Ramón María de Narváez.
En la primavera de 1843 la conjura contra Espartero dio sus frutos. En mayo hubo una serie de pronunciamientos militares encadenados en Andalucía. En junio el movimiento cobró fuerza en Cataluña: los generales progresistas Juan Prim y Francisco Serrano se sublevaron respectivamente en Reus y Barcelona. Al tiempo, Narváez desembarcó en Valencia y marchó sobre Madrid, mientras el regente trataba de sofocar la rebelión en Andalucía. El 30 de julio, incapaz de tomar Sevilla y Cádiz, Espartero partió hacia el exilio en un buque británico.
5. LA LIQUIDACIÓN DEL ANTIGUO RÉGIMEN: 1833-1843
Las Cortes reunidas en Cádiz entre los años 1810 y 1814, y durante el Trienio Liberal, entre 1820 y 1823, impulsaron el desmantelamiento jurídico del Antiguo Régimen, un proceso frenado por los gobiernos absolutistas de Fernando VII, entre 1814 y 1820, y 1823 y 1833. Pero a partir de 1833, consolidada la monarquía constitucional, la liquidación del Antiguo Régimen fue irreversible: en 1843 ya habían sido suprimidas la mayoría de las trabas al libre uso de la propiedad y a la actividad industrial y comercial, y la Iglesia y la aristocracia habían perdido su condición de estamentos privilegiados.
5.1. La desamortización eclesiástica
A lo largo la Edad Media, la Iglesia católica adoptó varias disposiciones jurídicas dirigidas a impedir la dispersión de su patrimonio, de modo que las entidades eclesiásticas pudieron adquirir bienes, pero no venderlos. Como ha señalado Francisco Tomás y Valiente, el patrimonio eclesiástico era como un saco en el que entraban bienes, pero no salían, quedando en él como muertos, amortizados. La amortización significaba su absoluta exclusión de las corrientes del mercado. En el siglo XVIII algunos ilustrados defendieron la desamortización de las tierras eclesiásticas, con el fin de acrecentar su productividad y limitar el poder de la Iglesia. También desde finales de aquel siglo la confiscación y venta de las tierras de la Iglesia se reveló como un eficaz recurso para nutrir las arcas del Estado. En 1798 Godoy promovió la desamortización de los bienes pertenecientes a hospitales, hospicios y obras pías.
Un decreto de las Cortes de Cádiz, del 13 de septiembre de 1813, reemprendió la desamortización al convertir en bienes nacionales las temporalidades de los jesuitas, los bienes de las órdenes militares, los conventos y monasterios suprimidos durante la Guerra de la Independencia, así como las propiedades de la Inquisición. Y la ley de Reforma del Clero Regular, de 1820, reactivó el proceso durante el Trienio Liberal: suprimió 290 monasterios de diversas órdenes monacales, redujo el número de religiosos, estimuló las secularizaciones y prohibió la fundación de nuevos conventos. Las medidas desamortizadoras de Cádiz y el Trienio Constitucional fueron derogadas por Fernando VII en 1814 y 1823, respectivamente.
Juan Álvarez Mendizábal, al frente del Consejo de Ministros de septiembre de 1835 a mayo de 1836, y como ministro de Hacienda del gobierno Calatrava, entre septiembre de 1836 y agosto de 1837, dio un nuevo impulso a la desamortización eclesiástica. La voluntad de ganar la guerra figuró entre sus principales motivos. La desamortización se reveló como una medida crucial para mejorar el crédito del Estado. Aunque aportó relativamente poco capital líquido —en torno a 500 millones de reales—, la venta de los bienes incautados redujo el volumen de deuda entre 4.600 y 5.300 millones y gracias a ello el gobierno pudo obtener préstamos en el exterior, necesarios para sostener la contienda. Por otra parte, la venta de los bienes incautados consolidó la causa liberal al captar el apoyo de los compradores de tierras.
No obstante, aunque la guerra fue un aliciente, el proceso desamortizador había comenzado mucho antes y se asentaba sobre principios básicos del liberalismo. La desamortización asumía una máxima aceptada por todos los liberales: la expansión de la propiedad individual y el reconocimiento del libre derecho de los propietarios a disponer de ella según su voluntad eran esenciales para crear riqueza. Los liberales creían que los viejos sistemas de propiedad colectiva de la tierra propiciaban un uso ineficiente de los recursos. La privatización provocaría una explotación eficaz y racional, pues quienes compraran los bienes de «manos muertas» aspirarían a obtener la mayor rentabilidad posible del capital invertido. Asimismo, la desamortización también respondía a la voluntad de someter a la Iglesia al orden civil.
De hecho, en la década de 1830, moderados y progresistas compartían estos principios básicos, si bien discrepaban acerca de los tiempos y del alcance final que debía tener la desamortización. Los primeros gobiernos moderados de la regente María Cristina ya adoptaron entre 1834 y septiembre de 1835 algunas medidas encaminadas a recortar el poder de la Iglesia y encauzar el proceso desamortizador. Un decreto del 3 de julio de 1835 abolió la Compañía de Jesús y otro del 25 de julio suprimió los conventos con menos de doce profesos y nacionalizó sus bienes. Mendizábal aceleró la desamortización. A partir de septiembre de 1835, mediante varios decretos, restableció la ley de Reforma del Clero Regular de 1820, que había liquidado casi tres centenares de monasterios de diversas órdenes; después amplió la supresión a la práctica totalidad de los conventos de religiosos varones, nacionalizó y puso en venta los bienes de las órdenes extinguidas y, ya en 1837, extendió el proceso a las órdenes religiosas femeninas y al clero secular. Las ventas se realizaron mediante subasta pública y el pago pudo realizarse en títulos de deuda o en efectivo.
La desamortización de los bienes del clero secular se vinculó a la extinción del diezmo, un tributo que los agricultores pagaban a la Iglesia desde la Edad Media y que equivalía al 10% de la cosecha. Desamortización y supresión del diezmo privaron a la Iglesia de los recursos que habían permitido su condición de estamento privilegiado; en adelante pasó de sostenerse por sus propios medios a depender del Estado. Con este fin, el decreto del 29 de julio de 1837 creó la «dotación de culto y clero», por la cual el Estado asumía los gastos del clero católico y los derivados del culto. El 2 de septiembre de 1841, ya durante la regencia de Espartero, un nuevo decreto reactivó la desamortización del clero secular, bloqueada por los últimos gobiernos moderados de María Cristina.
La desamortización provocó un ingente trasvase de la propiedad inmueble, principal fuente de riqueza en una sociedad agraria como la española. El volumen de tierra transferida en la suma de procesos desamortizadores del siglo XIX (incluida la desamortización civil de 1855, sobre la que se habla en el próximo capítulo) alcanzó el 20% del territorio español y el 40% de la tierra cultivable: más de 600.000 fincas. Entre 1836 y 1844 se enajenaron en torno al 60% de las posesiones que tenía la Iglesia en 1835, y el importe de lo vendido hasta 1844 osciló entre los 3.273 y los 4.455 millones de reales. La entrada de tal volumen de tierra en el mercado como bien de libre circulación reactivó la actividad económica: la producción aumentó al crecer la superficie de cultivo, aunque no avanzó a la par el progreso técnico.
Entre los beneficiarios de la desamortización figuró una nueva gama de propietarios agrarios: especuladores, capitalistas urbanos, comerciantes, políticos, abogados y funcionarios, industriales, residentes en Madrid o en capitales de provincia. No obstante, el número más alto de compradores provino del ámbito rural: grandes y medianos propietarios, arrendatarios, notables locales... El cambio de manos no varió la estructura de la propiedad; más bien al contrario, la desamortización reforzó la situación existente en cada territorio: en la meseta norte y en levante pequeños y medianos propietarios tuvieron más oportunidades para comprar, mientras que en el centro y el sur de la Península los grandes propietarios ampliaron sus latifundios con nuevas fincas.
Los pequeños arrendatarios y los jornaleros no propietarios fueron, como apuntó hace tiempo Francisco Tomás y Valiente, los principales perjudicados. A diferencia de las instituciones eclesiásticas, que tendían a mantener las rentas estables durante largos períodos de tiempo, los nuevos propietarios se rigieron por las leyes de mercado y trataron de maximizar sus beneficios subiendo las rentas; además, al liberalizarse los contratos de arrendamiento dispusieron de recursos legales más eficaces para desprenderse de arrendatarios, colonos o jornaleros, y someterles a condiciones de explotación con frecuencia peores que las sufridas durante el Antiguo Régimen. De hecho, la desamortización intensificó la polarización social en el mundo rural al empujar a muchas familias campesinas a la proletarización.
5.2. La abolición de los señoríos
El decreto del 6 de agosto de 1811, de las Cortes de Cádiz, abolió los señoríos jurisdiccionales, es decir, transfirió a la nación la potestad que hasta la fecha tenían los señores para ejercer justicia y realizar nombramientos administrativos. Además, suprimió todos los privilegios que tuvieran su origen en los señoríos jurisdiccionales y declaró extinguido el vasallaje y las prestaciones que los vasallos pagaban a los señores. También reconoció a los viejos señores como propietarios absolutos de los señoríos territoriales o solariegos, aquellos sobre los que pudieran demostrar que tenían algún derecho sobre su propiedad. De este modo, abolidos los señoríos jurisdiccionales y los privilegios anejos, y reconocidos como propiedad privada los señoríos territoriales, quedó legalmente desmantelado el régimen señorial.
El decreto, no obstante, generó un problema. Muchos señores reivindicaron la posesión de señoríos cuyos derechos emplazaban siglos atrás, cuyos títulos de propiedad se habían perdido con el paso de los años, y otros reclamaron la propiedad de aquellos señoríos sobre los que habían ejercido durante un cierto tiempo algún tipo de jurisdicción. Y ello provocó litigios con los campesinos, que en algunos casos también reivindicaban la propiedad de estas tierras, y en otros se negaban a pagar ninguna renta por las tierras que cultivaban mientras no quedara fehacientemente demostrado quién era el propietario.
Antes de que Fernando VII anulara la obra de las Cortes de Cádiz, muchos de estos conflictos habían acabado en los tribunales. La legislación aprobada en el Trienio Liberal trató de proteger a los campesinos. La ley del 3 de mayo de 1823, promovida por los exaltados, obligó a los señores que reclamaran la propiedad de algún señorío a documentar su demanda con títulos de propiedad. La decisión última quedaba en manos de la autoridad judicial, pero mientras la justicia no resolviera los campesinos no estaban obligados a pagar rentas a sus antiguos señores. Sin embargo, la ley de 1823 apenas tuvo tiempo de aplicarse.
La legislación del Trienio Constitucional amparaba a los campesinos. Pero durante la regencia de María Cristina, con la guerra carlista en marcha, los liberales —moderados o progresistas— trataron de afianzar el respaldo de la aristocracia a su causa y facilitaron la conversión de los señoríos en propiedad privada de pleno derecho. La ley del 23 de agosto de 1837 restituyó el decreto del 6 de agosto de 1811 y la ley del 23 de mayo de 1823, pero estableció nuevos criterios para la transformación de los señoríos que contravinieron el espíritu de esta última norma. De entrada, dispuso que cuando los viejos señores reclamaran la propiedad de una tierra en la que no hubieran ejercido el señorío jurisdiccional, el mero hecho de que hubieran percibido en alguna ocasión alguna renta resultaba prueba suficiente de que eran suyas y no estaban «obligados a presentar los títulos de adquisición», ni debían ser «inquietados ni perturbados en su posesión».
De este modo los señoríos territoriales se transformaron automáticamente en la propiedad privada de quien hasta la fecha había sido el señor. Los tribunales solo debían intervenir si la reclamación de propiedad afectaba a una tierra sobre la que los señores también habían ejercido derechos jurisdiccionales. En estos casos, los viejos señores debían probar su derecho a la propiedad aportando los títulos originales. Títulos que, en muchas ocasiones, se remontaban siglos atrás y no se conservaban. En estos casos, bastaba con acreditar su destrucción con «otros documentos e informaciones de testigos, hechas en la época coetánea y próxima a los sucesos que causaron dicha destrucción»: la constatación de que el archivo de un palacio o castillo nobiliario se había incendiado o destruido en cualquier época bastó para justificar la pérdida de los títulos de propiedad, que en otras ocasiones fueron directamente falsificados. De este modo, la mayoría de los viejos señores ganaron los juicios entablados con los campesinos y se hicieron con la propiedad absoluta de las tierras.
En definitiva, la abolición del régimen señorial implantó unos derechos de propiedad capitalistas en el mundo agrario. Al final del proceso la nobleza perdió sus derechos jurisdiccionales, pero a cambio acrecentó su patrimonio al acceder a la plena y libre propiedad de unas tierras cuya titularidad de origen, en muchos casos, resultaba dudosa. Por el contrario, como han apuntado los historiadores económicos Albert Carreras y Xavier Tafunell, el campesinado fue expoliado sin percibir nada a cambio. No es de extrañar, por tanto, que la abolición del régimen señorial contribuyera a sellar los lazos entre la vieja aristocracia y las nuevas élites políticas y económicas liberales.
5.3. La desvinculación de los mayorazgos
En el siglo XIV se generalizó en Castilla la institución del mayorazgo, un régimen de propiedad vinculada por el cual todos los bienes de las familias nobiliarias eran heredados por el primogénito varón —el mayor, y de ahí el nombre de «mayorazgo»— y que impedía su venta posterior salvo permiso expreso del monarca. De este modo se aseguraba la preservación del patrimonio familiar, que podía crecer con nuevas adquisiciones pero nunca mermar ni fragmentarse. Al igual que ocurría con la amortización eclesiástica, la vinculación de la propiedad agraria mantenía las tierras fuera del mercado. Por otra parte, la superficie de tierra vinculada en mayorazgos debió de ser aproximadamente igual en extensión a la que abarcaba la propiedad de la Iglesia en «manos muertas».
La ley del 11 de octubre de 1820, durante el Trienio Liberal, suprimió los mayorazgos y autorizó a la nobleza a vender sus tierras, pero en 1823 dicha norma fue anulada por Fernando VII. El 30 de agosto de 1836, el gobierno progresista de José Calatrava recuperó por decreto la ley de 1820. Al igual que la desamortización eclesiástica, la desvinculación de mayorazgos transformó la naturaleza de los derechos de propiedad. Pero a diferencia de la desamortización, el cambio no implicó una transferencia en la posesión de la tierra: los nobles continuaron siendo dueños de sus patrimonios, pero estos pasaron a ser bienes de libre disposición; la desvinculación no obligó a los nobles a vender sus bienes inmuebles, simplemente les autorizó a venderlos. La nobleza obtuvo un claro beneficio, pues además de disponer de plena libertad para reordenar sus patrimonios y administrar como considerara conveniente sus tierras, estas, al dejar de ser bienes inalienables y salir al mercado, subieron de valor. De este modo, la desvinculación de mayorazgos también contribuyó a atraer a la nobleza a la causa liberal.
5.4. Consolidación de los derechos de los propietarios
y liberalización del tráfico económico
A lo largo de la década de 1830, moderados y progresistas recuperaron y ampliaron la legislación de las Cortes de Cádiz que eliminaba las trabas a la libre disposición de la propiedad, promovía la libertad de empresa y liberalizaba el tráfico económico. Las normas destinadas a impulsar la libre disposición de la tierra comenzaron tras la muerte de Fernando VII. Así, el 22 de diciembre de 1833 una ordenanza resolvió que los propietarios de montes tuvieran plena libertad para cercarlos. Aun cuando se tratara de una medida parcial, avanzaba el signo de los nuevos tiempos, pues el cerramiento de una finca es símbolo de plena y absoluta propiedad sobre la misma y permite al propietario dar a la tierra el uso más conveniente para sus intereses. En 1836 un decreto autorizó el cercamiento de todas las fincas, medida complementada con la supresión de la Mesta, el gremio de ganaderos. Durante siglos, los dueños de las enormes extensiones de pastos en los que pacían los ganados de la Mesta habían perdido la libre disposición sobre los mismos; en adelante pudieron cercar sus tierras y dedicarlas a un uso distinto.
A lo largo de la década otras medidas proclamaron la libertad de precio sobre todos los bienes procedentes de la tierra, la libertad de tráfico del grano y de los demás productos, y la libertad de arrendamiento de las fincas rústicas: el precio y la duración del contrato quedaron sometidos al libre acuerdo entre las partes y los propietarios adquirieron plena libertad para rescindir los contratos de arrendamiento conforme a sus intereses. Y si al final de la década de 1830 el capitalismo se había instalado en el mundo agrario, lo mismo ocurrió en la industria y el comercio. El 6 de diciembre de 1836 un decreto restauró otro de las Cortes de Cádiz que permitía a cualquier ciudadano español, o extranjero, establecer fábricas o ejercer cualquier industria y comercio, sin necesidad de obtener permiso para ello. Dicha norma dio la puntilla a los viejos gremios, instituciones seculares que agrupaban a comerciantes e industriales, establecían un control férreo sobre la actividad productiva e impedían la libre competencia.