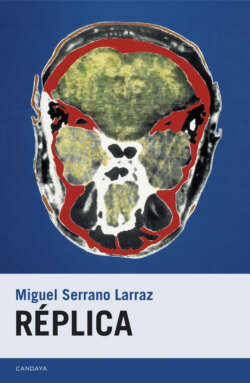Читать книгу Réplica - Miguel Serrano - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
CENTRAL
ОглавлениеUna vez, poco después de regresar de Berlín, Sara soñó que tenía que viajar en tren a Logroño con urgencia porque su hija había tenido un accidente y estaba en coma. Cogía un taxi hasta la antigua estación de El Portillo, a pesar de que sabía que no funcionaba desde 2003, cuando toda la actividad ferroviaria se había trasladado a la nueva estación intermodal de Delicias (en el sueño también sabía que no tenía ninguna hija, pero ese detalle acentuaba su angustia en lugar de mitigarla). El taxi entraba en la calle Escoriaza y Fabro y Sara veía por la ventanilla un descampado con varias grúas. Un segundo después surgía a la derecha el edificio en ruinas. El cartel había perdido algunas letras, las ventanas estaban rotas, punteadas por viejos aparatos de aire acondicionado perfilados por el óxido. El taxista, un hombre de unos sesenta años con cara de sueño, trataba de convencerla de que no se bajara allí. ¿No ve todo esto?, le decía, haciendo un gesto con la mano que barría el antiguo aparcamiento. Además, no lleva usted maletas. ¿Dónde va a ir así? ¿No prefiere que la lleve al aeropuerto, o a un bar, o a su casa? Sara insistía, pagaba con un puñado de monedas que había llevado apretadas en la mano durante todo el viaje, y el hombre se despedía de ella con un gesto de incredulidad. El reloj cuadrado de la fachada marcaba las cinco y veinte de la mañana, y Sara se decía que no podía olvidar esa hora, que era importante que la recordase en el futuro. Entraba al vestíbulo, bajaba al andén abandonado y pensaba que cuando llegara a Logroño y tuviera todo controlado, se compraría ropa. ¿Cuánto tiempo tendría que permanecer allí, en el hospital? ¿Habría un sofá para dormir? ¿Existiría alguna posibilidad de que trasladaran a su hija a Zaragoza? Y, en ese caso, ¿tendría que pagar la ambulancia? Su hija, en el sueño, se llamaba Zaira. En el andén había un tren parado, y un revisor que le hacía señas desde el vagón de cola, junto a la única puerta abierta. El revisor vestía corbata y chaleco sobre camisa blanca y un traje gris oscuro. En la mano llevaba un banderín. Los zapatos estaban manchados de barro, al igual que la placa metálica de la gorra de plato. Le hacía gestos para que se apresurase. Cuando llegaba junto a él, Sara se daba cuenta de que su rostro era el mismo que el del taxista, aunque había sustituido la sospecha y el gesto hosco por una amabilidad socarrona. ¡Vamos, que no tenemos todo el día, señorita!, le decía.
Sara tiene grabada a fuego en su memoria una fecha, el 28 de abril de 1990, sábado. Uno de sus compañeros de colegio celebraba su cumpleaños y había invitado a toda la clase. Llevaban semanas, toda una vida, pensando en esa fiesta, en los detalles. Irían a patinar. Comerían los primeros helados de la temporada (parecía que llevaban décadas sin probar un helado). El chico que cumplía años se llamaba Juan, y Sara no tenía demasiado trato con él, no era uno de sus mejores amigos, podría decirse que apenas lo conocía (Sara jugaba casi siempre con las chicas, se encontraba en esa época de distanciamiento que preludia la gran colisión). Sin embargo, habían imaginado la fiesta al margen de Juan, que era el chico que cumplía los años, trece. Como si aquel despliegue de anticipación no tuviera nada que ver con él, con Juan, como si el motivo de la fiesta fuese un accidente. Pero aquella misma semana, el martes, los padres de Sara le dijeron que ella no podía ir a la fiesta, que no iría, porque también era el cumpleaños de su abuela y tenían que ir a Calaceite a visitarla, pasar allí todo el fin de semana. Ella protestó como se protesta contra lo inevitable, con más rabia que convicción. Salieron el viernes en el Peugeot 505 de la familia. Aquella vez, durante ese viaje de dos horas, Sara sintió por primera vez la sensación de que no era ella la que se desplazaba, sino todos los alumnos de 7º B. Ella estaba quieta dentro del coche, y al mismo tiempo su abuela se desplazaba hacia ellos, corría a su encuentro, y todos los niños de su clase viajaban alejándose de ella, hacia un lugar desconocido, como si ya se hubieran puesto los patines y se deslizaran sobre la superficie de la realidad, casi como si flotaran. Yo no me muevo, mis padres no se mueven, el coche está parado, pensó, es todo lo demás lo que cambia de posición, el paisaje, la gente, todo.
Sara tardó mucho en empezar a perder los dientes de leche. El primero no se le cayó hasta los ocho años. Para entonces ya no creía en los Reyes Magos, y a sus padres les pareció absurdo poner en escena la farsa del Ratoncito Pérez. Sin embargo, según la versión de toda su familia, de la que no tenía por qué dudar, Sara se negó a no creer en el Ratoncito Pérez y dejó bajo la almohada todos los dientes que se iban desprendiendo de su boca. Todos menos el último, una muela, que se le cayó en el comedor del colegio, mientras masticaba una albóndiga: se la tragó sin darse cuenta.
A medida que se hacía mayor la sensación de aquel viaje de 1990 se fue volviendo más concreta, más real. En el instituto la centralidad se hizo, por momentos, insoportable. Se trasladaba el instituto, se trasladaba el piso de sus padres, todo fluctuaba a su alrededor y ella no podía avanzar o retroceder, ni siquiera un milímetro. Era como si moviera los objetos mediante telequinesia, y los objetos se acercaban a su mano. Una cuchara, por ejemplo. Cuando llegaba el verano, todos sus amigos se iban de viaje: ella se quedaba en la playa, o en Calaceite, o en Lisboa. En COU oyó hablar por primera vez de los sistemas de referencia inerciales (en las clases de física) y del empirismo de Locke y de Hume (en las clases de filosofía): aquellos conceptos deberían haberle hecho entender que otros habían sentido antes lo mismo que ella, pero le parecieron demasiado abstractos, no hubo empatía, se trataba de ideas a posteriori, intelectualizadas, que no reflejaban su experiencia inmediata del mundo.
Muchos años después, cuando murió su madre, Sara repitió el viaje a Calaceite y estuvo a punto de salirse en una curva a la altura de Híjar.
A los diecisiete años Sara tuvo un novio, Antonio. A veces Antonio le reprochaba que ella fuera incapaz de tomar ninguna iniciativa en su relación. Siempre era él el que iba a su encuentro, siempre quedaban cerca del piso de los padres de Sara. Da lo mismo, pensaba ella, no hay ninguna diferencia. Pero no se atrevía a decirlo. Un día de finales de verano, justo antes de entrar en la universidad, tuvieron una larga conversación. Sara dijo que se aburría con él, que no le veía sentido a lo que hacían juntos. Un detalle le irritaba especialmente: ya no le apetecía contarle nada a Antonio. Si Sara leía algo divertido (o si alguien le contaba una anécdota memorable, o si de pronto creía descubrir cuál era la explicación que se escondía detrás de alguna idea trivial o fabulosa), ya no pensaba que se lo contaría a Antonio cuando se vieran (cuando él pasara a buscarla), ya no tenía ningún interés en compartir con él su descubrimiento, o lo que le había hecho reír. ¿Me estás dejando?, preguntó Antonio. ¿Es eso, ya no quieres que sigamos saliendo juntos? A Sara le sorprendió esa pregunta, trazada con algo de rencor. También le sorprendió, por supuesto, el rencor. Nunca había pensado que pudiera provocar en nadie ninguna sensación que no fuera flotante, imprecisa. Aquella noche, cuando se separaron (cuando él se fue, llorando), Sara se quedó con la sensación de que Antonio la había abandonado, que la había dejado a la deriva, y sin embargo anclada en una tristeza que ya no podría sacudirse nunca porque estaba junto a ella, a sus pies, como la basura que evoluciona lentamente en los vertederos, inmóvil, hacia su descomposición.
Sara estudió una ingeniería, pero podría haber estudiado cualquier otra carrera. Sintió algún interés por los materiales, por el álgebra y, sobre todo, por las estructuras. A veces pensaba que tendría que haber estudiado arquitectura. Si veía por casualidad un edificio medieval (si llegaba hasta ella, por ejemplo, de forma del todo imprevista, una iglesia del siglo XIII, se emocionaba. Le conmovía la permanencia móvil de los muros, la vieja voluntad de las piedras que se arrastraban hasta ella, porosas, para mostrarse, para abrirse. Sara colocaba las puntas de los dedos sobre cualquier superficie rugosa, trabajada por el tiempo, y la acariciaba, aunque en realidad era la piedra la que se arqueaba como un gato para adaptarse a los diminutos pliegues de sus yemas.
Durante muchos años creyó que seguía enamorada de Antonio. Le envió cartas desesperadas, correos electrónicos desesperados, después SMS desesperados y por último mensajes de WhatsApp desesperados. Desde Berlín le envió una postal con una fotografía en blanco y negro en la que se veía a una pareja joven, de la edad que tenían ellos cuando salían juntos (o eso le gustaba pensar a ella), corriendo de la mano para tratar de saltar el muro. En el otro lado escribió un mensaje con rotulador, en grandes letras mayúsculas: «ACHTUNG!»
Uno de sus novios de la época de la universidad era muy aficionado a la pornografía. Se llamaba Rafael, estudiaba Historia del Arte y justificaba su afición desde presupuestos teóricos más o menos improvisados. Le gustaba decir que era un coleccionista, un erotómano ilustrado, que tenía el alma de un aristócrata decadente. Llevaba sombrero en primavera, y botines durante todo el año. Sara nunca lo vio en pantalón corto, ni en bañador. Decía que quería hacer la tesis sobre la novela erótica española del siglo dieciocho, y que sería el primera catedrático en Estética de la Jodienda de la Universidad de Zaragoza (añadía, con malicia, que muchos de los profesores del departamento conocían el tema, pero como meros amateurs, sin verdadera pasión erudita). Manejaba oscuras referencias bibliográficas que parecían inventadas. Su afán mitificador era voraz, y todo lo teñía de pornografía (la política, por ejemplo, o incluso las asignaturas de la carrera de Sara: Teoría de circuitos, Fundamentos de la termodinámica, Introducción a la mecánica de fluidos, Elasticidad y resistencia de materiales I). Era, a su modo, o al menos eso decía él, un materialista ortodoxo. Aseguraba que su padre, que ya estaba jubilado (había trabajado durante casi cincuenta años en una ferretería del barrio de Jesús) era homosexual, y que se había casado con su madre, veinte años más joven que él, porque ella llevaba el pelo corto y tenía cara de chico. Al principio a Sara no le importaron las obsesiones de Rafael (algunas de sus amigas se escandalizaban o fingían escandalizarse), incluso escuchaba las peroratas de su novio con verdadera curiosidad, pero no tardó en verse inmersa en una superposición de realidades que la dejaba sin puntos de referencia, descompensada. Curiosamente, Rafael era muy convencional en la cama (siempre en la cama), y bastante cariñoso. Sara se reía mucho con él. Pero vivía en un mundo de jadeos, de dobles sentidos, de desfloramientos cursis, de fontaneros que se follan a la mujer de la casa mientras el marido está en la oficina. Sara pasaba muchas tardes y muchas noches estudiando en la mesa del salón mientras Rafael, con una libreta sobre el regazo y un lapicero en la mano derecha, veía películas que había descargado de internet o pasaba con una delicadeza obscena las páginas de viejos libros de fotografía erótica.
Una vez su profesor de Filosofía de COU les habló de la relación entre la ciencia y la idea de Dios. Primero, por culpa de Galileo, se supo que la Tierra no era el centro del universo, les dijo. Después, por culpa de la física moderna, se supo que en el universo no existía ningún lugar privilegiado, y que por lo tanto carecía de centro. Sin centro no puede haber Dios. Y eso, les aseguró con cierta tristeza, lo cambió todo.
En el sueño del viaje en tren, Sara no recordaba quién le había comunicado la noticia de que su hija había tenido un accidente y estaba en coma en Logroño. ¿Y si todo es una broma de mis padres?, pensaba. Después, poco antes de subir al vagón que le señalaba el revisor, se daba cuenta de que había un enorme letrero junto a la puerta. En el vagón, escrita con rotulador, en mayúsculas, aparecía la palabra ZARAGOZA.
Una vez vieron una escena de una película alemana de los años setenta. Un joven risueño se follaba a tres mujeres igualmente risueñas, dos morenas y una rubia sobre una manta de picnic, en medio de un prado. Al principio, mientras una de ellas se la chupaba al hombre, las otras dos se acariciaban a un par de metros de distancia, ya desnudas, arrodilladas. Después se la chupaban las tres, y después las dos rubias besaban en la boca al hombre mientras la morena cabalgaba sobre él y se acariciaba las tetas. Nunca dejaban de reír, los cuatro. Las risas superaban a los gemidos. Parecía una hermosa tarde de primavera. Había muchos primeros planos del pene entrando desde distintos ángulos en las vaginas sin depilar. Tras diversas combinaciones, el hombre se corría sobre la mujer que tenía las tetas más grandes (una de las rubias, la que parecía menos joven), y entonces Sara se dio cuenta de que, a pesar de que todos estaban desnudos, el hombre llevaba un reloj en la muñeca izquierda. Por algún motivo, el reloj la incomodó, y le dijo a Rafael que ese reloj, completamente visible en el momento del orgasmo, había desviado su atención del semen que caía sobre el vientre y las tetas de la mujer. Tendrías que hacer tu tesis sobre ese reloj, le dijo, eso sí es una auténtica aberración.
Sara pidió una beca Erasmus. Pero no viajó hasta Alemania, fueron las ciudades europeas, sucesivas, las que se desplegaron bajo el avión o junto a la ventanilla del tren y después se marcharon mostrando la misma indiferencia hacia su vida.
Cuando terminó la carrera encontró trabajo en Barcelona. Pero Barcelona y Zaragoza eran lo mismo, un único espacio, como Berlín, las ciudades en las que ella había vivido. Trabajó diez años en una multinacional, y después la multinacional sufrió una reestructuración, o la compró una empresa aún mayor (no fue capaz de comprender bien los detalles) y la destinaron a otra oficina con otras siglas, otros jefes, un espacio que era el mismo, y localizado en el mismo lugar, pero más pequeño, como una reforma misteriosa que hubiera reducido el tamaño de las mesas y de los ordenadores, incluso de los servicios y de la sala del café, de un día para otro.
Una vez uno de los profesores de Berlín les contó en clase que el vidrio en realidad era un líquido subenfriado, no un sólido, pero que tenía una viscosidad muy alta, tardaba muchísimo en fluir, y por eso no nos dábamos cuenta de sus propiedades líquidas. Si introdujésemos un trozo de vidrio dentro de un recipiente verdaderamente sólido, les dijo, el vidrio, como sucede con el agua, por ejemplo, o con la cerveza, acabaría adaptándose a la forma del recipiente debido a la gravedad. Eso sí, a temperatura ambiente el proceso tardaría muchos miles de años en completarse.
Una tarde, dos meses después de la absorción (o la fusión) de su empresa, una compañera le dijo que cumplía cuarenta años y que iban a salir a tomar unas copas después del trabajo. ¿Le apetecía unirse a ellos? Lo pasarían bien. En esa afirmación no había ninguna condescendencia, la frase no anticipaba nada, era más bien una forma de resignación. Sara respondió que sí, por supuesto. Pero yo no lo sabía, no te he comprado ningún regalo, se excusó. ¡No pasa nada!, respondió la compañera, con una euforia misteriosa. Tengo todo lo que necesito.
Fueron a un bar de moda, muy amplio, muy oscuro, en la zona del Born. Las chicas que servían las mesas llevaban patines, como en algunas películas estadounidenses. Sara bebió demasiado, y en algún momento de la noche tuvo la sensación de que no sólo las camareras llevaban patines, sino también sus compañeros de trabajo y todos los clientes del local, y las propias mesas, que se deslizaban lentamente de un lado a otro, acercándose a las otras mesas o alejándose de ellas con trayectorias imprevisibles, caóticas (al menos en apariencia: tiene que haber alguna fórmula que prediga estos movimientos, pensó, aunque yo no sea capaz de comprenderla, ni siquiera de intuirla).
Durante un instante se sintió feliz, ingrávida. Se acordó de sus compañeros de colegio. A casi todos les había perdido la pista. Nieves era la única a la que todavía veía de vez en cuando, porque era vecina de su tía Charo. Yo también cumpliré cuarenta años algún día, pensó. Me gustaría que fuera ahora mismo, que esta fuera mi fiesta y estos mis amigos, me gustaría ser yo quien invitara a una botella de cava. El remolino de voces giraba a su alrededor. No comprendía lo que decían, pero el rumor de frases la acunó, y se quedó dormida allí mismo, la mejilla apoyada en una mano. Fueron sólo unos segundos, tal vez ni siquiera eso, despertó de pronto y se levantó, avergonzada. Al parecer, nadie se había dado cuenta. Recogió su abrigo, se despidió de todos y se dirigió hacia la puerta. Era tarde. Al día siguiente tenía que madrugar. Salió a la calle. Dudó entre volver a casa caminando o coger un taxi. La temperatura era agradable, y no estaba demasiado lejos. Trató de calcular cuánto tardaría. ¿Cuarenta minutos? ¿Cuarenta y cinco? Se quedó parada en la acera, tratando de decidir.
Se casó con Fermín y tuvieron una hija, a la que llamaron Manuela. Manuela hizo que Sara cambiase sus prioridades y su perspectiva del espacio: Manuela se movía.
Pizarras llenas de fórmulas matemáticas. Ordenadores siempre encendidos.
Según Rafael, toda la literatura contemporánea y el arte contemporáneo y todo el cine de su época, y las series de televisión, cualquier manifestación cultural, incluso los libros de autoayuda, trazaban círculos en torno a la pornografía. Había artistas, unos pocos, que se atrevían a acercarse un poco más, a rozar el núcleo pornográfico del mundo moderno. Los demás evitaban ese agujero negro (y se reía cuando decía «agujero negro»), tal vez porque intuían que lo succionaba todo y que era imposible regresar. Así que el arte, en general, se convertía en una especie de juego del escondite, o de gallina ciega. El objetivo consistía en acercarse a la pornografía tanto como fuese posible (para que hubiese arte) y salir corriendo antes de la que la fuerza gravitatoria del porno provocase un colapso en el discurso. Sara le preguntaba si se refería al sexo, y Rafael respondía que no, por supuesto, que el sexo era otra cosa. Piensa en los prehistóricos, por ejemplo, le decía, o en las culturas precolombinas.
En aquel sueño que tuvo poco después de regresar de Berlín, Sara entraba al vagón que le señalaba el revisor y encontraba que una vía de juguete recorría el centro del pasillo en línea recta y se perdía en el siguiente vagón. Junto a su asiento, que era el último, justo en el lugar en el que comenzaba la vía, vio un tren de juguete que imitaba las viejas locomotoras de vapor. Tenía diez vagones, y vio que en el último alguien había pegado un post-it amarillo con una sola palabra, escrita en mayúsculas: ZARAGOZA. En el primer vagón, detrás de la locomotora, había otro post-it con otra palabra: ZAIRA.