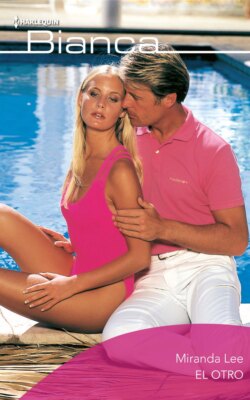Читать книгу El otro - Miranda Lee - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Capítulo 1
ОглавлениеUN DÍA maravilloso», pensó Jason cuando salió a la calle. La primavera había llegado por fin. Y con ella el sol. Hacía una temperatura ideal. La ciudad nunca había tenido mejor aspecto, una ciudad situada a las faldas de las que, en aquella estación, eran unas colinas llenas de vegetación. El cielo estaba despejado. Los pájaros cantaban en uno de los árboles cercanos.
Era imposible sentirse desdichado en un día así, decidió Jason mientras caminaba por la acera.
Sin embargo…
–«No se puede tener todo en la vida, hijo» –le decía su madre.
Qué razón tenía.
El corazón le dio un vuelco al acordarse de ella y de la vida tan desgraciada que había tenido. Se había casado a los dieciocho años con un hombre que era un borracho y jugador. Cuando cumplió los treinta, ya tenía siete hijos. A los treinta y uno, la había abandonado. A los cincuenta estaba agotada y canosa y hacía cinco años había muerto de un infarto de miocardio.
Tenía sólo cincuenta y cinco años.
Jason era el hijo menor, un chico inteligente y cariñoso que se había convertido en un adolescente descontento y ambicioso, decidido a hacerse rico cuando fuera mayor. Se matriculó en medicina no porque le gustara, sino porque pensaba que era una profesión en la que se ganaba mucho dinero. Su madre había puesto objeciones, argumentando que uno no se podía hacer médico por dinero.
Cómo le habría gustado decirle que al final se había convertido en un buen médico y que era muy feliz, a pesar de no ser rico.
Claro, que uno nunca era completamente feliz. Eso era algo muy difícil.
–Buenos días, doctor Steel. Un día precioso, ¿verdad?
–Sí, Florrie –Florrie era una de sus pacientes. Rondaba los setenta años y casi todas las semanas iba a la consulta para quejarse de alguno de sus muchos achaques.
–Parece que Muriel tiene bastante trabajo hoy –dijo Florrie, señalando la panadería que había al otro lado de la calle. Del autobús que había aparcado frente al establecimiento, entraba y salía gente para comprar empanadas.
La panadería de Tindley era famosa en kilómetros a la redonda. Algunos años antes, había conseguido hacer famosa aquella localidad al ganar el premio a la mejor empanada de carne de Australia. Los viajeros y los turistas que iban de Sydney a Canberra se desviaban de la autopista sólo para comprar una empanada en Tindley.
En respuesta a tan repentina afluencia de visitantes, las tiendas que había a cada lado de la carretera, que antes estaban casi vacías, habían abierto de nuevo sus puertas para vender toda clase de artículos de artesanía local.
A los alrededores de Tindley habían acudido artistas de todo tipo, por el paisaje y la tranquilidad que se respiraba. Pero antes de aquel florecimiento del mercado, habían tenido que vender sus productos a las tiendas situadas en sitios más turísticos, sobre todo en la costa.
En un momento determinado, ya no fueron las empanadas las que atrajeron a los turistas, sino los artículos de piel y barro, madera y otros productos hechos a mano.
En respuesta a tanta popularidad, habían abierto más negocios, donde se ofrecían té de Devonshire y comida para llevar. También habían abierto un par de buenos restaurantes y una pensión que se llenaba los fines de semana con la gente que escapaba de Sydney y les gustaba montar a caballo, caminar por el bosque, o sentarse a observar el paisaje.
En un período de cinco años, Tindley había resurgido casi de la nada y se había convertido en un sitio próspero. Un lugar que se podía permitir el lujo de tener dos médicos. Jason había comprado parte del consultorio del viejo doctor Brandewilde, y no se había arrepentido de ello en ningún momento.
Aunque tenía que admitir que había tardado tiempo en habituarse al ritmo del lugar, acostumbrado como estaba a trabajar doce horas al día en el consultorio de Sydney. Había tenido que luchar al principio contra su impulso por pasar consulta de la manera más rápida posible.
En la actualidad no se podía imaginar estar con un paciente menos de quince minutos. Sus pacientes habían dejado de ser rostros anónimos y se habían convertido en personas que conocía y apreciaba. Personas como Florrie. Una conversación agradable con el paciente era una práctica habitual del médico rural.
El autobús arrancó y al poco desapareció de la vista.
–Espero que Muriel no haya vendido mi almuerzo –comentó Jason. Florrie se echó a reír.
–Nunca haría algo así, doctor. Usted es su cliente favorito. El otro día me decía que, si tuviera treinta años menos, le habría echado ya el guante y así no tendría que aguantar a la casamentera de Martha.
Jason se empezó a reír. No sólo Martha Brandewilde era casamentera. Desde que llegó a aquel pueblo, todas las damas padecían la misma enfermedad. Al parecer, no era normal que un hombre atractivo y soltero, por debajo de los cuarenta, se fuera a vivir a un sitio como aquél. Con tan sólo treinta años, más apuesto que la media, era considerado el partido perfecto por muchas.
Aunque ninguna de ellas tuvo éxito, a pesar de haber invitado a Jason a varias fiestas donde siempre por casualidad había cerca de él una chica que no estaba emparejada. Jason sospechaba que había defraudado a todas las que le habían intentado ayudar en ese sentido. Martha Brandewilde era la que más frustrada se sentía.
Sin embargo, lo que sí le alegraba era el que, a pesar de su falta de entusiasmo por las chicas que le ofrecían en bandeja, nadie había sugerido que era un solterón empedernido. Aquello era algo que le gustaba de los habitantes de Tindley. Tenían valores y puntos de vista chapados a la antigua.
Florrie frunció el ceño.
–¿Cuántos años tiene, doctor Steel?
–Treinta, Florrie. ¿Por qué?
–Un hombre no debe casarse muy mayor –le aconsejó–. Porque si no, se empieza a hacer maniático y egoísta. Aunque no hay que casarse con la primera que aparezca. El matrimonio es algo muy serio. Pero un hombre inteligente como usted lo sabe. A lo mejor por eso no se ha casado aún. ¡Dios mío, mire qué hora es! Tengo que marcharme. Va a empezar el The Midday Show y no me lo quiero perder.
Florrie dejó a Jason pensando en lo que le acababa de decir.
La verdad era que estaba de acuerdo con ella. Casi en todo. Su vida tendría más sentido si encontraba a una mujer con la que compartirla. Había llegado a Tindley después de una experiencia bastante triste, pero no por ello abandonaba la idea de encontrar a alguien. Quería casarse, pero no con cualquiera.
Movió en sentido negativo la cabeza, al pensar en lo cerca que había estado de casarse con Adele. ¡Qué desastre hubiera sido!
La verdad era que había sido una mujer con la que había estado dispuesto a compartir su vida. Bella. Inteligente. Muy sensual. Había estado ciegamente enamorado de ella, hasta el día en que se le cayó la venda de los ojos y se dio cuenta de lo que había detrás de esa fachada. Un ser sin sentimientos que había sido capaz de asumir la muerte de un niño, sin culpabilizarse de su propia negligencia, diciendo que así era la vida y que no era la última vez que un accidente de ese tipo iba a pasar.
En ese momento, decidió dejar de verla y separarse de su estilo egoísta de vida. Y había tenido que pagar un alto precio por ello. En vez de reclamarle a Adele la mitad de sus bienes, le había dejado todo. El piso en Palm Beach y el Mercedes. Se había ido con lo puesto. Después de haberle comprado al doctor Bradewilde la mitad del consultorio, Jason había llegado a Tindley tan sólo con su ropa, su colección de vídeos y un coche, que estaba lejos de ser un Mercedes último modelo. Un coche de cuatro puertas, australiano, pero bastante duro y fiable. El coche típico de un médico rural.
Adele pensó que se había vuelto loco y le había dado seis meses para que atendiera a razones. Pero era lo que Jason había hecho. No quería seguir viviendo deprisa y con la obsesión de conseguir riqueza, ni tampoco estaba dispuesto a una vida sexual tan retorcida como les gustaba a las mujeres tipo Adele. Quería paz y tranquilidad tanto de cuerpo como de alma. Quería una familia. Quería casarse con una mujer a la que respetara y amara.
Sin embargo, le daba igual estar enamorado.
Naturalmente, era importante querer a su mujer. El sexo era tan importante para Jason como lo era para el resto de los hombres apasionados. La primavera no sólo afectaba al pueblo, también le afectaba a él. Necesitaba una esposa y la necesitaba cuanto antes.
Por desgracia, las posibilidades de casarse con la chica en la que se había fijado nada más pisar Tindley eran casi nulas.
Miró la calle y se fijó en la pequeña tienda que había en la esquina. Sus puertas estaban todavía cerradas. Era normal, pensó. No había pasado ni siquiera una semana desde el funeral de Ivy Churchill.
¿Se encargaría Emma de la tienda de chucherías de su tía? ¿Qué podría hacer él para conquistarla? Porque del corazón de aquella chica se había apoderado un cretino que se había marchado del pueblo hacía ya unos cuantos meses. Según su tía, la chica estaba todavía enamorada de ese tipo y esperaba con anhelo su regreso.
Aquella señora se lo había contado a Jason una de las veces que había ido a reconocerla, seguramente porque se había dado cuenta de las miradas que le dirigía a su sobrina.
Aunque la chica no se había enterado de nada. Las veces que había ido, ella se quedaba tejiendo al lado de la ventana.
Para Jason había sido imposible no fijarse en ella. Sus ojos volvían una y otra vez al mismo sitio, para contemplar la bella imagen de aquella chica sentada, arqueando de forma graciosa el cuello, su mirada baja, sus pestañas descansando en la palidez de sus mejillas. Siempre llevaba un vestido hasta los tobillos. Los rayos del sol habían iluminado sus hombros, convirtiendo su cabellos rizado en oro puro. De su cuello colgaba una cadena de oro, que se movía ligeramente cada vez que movía la lanzadera del telar.
Jason aún recordaba el deseo que había sentido en esos momentos de acariciarle su delicado cuello y besarla en los labios. Su paciente le dijo algo que le sacó de aquellos pensamientos tan eróticos, los cuales incluso lo habían excitado.
Jason frunció el ceño, salió del consultorio y se dirigió a la panadería. Nada más abrir la puerta, cambió su expresión por una más agradable.
Una de las pegas que tenía vivir en sitios como Tindley era que nada pasaba desapercibido. No quería que todo el mundo empezara a comentar que el doctor Steel tenía problemas. También sabía que no era bueno hacer demasiadas preguntas, a pesar de que se moría por saber qué iba a hacer Emma con la tienda de su tía.
–Buenos días, doctor Steel –le saludó Muriel–. ¿Lo de siempre?
–Sí, gracias, Muriel –le respondió sonriendo.
No había hecho más que sacar el zumo de naranja del frigorífico cuando Muriel ya le había puesto en una bolsa de papel su acostumbrada empanada de carne con champiñones y dos panecillos. Estaba a punto de pagar, cuando le picó la curiosidad.
–La tienda de chucherías está todavía cerrada –comentó como por casualidad.
Muriel suspiró.
–Sí. Emma me ha dicho que no tiene ganas de abrir esta semana. Me da pena esa chica. Lo único que tenía en este mundo era a su tía, y se ha ido para siempre. El cáncer es una enfermedad horrorosa.
–Tiene razón –respondió Jason mientras le entregaba un billete de cinco dólares.
Muriel abrió la caja registradora para darle el cambio.
–Cuando muera, me gustaría morir de un infarto, no de una enfermedad lenta. La verdad es que estoy sorprendida de que Ivy durara tanto como duró. Cuando el doctor Brandewilde la envió al hospital en Sydney el año pasado para la quimioterapia, yo no le daba más de unos días. Pero aguantó un año. En cierta forma, es un alivio para Emma que muriera. A nadie le gusta ver sufrir. Pero se ha quedado muy sola esa chica.
–Supongo –comentó Jason–. La verdad es que es increíble que una chica tan guapa como Emma no tenga novio –se aventuró Jason.
–¿No le han contado lo de Emma y Dean Ratchitt? Seguro que Ivy se lo contó. Al fin y al cabo, usted fue muchas veces a visitarla en los últimos meses.
–No recuerdo que mencionara a nadie con ese nombre –respondió Jason. Al único Ratchitt que conocía era a Jim Ratchitt, un medio descastado que vivía en una granja fuera del pueblo–. ¿Tiene alguna relación con Jim Ratchitt?
–Es su hijo. Tendría que enterarse de lo que se comenta por ahí –dijo Muriel mientras le entregaba el cambio–. Sobre todo si está pensando en echar la mirada en esa dirección, como supongo.
–¿Qué se comenta?
–Pues lo de Emma y Dean, por supuesto.
–¿Estaban saliendo juntos?
–Oh, eso no lo sé. A Dean le gustan las chicas liberales, y Emma no es así. Ivy la educó respetando los viejos valores. Esa chica cree en la castidad hasta el matrimonio. Pero quién sabe. Dean tiene mano con las mujeres, de eso no hay duda. Y durante un tiempo estuvieron saliendo.
–¡Saliendo!
–Sí. Eso fue antes de que Ivy se fuera a Sydney, el año pasado. Nos sorprendió mucho, porque Dean había estado saliendo con otra un mes antes. Emma llevaba un anillo que le regaló cuando se marchó a Sydney a ver a su tía. Cuando dos meses más tarde volvió de Sydney con Ivy, en todo el pueblo se comentaba que Dean había dejado embarazada a la chica pequeña de los Martin.
–¿La chica con la que estaba saliendo antes de Emma?
–No, no, esa era Lizzie Talbot. De todas formas, él nunca negó que se había acostado con la chica de los Martin, pero no quiso reconocer al niño. Dijo que la chica era muy liberal y que él no era el único que se había acostado con ella. Emma discutió con él justo en la puerta de la tienda de Ivy. Yo misma oí la discusión. Todo el pueblo la oyó.
Muriel apoyó los codos en el mostrador, disfrutando con el cotilleo.
–Dean tuvo la cara todavía de pedirle que se casara con él. Emma se negó y él perdió los estribos, acusándola de que había sido culpa suya, aunque a mí me gustaría saber la razón. Recuerdo que le gritó que si no se casaba con él, como habían pensado, lo suyo habría acabado. Ella le respondió, gritando también, que de todas maneras ella lo daba por terminado. Le tiró el anillo a la cara y le dijo que se casaría con el primer hombre decente que encontrara.
–¿De verdad? –indagó Jason, incapaz de ocultar la alegría que le habían producido aquellas palabras.
–No se haga ilusiones, doctor –le advirtió Muriel–. Estoy segura de que lo dijo por despecho. Se dice mucho por la boca, pero luego los actos son lo que importan. Lleva un año sin salir con nadie, aunque chicos no han faltado que se lo pidieran. ¿Quién le va a pedir que se case con él, si ni tan siquiera queda con ellos una vez? Todos sabemos que está esperando a que vuelva Dean. Y si vuelve… –Muriel se encogió de hombros con resignación, como si lo inevitable fuera que Emma iba a caer de nuevo en los brazos de su antiguo amor.
Y aquel hombre había sido su amante. De eso Jason no tenía duda alguna. Las mujeres enamoradas pronto olvidan los valores que les han inculcado.
De todas maneras, imaginarse a Emma en manos de semejante energúmeno le revolvía el estómago. Era una joven tan dulce y cariñosa que se merecía algo mejor.
Se merecía alguien como él, decidió Jason. La modestia nunca fue una de sus virtudes.
–¿Y qué le pasó a la chica que Jason dejó embarazada?
–Se fue a la ciudad. La gente dice que abortó.
–¿Usted cree que era de él?
–¿Quién sabe? La chica era un poco casquivana. Si era de Dean, sería la primera vez que tuvo un desliz. Porque durante todos estos años, ha salido con todas las mujeres por debajo de los cuarenta de este pueblo, tanto si estaban casadas como si estaban solteras.
Jason enarcó las cejas.
–Todo un récord. ¿Qué es lo que tiene ese hombre?
Muriel se echó a reír.
–No se lo puedo decir yo, doctor, porque ya casi tengo sesenta. Pero de lo que no hay duda es de que es un chico muy apuesto.
–¿Qué edad tiene?
–Un poco más joven que usted, pero un poco mayor que Emma.
–¿Y cuántos años tiene Emma?
Muriel estiró su espalda, poniendo una expresión de reprobación.
–Doctor, doctor… ¿qué es lo que ha estado haciendo estos meses mientras iba a casa de Ivy? Ése tipo de cosas es de lo que uno primero se entera, si se va en serio con la chica. Tiene veintidós.
Jason frunció el ceño. Había pensado que era mayor. Tenía una expresión más madura, serena, que sugería una mayor experiencia en la vida. Con veintidós años no era más que una niña. Una niña que había vivido toda su infancia en un pueblo. Una joven inocente y sin experiencia.
De pronto se acordó del compromiso de Emma con Dean Ratchitt. Tampoco tan inocente, quizá. Ni con tan poca experiencia. Los hombres del tipo de Ratchitt no perdían el tiempo saliendo con chicas que no les daban lo que querían.
–¿Usted cree que Ratchitt va a volver?
–¿Quién sabe? Si se entera de que Emma va a heredar la tienda, a lo mejor.
Jason dudaba mucho de que el hecho de que Emma heredara aquella tienda fuera a hacer volver a un tipo de su calaña. Aquel establecimiento no daba más que para vivir, pero sólo porque no se pagaba renta. La tienda era muy pequeña y no valía mucho.
–¿Usted cree que si volviera, ella estaría dispuesta a salir con él otra vez?
–El amor es ciego.
Jason estaba de acuerdo. Por fortuna, él no estaba enamorado de la chica. Quería tomar una decisión sobre ella con la cabeza, no con el corazón.
–Hasta mañana, Muriel –se despidió. Ya había pasado demasiado tiempo en la tienda de Muriel y seguro que aquella conversación la conocerían pronto todos los vecinos.
Aunque tampoco le importaba. Ya había decidido dar el primer paso nada más acabar la consulta esa misma tarde. No quería esperar hasta que apareciera Dean Ratchitt. No quería perder el tiempo pidiéndole que saliera con él. Iba a ir directo a lo que quería. Le iba a proponer que se casara con él.