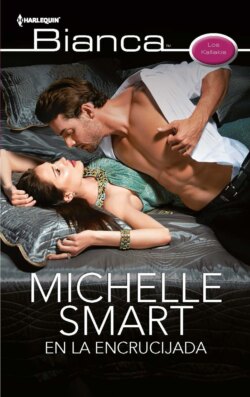Читать книгу En la encrucijada - Мишель Смарт - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Capítulo 2
ОглавлениеAMALIE se tapó la cabeza con la almohada y no hizo caso del timbre de la puerta. No esperaba visitas ni ninguna entrega. Su madre, francesa, no se presentaría sin avisar a esa hora de la mañana, ella opinaba que cualquier hora antes de mediodía era plena noche, y su padre, inglés, estaba de viaje en Sudamérica. Fuera quien fuese, podría volver en otro momento, aunque estaba claro que fuera quien fuese no tenía intención de volver en otro momento.
Siguieron llamando al timbre y empezaron a aporrear la puerta.
Se levantó de la cama entre maldiciones, se puso una bata y bajó las escaleras para abrir.
–Buenos días, despinis.
Dicho lo cual, Talos Kalliakis se metió en su casa.
–¿Puede saberse…? Disculpe, pero no puede entrar en mi casa sin más.
Ella lo siguió apresuradamente mientras él recorría su estrecha casa como si le perteneciera.
–Le dije que hoy hablaría con usted.
Él lo dijo sin inmutarse, como si la furia y el asombro de ella le dieran igual.
–Y yo le dije que hoy es mi día libre. Me gustaría que se marchara.
–Cuando hayamos hablado –replicó él entrando en la cocina.
Para que no cupiera duda, dejó el maletín en el suelo, se quitó el abrigo negro, lo dejó en el respaldo de una silla y se sentó a la pequeña mesa de cocina.
–¿Qué hace? No lo he invitado a entrar…Si quiere hablar conmigo, tendrá que esperar hasta mañana.
–Ocuparé diez minutos de su tiempo y luego me marcharé –él agitó una mano–. No tardaremos mucho en hablar lo que tenemos que hablar.
Amalie se mordió la lengua e hizo un esfuerzo para conservar la calma. Él pánico no la llevaría a ninguna parte.
–Es mi casa y usted ha entrado sin permiso. Váyase o llamaré a la policía.
Él sabía casi con toda certeza que su teléfono móvil estaría en la mesilla de noche.
–Llámela –él encogió sus inmensos hombros–. Para cuando lleguen, habremos terminado nuestra conversación.
Ella lo miró con cautela para no parpadear, se frotó los brazos con las manos y retrocedió hasta que se topó contra la pared. ¿Qué podría utilizar como arma?
Ese hombre era un desconocido y el hombre más imponente, físicamente, que había visto en su vida. La cicatriz que le partía la ceja solo terminaba de completar le sensación de peligro que transmitía. Si él fuera a… Ella no podría defenderse solo con su propia fuerza, sería como un ratoncillo campestre contra una pantera.
Él esbozó una sonrisa de desagrado.
–No tiene nada que temer, no soy un animal. He venido para hablar con usted, no para… atacarla.
¿Acaso le diría la pantera al ratoncillo campestre que pensaba comérselo? Claro que no. Repetiría una y otra vez que era lo último que haría y entonces, cuando el ratoncillo se hubiera acercado lo bastante… ¡Zas!
Miró sus impresionantes ojos y vio que aunque eran fríos, no eran amenazantes. Se desvaneció una parte minúscula de su miedo. Ese hombre no le haría daño, al menos, físicamente. Bajó la mirada y se frotó los ojos, que le escocían de no parpadear.
–De acuerdo. Diez minutos, pero debería haber llamado antes. No puede irrumpir en mi casa cuando estaba dormida.
Entonces, cayó en la cuenta de que él estaba recién duchado, afeitado y vestido y ella llevaba un pijama viejo de algodón y una bata, además de estar despeinada y recién levantada de la cama. Se sentía en franca desventaja.
–Son las diez –comentó él mirando el reloj–. Una hora muy prudencial para visitar a alguien un lunes por la mañana.
Para colmo, ella sentía el calor en la piel. No era asunto de él que ella casi no hubiese dormido, pero sí era su culpa. Daba igual lo mucho que hubiese intentado alejarlo de su cabeza, él aparecía cada vez que cerraba los ojos. Había pasado dos noches con su arrogante rostro pegado detrás de los párpados, su arrogante y atractivo rostro. Asombrosa y perversamente atractivo.
–Es mi día libre, monsieur. Es asunto mío lo que hago o no hago –se le había secado tanto la boca que las palabras le salieron como un graznido–. Necesito un café.
–Yo tomaré el mío solo.
Ella no replicó, cruzó la cocina y apretó el botón de una cafetera que había dejado preparada la noche anterior.
–¿Ha vuelto a pensar en mi oferta? –preguntó él mientras ella sacaba dos tazas.
–Ya sé lo dije; no tengo nada que pensar. Estoy ocupada ese fin de semana.
Ella vació una cucharada de azúcar en una de las tazas.
–Me temía que esa sería su respuesta.
El agua empezó a caer, gota a gota, a través del filtro y se olió el aroma a café recién hecho.
–Voy a apelar a sus mejores instintos –siguió Talos mirando fijamente a Amalie, quien estaba observando el goteo del café–. Mi abuela era música y compositora.
–¡Rhea Kalliakis! –exclamó ella después de una breve pausa.
–¿La conoce?
–No creo que haya ningún violinista vivo que no la conozca. Compuso unas piezas preciosas.
Talos sintió una punzada de orgullo al saber que esa mujer apreciaba los talentos de su abuela. Amalie no podía saberlo, pero que los apreciara solo servía para confirmar su decisión de que era la violinista perfecta para ese cometido, de que era la única violinista.
–Terminó su última composición dos días antes de que muriera.
Ella se dio la vuelta para mirarlo.
Amalie Cartwright tenía unos ojos almendrados preciosos, y no era la primera vez que se fijaba. El color le recordaba al anillo de zafiro verde que había llevado su madre. En ese momento, ese anillo estaba a buen recaudo en la caja fuerte del palacio de Agon y esperaba a que Helios eligiera una esposa adecuada que lo custodiara. Después del diagnóstico de su abuelo, ese día tendría que llegar antes de lo que Helios había deseado o esperado. Helios tenía que casarse y engendrar un heredero.
La última vez que él había visto ese anillo, su madre había estado peleándose con su padre y dos horas después, estaban muertos.
Dejó a un lado aquella noche catastrófica y volvió al presente. Volvió a Amalie Cartwright, la única persona que podía hacer justicia a la última composición de Rhea Kalliakis y, además, reconfortar a un hombre moribundo, a un rey moribundo.
–¿Es la pieza que quieres que se interprete en el homenaje a tu abuelo?
–Sí. Durante los cinco años que han pasado desde su muerte, hemos mantenido a salvo la partitura y no hemos permitido que nadie la interprete. Nosotros, mis hermanos y yo, creemos que ese es el momento adecuado para que todo el mundo la oiga. ¿Qué momento iba a ser mejor que el cincuentenario de mi abuelo? Además, creo que usted es la persona idónea para que la interprete.
Él, intencionadamente, no dijo nada sobre el diagnóstico de su abuelo. No se había comunicado nada sobre su estado y no se haría hasta después de la gala por decisión de su abuelo, el rey Astraeus.
Amalie sirvió las tazas con el café recién hecho y añadió leche a la suya, las llevó a la mesa y se sentó enfrente de él.
–Creo que lo que están haciendo es maravilloso –comentó ella en un tono mesurado–. A cualquier violinista la perecería un honor ser el elegido, pero, desgraciadamente, ese violinista no puedo ser yo, monsieur.
–¿Por qué?
–Ya se lo he dicho. Tengo un compromiso previo.
–Duplicaré lo que vayan a pagarle –replicó él mirándola fijamente–. Veinte mil euros.
–No.
–Cincuenta mil. Es mi última oferta.
–No.
Talos sabía que su mirada podía ser intimidante, tanto o más que su imponente físico. Había puesto esa mirada infinidad de veces delante de un espejo para ver lo que veían los demás, pero no lo había distinguido. Fuera lo que fuese, le bastaba con esa mirada para salirse con la suya. Las únicas personas inmunes eran sus hermanos y sus abuelos. Su abuela, cuando le había visto poner esa cara, como lo había llamado ella, le había dado un cachete.
La echaba de menos todos los días.
Sin embargo, aparte de esos familiares, nunca se había encontrado con nadie inmune a esa mirada, hasta ese momento.
Amalie ni parpadeó, negó con la cabeza y su melena, que necesitaba con urgencia que la peinaran, le cayó sobre los ojos antes de que ella se la apartara.
Talos suspiró, sacudió la cabeza y se frotó la barbilla para mostrar su decepción.
Ella tomó la taza con las dos manos y dio un sorbo de café con la esperanza de que su penetrante mirada no captara sus nervios.
Toda su vida había tenido que lidiar con personalidades descomunales y vanidades mayores todavía. Eso le había enseñado lo importante que era enmascarar sus emociones. Si un enemigo percibía su debilidad, se abalanzaría sobre ella, y podía notar que Talos era un enemigo en ese momento. No había que ponérselo fácil, no había que darle ventaja.
Nunca le había costado tanto quedarse de brazos cruzados. Jamás desde que tenía doce años y los nervios que había intentado contener por todos los medios se adueñaron de ella. El miedo y la humillación le parecían tan fuertes en ese momento como le parecieron entonces.
Sin embargo, ese hombre tenía algo que le alteraba la cabeza y los sentidos, era como si tuviera una caldera bullendo por dentro.
Talos tomó su maletín y ella, por un instante, creyó que había ganado y que se marcharía. Hasta que lo dejó encima de la mesa y lo abrió.
–He intentado apelar a sus mejores sentimientos y a su codicia. Le he dado muchas oportunidades para que lo acepte por las buenas… –Talos sacó unos documentos y se los dio a ella–. Son las escrituras del Théâtre de la Musique. Puede leerlas si lo desea. Comprobará que me confirman como el nuevo propietario.
Amalie, muda por el pasmo, solo pudo sacudir la cabeza.
–¿Le gustaría leerlas?
Ella volvió a sacudir con la cabeza y miró los documentos que tenía en la mano antes de mirar su serio rostro.
–¿Cómo es posible? –susurró ella intentando hacerse una idea de lo que supondría para ella y la orquesta.
–El sábado por la noche hice una oferta y la compra se ha rematado hace unas horas.
–¿Cómo es posible? –repitió ella–. Estamos en Francia, la patria de la burocracia y el papeleo.
–Dinero y persuasión.
Volvió a guardar las escrituras en el maletín y se inclinó hacia delante hasta que tuvo la cara a unos centímetros de la de ella. Casi podía notar su aliento en la cara.
–Soy un príncipe –siguió él–. Tengo dinero, mucho dinero, y tengo poder, mucho poder. Haría bien en recordarlo.
Entonces, él se dejó caer otra vez en el respaldo de la silla y se bebió el café mientras la taladraba con el rayo láser de los ojos.
Ella agarró la taza con todas sus fuerzas como si, de repente, le hubiese dado miedo que se le cayera. Las consecuencias iban ordenándosele en la cabeza.
–Ahora que soy el propietario del teatro, me preguntó qué voy a hacer con el edificio y la orquesta. Al anterior propietario le cegó tanto la codicia por la oferta que le hice que no puso condiciones… –Talos se acabó el café y empujó la taza hasta que quedó al lado de la de ella–. Acepta tocar en la gala, despinis, y meteré tanto dinero en el teatro que volverán las multitudes y tu orquesta será la más conocida de París. Recházalo y lo convertiré en un hotel.
Ella dejó de darle vueltas a la cabeza. Las consecuencias quedaron clarísimas entre sirenas de alarma.
–Está chantajeándome –replicó ella en tono tajante–. Mejor dicho, está intentando chantajearme.
Él se encogió de hombros y empujó la silla hacia atrás.
–Llámelo como quiera.
–Lo llamo chantaje y el chantaje es ilegal.
–Dígaselo a la policía –él le mostró unos dientes blanquísimos–. No obstante, le advierto, antes de que les llame, de que tengo inmunidad diplomática.
–Eso es rastrero.
–Puedo ser mucho más rastrero y lo seré. Verás, pequeño ruiseñor, puedo hacer que no vuelvas a tocar el violín profesionalmente. Puedo borrar tu nombre y el de todos los que tocan contigo de tal manera que no os llamará ni una orquesta aficionada de provincias.
La caldera bullendo se le pasó a la cabeza y le pareció que el cerebro le hervía con veneno. Jamás había sentido un odio parecido hacia ninguna persona.
–Márchese de mi casa.
–No te preocupes, pequeño ruiseñor, voy a marcharme en este instante –él miró el reloj–. Volveré dentro de seis horas y entonces podrás darme una respuesta meditada.
¿Una respuesta meditada? Estaba dispuesto a acabar con su carrera profesional y la de sus compañeros y amigos y ¿quería una respuesta meditada?
La caldera se desbordó, la abrasó por dentro y se levantó para ponerse a su lado. La diferencia física era evidente aunque ella estuviese de pie y él sentado. El miedo y la rabia hicieron que lo agarrara del brazo como si su fuerza de voluntad pudiera arrastrarlo fuera de su casa.
–¡He dicho que se marche! –gritó ella tirando de su brazo aunque fuera tan inamovible como un peñasco–. ¡Me da igual que sea un ridículo príncipe y su inmunidad diplomática! ¡Márchese!
Talos, con unos reflejos que harían palidecer de envidia a un gato, le agarró las dos muñecas con una de sus inmensas manos.
–Vaya, de modo que hay fuego debajo de esa piel tan blanca –murmuró él–. Estaba preguntándomelo.
–Suélteme inmediatamente.
El pánico se adueñaba de ella y aumentó más todavía cuando él le dio un giro y la sentó en sus rodillas sin soltarle las muñecas. Amalie, instintivamente, levantó una pierna y le dio una patada. El talón de su pie descalzo conectó con su espinilla… y sintió un dolor lacerante.
Para Talos, ella podría haber sido como un mosquito. No se inmutó lo más mínimo, se limitó a rodearle la cintura con el brazo que le quedaba libre para sujetarla mejor.
–Me parece que te ha hecho más daño a ti que a mí –él le levantó las manos para mirárselas–. Qué dedos tan elegantes… ¿Serás una niña buena y te portarás bien si te suelto?
–Si vuelve a llamarme niña buena…
–¿Qué? ¿Me darás otra patada?
Ella se revolvió, pero fue inútil. Era como si sus brazos fueran unas tenazas de acero.
Sin embargo, no era acero, era un hombre y sus dedos se hundían en su cintura… y no era nada desagradable.
–Está asustándome.
Era verdad en parte. Había algo que la asustaba, que la aterraba.
–Lo sé y te pido disculpas. Te soltaré cuando me asegures que te has serenado y que no volverás a atacarme.
Asombrosamente, su voz grave tuvo el efecto deseado. La calmó lo bastante como para que dejara de resistirse. Apretó los labios y tomó aire, e inhaló un olor viril y sombrío, el olor de él.
Tragó la saliva que le había llenado la boca cuando notó la calidez de su aliento en el pelo. Todos sus sentidos se habían avivado y no podía volver a tomar aire. El corazón le latía con tanta fuerza que podía oír su eco. En medio de silencio que se hizo, notó que él también se ponía rígido, desde los poderosos muslos en los que estaba sentada a las inmensas manos que la agarraban.
Ya no podía ni sentir el aliento de él, solo podía oír el zumbido de la sangre en los oídos.
Entonces, se soltó las manos, se levantó de un salto y fue hasta el extremo opuesto de la cocina con las piernas temblorosas.
Ya podía respirar, pero tenía la respiración entrecortada y le dolía el pecho por el esfuerzo.
Talos, por su parte, se puso tranquilamente el abrigo, se rodeó el cuello con una bufanda azul marino y tomó el maletín.
–Seis horas, despinis. Respetaré tu decisión, pero tienes que saber que si tu respuesta sigue siendo negativa, las consecuencias serán inmediatas.
El teléfono de Amalie vibró.
–Mamá…
–Chérie, he averiguado algunas cosas.
Eso era típico de su madre, iba directamente al grano. No existía el más mínimo silencio que no pudiera llenar su madre.
–No he podido hablar directamente con Pierre.
Parecía indignada, como si Pierre Gaskin hubiese tenido que estar pegado al teléfono por si Colette Barthez, la cantante clásica más famosa del mundo, se dignara a llamarlo.
–Sin embargo, he hablado con su encantadora secretaria y me ha contado que esta mañana había llegado tarde a la oficina, que les había dado un billete de quinientos euros a cada empleado y que les había dicho que iba a tomarse libre el mes que viene. Lo último que se supo de él es que estaba dirigiéndose al Charles de Gaulle –añadió su madre.
–Entonces, parece que sí lo ha vendido –murmuró Amalie.
Solo hacía dos meses, Pierre Gaskin, el propietario del Théâtre de la Musique o, mejor dicho, su antiguo propietario, había tenido problemas para pagar la calefacción.
–Eso parece, chérie, pero ¿por qué lo ha comprado el príncipe Talos? No sabía que fuera mecenas de las artes.
–No tengo ni idea –contestó Amalie.
Notó un cosquilleo al oír su nombre y frunció el ceño al darse cuenta de que debía de ser la décima mentira del fin de semana.
Era un jaleo.
No le había contado a su madre lo que había pasado ese fin de semana, no había tenido fuerzas para aguantar su reacción además de todo lo demás, y solo le había pedido que utilizara todos sus contactos para saber si era verdad que el príncipe Talos Kalliakis había comprado el teatro.
Ya sabía la respuesta.
Talos no se había tirado un farol y, en realidad, ella tampoco había creído que lo hubiera hecho. Había acudido a su madre por la sensación de que tenía que hacer algo, no porque tuviera alguna esperanza.
–Conocí a su padre, el príncipe Lelantos…
La voz de su madre adoptó un tono soñador. Era un sonido que Amalie conocía porque había sido la confidente de su madre desde que tenía doce años.
–Canté una vez para él, era… –su madre buscó la palabra adecuada–. Todo un hombre.
–Mamá, tengo que dejarte…
–Claro, chérie. Si vuelves a ver al príncipe Talos, dale recuerdos.
–Lo haré.
Amalie apagó el teléfono, lo dejó en la mesa y se llevó las manos a la cara. Solo podía hacer una cosa más, iba a tener que contarle la verdad a Talos Kalliakis.