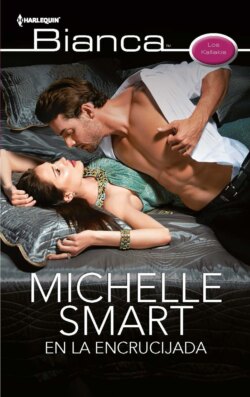Читать книгу En la encrucijada - Мишель Смарт - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Capítulo 3
ОглавлениеCUANDO Talos llamó al timbre de la puerta, sabía que Amalie tenía que estar esperándolo. Ella la abrió casi antes de que él pudiera retirar la mano y lo miró sin inmutarse, como si no hubiera pasado nada entre ellos, como si ella no hubiera perdido la calma.
La siguió hasta la cocina sin haberse cruzado ni dos palabras.
Vio una bandeja de pastas y dos platos en la mesa, y olía a café recién hecho. Amalie se había vestido para representar su papel, se había puesto unos vaqueros negros que se ceñían a su esbelto cuerpo y un top plateado de cuello abierto. Se había recogido el pelo liso y oscuro en un moño que le cubría la delicada nuca. No se había maquillado lo más mínimo y la implacable luz que llegaba del techo le iluminaba las pecas.
Él tuvo claro que había entrado en razón, como era natural. Era violinista profesional. No debería haber recurrido al chantaje.
Estaba quedándose sin tiempo. La quimioterapia estaba debilitando mucho a su abuelo. Entonces, volvió a acordarse de que había previsto volver después de la audición del sábado y pasar el resto del fin de semana con su abuelo, pero, en cambio, se había visto obligado a comprar, deprisa y corriendo, ese edificio espantoso de París porque la única violinista que podía hacer justicia a la última composición de su abuela estaba poniéndose muy terca
Nadie se ponía terco con Talos Kalliakis, absolutamente nadie. Que esa criatura esbelta le plantara cara…Sin embargo, había entrado en razón y eso era lo único que importaba en ese momento. Esbozó una leve sonrisa victoriosa y se sentó en la misma silla donde había estado sentado hacía seis horas. En ningún momento había pensado que no iba a salirse con la suya. Lamentaba haber tenido que recurrir al chantaje, pero esa vez había sido inevitable. Solo faltaba un mes para la celebración del cincuentenario, pero había tiempo para que ella aprendiera la parte solista y para que la orquesta aprendiera el acompañamiento. Quería que todo estuviera perfecto antes de que salieran al escenario del palacio.
Amalie le rozó el brazo cuando dejó la taza en la mesa y a él le llamaron la atención sus dedos, como le había pasado antes, cuando los tenía en su mano. En realidad, lo que le llamaban la atención era las uñas que remataban esos elegantes dedos. Las uñas de la mano izquierda eran cortas y romas, pero las de la derecha eran mucho más largas y recortadas. Esas uñas lo habían desconcertado durante todo el día, también le había desconcertado su reacción cuando la había sentado en sus rodillas después de que ella hubiese dejado aflorar su rabia.
Le gustaba estar con mujeres hermosas y a las mujeres hermosas les gustaba estar con él. Había mujeres hermosas que lo miraban a los ojos durante un rato más largo de lo normal. Cuando se enteraban de quién era, sus miradas no se apartaban y tenían un brillo… sugerente. No había conocido a ninguna mujer a la que no le hubiese gustado. No había conocido a ninguna persona, hombre o mujer y al margen de su familia, que le hubiese negado algo que él quería.
Amalie Cartwright era una mujer hermosa a su manera. Su actitud desafiante con él le enfurecía e intrigaba. ¿Qué pasaría si le avivaba, en una situación más íntima, ese fuego que había vislumbrado esa mañana? ¿Qué tendría que hacer para que ese fuego de rabia se convirtiera en fuego de pasión?
Había percibido el cambio en ella cuando se había quedado completamente quieta y se le había entrecortado la respiración antes de que se le hubiese cortado por completo. A él también se le había cortado la respiración. Había estado mirándole los dedos con desconcierto y, acto seguido, había sentido una excitación tan fuerte por todo el cuerpo que se había quedado sin aire.
Jamás había tenido una reacción así.
En ese momento, cuando la miraba sentarse donde se había sentado esa mañana, volvió a notar esa excitación que se adueñaba de él. El mes que se avecinaba prometía mucho.
–Monsieur, antes apeló a mis mejores sentimientos…
–Y a ti te dio igual –le interrumpió él.
Ella bajó la cabeza, reconociéndolo.
–Tenía mis motivos y voy a contárselos con la esperanza de poder apelar también a sus mejores sentimientos.
Él la observó con detenimiento, pero se quedó en silencio para que ella dijera lo que pensaba. ¿No estaría intentado rechazar su oferta con otros argumentos?
–Lo siento, pero le mentí. No tengo un compromiso previo –ella se mordió el labio inferior–, tengo miedo escénico.
A Talos le pareció una idea tan absurda que sacudió la cabeza y se rio.
–¿Tú? –le preguntó él sin disimular la incredulidad–. Tú, la hija de Colette Barthez y Julian Cartwright, ¿tienes miedo escénico?
–¿Sabe quién soy?
–Lo sé perfectamente –él se cruzó de brazos y se esfumó todo rastro de jovialidad–. Me he ocupado de saberlo.
Ella entrecerró los ojos verdes con un brillo de indignación, el primer indicio de que la serenidad que aparentaba solo era una fachada.
–Tu madre, francesa, es la mezzosoprano más codiciada del mundo. Tengo que reconocer que no sabía nada de tu padre, pero tengo entendido que es un famoso violinista inglés. También me he enterado de que tu padre tocó con mi abuela en el Carnegie Hall cuando empezó a tocar en solitario –él se inclinó hacia delante con la barbilla en las manos–. Se te consideró una niña prodigio hasta los doce años, cuando tus padres te apartaron de los escenarios para que te concentraras en los estudios. Te hiciste profesional a los veinte años, cuando entraste como segundo violín en la Orquesta Nacional de París, y sigues en el mismo puesto cinco años después.
Ella se encogió de hombros, pero mantuvo una expresión tensa.
–Lo que ha dicho es algo que cualquiera puede encontrar en Internet en cuestión de treinta segundos. Mis padres no me apartaron por mis estudios, eso fue lo que dijo mi madre, lo hicieron porque no podían soportar el bochorno de tener una hija que no podía tocar en público.
–Si no puedes tocar en público, ¿cómo explicas que sí toques en público una vez a la semana con tu orquesta?
–Soy segundo violín y me siento al fondo de la orquesta. Normalmente, somos unos ochenta músicos tocando. El público no me mira a mí, sino al conjunto de la orquesta. Son dos cosas distintas. Si tocara en la gala de su padre, todo el mundo me miraría a mí y me paralizaría. Me humillaría a mí, a mi madre y a su abuelo. ¿Eso es lo que quiere? ¿Quiere que todo el mundo vea que su invitada estrella se queda paralizada en el escenario y no puede tocar ni una nota?
La única persona que no se abochornaría sería su padre. Ella había dicho que había sido una decisión conjunta de sus padres, pero le verdad era que su padre había sido quien había ido contra los deseos de su madre y la había alejado de los escenarios. Él la había tranquilizado, le había dicho que no pasaba nada por tocar solo por el amor a la música aunque fuera en la soledad de su dormitorio.
Talos entrecerró los ojos con expresión perspicaz.
–¿Cómo puedo saber que no me estás mintiendo ahora?
–Yo…
–Has reconocido que mentiste cuando dijiste que tenías un compromiso previo.
–Fue una mentira por necesidad.
–No hay ninguna mentira necesaria. Si no puedes soportar que te miren cuando tocas, ¿cómo entraste en la orquesta?
–Fue una audición a ciegas. Todo el mundo tenía que tocar detrás de un biombo para que no hubiera prejuicios o preferencias. Además, y antes de que lo pregunte, claro que ensayo con mis compañeros, pero eso no tiene nada que ver con estar en un escenario con cientos de miradas clavadas en ti.
Él sacudió lentamente la cabeza con una expresión indescifrable.
–No sé qué pensar. No sé si estás diciendo la verdad o si estás contando otra mentira.
–Estoy diciendo la verdad. Tiene que buscarse otro solista.
–No lo creo. Los nervios y el miedo escénico pueden superarse, pero encontrar a otro violinista que haga justicia a la última composición de mi abuela es otro asunto.
Daba igual que se hubiera quedado casi sin tiempo. Podía pasarse el resto de su vida buscándolo, pero no encontraría a nadie que pudiera conmoverlo como lo había hecho Amalie en los pocos minutos que la había escuchado. Jamás se había conformado con los segundones y no iba a empezar en ese momento.
–¿Qué sabes de mi isla? –le preguntó él.
Ella se quedó desconcertada por el cambio de conversación.
–Poca cosa. Esta cerca de Creta, ¿no?
–Creta es nuestro vecino más cercano. Nosotros, como los cretenses, descendemos de los minoicos. Agon ha sido atacada durante siglos por los romanos, los otomanos y los venecianos, entre otros. Los hemos repelido a todos ellos. Solo los venecianos consiguieron ocuparnos, pero durante muy poco tiempo. Mi pueblo, a las órdenes del Ares Patakis, de quien soy descendiente directo, se sublevó contra los ocupantes y los expulsó. Desde entonces, ninguna otra nación ha pisado sus costas. La historia cuenta nuestra historia. Nadie oprimirá a los agonitas, lucharemos hasta el último aliento por nuestra libertad –Talos hizo una pausa para dar un sorbo de café–. Seguramente, te preguntarás por qué te cuento todas estas cosas.
–Efectivamente, estoy intentando entender a qué viene… –reconoció ella.
–Es para que sepas de qué pasta estamos hechos mi familia y mi pueblo. Somos guerreros. ¿Miedo escénico? ¿Nervios? Eso solo son contratiempos que hay que combatir y derrotar. Con ayuda, tú también los derrotaras.
Amalie podía imaginárselo perfectamente. Talos Kalliakis, solo con una coraza y una espada en la mano, se pondría al frente en cualquier batalla. Sencillamente, había tenido la mala suerte de que hubiese decidido batallar contra ella. Sin embargo, su miedo escénico no era una batalla, era parte de sí misma y algo que había aceptado desde hacía mucho tiempo.
Su vida era agradable, sencilla, sin altibajos. Había impedido que la agitación de su infancia se abriera paso hasta su vida adulta.
–He acordado con tus directores que vengas a Agon dentro de un par de días y te quedes hasta la gala. Tu orquesta empezará inmediatamente los ensayos y llegará una semana antes de la gala para que puedas ensayar con ellos.
–Perdone, ¿pero qué es lo que ha hecho? –preguntó ella olvidándose de su intención de ser afable.
–Te daré un mes para que te aclimates a Agon.
–No tengo que aclimatarme. Agon no está en medio del desierto.
–También tendrás un mes para que prepares perfectamente tu parte solista –siguió él sin hacer caso de su interrupción y dirigiéndole otra mirada de advertencia–. No tendrás distracciones.
–Pero…
–Superarás el miedo escénico –aseguró él con la firmeza de un hombre que nunca había cedido ante algo tan nimio como los nervios–. Yo me ocuparé de ello personalmente.
Él se calló y se hizo un silencio que ella sabía que tenía llenar, pero solo podía pensar en las ganas que tenía de tirarle algo, de maldecir a ese hombre odioso que estaba intentando desbaratar esa vida cómoda y tranquila que se había creado al margen del cualquier protagonismo.
–Despinis…
Ella levantó la mirada y se encontró esos ojos como rayos láser que la taladraban otra vez como si pudiera entrar en ella y saber lo que estaba pensando.
–¿Aceptas el encargo o voy a tener que despedir a un centenar de músicos? –preguntó él en un tono inflexible–. ¿Voy a tener que destrozar un centenar de carreras incluida la tuya? Lo haré, no lo dudes, os destrozaré a todos.
Ella cerró los ojos y tomó aire para intentar dominar el pánico que le atenazaba la garganta. Ella lo creía, sabía que no era una amenaza vana. Podía destrozar su carrera. No sabía cómo lo haría, pero sí sabía que podía.
Si no lo detestara tanto, se preguntaría por qué estaba dispuesto a llegar tan lejos para que ella aceptara, pero si no cedía, él le arrebataría lo único que sabía hacer.
Sin embargo, ¿cómo iba a aceptar? La última vez que toco sola, estaba rodeada por los amigos artistas de sus padres; músicos, escritores, actores, cantantes… Se había humillado y había humillado a su madre delante de todos ellos. ¿Cómo iba a salir al escenario delante de mandatarios y jefes de Estado y que no le atenazaran los mismos nervios? Eso, si conseguía llegar hasta el escenario.
La última vez que lo intentó después de aquel incidente acabó hospitalizada. Lo que recordaba con más claridad de aquel momento atroz era la furia de su padre contra su madre por haberla obligado. La había acusado de egoísmo y de haber utilizado a su única hija como un juguete.
Se le formó un nudo en la garganta cuando se acordó de que se separaron pocas semanas después y de que su padre se quedó con su custodia.
Sin embargo, era afortunada. Si las cosas se ponían complicadas, sabía que podía contar con sus padres para que la ayudaran a salir del apuro. No pasaría hambre y tampoco perdería su casa. Sus compañeros no podían decir lo mismo, casi ninguno tenía unos padres adinerados. Pensó en la encantadora Juliette, que estaba embarazada de siete meses y era el tercer hijo. Pensó en Louis, que acababa de reservar unas vacaciones ruinosas con toda su familia a Australia. Pensó en el quejoso Giles, que se quejaba todos los meses cuando tenía que pagar la hipoteca…
Todos ellos eran músicos o administrativos y todos ignoraban que su porvenir estaba pendiente de un hilo.
Miró fijamente a Talos como si quisiera que percibiera cuánto lo odiaba.
–De acuerdo, acepto, pero tendrá que sufrir las consecuencias durante el resto de su vida.
Amalie miró por la ventanilla y vio Agon por primera vez. El avión empezó a descender y pudo ver unas playas de arena dorada rodeadas de vegetación, montañas y pequeñas poblaciones con unas inmaculadas casas blancas. Entonces, tomaron tierra y rodaron por la pista de aterrizaje hasta que se pararon con suavidad.
Ella, agarrando el violín con fuerza, bajó por la escalerilla con los otros pasajeros de primera. Después del frío de marzo en París, se agradecía esa temperatura templada.
No se había imaginado que iba a una isla turística que era un destino muy apreciado tanto por familias como por entusiastas de la historia. Se había imaginado que Agon sería como una mazmorra, tan oscura y tenebrosa como el hombre que la había llevado allí.
Había estado en más de treinta países a lo largo de su vida, pero nunca había estado en un aeropuerto tan acogedor como el de Agon. Los trámites de entrada fueron muy rápidos y la llegada de su equipaje por la cinta transportadora fue más rápida todavía.
Un hombre la esperaba con un cartel con su nombre. Después de unas presentaciones de cortesía, él tomó el carrito con su equipaje y fue hasta un coche largo y negro que estaba aparcado en lo que, evidentemente, era un sitio preferente.
Todo estaba transcurriendo como le había explicado la secretaria personal de Talos en un correo electrónico que le había mandado el día anterior.
Mientras el conductor se abría paso por las carreteras, pudo hacerse una idea mejor de cómo era la isla.
Había vestigios del patrimonio griego de Agon por todos lados, desde la arquitectura a las señales de tráfico, que estaban en el mismo idioma. Agon, sin embargo, era una isla independiente con sus leyes propias. Lo que más le llamó la atención fue lo cuidado que estaba todo, desde las carreteras a los edificios que veía al pasar. Estiró el cuello cuando pasaron por un puerto y vio los yates atracados, algunos tan grandes como un transatlántico. Enseguida salieron de la ciudad y empezaron a ascender por colinas y montañas. Se quedó boquiabierta cuando vio de lejos el palacio encaramado en lo alto de una colina, como los griegos antiguos habían construido muchos de sus templos. Era inmenso y tenía un aire oriental, como si lo hubiesen construido hacía siglos para un sultán.
Sin embargo, no se encaminaron hacia el palacio. El conductor redujo la velocidad en cuanto lo perdió de vista y una verja de hierro se abrió muy despacio. Luego, la llevó hacia una villa tan grande que podría haber sido un hotel. Llegaron a lo alto del camino, rodearon la villa y recorrieron algo más de un kilómetro hasta una casa más pequeña que la villa, pero de buen tamaño.
Un hombre mayor, con una mata de pelo canoso alrededor de una calva, salió por la puerta principal para saludarlos.
–Buenas tardes, despinis –le saludó él con amabilidad–. Me llamo Kostas.
Le explicó que él se ocupaba de la villa principal de su alteza el príncipe Talos y le enseñó la casa de invitados que sería su residencia durante un mes. La cocina, aunque pequeña, estaba muy bien surtida y todos los días le llevarían fruta fresca, pan y lácteos. Si quería comer en la villa principal, solo tendría que descolgar el teléfono y llamarle, lo mismo que si quería que le llevaran las comidas a la casa de invitados.
–La villa tiene gimnasio, piscina y spa y, naturalmente, puede usarlos cuando lo desee –añadió él antes de marcharse–. También hay toda una serie de coches que puede utilizar si quiere ir a algún sitio o, si lo prefiere, podemos proporcionarle un conductor.
Entonces, ¿Talos no quería tenerla prisionera en la casa de invitados? Agradecía saberlo. Se había imaginado que la recogería en el aeropuerto, que la encerraría en una mazmorra y que no le dejaría salir hasta que dominara a la perfección la composición de su abuela… y hubiese superado todos sus miedos.
Sintió un escalofrío en la espalda solo de pensarlo.
Se preguntó qué maravilloso psiquiatra emplearía Talos para… arreglarla. Se reiría si no le aterrara todo ese asunto. Fuera quien fuese, haría bien en darse prisa. Faltaban cuatro semanas y dos días para que tuviera que salir el escenario en la gala por el cincuentenario del rey de Agon. Tenía treinta días para aprenderse una composición completamente nueva, para que su orquesta se aprendiera el acompañamiento y para vencer unos nervios que la habían paralizado durante más de la mitad de su vida.