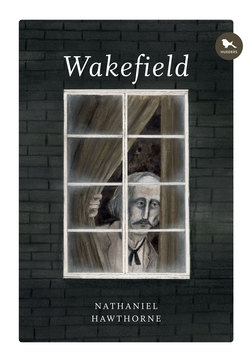Читать книгу Wakefield - Nathaniel Hawthorne - Страница 5
ОглавлениеWakefield
Recuerdo una historia que se dio por cierta, en alguna revista o diario antiguo, acerca de un hombre –llamémoslo Wakefield– que se ausentó de su mujer un largo tiempo. Esto, así en abstracto, no es poco común, ni debe ser tachado de indecoroso o insensato sin un examen adecuado de las circunstancias. Como sea, aunque no es ni lejos el más grave, quizás sea el episodio más extraño de ausencia conyugal que se recuerde. Tan raro es este caso, que ocupa un lugar destacado en la lista de las extravagancias humanas.
La pareja en cuestión vivía en Londres. Con el pretexto de un viaje, el marido arrendó un departamento en la calle contigua a la de su casa, sin que su esposa ni sus amistades se dieran cuenta, y allí se instaló a vivir por más de veinte años, no existiendo causa alguna para auto-exiliarse de esa manera. A lo largo de todos esos años, el marido solía observar su casa diariamente, y con cierta frecuencia divisaba a la desolada señora Wakefield. Después de esa interrupción tan larga de su felicidad matrimonial, cuando se lo daba por muerto, cuando su herencia ya estaba repartida, cuando su nombre se había borrado de toda memoria y cuando su mujer ya se había resignado hacía mucho, mucho tiempo a su viudez otoñal, el hombre abrió la puerta y entró a su casa una tarde, sin decir nada, como se vuelve después de un día de ausencia, y desde ese momento fue un amante esposo, hasta el día de su muerte.
Este esbozo es todo lo que recuerdo, pero el caso, a pesar de ser tan novedoso, inaudito y probablemente irrepetible, despierta la compasión solidaria de todo ser humano. En nuestro fuero interno sabemos que ninguno de nosotros podría perpetrar una locura similar, y sin embargo sabemos que no faltará quien sea capaz de hacerlo. A mí, por lo menos, el episodio me sigue volviendo a la mente y con cada reiteración siento el mismo asombro. Me da la sensación de que la historia tiene que ser cierta y eso me obliga a reflexionar sobre el carácter del protagonista. Cuando algo nos afecta la imaginación de manera tan fuerte, vale la pena dedicar un tiempo para reflexionar la razón. Si el lector así lo quiere, puede entregarse a sus propias cavilaciones, pero si prefiere recorrer conmigo los veinte años que duró la ocurrencia de Wakefield, bienvenido sea, confiando que al final de la historia encontraremos un significado general, así como una moraleja cuidadosamente diseñada y bien resuelta en la oración final. Aunque es bien posible que no hallemos nada, pensar siempre es provechoso, y de todo caso dramático se desprende una lección.
¿Qué tipo de persona era Wakefield? Somos libres para formular nuestra propia opinión y delinearla con franqueza. El hombre estaba en el meridiano de su vida. Su afecto conyugal, que nunca fue arrasador, se había diluído hasta derivar en un estado de ánimo tranquilo y rutinario. Probablemente era el más fiel de todos los maridos, porque una cierta modorra le mantenía el corazón en reposo, sin importar en qué lo pusiera. Era intelectual, pero no de forma activa. Ocupaba su mente en largas y lentas elucubraciones que no concluían en nada o que carecían del vigor necesario para llegar a ninguna parte. Sus pensamientos rara vez se movían con la energía necesaria para plasmarse en palabras. La imaginación, en el sentido correcto del término, no formaba parte de los dones de Wakefield. Poseedor de un corazón frío, aunque ni corrupto ni disperso, y de una mente que jamás se afiebraba con pensamientos rebeldes ni se confundía con la creatividad, ¿quién se hubiera imaginado que nuestro amigo iba a destacarse por excéntrico? Si a sus conocidos les hubieran pedido nombrar al londinense con mayores posibilidades de hacer algo que caería en el olvido al día siguiente, seguro que hubieran pensado en Wakefield.
Solo su amante esposa hubiera vacilado. Aun sin haber analizado a fondo el carácter de su marido, ella sabía que en la mente ociosa de Wakefield se alojaba cierto tácito egoísmo, cierta extraña vanidad –su atributo más inquietante. Ella había detectado en su marido cierta predisposición a una astucia inútil, que solo servía para resguardar secretos nimios. Por último, estaba eso que ella llamaba «cierta rareza» en el buen hombre (este atributo es indefinible y tal vez inexistente).
Imaginémonos a Wakefield despidiéndose de su mujer un atardecer de octubre, a la hora del crepúsculo. Su equipaje consiste en un abrigo de color indefinido, un sombrero forrado de hule, botas altas, un paraguas en una mano y un maletín en la otra. Le acaba de informar a la señora Wakefield que va a tomar el coche nocturno para viajar fuera de Londres. Ella quisiera preguntarle cuánto tiempo va a estar lejos, cuál es el propósito del viaje y cuál es la fecha probable del regreso pero, por respeto a ese inofensivo amor por el misterio que tiene su marido, se limita a interrogarlo con la mirada. Él le pide taxativamente que no lo espere en el coche de vuelta y le dice que no se preocupe si se demora tres o cuatro días, pero le asegura que va a estar disponible para la cena del viernes por la noche. Hay que tener en cuenta que el mismo Wakefield no sospecha lo que se le viene encima. Él le ofrece su mano, ella le da la suya y devuelve el beso de despedida de su esposo con el gesto rutinario de una pareja que lleva diez años de matrimonio. Y así se marcha el ya maduro señor Wakefield, casi resuelto a darle una preocupación a su buena esposa quedándose una semana fuera de casa.
Una vez que su marido sale, ella se da cuenta de que la puerta ha quedado entreabierta y, cuando va a cerrarla, se encuentra con la cara de su marido asomada por la rendija, sonriéndole por un breve instante antes de desaparecer de nuevo. Por el momento, la mujer desecha esa imagen sin darle mayor importancia, pero mucho tiempo después, cuando ya lleva más años de viuda que de casada, esa sonrisa reaparece y relampaguea en sus pensamientos cada vez que recuerda la cara de Wakefield. En sus múltiples meditaciones, ella superpone esa sonrisa sobre una multitud de fantasías que la transforman en algo extraño y espantoso: por ejemplo, si se imagina a su marido en un ataúd, esa mirada final está congelada en sus facciones pálidas, o si sueña que él está en el cielo, ahí también el santo fantasma de su marido lleva puesta esa sonrisa callada y pérfida. Por causa de esa sonrisa, ella duda a veces de su propia viudez, sin importar que todo el mundo ya ha dado por muerto a su marido.
Pero quien nos ocupa es el esposo. Corremos tras él por la calle, antes de que pierda su identidad y se confunda dentro de las grandes muchedumbres de la vida londinense. Buscarlo ahí sería en vano. Lo seguimos, pisándole los talones, hasta que después de varias vueltas y de rodeos innecesarios lo hallamos cómodamente instalado junto a la chimenea del pequeño departamento que ha arrendado de antemano. Wakefield ha arribado a su destino, en la calle contigua a la de su casa. Apenas puede creer la buena suerte de haber logrado llegar sin que nadie lo viera. Recuerda que en cierto momento quedó varado entre la multitud, justo bajo la luz de un farol, y que sintió pasos que parecían ir tras los suyos, claramente distinguibles de los pasos del gentío que lo rodeaba, y que entonces sintió una voz que gritaba a lo lejos, llamándolo por su nombre. Sin duda, una docena de entrometidos lo habían estado vigilando y le habían contado todo a su esposa. ¡Pobre Wakefield! ¡No tienes idea de lo insignificante que eres en este mundo tan inmenso! Ningún ojo mortal, aparte del mío, te ha seguido los pasos. Acuéstate en silencio, ingenuo, y en la mañana, si amaneces más sabio, regresa donde la buena señora Wakefield y cuéntale la verdad. No te vayas a alejar ni por una semanita del lugar que te corresponde en su casto pecho. Si por un solo momento ella te diera por muerto o te considerara perdido para siempre, te darías cuenta, para tu pesar, que un cambio irreversible ha operado en tu fiel esposa. Es peligroso abrir grietas en los afectos humanos; el problema no es tanto que esas fisuras sean anchas y profundas, sino que pueden cerrarse con mucha rapidez.
Casi arrepentido de su travesura o como quiera llamársela, Wakefield se acuesta temprano, y cuando se despierta sobresaltado de su primer sueño, tiende los brazos hacia el ancho y solitario vacío de la cama desconocida. «No», piensa, mientras se arropa entre las sábanas, «no voy a pasar otra noche solo».
A la mañana siguiente, se levanta más temprano que de costumbre y se pone a reflexionar sobre sus verdaderas intenciones. Su modo de pensar es tan vago y deshilvanado que, a pesar de que tomó su extraña decisión con cierto propósito en mente, nunca pudo definirlo lo suficiente como para guiar su reflexión posterior. La vaguedad del proyecto y el esfuerzo convulsivo con que se lanza a ejecutarlo son rasgos típicos de un hombre de pocas luces. Sin embargo, Wakefield repasa sus ideas lo más minuciosamente que puede y entonces descubre que le causa curiosidad saber cómo van las cosas por casa, cómo su viuda ejemplar lleva su duelo después de una semana y, brevemente, hasta qué punto la pequeña esfera de seres y circunstancias que giraba en torno a él se ve afectada por su ausencia. Al fondo de todo este asunto, por lo tanto, se encuentra una vanidad morbosa. Pero ¿cómo va a averiguarlo? No va a ser, por supuesto, quedándose encerrado en su cómodo nuevo alojamiento –en ese lugar, a pesar de haber dormido y amanecido tan cerca, en la calle próxima, se halla en realidad tan lejos de su hogar como si hubiera viajado toda la noche. Si volviera a aparecer por su casa, sin embargo, el proyecto quedaría en nada. Con su pobre cerebro atascado en este dilema insoluble, después de un largo rato, se atreve a salir. Va con la intención a medio cocinar de llegar a la esquina y echar una mirada rápida hacia su domicilio abandonado. Pero la costumbre –porque él es un hombre de costumbres– lo agarra de la mano y lo lleva, sin que él se dé cuenta, hasta su propia puerta. En el momento culminante, vuelve en sí al sentir el roce de su pie con el peldaño. ¡Wakefield! ¿Adónde vas?
En ese instante, su destino da un giro en redondo. Sin tener la menor idea de la fatalidad a que lo conduce ese paso retrocedido, escapa veloz, sin aliento, víctima de una agitación que jamás había sentido, y no se atreve a mirar hacia atrás cuando dobla la esquina. ¿Será posible que nadie lo haya visto? ¿No armará un escándalo toda la gente de la casa, la respetable señora Wakefield, la sagaz empleada y el sucio niño de los mandados? ¿No saldrán a perseguir a su amo y señor fugitivo por las calles de Londres? ¡Qué escapada más excelente! Wakefield junta valentía para hacer una pausa y echar un vistazo hacia su hogar, pero lo desconcierta la sensación de que el viejo inmueble ha cambiado. Es la misma sensación que nos afecta cuando, después de no verla en meses o años, nos reencontramos frente a una colina, o un lago, o una obra de arte con que habíamos formado una vieja amistad. Por lo general, esta sensación indescriptible se origina en el cotejo de nuestros recuerdos imperfectos con la realidad. En el caso de Wakefield, la magia de una sola noche fuera de casa logra forjar una transformación parecida, porque en ese breve lapso opera en él un gran cambio moral, a pesar de que él no tenga conciencia de ello. Antes de alejarse de la esquina, alcanza a divisar a lo lejos, brevemente, a su esposa, que pasa frente la ventana mirando hacia donde él está. El cobarde idiota sale huyendo, temiendo que ella lo haya detectado en medio de miles de mínimos seres como él. Cuando se ve de nuevo junto al calor de la chimenea de su nuevo domicilio, siente contento el corazón, aunque su cerebro esté desorientado.
Esto es lo que pasa al principio de su largo capricho. Después de que el temperamento letárgico de Wakefield se sacudiera al poner la idea original en práctica, los acontecimientos encuentran su cauce natural. Podemos suponer que, después de mucho analizarlo, va a un comercio judío de ropa usada y se compra una peluca de tinte rojizo, además de varias prendas muy diferentes a su traje acostumbrado de color incierto. Misión cumplida. Wakefield es otro hombre. Una vez establecido el nuevo sistema, volver al antiguo sería tan difícil como dar el paso inicial que lo había puesto en la posición inaudita en que se hallaba. Y debido a la predisposición al rencor que a veces tiñe su ánimo –alimentada en ese momento por la impresión de que en el corazón de la señora Wakefield ha surgido un sentimiento inadecuado–, se deja llevar por la obstinación. No piensa volver hasta que ella no esté medio muerta de miedo.
Bien, dos o tres veces él la ha visto al pasar, cada vez más agobiados sus pasos, cada vez más pálidas sus mejillas, cada vez más ansiedad marcada en su frente. Y a la tercera semana de su desaparición, Wakefield avizora un augurio maligno que entra a la casa: la figura de un boticario. Al día siguiente, la aldaba de metal amanece forrada en tela, para amortiguar los golpes en la puerta. Al caer la noche, llega el carruaje de un médico, deja su carga empelucada y solemne, y por esa misma puerta sale, después de un cuarto de hora, tal vez presagiando un funeral. ¡Su entrañable mujer! ¿Se irá a morir? A estas alturas, Wakefield siente un estímulo parecido a la energía emocional, pero aun así se mantiene lejos de la cabecera de su esposa, argumentando frente a su conciencia que es preferible no causarle una conmoción en semejante coyuntura. Si lo que lo mantiene alejado es otra cosa, Wakefield no está consciente de ello.
En el curso de unas pocas semanas, ella se recupera, poco a poco. La crisis pasa. El corazón de la mujer está triste pero en calma, y si él regresa, tarde o temprano, nunca más padecerá tan febrilmente por su marido. Estas ideas fulguran en la cabeza de Wakefield y le van dejando la vaga impresión de que un abismo casi insalvable se ha abierto entre su departamento arrendado y su antiguo hogar. «¡Está ahí mismo, en la otra calle!», exclama a veces. Qué iluso: está en otro mundo. Hasta este momento, ha ido postergando su retorno de un día al día siguiente; pero a partir de ahora dejará la fecha sin precisar. Mañana no, probablemente la próxima semana, lo suficientemente pronto. Pobre hombre. La probabilidad de que los muertos vuelvan a su morada terrenal es tanta como la chance de que el auto-desterrado Wakefield regrese a la suya.
Ojalá pudiera escribir un libro entero sobre esto, en vez de un texto de unas pocas páginas. Si así fuera, podría mostrar cómo cualquier influencia fuera de nuestro control mueve con pesada mano todos nuestros actos y cómo va disponiendo las consecuencias de esos actos en un férreo entramado de inevitabilidad. Wakefield está sometido a un embrujo. Debemos dejarlo unos diez años rondando cerca de su casa como alma en pena, sin cruzar una sola vez el umbral, manteniéndose fiel a su esposa con todo el cariño del que es capaz su corazón, al mismo tiempo que él paulatinamente se va borrando del corazón de su mujer. A estas alturas, hay que subrayarlo, ya hace mucho tiempo que el hombre perdió la noción de lo extraña que es su conducta.
Ahora, un espectáculo: en medio del gentío de una calle londinense vemos a un hombre ya entrado en edad, con pocos rasgos distintivos que llamen la atención de un observador distraído, pero que exhibe en su aspecto la marca escrita de un destino singular, visible a los que la pueden descifrar. Se ve raquítico, su frente baja y estrecha está surcada de arrugas profundas, sus ojos, pequeños y opacos, a veces escrutan a su alrededor con miedo, pero más a menudo parecen estar mirando hacia su propio interior. Lleva la cabeza gacha y se mueve a pasos indescriptiblemente oblicuos, como si evitara desplazarse de frente ante el mundo. Mírenlo por un rato para comprobar lo que hemos descrito y verán que las circunstancias, que a menudo forjan hombres notables a partir de la materia ordinaria de la naturaleza, han producido uno de ellos en este caso. Luego, dejándolo desplazarse de medio lado por una vereda, dirijan la vista al lado opuesto, donde una mujer voluminosa, claramente en el declive de su vida, se encamina a la iglesia cercana, con un libro de oraciones en la mano. Tiene el aspecto plácido de la viudez bien asentada. Sus pesares ya se desvanecieron, o bien se convirtieron en parte tan esencial de su corazón, que sería un mal trueque cambiar esos pesares por alegrías. En el preciso momento en que el hombre enflaquecido y la mujer gruesa van a cruzarse sin verse, se produce una breve obstrucción en el tráfico callejero, lo que pone a las dos figuras en contacto directo. Sus manos se tocan, la presión de la multitud empuja el pecho de ella contra el hombro de él. Ahí se quedan, cara a cara, mirándose a los ojos. Después de diez años de separación, así se encuentra Wakefield con su mujer.
El gentío se mueve y, al deshacerse, los aparta. La calmada viuda retoma su camino hacia la iglesia, pero llegando al portal hace una pausa y echa una mirada perpleja a lo largo de la calle. Sin embargo, entra al templo, abriendo al ingresar su libro de oraciones. ¡Y el hombre! Con una cara tan distorsionada que los londinenses –por lo general ocupados solo de sus asuntos– se detienen a mirarlo, corre a su departamento, cierra la puerta con llave y se deja caer sobre la cama. Sus sentimientos contenidos durante años se desbordan y su mente debilitada absorbe un poco de vigor de esa fuerza emocional. Toda la extravagancia miserable de su vida se le revela de golpe, y grita, exaltado: «¡Wakefield, Wakefield, estás loco!»
Bien puede ser cierto. La singularidad de su situación debe haberse compenetrado tanto en él que nadie podría afirmar que estuviera en sus cabales, si uno toma como referencia a sus semejantes y a lo que se entiende comúnmente como vida normal. Se las había ingeniado (o más bien le había sucedido que así se dieran las cosas) para separarse del mundo –desaparecer–, renunciar a su sitial y sus privilegios entre los vivos, sin estar todavía entre los muertos. Su vida no es comparable con la de un ermitaño. Igual que antes, se encontraba en medio del trajín de la ciudad, pero el gentío pasaba sin verlo. Se encontraba, podemos decir de manera figurada, próximo a su hogar y a su esposa, pero sin poder sentir el calor de uno ni el cariño de la otra. Wakefield estaba destinado como nadie más a mantener su cuota de afectos, a mantenerse involucrado en asuntos humanos, pero al mismo tiempo estaba condenado a perder toda influencia recíproca en ellos. Sería muy curioso rastrear los efectos de esta situación en su corazón y en su intelecto, por separado y en unísono. Aun así, habiendo cambiado tanto, tenía escasa conciencia de su transformación y creía ser el mismo de siempre. Es cierto que a veces vislumbraba la verdad, pero solo por un momento, y seguía diciendo «¡Pronto volveré!», sin detenerse a pensar que llevaba veinte años diciendo lo mismo.
Me imagino también que, en retrospectiva, esos veinte años le parecerían apenas un poco más largos que la primera semana planeada. Consideraba que su ausencia era apenas un interludio en el transcurso central de su vida. Cuando pasara un poco más de tiempo, cuando él considerara que era hora de entrar de nuevo a su sala de estar, su esposa lo iba a aplaudir de pura felicidad al ver otra vez al envejecido señor Wakefield. Qué error más lamentable. Si el tiempo se detuviera a esperar que salgamos de nuestras locuras favoritas, todos llegaríamos jóvenes al día del juicio final.
Un atardecer, veinte años después de haber desaparecido, Wakefield toma su caminata de costumbre en dirección a la casa que todavía considera suya. Es una noche de otoño, corre una ventolera y caen chubascos imprevistos que golpean el pavimento y se esfuman antes de que uno logre abrir un paraguas. En una pausa, estando cerca de la casa, Wakefield distingue, por la ventana de la sala del segundo piso, el resplandor rojizo, el destello luminoso e intermitente de una plácida lumbre en la chimenea. En el cielo del dormitorio se proyecta la sombra grotesca de la buena señora Wakefield. Su gorro de dormir, su perfil y su ancha cintura forman una caricatura admirable que, además, baila con el sube y baja de las llamas, casi demasiado alegremente para corresponder a la sombra de una viuda de su edad. En ese momento, se levanta un viento inoportuno y cae un repentino chubasco que golpea de lleno en la cara y el pecho de Wakefield. El hielo otoñal le cala los huesos. ¿Se va a quedar ahí, mojado y tiritando, cuando en su propio hogar hay un buen fuego donde calentarse, cuando su propia esposa correrá a traerle la camisa de dormir y las calzas grises que ella, sin duda, habrá guardado cuidadosamente en el closet de su dormitorio? No, Wakefield no es ningún idiota. Sube los escalones, con esfuerzo –porque en veinte años se le han anquilosado las piernas, aunque él no se dé cuenta. ¡Alto, Wakefield! ¿Tienes la intención de entrar al único hogar que te queda? Si es por eso, mejor métete en una tumba. La puerta se abre. Al pasar, alcanzamos a ver su cara y reconocemos la sonrisa pícara que fue precursora de la pequeña broma que por tanto tiempo le ha gastado a su esposa. ¡Qué despiadadamente se burló de la pobre mujer! Bueno, le deseamos a Wakefield unas buenas noches.
Este feliz desenlace, suponiendo que fuera feliz, solo podría darse sin premeditación. No vamos a seguir a nuestro amigo después de que cruza el umbral. Nos ha dejado mucho para meditar, y de ahí vamos a sacar algo de sabiduría para extraer una moraleja y para formarnos una imagen cabal de todo esto.
En la aparente confusión de nuestro mundo misterioso, los individuos se ajustan con tanta perfección a un sistema –y los sistemas, a su vez, se ajustan a otros sistemas y a la totalidad– que, por el solo hecho de dar un paso al costado, el hombre se expone al pavoroso riesgo de perderse para siempre. Tal como Wakefield, ese hombre puede convertirse, por decirlo de algún modo, en el paria del universo.