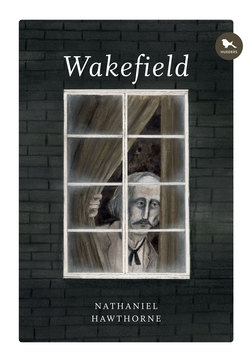Читать книгу Wakefield - Nathaniel Hawthorne - Страница 6
ОглавлениеLa marca de nacimiento
A fines del siglo antepasado vivió un científico, una eminencia, experto en cada rama de las ciencias naturales, que –poco antes de comenzar nuestra historia– había tenido más éxito con un experimento de índole espiritual que con otro relacionado con la materia química. Dejó su laboratorio al cuidado de un ayudante, se sacó el hollín de la cara, se limpió las manchas de ácido de los dedos y supo convencer a una mujer muy hermosa de que se casara con él. En esa época, cuando los recientes descubrimientos de la electricidad y otros misterios de la naturaleza penetraban en la región de lo milagroso, no era poco común que el amor por la ciencia compitiera, con su profundidad y fuerza irresistible, con el amor por una mujer.
Los devotos más ardientes de la ciencia creían que cualquier hombre que contara con intelecto, imaginación, fuerza espiritual y altos sentimientos, podría aprovechar el estímulo de la investigación científica para ascender a un escalón más alto de la inteligencia. Desde ahí, el científico iba a dar con el secreto de la fuerza creadora de la naturaleza y, quizás, hasta iba a ser capaz de crear su propio mundo nuevo. Ahora tenemos claro que Aylmer compartía con esa intensidad la fe en que el hombre iba finalmente a poder controlar la Naturaleza. Ahora bien, se había dedicado demasiado a los estudios científicos como para distraerse con una segunda pasión. Eventualmente, el amor por su joven esposa tal vez resultara ser más fuerte que su amor por la ciencia, si es que el amor conyugal se sumaba a la fuerza de su otro amor y se fundía en él.
Y así fue que esta unión se hizo realidad, con consecuencias notables de verdad, y de las cuales surge una lección profundamente impactante.
Poco después de su boda, Aylmer estuvo un rato observando a su mujer con creciente preocupación, hasta que por fin se decidió a hablarle:
–Georgiana –dijo–, ¿alguna vez se te ha pasado por la mente que esa mancha en tu mejilla se podría extirpar?
–La verdad es que no –dijo ella, pero al darse cuenta de la seriedad con que él le hacía la pregunta, se sonrojó profundamente–. Tantas veces me han dicho que me da cierto encanto, que tontamente me imaginé que era verdad.
–Ah, sí, en otra cara tal vez eso sería cierto –contestó el marido–, pero en la tuya, nunca. No, Georgiana, la naturaleza te hizo casi tan perfecta, que este mínimo defecto, que no sabemos si llamar defecto o belleza, a mí me choca. Es como si fuera la marca visible de la imperfección terrenal.
–¿Te choca a ti, que eres mi marido? –exclamó Georgiana, dolida. Al principio se puso colorada de una rabia repentina, pero después rompió en llanto– ¿Entonces por qué me sacaste de mi casa? ¡Nadie puede amar lo que encuentra chocante!
Para explicar esta conversación hay que señalar que en medio de la mejilla izquierda de Georgiana había una mancha, muy entretejida, por decirlo así, con la textura y sustancia de su rostro. En el estado normal de su cutis, de un rubor saludable pero delicado, esta mancha presentaba un tinte carmesí profundo, en contraste con el rosado de su entorno. Si Georgiana se sonrojaba, la marca se iba notando menos, hasta desaparecer en medio del rubor triunfal que cubría la mejilla entera con su resplandor. Pero si alguna oscilación emocional la hacía palidecer, ahí aparecía otra vez la marca, una mancha carmesí sobre la nieve, que a Aylmer le parecía pavorosa. Su forma se asemejaba mucho a la de una mano, como la mano de un pigmeo muy pequeño. A los enamorados de Georgiana les gustaba decir que al nacer la niña un hada le había puesto la mano en la mejilla y dejado esa marca como emblema de los dones con que ella iba dominar el corazón de todos. Muchos de sus pretendientes hubieran arriesgado la vida por el solo privilegio de posar sus labios en esa misteriosa mano.
No hay para qué ocultar, sin embargo, que la impresión que daba la marca de la mano de hada variaba muchísimo según el temperamento de los que la veían. Algunas personas fastidiosas –todas ellas de su mismo sexo– afirmaban que la mano sangrienta, como le decían, destruía la belleza de Georgiana y que incluso le arruinaba el rostro con su fealdad. Sería igual de razonable sostener que esas pequeñas manchas azules que a veces se encuentran en el mármol más puro podrían convertir hasta la estatua de la Eva Poderosa en la de un monstruo. Si la marca no aumentaba la atracción que sentían por Georgiana, los hombres se limitaban a desear que la marca no estuviera ahí para que de ese modo el mundo pudiera contar con un espécimen vivo de belleza ideal, un ser sin defecto alguno. Después de casarse (porque antes apenas se fijó en esto) Aylmer descubrió que él compartía este último punto de vista.
Si ella hubiera sido menos bonita –si la envidia no hubiera encontrado de qué alimentarse– tal vez la gracia de esa mano falsa hubiera aumentado el cariño del esposo, al mostrarse y luego perderse, para aparecerse otra vez y refulgir y desvanecerse con cada latido del corazón de Georgiana. Pero como su marido la veía tan perfecta en todo lo demás, el defecto se le hizo más y más intolerable con el transcurso de su vida en común. La marca pasó a representar el defecto fatal de la humanidad que la naturaleza, de una forma u otra, estampa indeleblemente en lo que produce, ya sea para indicar que se trata de algo temporal o finito, o para recordarnos que la perfección debe ganarse a punta de trabajos y de sufrimiento. Esa mano carmesí representaba el puño ineludible con que la muerte atenaza al cuerpo más enaltecido y puro, degradándolo a lo más bajo, o aun al de los animales destinados a convertirse en polvo. Y así, al considerarla el emblema de la inclinación de su mujer al pecado, al dolor, al deterioro y a la muerte, la lúgubre imaginación de Aylmer no tardó en convertir esa marca de nacimiento en un objeto terrorífico que le causaba más tormento y horror que cualquier deleite corporal o espiritual que le pudiera dar la belleza de Georgiana.