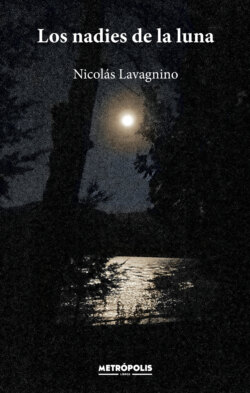Читать книгу Los nadies de la luna - Nicolás Lavagnino - Страница 5
I. Historia de tres pestañas
ОглавлениеTenían los dedos fuertemente apretados. Pulgar contra pulgar, mientras se formaban las palabras. En la boca de una de las chicas se susurraba un deseo. La otra simplemente presionaba las yemas, con una sonrisa entreabierta a la espera de que el tiempo pasara. Desde atrás, al fondo, Sara observaba la escena. El colectivo estaba a medio llenar en ese momento del recorrido. Todos los otros pasajeros fugaban en miradas desatentas, dirigidas hacia la superficie hueca del mundo exterior, o en dirección a la profundidad oscura de las pantallas de los celulares. Pero para ella no había nada más, ninguna otra cosa digna de ser observada. Tenía que bajar pronto y no quería irse sin ver quién había ganado.
Al separarse las manos, la pestaña estaba en el pulgar de la que antes había susurrado al desear. La otra hizo un remedo de protesta, como si le hubiera chistado al vidrio que traía el mundo de afuera, mientras la ganadora dejaba ir el trofeo por el escote de la remerita que llevaba por debajo de la campera.
Habían pasado Rivadavia hacia el norte. Sara tenía que bajar en Salguero justo antes de la plaza. Pero no podía dejar de mirar en dirección a las dos chicas. La que perdió ahora también se escapaba por la ventana. La ganadora, del lado del pasillo, la miraba en el perfil, como si ese fuera el deseo que había pedido. Poder observar un instante por una eternidad. La plaza se pasó, mientras Sara estaba tiesa, con la mano puesta sobre el llamador, pero sin ser capaz de activarlo. Parada justo atrás de la que miraba a la otra mirar, sin poder tocar el timbre, sin poder hacer nada.
El instante se interrumpió cuando la ganadora la miró, y se descubrió observada. Ahí Sara se asustó y apretó el botón, apurada, sin siquiera pensar en qué punto del recorrido entre las paradas estaba, y la otra se percató de lo que estaba pasando.
Habría sonreído con cierta malicia, si no hubiera sido que en ese momento la perdedora dejó de huir y miró en dirección al pasillo, hasta redescubrir a su compañera en la escena. Entonces el foco de atención volvió a cambiar para ellas, porque surgió una mirada que se iba angostando en una tierna y secreta dulzura, a medida que la mano de la de la ventana se posaba en el rostro blanco de la del pasillo, avanzando con la yema del índice hacia la próxima pestaña.
A la altura de Corrientes se bajó. No quería estar ahí cuando el siguiente deseo fuera formulado.
Volvió las cuadras hacia atrás, confundida por el recuerdo de la escena. La esperaba Elena, con las carpetas del día, en la puerta del negocio. Había llegado antes, evidentemente, y para ganar tiempo había tomado los folios del mostrador. El primero era cerca. López, en Rivera, dijo. La distancia justa. Unas diez cuadras. Demasiado poco como para volver a subir a un colectivo. Lo suficiente como para caminar tranquilas, observando la pausa de los árboles, comentando los detalles del perfil.
Arrancaron en silencio. Luego comentaron nimiedades. Por un instante Sara pensó en contar la historia del juego de las pestañas. Pero se contuvo. No quería abundar en eso. En esos detalles que la llevaban demasiado pronto a un recuerdo. Uno en particular.
Habían terminado de coger. Ella se volvió a buscar el vaso de agua en la mesita de luz, mientras Ariel simplemente se dejaba estar en la cama. Bebió mirando en dirección al cuerpo todavía agitado del otro. Él la miró y se dio cuenta de algo. Tenía una pestaña, que amenazaba con entrarle en el ojo desde el pómulo derecho. Se la sacó sin delicadeza, y ahí ella sintió un estremecimiento, un frío amargo que le sopesaba los párpados. Él se dio cuenta de que algo le pasaba. Preguntó, sin preámbulos. Ella estiró la mano intentando recuperar la pestaña, como siempre. Pero él la apretó entre sus dedos, como si pensara que era un robo así nomás. Juguemos, le dijo. Y salió con lo del deseo.
¿Dónde va a guardar la pestaña el que gane?, dijo ella. Estaban desnudos, a fin de cuentas. A él se le ocurrió darle un giro al juego.
—Si gano yo, la paso por tu pecho. Y si ganás vos, la escondés en mi cuerpo donde se te ocurra.
Se rieron. Ella pensaba a mitad de camino entre señalar que así no se juega, y preocuparse de veras, porque necesitaba esa pestaña. Las pestañas recién salidas se sienten más. Duelen más. Se soplan más. Lo sabía. Lo sabía desde chiquita, cuando las sensaciones habían comenzado a manifestarse. Lo sabía porque podía sentir la compresión fría de los dedos de Ariel en algún nervio de esos que recorren el perfil de un rostro. No quería decirle. No a Ariel. No así.
Apostaron y ella ganó. Como siempre. Porque siempre ganaba. De chica tenía una técnica infalible. Desde chica más bien, porque nunca había dejado de hacerlo. Antes de apostar, antes de susurrar, antes de imaginar las cosas, simplemente le daba largas al asunto, mientras se frotaba contra la ropa la yema que iba a participar del evento. La cargaba de electricidad, hasta que sentía que la punta del dedo le estallaba de ardor. En ese momento se unía al dedo adversario, en plena intensidad apenas perceptible. Podía sentir cómo la pestaña se imantaba al cuerpo, alegre de regresar a casa. Rara vez fallaba.
Pero aquella vez no pudo frotar. No quiso frotar. Ariel estaba listo desde el arranque comprimiendo la pestaña entre las estalactitas de su mano. Ella, en cambio, se distrajo recordando aquel día en que Gaby, con ese olfato que tienen las hermanas menores para delatar los engaños de las mayores, se dio cuenta. Le dio un coscorrón precautorio primero, cuando la vio frotándose o empezando con eso. ¡Así no se juega, Sara!, decía, y se reía. Sin dar vueltas la acusó de traidora ante el tribunal que formaban ellas dos en ese momento. Como no pareció prosperar, la acusó luego ante la madre, que intentó transmitir de todas las maneras posibles su profundo desinterés en el tema. Todo había empezado en la habitación que compartían. Perdida por perdida, bajó hasta la cocina y volvió a subir, iracunda ante el engaño y la indiferencia. ¡No seas así, Gabriela!, le insistió Sara un par de veces, sin resultado, acentuando lo más posible la pronunciación del nombre completo, en particular de la e.
El castigo fue severo, aunque luego no recordaban quién lo había decidido ni por qué Sara lo había aceptado. Se le dio por perdido el juego. La pestaña quedó en poder de Gaby, que procedió a esconderla en un lugar desconocido. En el colmo del enojo, ni siquiera pidió un deseo.
Esos días todo se sintió raro. Entre ellas y dentro de ella. Apenas se hablaban. Cuando una venía, la otra se iba. Cuando una hablaba, la otra se perdía en miradas hacia lo remoto. Iban juntas al colegio y volvían sin compartir otra cosa que el tren y la mano al cruzar la vía.
Al cuarto día Sara la encaró. Me está molestando lo que estás haciendo, le dijo. Dame la pestaña. Gabriela se rio, con la satisfacción del que sabe que está ganando. No.
—Dámela. Sabés que no podés hacer eso. Ya te lo dijo papá hace un montón.
—No.
—Le voy a decir a papá. Y a mamá. Y te van a reventar.
—No. Y no me importa lo que digan esos.
Le salió esos, pero quiso decir ellos. Cuando se dio cuenta de que había elegido mal la palabra se rio, y Sara también se rio, porque era ridículo hablar así, pero al mismo tiempo estaba bien en esa situación mencionarlos de esa manera. Riéndose y todo Sara reinició su reclamo.
—Dámela. Decime dónde está.
No hubo manera. Gaby era terca hasta el infinito cuando se lo proponía. Cuando el padre quería caerle por algo, siempre decía lo mismo: si vos hubieras estado en Cusco cuando llegaron los españoles, ahora en Madrid se hablaría quechua.
Era terca y hermosa. Terca y ladina. Terca y tramposa. Pero tenía sus maneras.
En aquel momento no cedió. Pero al rato, cuando ya podía confiadamente decir que la iniciativa le pertenecía, apareció de vuelta fresca como si nada en la cocina. Sara estaba ahí dibujando triángulos para la tarea de la escuela cuando Gaby entró y le extendió la mano. Sara la miró un segundo y luego le correspondió con la suya. Gaby entonces comenzó a moverse con determinación. La llevó en silencio a través de la casa, como si la estuviera introduciendo a ciegas en una guarida secreta. Subieron la escalera, avanzaron por el pasillo y entraron al cuarto que compartían. En la pieza abrió la puerta del placard. En el estante de los abrigos corrió los buzos y ahí, en el fondo, a oscuras, le mostró lo que tenía escondido: un vaso con agua.
En el vaso estaba la pestaña, derivando entre partículas minúsculas generadas en la imperceptible agitación que recorre el fondo de un estante iluminado de repente.
A Sara le lloraba el ojo izquierdo, mientras intentaba pescar su trofeo. Gaby ni siquiera necesitaba retirarse, para colorear del todo la escena de su triunfo, lo cual motivó la ira de la otra, que ahora encontraba una indignación acorde al llanto del ojo izquierdo.
—Y ni siquiera pediste un deseo, tarada.
—¿Qué sabés?
—No pediste nada.
Sara estaba segura. La otra escapó por el terreno de lo concebible.
—Tal vez pedí un deseo y se me cumplió durante cuatro días.
La otra la interrumpió.
—Shhh. Trae mala suerte. No lo digas. No digas nunca lo que pediste.
—Ya se cumplió. Tal vez.
—No lo digas.
Gaby ya estaba conforme. Tenía para surcar el rato plácidamente. Ni siquiera se molestó cuando la otra le espetó:
—Andá. Ahora llevá el vaso y contales a esos lo que hiciste.
Mientras Gaby se iba, sin la menor intención de contarle nada a nadie, Sara se fue para el escritorio buscando el cajón donde estaba la bolsa en la que guardaba las pestañas.
Al cerrar el cajón se agarró el dedo. En el dolor pudo sentir la carne cortándose, y un extraño nervio de fuego avanzando desde la periferia de la mano hasta el centro de una llaga en el pecho gritándole sus ganas de aullar. Se contuvo para hacerse un arco nervioso que retenía la exhalación.
Nadie vino por un largo rato. A lo lejos se escucharon un par de carcajadas en la cocina. Tal vez Gaby había dicho algo, como siempre, para flotar la situación atravesando con una balsa de verdad su océano de mentiras.
El dedo mocho se frotaba en el regazo, calentándose en el dolor. Solo se calmó cuando la yema sintió la piel de la pierna desnuda. Cuando pudo volver a surcar el pliegue de la herida con los otros dedos. Así había empezado todo, pensaba. Era justo quizás que el cierre del episodio de la pestaña calzara justo con los dedos frotándose para calmar el dolor.
Él apuraba la situación, pero ella logró enredarlo en sus demoras. Se tapó con la sábana para que Ariel no sospechara. No tenía ropa, pero las sábanas servían.
—¿Y dónde pensás que podría guardarla si gano?
Ariel, tontamente, se dejó distraer. Sara se aproximó y se olieron por un instante, como si en ello le fuera la decisión en torno a la respuesta. Para cuando el beso terminó, ella ya tenía el dedo intenso, cargado de sensación de triunfo.
Ariel venía con la mano cambiada. Ella fue muy convincente para obligarlo a cambiar la pestaña de dedo, de un pulgar al otro, mientras rogaba que el frote no perdiera eficacia en la disipación que trae el tiempo.
Ganó una vez más. Camufló la pestaña entre besos en el ombligo de Ariel, haciéndole creer que la guardaba ahí, pero entre labio y labio dejó pasar el dedo que recogió el hilván helado del cuenco ínfimo en su torso, sin que el otro lo advirtiera. Y luego entonces se llevó la pestaña, cuando él se quedó somnoliento, después del siguiente después. Entró al baño y buscó la bolsa. Siempre lo mismo. Cuando volvió, Ariel estaba adormilado pero con ganas de volver.
—¿Qué pediste?
¿Qué pedí?, pensó Sara. Tenía la respuesta, obviamente. A mano. Pero eso no se dice. Trae mala suerte. Aunque realmente ya nunca pedía nada. No quería ni siquiera intentarlo. Estaba domesticada ya para no tener deseo alguno. Simplemente apoyaba las yemas y dejaba que la eficacia del procedimiento hiciera el resto.
Es que no tenía nada para pedir. Nada que tuviera sentido. Con el tiempo había empezado a sospechar que el destino no se jugaba en esas cosas. Pero últimamente estaba convencida de todo lo contrario. Todo lo que ocurría se decidía en la tensión de las yemas, solo que así como tenía una triquiñuela para ganar siempre, la vida misma había ideado una triquiñuela similar para transformar esos triunfos en un vacío absoluto, en un sinsentido, en una bolsa en el vanitory entre el algodón y la depiladora.
Al pasar Pringles, Elena se dio cuenta de que algo pasaba. Su mente literal la llevó a formular esa misma pregunta. ¿A vos te pasa algo? Era maquinal en la pronunciación e inerte en el tono. Pero es que esas cosas suelen pasarles, sobre todo en la preparación, en el antes de la jornada de trabajo. El cuerpo se va vaciando de intensidades, así como puede llenarse de nuevas magnitudes al frotar las partes. En bajamar de entrañas, se va ahuecando y zozobrando de un aire quieto, porque alguna médula adentro sabe que todos los nervios tendrán que activarse luego, de una manera concertada y programada hasta el agotamiento.
Como era previsible, el salón estaba casi vacío. El viudo estaba ahí, parado como una estaca al lado del cajón, y al verlas le surgió una pregunta en los ojos, como si sospechara que podían ser quienes sabía perfectamente que eran. Elena abrió el diálogo.
—Ay, Claudio. Qué cosa.
El señor López se aflojó al recibir el abrazo. Más allá había dos hombres calvos, trajeados y sin mucha disposición a manifestar emoción alguna. En los sillones, al otro lado de la sala, se veían un par de carteras y un cochecito de bebé. Mientras Sara recorría con la mirada el espacio, Elena conversaba sin mucho ritmo con el deudo. Al rato vinieron dos mujeres, una con un bebé en brazos. El bebé dormía, y entonces ella pudo colocarlo en el cochecito, introduciéndolo con un suave vaivén y un silencio calculado. Las mujeres y los calvos las miraron. Ellas sonrieron sabiéndose reconocidas. Sara se acercó.
—Virginia. Me hablaron tanto de vos.
Virginia era la del bebé. Y se sorprendió de saberse hablada.
—Lo lamento tanto. Tanto.
En el abrazo se dejaba pasar la mano pesada sobre la línea de los hombros del doliente. Las palabras que vayan calmas. Ni demasiada información ni demasiado poca.
Elena, en cambio, en vez de interactuar con los presentes, se dedicaba a la ausentada. Miraba fijamente el adentro del cajón, con aspecto incrédulo, el brazo extendido hasta acariciar el ángulo del cajón de madera. En su diálogo inaudible enarcaba las cejas, como si no se animara a pronunciar preguntas demasiado urgentes, destinadas a no tener respuesta por parte de quien ya nada tiene para decir.
Sara volvió junto a López, mientras dejaba manar el tiempo de las conjeturas en Virginia y en la otra, a quienes ahora se aproximaban los calvos trajeados, quizás para compartir hipótesis.
El señor Rivera apareció pasado el cuarto de hora. Ellas ya conocían desde hace mucho el talante administrativo de la casa. El rictus pretendidamente nervioso del dueño de la firma contrastaba con la mansedumbre de ellas, dolidas entre las velas y pretendiendo ordenar las hilachas vegetales que se desprendían de la única corona que completaba la austera escena.
Elena comprimía el llanto, todavía con el brazo extendido sobre el maderamen. Sara se acercó desde atrás, sabiéndose contemplada por la exigua multitud. A su manera también sentía que algo brotaba. Algo necesitaba nacer en aquel contexto.
Recordaba siempre, en ese momento, la primera vez que había atravesado esa experiencia. Cómo en su mente se había impuesto, de la nada, una canción que no había escuchado por décadas. Una canción que tenía un ingreso triunfal, antes de descomponerse en un lánguido recitado, en el que se repetía una y otra vez la misma pregunta. ¿Por qué debería llorar por vos?
El mejor llanto es el que nace desde la sien, cuando se afloja la línea de tensión que controla el dique de los ojos. La articulación invisible que sostiene las cejas se luxa y se deja ir hacia abajo y hacia adelante, como si se proyectara hacia la negrura del próximo paso por dar. La nuez en la garganta, en cambio, se eleva, y arrastra consigo los hilos que se hunden en la carne blanda del fondo del estómago. La bolsa de líquidos amargos que encierra el alma empieza a exhalar un aire tibio, repleto de esperas y de comienzos de palabras. Una vez disuelto el centro enérgico del cuerpo, el resto de las extremidades se acomoda a la nueva realidad. El canto de los antebrazos se puebla de una sensibilidad azul, recién amanecida, que rebota la luz de una manera distinta. Los ojos se nublan y ya no miran hacia abajo, donde las piernas se afirman como lo único que sigue trabajando a destajo en este mundo. Un llanto en las piernas, decían, es ya ir demasiado lejos. Un llanto que dobla el vientre y obliga a sentarse no entra, por regla general, en el conjunto de las ofertas concebibles. Azulados y todo, los antebrazos son casi lo único importante en la gestión de la lástima. Sobre el rostro dibujan reflexión. Recorriendo el torso, hasta la altura de un autoabrazo, manifiestan el impacto corporal del dolor. El pelo es importante. Porque lo único que se puede hacer es intentar controlarlo, para que no se venga encima, como un futuro sobre el presente. Atrás de la oreja, siempre, rebelde y viniendo, pero de vuelta, los antebrazos azulados tienen que ir con las manos para volver a enviar los hilos sueltos de la cabeza hacia atrás, para que la línea de los ojos pueda airearse, y se pueda sentir el aire frío sobre la superficie mojada a la altura de la sien, donde está muerta la línea de tensión que alimenta el dique de hilos amargos que es el cuerpo entrenado para llorar.
En ocasiones, sentía Sara, la elevación estomacal dejaba un vértigo vacante a la altura del vientre. En ese momento, podía ocurrir, y de hecho ocurría en ese preciso instante, tenía el sentimiento táctil de unos largos dedos de frío avanzando desde las hebras del estómago hacia abajo, recorriendo el vientre, la cadera, hasta llegar a la vagina. El mejor llanto, lo juraba cada vez que se lo preguntaban, venía cuando el ardor frontal le aflojaba la nuca, y ya con la cabeza inerme podía disponer de todas las lágrimas para lo que fuera necesario.
Lloraban a voluntad, ahora las dos, entrenadas en la contención y el decoro. El señor López se había aproximado, buscando la calidez de un cuerpo próximo. Desde afuera eran apenas tres lanzas clavadas en un campamento abandonado. Pero en su adentro, en el adentro del cuerpo entrenado, Sara sabía que era un torbellino de hilos y vientos sin dirección, encaramando la mente en su promontorio de recuerdos del día.
Se le aparecieron entonces las chicas del colectivo. Con sus miradas tiernas. Y Ariel. Ariel mirándola agachada en el baño, con sus bolsas en el vanitory, mientras crecía el día, nacido ya cansado, al venir de tan lejos, más lejos de lo que el recuerdo podía insistir con las risas en la cocina, donde Gaby se estaba burlando de la pestaña cuatro días en el vaso, en la línea de tensión azulada que va de la sien al antebrazo, con el dolor del dedo mocho, frotado a la altura de la entrepierna, hasta que el ardor expulsa de los nervios todo aquello que no sabe desear.
El señor López tomó distancia y se miraron. Pudo sentir lo que le pasaba al otro, pero estaba entrenada. Con los codos construyó una distancia viable. De la cartera sacó el pañuelito para entretenerse reordenando su gestualidad. Luego se encerró en miradas consigo misma, y se dedicó a patrullar el rostro, esperando que no hubiera esquirlas que la pusieran en un desafío. Elena se fue con Virginia. Ahora uno de los calvos se aproximaba a Claudio, para hablar de cómo habían sido los últimos tiempos, repitiendo algo que quizás ambos sabían, y cómo serían los próximos.
Rivera llegó con la noticia de que ya estaban listos. Iban a ser el coche fúnebre y tres autos más. Ellas fueron con el señor López, que apenas se quedaron solos les pidió que lo llamaran Claudio.
—Bueno, Claudio, muy bien.
La relación duraría lo que tardara la cureña en llegar al cementerio, pero no estaba mal tomar precauciones. Elena iba en el asiento del acompañante. Ella detrás, del lado del conductor, que tenía muy adelantado el asiento. Él insistió con lo de Claudio, mientras avanzaba la mano todo lo que podía al introducir los cambios, rozando casi las rodillas tiesas de Elena.
Las calles se sucedieron hasta desembocar en avenidas, que derivaron en la vista abierta de un jardín poblado de notas de mármol, con el horizonte de la chimenea del crematorio por delante.
El auto siguió parco las instrucciones de la cureña, que avanzó entre empedrados degradados por la sombra de los árboles, hasta estacionarse junto a dos hombres de fajina, que esperaban con el carro bien pegado al cordón. Los autos se acomodaron detrás.
No había suficientes personas que pudieran llevar a pulso el cajón. Los empleados se encargaron del asunto, mientras la escasa concurrencia intentaba divisar el lugar adonde se dirigían. Hicieron un par de pasillos antes de tomar unos senderos menos definidos, hasta alcanzar el túmulo de tierra detrás del cual estaba el pozo esperando.
No se dijo mucho. Elena y Sara se arrinconaron emitiendo pequeños murmullos y llantos de ocasión, mientras Claudio, enhiesto, aguardaba a que terminaran de tapar todo. Los calvos estaban con las llaves del auto en las manos. Virginia y su amiga, quizás, estaban más próximas al señor López, pero no demasiado, en el lado enfrentado a las otras. En un momento se hizo un silencio incómodo, que solo pudo ser interrumpido cuando el empleado que estaba terminando de acomodar la tierra tomó la iniciativa y preguntó si alguien quería decir algo.
Nadie quería decir nada. Del bolsillo del saco Claudio extrajo un papel doblado. Pero en vez de quitarle el doblez y leerlo, simplemente se agachó y hundió las manos en la tierra mal acomodada. El papel se quedó ahí, sin que nadie supiera qué otra cosa podía hacerse al respecto. Cuando volvió a pararse, simplemente se dio media vuelta, en dirección a Virginia, y se abrazaron por un instante.
Al girar en dirección a Sara, Claudio abrió los brazos, esperando recibirla. Pero Elena fue primero y prolongó la estancia, mientras el hombre hundía su rostro en el cabello de ella, como si oliera, o si aspirara a murmurarle secretos con las fosas nasales.
Con Sara fue más directo.
—¿Vienen a tomar algo?
Al reconstruir la distancia ella pudo mirarlo en detalle. El señor López era un sujeto decrépito, arruinado en su altura por el paso del tiempo y el desgaste de acompañar a una persona enferma. La hija apenas le hablaba. Todo lo demás le era ajeno, excepto la agitación sin vacilaciones que recorría su nueva soledad, siempre presta a derramarse en cualquier lado. Tenía el rostro lleno de ángulos, la mirada cansada y el olor de los viejos cuando no saben qué tanto lo son.
Se miraron, con pretendida intensidad, por si los otros estaban observando. Él la recorrió con la mirada, y ella se percató de que estaba acomodando el cuerpo para compartir algo de esa calidez que no podía durar. En la distancia algo llamó su atención. El lunar, pensó Sara, que siempre prefería creer que la miraban de esa manera. Pero no.
Ya estaba avanzando con el antebrazo. Ya estaba ingresando en el área del rostro, en dirección a la pestaña suelta. Pero Sara podía anticiparse a todo. Incluso a su propia eventualidad. Le atrapó la mano. Y le hizo el gesto de que no. Así no. Pestañas no.
La pregunta todavía estaba en el aire. Todos miraban esa mano atrapada por la otra mano, camino a la pestaña en el rostro entrenado de llorar. El cuerpo exhausto de vaciarse habló con su último aire. Demacrada, la voz lo dijo todo entre túmulos y pozos a medio tapar.
—Estamos todos cansados.
En el subte hacia Medrano jugaba a cerrar los ojos y apretarse a sí misma las yemas de los pulgares. No tenía nada por lo cual jurar, no tenía deseos para pedir. Bueno, en realidad sí tenía algo. Pero no se animaba a plantearlo, en la soledad de la voz ronca con la que se hablaba a sí misma.
Ojalá la frescura de aquel colectivo no se desvaneciera. Ojalá no se gastara el imán de aquellos sentidos activados entre miradas desencontradas. Ojalá no perdiera su foco ni su iluminación ni sus sonidos la escena que había visto a la mañana, justo antes de pasarse dos paradas. Cuando todavía el día jugaba, y era más importante que las carpetas amontonadas en el mostrador del negocio.
Pero era un deseo absurdo. No lo pedía. Ni lo iba a pedir. Porque sabía que iba a ganar. No podía no ganar. Porque los dos pulgares eran suyos, y comprimían su propia pestaña suelta. Y porque sabía que ese triunfo no iba a significar nada. Simplemente iba a ser un nudo más, una quietud de sentido disolviéndose en el agua que propone la corriente quieta, en el fondo del placard, en el recipiente que contiene la imposible, invisible, historia universal de las pestañas.