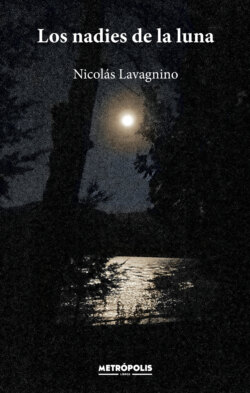Читать книгу Los nadies de la luna - Nicolás Lavagnino - Страница 6
II. La superación del malentendido
ОглавлениеLa carpeta decía Waldhütter14. Waldhütter era el cliente. Y había pedido catorce plañideras. Catorce figurantes, en realidad, porque ese, técnicamente, es el nombre del oficio. Sara lo había aprendido de una vecina, que había ejercido el rol durante muchos años, enseñada a su vez por una señora del barrio que lo había desempeñado con acierto durante décadas, antes de darse cuenta de que podía dejar de hacerlo gratis. Comenzó como un reconocimiento por el dolor prolongado, se prolongó naturalmente en la demostración escenificada y la numeración de la presencia. Y finalmente se extendió a una retribución concertada por un plan acordado previamente, hasta alcanzar los ribetes de un emprendimiento. Del pékele al viático, y de allí al honorario.
Cuando a Sara le preguntaban de qué trabajaba, ella contestaba que era llorona. O plañidera, para los que sabían algo de la historia. Para el fisco era figurante, y aportaba al sindicato de actores. Cuando quiso pensar a qué se iba a dedicar, siendo adolescente, se había encontrado siempre con la traba de su indócil imaginación. Lo que le pasaba dificultaba la concepción de mejores planes. Ya de grande empezó antropología y la dejó. Se pasó a derecho. Abandonó. Lo intentó en veterinaria. Al segundo bochazo terminó llorando en una plaza, hasta que accidentalmente se cruzó con la vecina que venía de un linaje de plañideras.
—Mirá —le dijo—, es uno de los pocos oficios en los que la mujer gana mejor que el hombre. A nosotras nos buscan más porque los principales contratantes son viudos adinerados que tienen miedo de que los vean solos. Y además como nuestra voz es más aguda y nuestro llanto más potente, saturamos rápido el ambiente. Tres o cuatro lloronas parecen un estadio lleno de gente.
Era un negocio seguro, invisible, de ingresos fijos. Se tendía como un hilo umbilical entre la aristocracia de los propietarios de casas de sepelios y la lenta prisa de los enterradores. La gente no hace otra cosa que morirse, dice el dicho de los figurantes, pero no hay nada más indigno que morirse solo.
Los pedidos llegaban a la oficina siguiendo senderos desconocidos. Se transformaban en carpetas, con datos elementales. Nombre y apellido. Pronunciación. Un par de fotos, información básica, algunos detalles que confirieran verosimilitud, y una línea narrativa elemental que aportara consistencia a la respuesta que debería darse a la pregunta que como un espectro merodea a la profesión: ¿qué hace esta acá?
Los Waldhütter debían ser adinerados, porque pidieron catorce figurantes, seis de ellos varones. El varón lamentator es un raro complemento de las lamentatrices. No se espera que llore ni se exprese de manera muy vivaz. Más bien debe aportar una máscara mortuoria enmarcada por un iris pétreo y un silencio penitente.
Sara sabía a la perfección lo que tenía que hacer porque su rol se delineaba ya en la carpeta, y para el resto de las cosas estaba la experiencia en el oficio. La llorona se pide intensa, neutra o contextual. El lamentator, en cambio, es casi siempre contextual. La intensidad se mide en relación con la distancia al féretro y al deudo principal. En el caso de una plañidera intensa, debe ser expansiva y desgarradora, pero sin escenificar demasiado, ya que debe evitar el principal razonamiento que puede engendrarse en la mente de los asistentes “puros” a un sepelio.
El “puro”, en la jerga figurante, es el doliente real, la persona que efectivamente tuvo trato con el muerto. El “puro”, al ver a una mujer desconocida llorando desconsoladamente en torno a un féretro, solo puede trazar dos hipótesis. Si el muerto fuera un hombre, la doliente sería la punta del iceberg de una doble vida que emerge demasiado tarde, en la forma de una amante o de una hija no reconocida. Si el muerto fuera una mujer, en cambio, la imaginación contextual dirigirá su mirada hacia el deudo, si lo hubiera, forjando la penosa idea de que en la hora postrera de decir adiós finalmente el viudo muestra la hilacha.
El problema con los viudos es que son criaturas que, desde la perspectiva de las lloronas, vienen muy necesitadas de afecto y proximidad corporal. Las viudas, por su parte, no suelen contratar figurantes, y cuando lo hacen sienten la necesidad de manifestar el odio por el hecho mismo de haberse sentido obligadas a requerir el servicio. No quieren la soledad del salón, pero tampoco soportan la existencia de las dos o tres presencias estoicas y puras que, invariablemente, creerán que la viuda finalmente está rindiéndose a la evidencia, humillada y cornuda.
Desde la óptica de Sara, esto solo puede remediarse concibiendo una intensidad atenuada para todo lo que es dolor, vistiendo discreta y reteniendo siempre un espacio circundante de intimidad corporal que no pueda ser vulnerado ni por la cachondez de los viudos ni por la hostilidad de las viudas. En años de práctica había aprendido a ejercitar los desplazamientos diagonales, la aproximación a la familia difusa antes de que se forjaran las preguntas, la creación de tramas secundarias plausibles a la sombra de las aristas que todos ignoramos de las vidas de los otros. Compañera de curso recreativo, vecina, partícipe de una movida cultural, amistad de muy larga data, de allá, del pueblo, de antes de venir para acá, y así. Llegado el caso, y en la intrascendencia de largo plazo de todo el asunto, la intención mínima era quedar como un signo de pregunta en tren de disolverse con el plomizo andar de la rutina en la mente de los puros.
Pero los Waldhütter no lo pensaron tanto. Pidieron catorce figurantes, ocho lloronas y seis lamentatores. En la agencia no había tantos varones disponibles, así que Sara ya iba avisada de que se encontraría con contratados externos, lo que significaba que no iba a conocer a todos los que participaran del evento.
Era un salón elegante, y en la distribución de los roles Sara iba a ser una lamentatriz neutra tempranera, de esas que llegan al lugar cuando recién se está armando la decoración y ni siquiera se encuentran los dolientes más próximos.
Salón Werner, once horas. Mirando la carpeta en el colectivo, Sara se había enterado de que el apellido no se pronuncia así, con doble ve. La u es complicada también. Pero como no estamos en Alemania puede sonar distinto. Tenía que sonar así: verner. Verner y Valdguta. Contratante: Jelmut Valdguta. Destinatario: Frida Undelar. Salón verner, en la calle ojiguins. En la aclaración de la ficha esos detalles de pronunciación eran importantes, ya que era una familia de ascendencia teutona muy marcada, signada por la migración forzada, la nostalgia por la cultura germánica y la dificultad para adecuarse al medio circundante. Por eso hasta el nombre de la calle estaba señalado, significando el guion bajo una señal de que el hablante, en el momento de proferir la o, tenía que proceder a aspirar aire profundo, dificultando así el tránsito hacia la próxima jota. Esa inhalación, como la que se da en la proximidad de un infarto o en presencia de una arritmia, delataría la pertenencia a la franja social y cultural de los Waldhütter.
Sara llegó primera, de acuerdo con lo pautado. Se acercó al cajón y allí se quedó, mirando el rictus de Frida, sola entre las solas. En eso estaba cuando sintió en la lejanía un movimiento de puertas vidriadas. Debían estar llegando.
Un hombre muy mayor avanzó por el salón acompañado por otro varón, corpulento y mucho más joven. Los dos iban sobriamente trajeados. Tenían un lejano parecido. Sus pasos eran inseguros, como si calcularan cuánto debían acercarse a Sara y a qué velocidad.
Sara decidió aliviarles el trámite. Dejó el refugio detrás del cajón en el que estaba cómodamente estacionada y se dirigió hacia ellos. El hombre, probablemente el Jelmut en cuestión, la observó como si midiera hasta dónde era adecuada la reacción. Cuando percibió que el terreno era seguro, extendió la comisura de los ojos, como si le sonriera secretamente, compartiendo lo que los demás no debían saber.
No había información en el folio que indicara quién podría ser el más joven. Los Valdguta habían tenido dos hijos. El varón había muerto hace bastante, y la hija estaba en Estados Unidos y no llegaría nunca a tiempo. Por lo tanto podía tratarse de un nieto, el hijo de un primo, un sobrino adoptivo o algo así. Como sea, el muchacho se acopló silente al código de comunicación, y así permanecieron los tres, intercambiando nimiedades, hasta que empezó a llegar más gente.
Hablaban todos un español vacilante, intentando señalar con ello que se trataba de una lengua aprendida. Cada tanto un nuevo ingresante pronunciaba un germanismo, con una consonante gutural alzada y resonando en el salón. Varios de los figurantes ya habían llegado para el momento en que comenzaron a circular los canapés. Entraban y se ubicaban en una posición, y de una manera que permitía el reconocimiento del ojo entrenado. Los rostros se dejaban ver de a ratos, cruzaban miradas, se daban indicaciones con el invisible arco dialectal del semblante. Se conocían de otros eventos, por lo que no era raro que desplegaran charlas sobreactuadas en un idioma que desconocían, acoplándose a relatos ficticios de una imposible e inexistente vida en común.
—¿Desde cjuando no nos vemos, Sarita?
Había que angostar la voz, acentuar mal e interponer consonantes que no formaban parte de la palabra para que la conversación sonara creíble. Pero Sara prefería cierta discreción.
—Club Alemán, dos mil cinco, creo, la despedida de Guertrud.
La cantidad de contratados era demasiado grande, no obstante, como para que Sara pudiera conocerlos a todos. Y por otro lado el servicio ofrecido por la casa de sepelios era muy caro, incluyendo una variedad de servicios y posibilidades a los que ella no estaba acostumbrada.
Elena llegó como una contextual tardía, y por un rato se le instaló al lado, para poder intercambiar comentarios de ocasión cuando los demás estuvieran lejos. Pero debían cuidarse, porque a Sara comenzó a darle la impresión de que el sobrino o nieto, al que ella le había dado internamente el nombre de Jorge, sospechaba de toda la maquinación.
Helmut había desaparecido, pero pronto se enteró, gracias a Jorge, de lo que estaba pasando. Aparentemente la casa poseía un servicio de aposentos privados, y por lo visto el viudo había hecho uso del lugar, que contaba con un televisor, una cómoda cama y refrigerios aparte. Se le habrán aflojado las piernas por un instante, le habrá bajado la presión, pensó. Lo cierto es que el viejo en algún momento se acercó al joven y por lo visto le pidió que lo llevara al apartado.
Los servicios masivos y extensos tienen el problema de que, con el paso de los años, empiezan a deformarse en la lente panorámica de la mente que los experimenta. Nunca son tan masivos como para que el figurante se relaje y asuma que su presencia se convierte tan solo en un mero dato contextual. Y son tan extensos que no parecen justificar nunca lo exiguo de los honorarios.
Cerca de las dos el tramiterío no había avanzado en lo más mínimo. Helmut seguía reposando y por lo visto el ritmo era tan cansino que ni siquiera los figurantes se estaban empeñando en aportar a la intensidad del momento. Tan deshilachado iba el proceso que era probable que no todos hubieran venido. O al menos así lo creía Sara, que contaba y recontaba las presencias, segura de que tenía que haber más gente. En un momento de enojo pavoroso Sara llegó a pensar que tal vez todos menos Helmut eran figurantes, y que de esa costosa manera el hombre estaba honrando la soledad de la pareja ahora que su compañera se había marchado. Quizás él y Jorge eran los únicos dolientes reales, aunque no estaba segura del vínculo real con el muchacho, que por momentos iba y venía desconcertado por el salón. Y probablemente por eso mismo, por la conciencia de que solamente había presencias contratadas, el viejo no había resistido en lo más mínimo la situación, pidiendo el pase a los cuartos de reposo.
Otra posibilidad era que algunos figurantes estuvieran en los reservados usufructuando los servicios de la casa de sepelios, lo cual ya de por sí hubiera sido una contravención grave. Con eso se alterarían los cálculos de Sara. Pero, hasta donde podía ver, los que conocía estaban todos allí, desenvolviéndose en su rol asignado, aunque ella no podía dejar de inspeccionar en los rincones, sospechando que otros simplemente no desempeñaban rol alguno. El caso más palpable era el de un lamentator que ella no había visto nunca antes, pero que había adoptado todos los rasgos y características de comportamiento propios de quien no se compromete con la tarea.
Se trataba de un hombre mayor, desgarbado y desprolijo, extremadamente alto y delgado que, apenas llegado, había adoptado la posición del doliente ermitaño en el rincón más apartado de la sala contigua a la del féretro, recámara en la que, en teoría, solo debían permanecer los más contextuales y remotos figurantes.
En la distribución de roles, el contextual va y viene, de la lejanía a la proximidad, interactuando como un cometa recién llegado del sistema solar exterior, antes de sumergirse largamente en la penumbra. Pero este sujeto había llegado al caserón, había oteado el horizonte una vez, estirando el cuello para ver si el cuarto donde estaba el cajón era el cuarto donde estaba el cajón, y luego de constatada su elemental hipótesis, se había depositado a sí mismo en el rincón menos transitado del espacio de recepción. Dos horas de eso. Y ya estaba próximo para irse.
Sara pensaba que eso no era justo. Ella había llegado temprano. Había preparado los llantos, las manos sobre la madera, los abrazos, las palabras, la sensibilidad de los antebrazos y las cuerdas invisibles deslizando el triperío arriba y abajo. Y este, en cambio, venía, se sentaba, dejaba pasar el tiempo, y se llevaba casi lo mismo que ella.
Finalmente la tarde dejó de transcurrir inerte y dio un vuelco hacia las cosas. Ante el agotamiento de los canapés y el debilitamiento de la provisión de bebidas, se prepararon para salir, luego de que el gerente del salón diera un par de avisos. Se congregaron en la puerta y se distribuyeron de manera pareja. El cortejo avanzó por las calles, desde ojiguins y sus casas bajas hasta el Cementerio Alemán, al costado del cementerio para no alemanes. No eran más de diez autos, incluyendo el coche fúnebre.
Irritada por sobre todas las cosas, Sara no tenía en la cabeza más espacio que para trazar conjeturas en torno al longilíneo desprolijo, ignorando en el camino si había conjeturas que se estuvieran trazando sobre ella.
Ella iba tres autos atrás del sujeto. Entre semáforos y avenidas pudo ir delineando un plan para ponerlo en evidencia. Para hacerlo ver, ante los otros, como un indolente, un pasivo, un aprovechador.
Bajó del auto justo a tiempo para ver que el figurante simplemente erraba entre las tumbas, sin seguir al resto del cortejo, aunque tampoco se alejaba del todo. Habían pasado tres horas y seguía como si nada, deambulando entre los que esperan. Ahora, encima, tenía un ramo de flores, que Sara no sabía de dónde podría haber sacado. Entre cruces y árboles su presencia se volvía todavía más bizarra. Desharrapado y sin mucha vitalidad en sus desplazamientos, parecía un alma en pena aguardando un entierro digno.
El ramillete de presencias se congregó en torno al oficiante contratado, un pastor luterano o de alguna vertiente protestante que se limitó a realizar unos pocos señalamientos circunstanciales.
—Ustedes, que conocieron bien a Frida, saben el vacío que ahora está dejando en nuestras vidas.
En ese momento todos miraron a Helmut, esperando un requiebro que sin embargo se hizo esperar.
—Saben que no hay consolación por esta pérdida, que no es otra cosa que la enseñanza que la vida le hace a la vida a través de la muerte.
A lo lejos, el figurante ecléctico seguía haciendo de las suyas, recorriendo las tumbas cercanas, deteniéndose a leer las lápidas y escrutando profusamente con toda la gestualidad de su cuerpo aquellos pequeños terrenos nombrados en el olvido.
Parecía que Jelmut iba a hablar, pero no. Acaso no terminó de formarse ninguna palabra en su rictus vacilante. En cada interrupción que hacía el ministro, el resto lo observaba de manera circunspecta, como quien desde una montaña aguarda que se quiebre una represa allá abajo en el valle para observar la inundación resultante.
—En el camino aprendemos que no hay otra cosa que lo que hacemos, en cada día, en cada acto, a sabiendas de los dedos largos de las consecuencias, los hilos tendidos en el aire que arrastran el peso de la memoria, y que llegarán hasta nosotros a través del tiempo.
Helmut tosió, pero por lo demás continuó impertérrito. Sara aprovechó para moverse, a la sombra del tono cansino y monótono de la voz dispersa en la atmósfera de la tarde nublada. Pasó cerca de Elena, a quien le rozó el brazo. Se miraron. Y siguió lenta, buscando un mejor ángulo para observar al diletante contratado.
—Los que conocieron a Frida saben que esto de lo que estoy hablando es una extensión del sentimiento que ella abrazó toda su vida, el de una existencia responsable, el de un camino sentido, que se abraza a las mañanas cálidas y soporta estoica la crueldad de los inviernos.
El hombre ahora venía directamente hacia el cortejo. Sara se vio sorprendida por el cambio de dirección del otro, que prácticamente la embistió con su tranco largo y sus modos torpes.
—Perdone —alcanzó a decir.
Pero ella fue más rápida y se arrebató de tensión interna cuando lo tomó del brazo y se acercó a su gran y estirada cabezota para hablarle al oído.
—Escuchame bien, ¿se puede saber qué carajo estás haciendo?
Si el desconcierto hiciera ruido, en ese momento se habría sentido un trueno en el domo de ambas mentes. El otro retrocedió con la marea que ella propuso, pero volvió arropándose en el impulso.
—¿Que yo hago que qué?
Se miraron un instante, mientras la nariz de ella se angostaba por la ira que no se atrevía a exhalar.
—¿A qué viniste? ¿A dar vueltas? ¿A quién se le ocurre?
El otro seguía atónito.
—¿A quién se le ocurre qué cosa?
Ella retomó desde donde había quedado con la anterior respiración, sin considerar el comentario de él.
—¿A quién se le ocurre andar por ahí en un entierro? ¿A quién se le ocurre no participar en lo más mínimo en nada?
Pero era como caminar en un océano de hojaldre. Empeoraba con cada paso, sin permitir orientarse en ninguna dirección. Hasta que él decidió cambiar la frecuencia con la que vibraba la situación.
—Perdón. ¿Nos conocemos?
A ella el desplazamiento tectónico de la conversación le resultó imperceptible. Siguió por un rato en la misma, mientras el ministro completaba su rodeo imperturbable, con una voz solamente herrumbrada por la distancia.
—Frente al dolor no se detuvo. Ante la pérdida no se detuvo. En la agonía no se detuvo…
Para Sara no era nada eso, en vistas de lo que iba a continuar diciendo.
—¿Nos conocemos de dónde, pelotudo? ¿De dónde nos vamos a conocer?
Las cejas del otro trazaron varias, cambiantes e imposibles líneas, como si no pudiera decodificar el sentido de lo que ella le estaba diciendo. Solo atinó a decir una palabra.
—¿Perdón?
El segundo perdón de él fue suficiente como para que un lacerante sentido de la duda penetrara toda su mullida convicción. Sara, de repente, entró en vértigo, sin saber siquiera qué era lo que estaba haciendo ahí, o a quién le estaba hablando con la fuerza que solo puede tener una palabra que es dicha por una boca que es consciente de que hay una mano estrujando un antebrazo desconcertado por el abordaje entre las lápidas.
Un fuego raro le abrasó la sien, provenía de aquella exagerada intensidad que se desgarraba aprehendiendo apenas un brazo que ni siquiera se proponía resistencia alguna.
Sara, dubitativa, comenzó a navegar a ciegas en otra dirección.
—¿Vos viniste con…?
El otro no perdió el tiempo.
—Gregorio. Gregorio Lamas.
Ella no conocía ese nombre. Él se dio cuenta del equívoco.
—Mi nombre es Gregorio. Gregorio Lamas. Mucho gusto.
En condiciones normales, los figurantes no se dicen sus nombres completos. A veinte metros del entierro, no era prudente revelar identidades que delataran que no tenían nada que ver con los Valdguta. Pero Sara no estaba ahí para eso. Evidentemente estaba tratando con un inexperto. O con alguien que no tenía absolutamente nada que ver con la organización.
—¿Y tu relación con los Waldhütter?
El otro respondió rápido. No dejaba pasar el tiempo, tanta seguridad tenía en el tenor de sus contestaciones.
—Ninguna.
En ese contexto Sara volvió a reformular sus teorías espontáneas sobre la situación del hombre.
—Entonces viniste por la organización.
Por un instante tuvo la esperanza de que el otro le confirmara en algo el rumbo de sus hipótesis. Pero volvió a fracasar.
—¿Qué organización?
Esa devolución retornaba el intercambio a su situación original.
—¿Quién sos entonces? ¿Qué hacés acá?
Pero el poder estaba cambiando de lugar en ese diálogo permanentemente asimétrico.
—Creo que te hice una pregunta. ¿Qué organización?
El historial de respuestas no era suficiente aval para dar rienda suelta al torrente de información que el otro le demandaba. Sara, simplemente, se dejó estar en el punto neutro en el que había depositado su intriga en ese momento.
—Por lo pronto hagamos lo siguiente. No es el lugar para hablar de esto. Vamos con la gente y terminemos la fiesta en paz.
Él la miró desconcertado, tanto por el cambio de dirección de la conversación como por la desafortunada imagen que había elegido.
—Bueno, volvamos a la fiesta entonces.
El ministro había seguido hablando durante un largo rato, hasta que aparentemente agotó las imágenes redundantes sobre las enseñanzas de la vida. Cuando sintió que no podía hacer nada por esa reunión exánime, simplemente se llamó a silencio y realizó un gesto perentorio en dirección a Helmut, como si quisiera que tomara la iniciativa de allí en más.
El supuesto Jorge se inclinó para susurrar algo en el oído del anciano. El otro lo miró, súbitamente alarmado, antes de pronunciar de manera estentórea:
—¡Es que yo no soy Helmut!
La decena corta de asistentes miró azorado en dirección de aquel rostro que profería semejantes palabras. Desde Sara y Jorge en adelante, cada uno de los figurantes que había ido llegando se había arremolinado en torno a la convicción de que el viejo era el pagador de todos los servicios, y el comportamiento del gerente y del ministro luterano había reforzado esa creencia.
Pero ahora, en torno al cajón a punto de ser enterrado, y en el centro mismo de una atmósfera cargada de una tarde nubosa viniendo, se disponía un variado haz de miradas recíprocas que intentaba recontar las presencias y estimar los grados de proximidad.
El Jelmut no tenía otra cosa para decir más que aclarar que él no era Helmut. Las miradas se volvieron hacia el ministro, que rápidamente mencionó que lo habían contratado por teléfono el día anterior. Ya sin nadie a quien mirar, los figurantes comenzaron a preparar una estampida. En un rápido conteo Sara percibió que si el diletante no tenía nada que ver con Frida, si Helmut no era Helmut, si Jorge no era el nieto, y siendo que creía que todos los demás eran figurantes, por lo tanto no había nadie allí que hubiera venido realmente a despedirse de la muerta. En eso estaba, repasando los rostros, cuando se dio cuenta de que allá a lo lejos, en dirección a la otra ala del cementerio, se iba la presencia longilínea. El tal Gregorio. Llevaba un ramo de flores en su mano derecha. El mismo paso lento. La misma presencia desgarbada entre ramas bajas y mármoles alzándose hacia los cielos a punto de caer.
—¿Jelmut Valdguta está aquí?
El ministro al fin había tomado la iniciativa, intentando aclarar la situación. Para todos los demás tan solo era cuestión de demorar la constatación evidente de que Frida estaba siendo enterrada en soledad, en el hueco que había dejado preparado aquel racimo contratado de figurantes.
La lluvia que no cayó disipó la posibilidad de aclarar el malentendido. Pero tarde o temprano, mientras caminaban reconociéndose hacia la salida, se fue formando el mismo grumo de certeza en la conciencia de cada uno. Se habían estado hablando en un lenguaje que nadie manejaba, recordando pasados que nadie había vivido, para despedir conjuntamente a una persona que nadie había conocido.