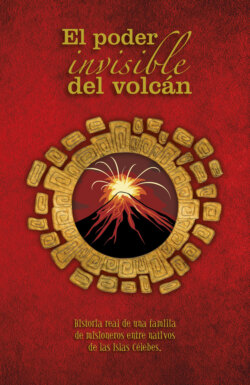Читать книгу El poder invisible del volcán - Nidia Ester Silva de Primucci - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Capítulo 1 El hombre que usaba pantalones largos
ОглавлениеEl sol no había salido aún sobre las serranías de Gran Sangir, pero su primera claridad teñía al volcán de un matiz púrpura. La parte baja de la montaña todavía estaba en sombras y sus estribaciones se precipitaban al océano como si fueran las raíces de un tronco gigantesco, quebrado en un punto.
Satu, el muchacho, se acomodó entre las altas rocas del lado sur de la pequeña bahía existente en la costa occidental de la isla. Respiró hondo. Había corrido todo el trecho desde la casa de su padre para venir a ver salir el sol sobre el volcán. Lo fascinaban los penachos de vapor que flotaban por encima del cráter, y desde su seguro apostadero con frecuencia saludaba a la mañana, observando cómo el color vivo envolvía a la montaña a medida que el día la rodeaba.
El mar azul que se estiraba unos tres kilómetros entre él y el volcán estaba tranquilo esa mañana; una brisa levísima rizaba las aguas. La marea se había retirado, y desde las rocas coralinas de la costa cercana le llegaba el penetrante olor del agua salada. Lo inspiró con regocijo, al tiempo que recordaba que ya estaría listo el pescado para el desayuno y que sería mejor que regresara a casa.
Entonces vio al pequeño navío que hacía viajes entre las islas doblando la punta que protegía a la bahía por el sudoeste. Era un barco de carga, y no venía muy a menudo. Satu se detuvo; sintió que lo embargaba una extraña excitación. Se olvidó de la prisa de momentos antes por correr a su casa para el desayuno. El desembarcadero estaba tan cerca que podía quedarse donde estaba y observar la operación de descarga. O, mejor aún, podía ir hasta el mismo desembarcadero. Se puso de pie entre las rocas, como un pájaro listo para emprender el vuelo. Estaba indeciso.
El barquito se acercaba cada vez más. Satu vio que los marineros preparaban las sogas y luego enlazaban los gruesos postes de madera que sobresalían del agua en el muelle. El muchacho no esperó más. Descendió rápidamente de su mirador y corrió hacia el desembarcadero.
Crujiéndole el maderamen, el barco se acomodó perezosamente junto al viejo muelle de madera.
Durante sus doce años de vida, Satu había visto muchas veces la carga y descarga del barco, pero entonces vio en la cubierta algo que le hizo saltar el corazón dentro de su pecho desnudo. Ya se daba cuenta de que ese desembarco no sería como otros. Sobre cubierta había pilas de cajas de extraña apariencia y había también gente vestida con ropas raras, muy raras. Esa gente no se parecía a ninguna que hubiera visto antes. Eran cuatro personas, una familia, supuso él: el hombre, la mujer y dos niños. Había un muchacho como de su edad y una niñita de pocos años.
—¿Quiénes son? —le preguntó a un marinero, señalando con su dedo bronceado a los recién llegados.
—Son maestros. Vienen de un país llamado Europa.
—¡Maestros! ¿Y qué son los maestros?
Satu miraba los extraños vestidos largos que la mujer y la niñita llevaban puestos. “Maestros... maestros”, repetía una y otra vez.
—Pronto sabrás lo que son los maestros —y el marinero se echó a reír—. Ellos quieren vivir aquí, en esta isla de Gran Sangir. Tienen planes de enseñarte.
Satu quedó confundido por un momento. Nunca había oído hablar de maestros y no tenía idea de lo que podrían hacer con él. No podía imaginar qué clase de gente sería esa y qué podría traer en tantas cajas y bultos, pero no podía ponerse a pensar en eso allí. Las grandes cajas iban saliendo del barco a medida que el maestro indicaba cómo descargarlas y dónde ubicarlas.
Aunque el hombre era más alto que cualquiera que Satu hubiera visto en su vida, no sentía miedo de él. Tenía los ojos de un extraño color claro, pero eran profundos, grandes y de mirada radiante. De la cara le salía una abundante barba rojiza. Satu supuso que el cabello de la cabeza sería del mismo color, pero el hombre usaba un grueso casco para el sol, de modo que no se le podía ver el cabello. El hombre grande también usaba unos pantalones largos que le llegaban hasta los pies, y estos parecían negros y duros, sin ningún dedo. Completaba la vestimenta una chaqueta de color claro.
Satu se fijó en el muchacho. Tenía ojos como los de su padre y cabello tupido, entre amarillo y rojo. Era el cabello más brillante que Satu hubiera visto alguna vez, más brillante aun que las plumas de cualquier ave de la isla. ¿Cómo podía existir un cabello así, y cómo podría haberle crecido en la cabeza al muchacho? Seguramente usaba alguna poderosa medicina encantada para que fuera de ese color.
La niñita también tenía cabello claro, pero no tan brillante como el del muchacho. La madre de los niños llevaba la cabeza envuelta con una tela, así que Satu no podía saber si tenía cabello. El vestido que usaba le llegaba casi a los pies. Observando ese detalle fue como Satu descubrió que no tenía los pies descalzos como las mujeres de la isla. Ambos pies estaban enfundados dentro de unas cosas de extraña apariencia, negras y brillantes. Miró nuevamente los pies del hombre y pensó que no podían ser naturalmente negros y duros. También debían estar enfundados. Sin embargo, los niños estaban descalzos.
Mientras el maestro apilaba prolijamente sus bultos en la playa, Satu miró al cielo. Sabía que pronto iba a llover. Durante esa estación llovía todos los días a esa hora.
—Rápido, muchachos —ordenó el capitán a los hombres—. Pongan todas las cosas del maestro en la pila y luego tápenlas. ¿No ven que se viene la lluvia? Rápido, o se mojarán.
El hombre grande pareció entender lo que el capitán había dicho. Abrió uno de los bultos y sacó una enorme pieza de tela gruesa con la que cubrió las cajas. Luego aseguró con piedras las cuatro esquinas de la tela. Mientras todos corrían a refugiarse en el interior del barco, el maestro aguardó el primer embate del chaparrón. Levantó una de las esquinas de la tela gris y se agachó junto a las cajas.
Satu no se fue. No le importaba la lluvia, pues usaba un taparrabos hecho de fibras vegetales que se secaba fácilmente. La lluvia fresca le resbalaba por la piel, y a propósito levantaba su rostro hacia el cielo. Entonces vio que el hombre grande, tapado con la tela gris, le hacía señas para que se acercara. Invitaba a Satu a que se guareciera junto con él.
De pronto Satu sintió miedo. Sintió la espalda recorrida por escalofríos. Echó a correr hacia su casa en medio de la lluvia. Corrió con todas sus fuerzas y al llegar irrumpió en la choza de su padre, donde estaban terminando de servirse el desayuno.
—¿Dónde has estado? —le preguntó su madre—. Te llamamos varias veces. ¿Qué estuviste haciendo?
—¡Hay un barco! —jadeó Satu—. Un barco que ha llegado con gente extraña.
Se tiró en el piso cubierto de esteras junto a su padre, el jefe Meradin. Este dejó de comer un instante y miró a su hijo. Luego volvió a inclinarse sobre la hoja de banana que usaba como plato. Tomó firmemente un trozo de pescado.
—¿Cuánta gente extraña ha llegado? —preguntó.
—Un hombre grande, una mujer y dos niños.
—Si no son nada más que esos, podemos quedarnos tranquilos. Son pocos y podremos manejarlos fácilmente.
—Ahora come tu desayuno —y la madre le extendió a Satu un “plato” de hoja lleno de comida.
La lluvia golpeaba sordamente sobre el techo de paja. Bajo la choza, levantada sobre pilotes, los cerdos gruñían destempladamente y peleaban entre sí. Satu miró hacia afuera y vio que las palmeras se inclinaban ante el soplo recio del viento.
—El hombre está sentado en la playa bajo una gran tela que cubre todos sus bultos. Tiene una gran cantidad de cosas que ha traído.
—Cosas para vender —musitó el jefe mientras masticaba—. Mercaderías...
—No, no. Estoy seguro de que no se trataba de eso —dijo Satu al tiempo que terminaba de comer y arrugaba la hoja que le había servido de plato—. El capitán del barco fue muy cortés con el hombre, y uno de los marineros me dijo que era maestro y que quería quedarse a vivir aquí. ¿Qué es un maestro, papá?
Al oír esto el jefe dejó de comer y se pasó las manos por el pelo duro y motoso. Se puso de pie y miró hacia la playa, hacia el muelle.
—¿Un maestro?... ¿Un maestro? ¿Y quieren quedarse a vivir aquí?
—Así me lo dijo el marinero.
Satu se acercó a su padre, que estaba junto a la puerta. Trataron de mirar a través del tupido aguacero. La lluvia descendía como en tandas, y era imposible ver el desembarcadero.
—¿Dónde se quedarán? —preguntó Satu, y se quedó estudiando el rostro de su padre.
—Pienso que es mejor que yo vaya y vea este asunto —y diciendo esto se internó en la lluvia, seguido por Satu.
Habían andado la mitad del camino cuando pudieron distinguir el muelle. En ese momento la lluvia cesó súbitamente y los rayos del sol hirieron con fuerza la arena húmeda. Las nubes se fueron y el cielo recobró su azul intenso. Había concluido el aguacero cotidiano. Padre e hijo vieron que el capitán del barco había soltado amarras y se dirigía ya al mar abierto.
Cuando llegaron junto al grupo de la playa, el barco se hallaba fuera del alcance de la voz humana.
A pesar de la lluvia, unos cuantos aldeanos estaban en el lugar. El maestro abrió una de las cajas y distribuyó galletitas y terrones de azúcar a los presentes. Cuando vio al jefe Meradin le sonrió y le ofreció, como también a Satu, galletitas y azúcar. El hombre tenía una actitud amistosa, no había duda, y poseía una voz sonora y llena de tonalidades.
Satu se preguntó si el maestro sabría que su padre era el jefe de esa aldea. ¿Estaría enterado de que el gran pez tatuado en el pecho y esos aros vistosos hechos de dientes tallados podían usarlos sólo los jefes de las islas?
Sí, el maestro miró al jefe y luego se dirigió hacia sus cajas. Señaló en dirección a la aldea que se divisaba entre las palmeras, en una elevación hacia el norte. Esperaba que el jefe hiciera algún ademán de bienvenida. Pero Satu vio que su padre estaba turbado y no sabía qué hacer. Si el barco todavía hubiera estado allí podría haberle pedido al capitán que se llevara a esa gente y asunto concluido. Pero el navío se hallaba para entonces lejos en el océano. Nadie sabía cuándo regresaría. Tal vez pasarían semanas.
La mujer extraña y los niños se sentaron en la pila de bultos. Reían, sonreían y se comportaban de un modo tan amistoso como el hombre grande. Nuevamente Satu miró el cabello del muchacho y se maravilló de que fuera tan brillante.
—Hans, Hans —le habló el maestro a su hijo—. Hans —le dijo otra vez mientras lo tomaba de la mano y lo bajaba de los bultos. Lo condujo hasta donde estaba Satu. El muchacho tomó la mano de Satu en la suya y la sostuvo firmemente. Nuevamente el maestro lo nombró: Hans.
Satu miró los ojos azules del muchacho. Ahora sabía que se llamaba Hans. El muchacho le sonrió y Satu también sonrió. El muchacho corrió y trajo a su hermanita, y les hizo entender a Satu y a su padre que se llamaba Marta. La niñita se tomó de la mano de Satu. Sus largas trenzas rubias viboreaban cuando saltando alrededor de los dos muchachos reía y hablaba en un idioma que la gente de Sangir nunca había oído.
Nuevamente el maestro señaló hacia sus bultos y luego hacia el camino que llevaba a la aldea. Satu sabía lo que quería decir. Deseaba que todos lo ayudaran a llevar las cosas al caserío, y esperaba que alguien le mostrara un lugar donde pudiera quedarse.
Satu vio el rostro de su padre ensombrecido. Sabía que su padre temía a esa gente sonriente. No obstante, debía tomar alguna decisión con respecto a su alojamiento.
—Los pondremos en la choza de Tama —le dijo a Gola, uno de los ancianos de la isla que se hallaba cerca—. La choza se llueve, pero se podrá arreglar con unos pocos puñados de paja. Tama está en el otro lado de la isla y tardará unos cuantos días en volver.
Satu contuvo el aliento. Tama era el hechicero de la aldea. Tal vez la magia de los nuevos maestros y los espíritus familiares de Tama no se entendieran bien. Era una osadía de parte del jefe Meradin poner a esa gente en la casa de Tama. Con seguridad, Tama no hubiera estado de acuerdo. Satu estaba seguro de que el brujo no se alegraría por la llegada de esa gente a la isla, aunque no sabía aún lo que era un maestro. Pero, por supuesto, su padre tenía derecho a hacer cualquier cosa que quisiera. Para eso era el jefe de la aldea.