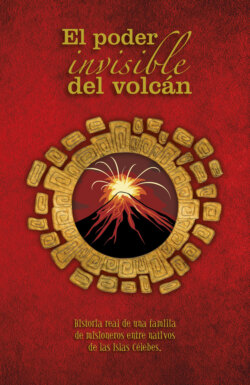Читать книгу El poder invisible del volcán - Nidia Ester Silva de Primucci - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Capítulo 2 Las dos magias
ОглавлениеHombres y mujeres cargaron con los bultos, pequeños y grandes, y la procesión se encaminó por el sendero de la costa hacia el villorrio. Satu llevaba un atado en la cabeza y Hans también llevaba uno. Los muchachos corrían juntos, y ambos reían porque Satu llevaba su paquete en la cabeza tan fácilmente como su cabello, mientras que a Hans se le caía el suyo. Satu pensó que quizás era por el cabello brillante, pero sólo podía reírse. La conversación era limitada.
Satu se sorprendió cuando vio que la mujer blanca y la niñita no cargaban con nada. Le llamó la atención, porque las mujeres de Sangir siempre trabajaban más que los hombres. Llevaban las cargas más pesadas y hacían los trabajos más duros.
Cuando llegaron frente a la choza de Tama ya era mediodía. Satu descargó su paquete y miró hacia la bahía. El volcán emergía del mar como un enorme tronco de árbol que hubiera llegado a las estrellas si no hubiera sido tronchado.
El sol se hundía lentamente tras el volcán, inflamando la atmósfera de llamaradas rosadas, violetas y doradas. Satu salió de la choza de su padre y caminó hacia donde la familia de forasteros se había instalado para pasar la primera noche en Sangir.
Durante todo el día había habido grupos de curiosos junto a la choza, observando cómo el hombre barbudo abría los bultos y sacaba cosas para prepararle camas a la familia. Ahora todos estaban enterados de que el cabello del hombre era tan rojo y rizado como su barba. La gente se había apretujado contra la puerta de la choza para ver la comida de la familia, que no era gran cosa, por supuesto, pero todos se excusaron a sí mismos de ofrecerles alimentos debido a que el “espectáculo” que estaban contemplando era de lo más insólito y extraño. No podían dejar de mirar ni un momento los utensilios que empleaba esa gente para comer. Servían la comida en unos platos raros, no en recipientes de cáscara de coco u hojas frescas de la selva, aunque había allí cerca muchas y muy buenas.
Satu se quedó observando con los demás. Las paredes de la choza de Tama eran de paja y estaban llenas de agujeros. Se podía pegar el ojo a cualquiera de ellos y mirar perfectamente hacia adentro. Si no había un agujero al nivel adecuado, uno podía abrirlo en un instante.
Aunque la gente del interior sabía que era observada en todos sus movimientos, parecía no darle importancia al hecho. Desempacaron algunas de sus cosas. A los demás bultos los acomodaron, sin abrir, en un rincón del cuarto. Este era de un solo ambiente de cuatro por seis metros aproximadamente, con un fogón de tierra en un extremo. El fogón era pequeño, porque Tama, el hechicero, vivía solo. No tenía esposa, ni hijos, ni siquiera un animal que le hiciera compañía.
De una de las cajas, Satu vio que el maestro sacaba varias cosas de forma rectangular, que puso a un lado. Parecía que no eran del todo sólidas, y eso le llamó la atención. Estaban hechas de hojas muy delgadas en todo su interior. A la vista de esos extraños objetos, muchos de los que espiaban por los agujeros, como también los que estaban junto a la puerta, prorrumpieron en exclamaciones de temor y sorpresa. “Magia —se decían unos a otros—. ¡Qué cantidad de magia ha traído este hombre!”
La mayoría de esas cosas de forma rectangular eran de color castaño o negro, y no todas eran del mismo tamaño o espesor. El maestro las tomaba con cuidado, como si se tratara de algo muy precioso para él.
—Sí, es magia —le dijo uno de los aldeanos a Satu—. Podríamos haber supuesto que traería magia, pero yo no esperaba que tuviera esa apariencia. Claro, cada persona usa la de su clase. Nadie puede vivir sin magia.
Maravillados y llenos de temor, los aldeanos se alejaron. Ya había oscurecido y no era prudente permanecer más tiempo cerca de la choza donde el maestro estaba desempacando una magia tan extravagante.
—Me parece que es peligroso que esa gente duerma en la choza de Tama —le dijo Satu a su madre—. Es el lugar donde Tama habla con los demonios. ¿Qué pasaría si las dos clases de magia comenzaran a luchar?
—No te preocupes por eso —respondió la madre—. ¿Acaso sabemos si Tama no se ha llevado consigo a sus demonios? Comúnmente lo hace. Los necesitará en el otro lado de la isla.
Pero Satu se daba cuenta de que la mayoría de la gente de la aldea estaba asustada, porque temprano se cerraron las puertas de las chozas y hasta se les puso tranca por dentro antes de dormir.
La curiosidad de Satu acerca de la nueva familia no lo dejaba descansar. Su interés era mayor que su temor. Abandonó su estera, se arrastró por el piso y salió. A la luz de la luna, se dirigió a la choza de Tama y se puso a espiar por un agujero.
El cuarto se veía ya ordenado. El maestro, su esposa, Hans y la pequeña Marta estaban sentados sobre un cajón que habían desocupado y dado vuelta. El maestro tenía uno de los elementos de magia en sus manos. Miraba dentro de esa cosa extraña y le hablaba. ¿Le respondería la cosa mágica?
El corazón de Satu latía con violencia y sentía un cosquilleo por la espalda. Tenía que esforzarse para no salir corriendo. Separó los ojos del agujero por un instante y miró hacia la selva que tenía tras sí. Luego se puso a espiar otra vez. El maestro todavía le estaba hablando a la cosa negra. En un cierto momento levantó la vista y miró a su esposa y a los niños, pero luego siguió hablándole a la cosa mágica.
“Debe de ser una clase de espíritu que vive ahí”, pensó Satu. Ese pensamiento lo atemorizó tanto que hubiera huido, pero entonces el hombre cerró la cosa mágica de color negro y la puso sobre sus rodillas. Luego abrió la boca y comenzó a cantar.
Satu sabía lo que era el canto. Había oído los cantos que acompañaban a las danzas de su aldea desde niño, y también conocía los monótonos sonsonetes de Tama el hechicero. Pero las melodías que fluían de la boca del maestro eran diferentes de cualesquiera de las que había escuchado en la isla, o siquiera imaginado. Eran brillantes ondas sonoras, que entretejían la melodía con tal dulzura y belleza que las lágrimas inundaron los ojos de Satu. Pero luego el temor nuevamente lo estremeció. Esa debía ser la magia que el hombre sacaba de la cosa negra y rectangular. Podía ser fácilmente embrujado si se quedaba y seguía escuchando. Tal vez ya estuviera embrujado.
Entonces vio que la gente de la aldea estaba saliendo de sus chozas y acercándose a la choza de Tama, de donde emanaba una melodía dulcísima que llenaba la noche.
La gente venía en grupos de dos, tres o más personas. No intentaron espiar por los agujeros. Quedaron a unos pocos pasos de la pared, escuchando las notas gloriosas que ascendían, etéreas y vibrantes, hacia alturas de gozo donde nadie podía seguirlas. Y sobre la extraña escena, la luna remontaba el cielo al paso que bañaba la aldea con su luz blanquecina.
Nadie hablaba, pero a medida que el ritmo del canto empezó a poseerlos comenzaron a hamacarse, acentuando las cadencias vocales y subrayando cada pausa con un ¡Ah-h-h-h!
Cuando concluyó el canto se volvieron a sus viviendas. Satu quedó en su estera, pensando por largo rato en lo que había visto, y la música deliciosa de la voz del maestro aún fluía sobre su cuerpo como un río de felicidad. Pero no se atrevía a sentirse feliz. Todo eso había provenido de la cosa negra y rectangular, y no había dudas de que se trataba de una clase de magia muy potente. Le hubiera gustado que Tama regresara pronto. Él sabría cómo tratar con ese nuevo encantamiento.
Con esos pensamientos, Satu se fue quedando dormido.
Las alegres notas de un canto despertaron a Satu a la mañana siguiente. Al maestro ese debía gustarle cantar, y así debía de exigirlo ese tipo de magia. Y desde ahí en adelante, y durante todo el tiempo que el maestro y su familia estuvieron en la choza de Tama, la gente oyó cantar a la mañana y a la noche.
Los cantos no eran siempre los mismos, y eso dejaba perplejo a Satu porque, vez tras vez, intentaba imitar los sonidos pero descubría que los suyos eran como gemidos de animal herido o el balido de una cabra.
Hasta la niñita del maestro podía cantar, y eso maravillaba a Satu más que ninguna otra cosa. Con frecuencia el hombre ponía a la chiquilla sobre sus rodillas y cantaban juntos la misma melodía. La voz de la pequeña Marta era dulce y tan pura como la de su padre.
Al día siguiente de haber desembarcado, el maestro comenzó a caminar por la zona de la aldea mirando aquí y allá, midiendo con sus ojos y probando el suelo con la punta de sus botas.
—Ya sé lo que está buscando —dijo el jefe Meradin a su familia—. Está buscando un lugar para levantar su casa. Con la cantidad de cosas que trajo necesitará un lugar amplio.
Satu vio que su padre fruncía el ceño. Sabía que para él habría sido mejor que el maestro nunca hubiera llegado a Gran Sangir. Era un problema difícil el saber qué hacer con esa familia, pero estaban allí y había que tomar alguna decisión.
Mediante gestos, señales y palabras extrañas, el forastero intentaba hacer saber al jefe que deseaba un lugar donde pudiera construir su casa, pero el jefe siempre sacudía la cabeza. Aunque el maestro lo llevó a varios lugares para mostrarle sitios desocupados y con una estaca le indicaba las dimensiones del predio, el jefe siempre sacudía la cabeza.
—Se irá —decía el cacique—. Cuando no halle ningún lugar para construir su casa se irá. Algún día vendrá el barco, y entonces se irá. Ni los pájaros se quedan donde no pueden hacer nido.
Pero estaba equivocado. El barco de carga vino y se fue, y el maestro gigante continuó explorando distintos lugares de la isla, sólo para que se le negara hasta el último palmo de tierra.
Satu podía ver que su padre estaba más angustiado que nunca, porque ahora algunos de los aldeanos se habían aficionado tanto al maestro, a sus modales corteses y a sus cantos, que comentaban entre ellos lo errado de la conducta del jefe Meradin al rehusarle un pedazo de tierra, con la abundancia de terreno cultivable que había cerca de la aldea.
Hacía unos cuantos días que el barco había estado en la isla, cuando el maestro tomó a su hijo Hans y con él se dirigió a la selva existente entre la aldea y la playa. Esa tarde arrastraron fuera unos pocos árboles y postes. Toda la aldea los vio llevarlos a un lugar de la playa. Después de eso, casi cada día iban ambos a la selva, y la cantidad de material sobre la arena de la playa aumentó hasta convertirse en un gran montón.
—¿Será capaz de construir su casa justamente ahí, sobre la arena?
El jefe Meradin parecía molesto.
—Ahí no crecerá nada, y nadie puede construir una buena casa sobre la arena. No es un lugar sólido.
A medida que pasaban los días nadie dudó de que el maestro se proponía levantar su casa en la playa. También quedó en claro que valía la pena ayudarlo en la construcción. Cuando algunos de los nativos se ofrecieron para cortarle troncos y sacarlos de la selva, el maestro los recompensó con regalos. Así hubo cada vez más gente dispuesta a ayudar. Cortaban y desbastaban los troncos, y la casa de la playa adelantó mucho más rápido de lo que el jefe Meradin hubiera deseado. Algunas mujeres gustaban mucho de las telas de color rojo y azul que les daba la esposa del maestro, y a cambio le tejían esteras y preparaban los manojos de paja para el techo. No pasó mucho tiempo hasta que la casa de la playa se irguió nueva y hermosa junto al océano y en línea recta con el volcán. Se la había levantado sobre el nivel de la marea alta.
Una mañana Satu vino a la nueva casa, como lo hacía todos los días. Vio a Hans acarreando una enorme piedra chata desde la playa.
—¿Qué estás haciendo? —le preguntó.
—Ven y ayúdame —le contestó el pelirrojo mientras dejaba la piedra en un montón que había junto a la nueva casa—. Ven, necesitamos muchas piedras.
Hans no conocía aún muchas palabras del idioma de la isla, pero las que sabía eran importantes y las empleaba todos los días. Mientras los dos muchachos trabajaban trayendo más piedras de la playa, se comunicaban por medio de señales y con la ayuda de las pocas palabras que ambos sabían del idioma del otro.
—¿Para qué? ¿Para qué? —preguntaba Satu, para que Hans le explicara el trabajo con las piedras.
Por toda respuesta Hans le señaló a su padre, que en ese momento salía de la casa nueva y contemplaba el montón de piedras con una amplia sonrisa. Satu comprendió que por alguna razón el maestro grande estaba contento con las piedras. El hombre se arremangó la camisa y comenzó a llevar las piedras más cerca de la casa. Luego Satu vio que desde una colina de suelo fértil traía tierra blanda. Entonces notó que el maestro se proponía construir una especie de cerco de piedras alrededor de la casa, dentro del cual estaría la tierra blanda. En efecto, así lo hizo.
Satu se moría de curiosidad por saber para qué era eso, y le preguntaba con impaciencia a Hans, pero este no sabía las palabras suficientes para darle una explicación.
—Espera, espera, y ya verás —le respondía el hijo del maestro. Y Satu tuvo que esperar.
Otros indígenas vinieron y acarrearon piedras, faena que duró más de un día. En realidad, pasaron varios días hasta que el cerco rodeó la casa. Tenía como setenta y cinco centímetros de altura y otro tanto de ancho. Cuando estuvo listo, el maestro llevó a la gente a la espesura, desde donde trajeron humus de hojas y tierra húmeda, que depositaron dentro del cerco de piedra.
Luego, el hombre grande les mostró algunas semillas. Entonces Satu comprendió. El maestro no podía tener un jardín, porque nada crecía donde había levantado la casa. El jefe Meradin le había negado un terreno fértil, pero ahora el maestro haría un jardín dentro del cerco de piedras.
El jefe Meradin vino a mirar.
—Este maestro tiene mucha voluntad —dijo—. Debe de ser por la magia que proviene de esas cosas negras.
Satu estaba tan interesado por las semillas que el maestro había plantado que varias veces al día iba a mirar si ya habían brotado. Cuando nacieron eran tan pequeñitas que casi podía decirse que no eran plantas. Pero a los pocos días aparecieron hojas redondas, y cuando el muchacho las examinó, notó que despedían una fragancia intensa y agradable.
Para el tiempo en que las plantas habían crecido hasta la altura del pecho de Satu y se habían llenado de capullos de flores rojas, el maestro ya había aprendido a hablar muchas palabras del lenguaje de la isla. También había pintado de blanco su casa y las piedras del cerco. El conjunto lucía hermoso en la aridez de la playa: muros blancos y plantas verdes con racimos de capullos rojos.
El maestro había construido también un cerco de rocas bajito, que encerraba una porción de terreno alrededor de la casa, y había pintado las rocas de blanco. Cuando la lluvia lavaba la pintura, volvía a darles una y otra mano.
Con ayuda de algunos nativos también construyó un bote, que también pintó de blanco. Pronto los isleños descubrieron que el hombre era un buen pescador.
El jefe Meradin observó la construcción de la casa en la playa y habló poco, pero Satu sabía que su padre estaba muy disgustado. Por supuesto, todos sabían que el jefe no molestaría al maestro en su nueva casa de la playa. La arena no pertenecía a nadie. Era propiedad de los espíritus del mar.
El jefe no podía impedir que la gente del pueblo visitara la casa del maestro, o comiera los deliciosos pastelillos que su esposa preparaba en el horno de piedra, o fuera a escuchar al maestro y su familia cuando cantaban los hermosos himnos a la mañana y a la noche.
—No sé qué hacer —dijo finalmente un día el jefe Meradin—. Pienso que debo avisar a Tama que regrese. Ya ha estado ausente durante varias semanas. Él sabrá cómo combatir esta nueva brujería.
Satu vio partir al mensajero del jefe con el aviso para Tama, y sintió pesado el corazón. Sabía que la lucha era inminente. Las dos magias —la vieja y la nueva— nunca podrían mezclarse.