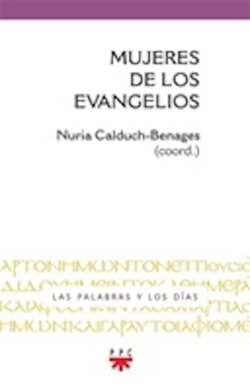Читать книгу Mujeres del evangelio - Nuria Calduch-Benages - Страница 4
LA BENDICIÓN DE ISABEL
ОглавлениеROSANNA VIRGILI DEL PRÀ
No siempre se destaca como se debería la importancia de la figura de Isabel al comienzo de la historia cristiana. Pero la lectura del primer capítulo del evangelio de Lucas nos invita a hacerlo con razones explícitas. Tan entrelazadas están su vida y sus palabras con el nacimiento de Jesús que sería imposible no reconocerle a la esposa de Zacarías un papel de primer orden en la venida al mundo del Hijo de Dios.
Su inesperada espera de Juan es ya una realidad –se encuentra ya en su sexto mes de embarazo– cuando el ángel se presenta a su prima María, en la lejana Galilea. Para ella, hija de Leví, que vivía en las inmediaciones de Jerusalén, capital política y religiosa, aquella pariente debe de haber estado algo «lejos», y ambas deben de haberse frecuentado poco, dada la distancia, pero también la diferencia social entre una y otra. Isabel es una mujer adulta, esposa de un sacerdote que oficia en el Templo, ciertamente una clase alta en la jerarquía de los judíos de Palestina. María, en cambio, era una muchacha de campo, una simple judía de provincias. Isabel está casada desde hace años, naturalmente con un hombre de su linaje y de su rango: en efecto, los levitas se casaban con mujeres levitas, y viceversa. María estaba todavía prometida a un hombre de la familia de David, ciertamente una buena familia, de estirpe mesiánica, pero laica. En un período como el de aquel tiempo, en que ya no había más mesías y el poder pertenecía a los sacerdotes, también José era un hombre cualquiera. Pero la sorpresa vendrá de lo alto, de una voluntad divina que un ángel llevó a su cumplimiento dirigiéndose del Templo de Jerusalén justamente a la lejana región de Galilea para saludar a María. Esa visita tan extraordinaria concluye con un anuncio igualmente extraordinario: María se convertirá en madre del «Hijo del Altísimo» (cf. Lc 1,26-38).
A partir de ese momento, las dos mujeres pasan a ser una unidad, y María parte corriendo a ver a Isabel. Un sueño común y un común destino signan el camino. El itinerario de María parece calcado del que el ángel acababa de recorrer hacia ella. Parte de Galilea, de Nazaret, y se dirige, plausiblemente a pie, hasta Judea. Respecto al camino del ángel, el de María va en sentido inverso. La aldea de Isabel no tiene nombre. Solo se dice de ella que estaba en las montañas de Judea (cf. Lc 1,39), un lugar que la tradición ha identificado con Ain Karim, a seis kilómetros de Jerusalén.
Lo que importa es que estamos en Judea. Y que su pariente pertenece a una familia «santa». Una vez en la ciudad, María se comporta igual que el ángel: «Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel» (Lc 1,40). Lo que podría parecer un gesto del todo normal asume aquí un valor teológico fundamental: María no va solamente al encuentro de su prima Isabel, sino que entra en casa del sacerdote, y lo que lleva a esa casa involucra y cambia radicalmente la realidad y la función de los sacerdotes del Templo.
¿Qué lleva la muchacha de Nazaret? La voz del saludo de Gabriel es la fuente de la vida: su palabra es fecunda, como la de Dios, y desvela la vida. En efecto, Isabel siente que su hijo salta en su seno precisamente en el momento en que María la saluda. La Virgen vierte ahora sobre Isabel aquello que ha recibido del anuncio del ángel: María se ha tornado en ángel de Dios.
María corre hacia Isabel y es recibida con una bendición. Dicha bendición contiene el signo de la grandeza de esa empresa: «Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre» (Lc 1,47), son las palabras de Isabel. La bendición, cuando no proviene de la boca de Dios, sino de la de un ser humano, está motivada por el asombro y la gratitud por algo grande hecho por la persona a la que se bendice. Un primer ejemplo es el de Abrahán. Él realizó una acción de gran generosidad en favor de la ciudad de Sodoma: derrotó a los enemigos que le habían declarado la guerra y le restituyó el territorio y la libertad (cf. Gn 14). Abrahán no quiso ninguna compensación para sí, mostrándose absolutamente desinteresado en relación con su compromiso y solidaridad con la ciudad de su sobrino Lot. Y es en esa coyuntura cuando recibe una bendición del sacerdote Melquisedec:
Bendito sea Abrán por el Dios Altísimo,
creador de cielo y tierra;
bendito sea el Dios Altísimo,
que te ha entregado tus enemigos (Gn 14,19-20).
Dada por un sacerdote, la bendición llega a Abrahán como un don de Dios en reconocimiento por lo que ha realizado. El Dios de Melquisedec recibe el nombre de «Altísimo», como el Dios del cual Jesús es Hijo, según las palabras del evangelista (cf. Lc 1,32). La bendición de Isabel brota precisamente de aquel a quien María ya lleva en su seno: el Hijo del Altísimo. Por eso, del mismo modo que el sacerdote Melquisedec bendice al Dios Altísimo, Isabel bendice al Hijo del Altísimo, es decir, el «fruto de su vientre»; y así como el sacerdote invoca la bendición de Dios sobre Abrahán, así Isabel bendice a María.
La figura de María sustituye la de Abrahán, y esto mismo se verá confirmado en el Magnificat, que concluye con las siguientes palabras: «Como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abrahán y su descendencia por siempre» (Lc 1,55). «Mira el cielo y cuenta las estrellas, si puedes contarlas», había dicho Dios a Abrahán; «así será tu descendencia» (Gn 15,5). En el hijo que crece en el seno de María alienta la plenitud de la antigua promesa. Isabel, por su parte, se convierte en un «sacerdote» similar a Melquisedec, es decir, ajena a toda autoridad hereditaria y legítima de la función sacerdotal, pero es ella la que bendice tanto a María como a Dios, la que da gracias por la gran empresa que se realiza en su pariente: recibir y llevar en su seno al Hijo de Dios.
Otro caso que puede contribuir a iluminar el sentido de la bendición de Isabel es el de Judit. Llena de sabiduría y belleza, de prudencia y de bondad, Judit –la «judía»– representa la sabiduría misma de Israel. Grandes fueron su coraje, su fuerza y su generosidad, que liberaron Betulia del asedio de los enemigos. Al regreso de su heroica empresa, Judit se presentó victoriosa en la puerta de su ciudad y fue entonces cuando
la gente, llena de asombro, se postró en adoración a Dios y estalló en un clamor unánime: «Bendito seas, Dios nuestro, que has humillado hoy a los enemigos de nuestro pueblo». Ozías dijo a Judit: «Hija, que el Dios Altísimo te bendiga entre todas las mujeres de la tierra. Alabado sea el Señor, el Dios que creó el cielo y la tierra y que te ha guiado hasta cortar la cabeza al jefe de nuestros enemigos» (Jdt 13,17-18).
El esquema es siempre el mismo: primero se bendice a Dios, después, a aquella –o a aquel, como en el caso de Abrahán– que ha realizado una empresa extraordinaria en cuyo origen ha estado Dios, pero gracias a la fe de quien cree en él. Las empresas que merecen bendición son siempre descritas en términos bélicos. La de Abrahán es una guerra entre pueblos que se disputan un territorio; la de Judit es una guerra entre una ciudad y los enemigos que la están asediando; la de María es la revolución que Dios trae a los pobres y a los ricos, por la cual estos últimos serán derribados y los pobres, por el contrario, exaltados.
Pero el detalle que aproxima y al mismo tiempo distancia a María y Judit es el instrumento utilizado para la salvación del pueblo: Judit utilizó su mano audaz blandiendo la espada de Holofernes; María utilizó su seno inerme por la ternura de un hijo. María no utiliza violencia, sino su pequeña criatura. El fruto de este vientre se convierte así en la razón de la bendición de Isabel, porque de él vendrá la gran obra de la salvación de Dios.
Mientras que, en los casos precedentes, los que dan la bendición son reyes y sacerdotes, el caso de Débora y Yael es aún más semejante al nuestro, porque una mujer bendice a otra mujer. El cántico de Débora, colocado también en el contexto de una guerra y surgido de la victoria de Israel, bendice a una mujer por su providencial valentía: «Bendita Yael entre las mujeres, la esposa de Jéber, el quenita; entre las mujeres que viven en tiendas, sea bendita. Pidió agua, le dio leche» (cf. Jue 5,24-26).
En los períodos más difíciles de la historia de Israel entran a menudo en juego las mujeres, que se alían entre ellas para salvar al pueblo. Así fueron los tiempos de Débora y Yael, los de Noemí y Rut, y hasta los de las hijas de Lot, a partir de cuya audaz iniciativa se originaron los pueblos de Moab y de Amón (cf. Gn 19,30-38). Cuando los hombres se muestran frágiles, corruptos y temerosos, o cuando faltan del todo, entran en juego las mujeres.
El tiempo de María y de Isabel es uno de esos períodos. Tiempo de espera y de crisis profunda, de cansancio y de estancamiento de la fe de Israel. Un tiempo en el que Dios, como respuesta a la gestión miope y cerrada que sacerdotes y doctores hacían del Templo, preparaba otra gran empresa para su pueblo: el nacimiento de un hijo que iba a colmarlo de alegría.
Isabel bendice a María por el don que recibe en sí dándole la alegría profunda de ser madre: «La criatura saltó de alegría en mi vientre» (Lc 1,44). Esta bendición tiene un lenguaje típicamente litúrgico y se celebra dentro de una casa. Esa casa puede compararse con el «santo» del Templo, pero no hay en ella un «dentro» y un «fuera», como sí sucede en el Templo. Aquí hay una humanidad y una divinidad que se entrelazan en el cuerpo de dos mujeres. Dios no se muestra más protegido y arcano, como en el seno del «santo de los santos», sino vivo y humano, en los brazos del pueblo de Dios.
Isabel y María son el símbolo de ese pueblo que ora y espera fuera (cf. Lc 1,10.21), pero, al mismo tiempo, se tornan en voz de ese Dios de la vida que también habita en el Templo y son cuerpo del mismo ángel que antes estaba de pie sobre el altar (cf. Lc 1,11). Dios se hace Espíritu Santo sobre María y sobre Isabel, viniendo a habitar para siempre en medio de su pueblo. Cuando Isabel pregunta: «¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor?» (Lc 1,43), se hace eco de las palabras que David pronuncia sobre el arca conducida a Jerusalén: «¿Cómo va a venir a mí el arca del Señor?» (2Sam 6,9).
«Bienaventurada la que ha creído»: estupendo saludo el de Isabel a María (Lc 1,45). Con ese saludo se inaugura un tiempo nuevo para la fe de Israel. ¡La fe convertida en motivo de felicidad! Ya no es un deber, un precepto o una tradición, sino un placer y una maravilla, un milagro y una hermosa aventura que hace posible lo impensable. Al dirigir estas palabras a su prima, Isabel hace resonar de nuevo una confrontación con la actitud opuesta de su marido Zacarías. Mientras que este había salido mudo y triste del Templo y había derramado su impotente silencio sobre toda la asamblea (cf. Lc 1,22), María, por el contrario, es bienaventurada porque ha creído. Ha creído en el ángel y ha creído también en el milagro que se estaba produciendo en su prima Isabel, a diferencia de Zacarías. Las palabras del Señor se han cumplido en ambas y, al mismo tiempo, han alcanzado su plenitud. En síntesis, la fe se vive en la comunión de dos o más personas junto al ángel de Dios. «Donde dos o tres están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos» (Mt 18,20).
Así como el saludo de María había vertido la alegría del Espíritu en el corazón y el vientre de Isabel, así las últimas palabras de Isabel provocan una explosión de alegría y de Espíritu en la propia María. Una sobreabundancia que no puede ser contenida, sino que quiere ser comunicada como canto de rescate. «Proclama mi alma la grandeza del Señor» (Lc 1,46): en el seno de María, el cuerpo del Hijo de Dios toma forma, se encarna en el espacio y en el tiempo, «dilata» su presencia en el mundo como río de misericordia, «de generación en generación» (Lc 1,50). «Desde ahora me felicitarán todas las generaciones» (Lc 1,48): es el himno que se desata en la boca de María. Efecto de la sombra del Espíritu y de la bendición de Isabel.