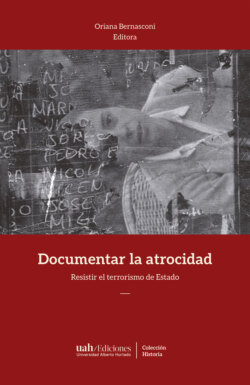Читать книгу Documentar la atrocidad - Oriana Bernasconi - Страница 10
ОглавлениеCAPÍTULO II
Tecnologías políticas de registro y denuncia de la violencia de Estado
Oriana Bernasconi
El principio general de Foucault es el siguiente:
toda forma es un compuesto de relaciones de fuerzas.
Gilles Deleuze
Guerra Fría y violencia de Estado en Latinoamérica
La masiva explosión de la represión y persecución política que experimentó Latinoamérica luego del fin de la Segunda Guerra Mundial en 1945, fue una consecuencia directa de la disputa internacional entre el bloque capitalista y el socialista, conocida como la Guerra Fría (Brands 2010; Harmer 2013). En esta guerra, los Estados Unidos y la Unión Soviética se enfrentaron por la hegemonía política, militar y económica mundial (lo hicieron también en otros ámbitos públicos como la ciencia, el deporte, la producción cultural y social). Su rivalidad influenció tanto las relaciones internacionales como las relaciones internas de los países.
En respuesta a la expansión Soviética en Europa del Este, y las revoluciones anticoloniales de inspiración marxista en partes de Asia y el norte de África (Corea, Vietnam, Argelia), las prioridades geopolíticas de los Estados Unidos incluyeron prevenir la expansión de similares revoluciones y movimientos antiimperialistas en el continente americano. Estados Unidos persiguió este objetivo a toda costa, y con especial vigor, allí donde el partido comunista tenía influencia. Durante la Guerra Fría, América Latina quedó alineada dentro de las estrategias de Estados Unidos, sucediéndose golpes militares y guerras civiles en nombre de la defensa de la cultura occidental y cristiana y en contra del comunismo anticapitalista. Esta confrontación mundial se mantuvo hasta el término de la Unión Soviética que se inició con la Perestroika en 1985 y concluyó con la caída del Muro de Berlín en 1989.
Si bien las dictaduras en América Latina habían surgido en varios países mucho antes de la Guerra Fría, como en Nicaragua, República Dominicana, Cuba o Haití, este contexto ideológico no hizo más que reforzarlas. Así, desde 1954 en adelante, las dictaduras se extendieron a Guatemala, Paraguay, Brasil, Chile, Uruguay y Argentina. En algunos países como Guatemala, Colombia, Nicaragua, El Salvador y Perú, entre otros, se gestaron movimientos armados en nombre de procesos revolucionarios con distintos desenlaces. Las únicas resistencias exitosas fueron la Revolución cubana en 1959, que instaló un gobierno socialista que se alineó con el bloque soviético, y el derrocamiento del dictador Anastasio Somoza en Nicaragua en 19791. Por lo demás, los proyectos revolucionarios fueron derrotados tanto en el centro como en el sur de América mediante represiones sangrientas.
Las fuerzas armadas latinoamericanas adoptaron estrategias represivas que se caracterizaron por el uso de la tortura y del poder de dar muerte con el fin de neutralizar a la población. La situación fue caracterizada como terrorismo de Estado. Esta estrategia, que operó a expensas de una población civil indefensa, fue considerada no solo aceptable sino particularmente recomendable para luchar contra la “amenaza comunista” y las revoluciones izquierdistas. La estrategia fue implementada a lo largo y ancho del continente, con total ignorancia de los preceptos de legislación internacional de derechos humanos y la legislación humanitaria internacional. La violencia de Estado encontró inspiración en la denominada Doctrina de Seguridad Nacional, desarrollada y sostenida por el gobierno de los Estados Unidos. Esta doctrina promovía la violencia contrainsurgente en el marco de la guerra contra el “enemigo interno”. La propaganda interna en los países del continente exacerbó el lenguaje bélico, aunque en la mayoría de ellos no hubiera una guerra efectiva. En jerga militar el blanco eran los “elementos subversivos”, es decir, militantes de partidos y movimientos de izquierda, organizaciones territoriales, estudiantiles y de trabajadores como sindicatos y gremios profesionales (Groppo 2016, 31-32). Con el pretexto de controlar al “enemigo interno”, durante los años setenta y ochenta las fuerzas armadas implementaron desde México hasta Chile lo que se ha denominado como “guerras sucias”. Básicamente, ellas consistían en la persecución, encarcelación y muerte del “enemigo’” y en el exilio de cientos de miles de personas. No hubo fronteras para operar, articulándose policías y servicios secretos de distintos países para detener, interrogar, trasladar y asesinar. La Operación Cóndor es un ejemplo de estas coordinaciones criminales2. La masividad de las masacres ocurridas en Guatemala, Colombia, Perú o El Salvador, la desaparición sistemática de personas en Argentina y Chile y la generalización de la “guerra sucia”, generaron terror y aseguraron el sometimiento de la mayoría de la población. En América Latina, el número de torturados, ejecutados y víctimas de desaparición forzada producto de la Guerra Fría se cuenta por cientos de miles, a pesar de que el derecho humanitario estaba incorporado en la legislación de la mayoría de los países donde ocurrieron estos hechos.
El caso chileno es paradigmático. El golpe de Estado de 1973 tuvo lugar en un país que se había caracterizado, desde fines del siglo XIX, por una base institucional bastante estable y democrática. El sistema político chileno era bastante similar, ideológicamente hablando, al modelo europeo continental, compuesto por partidos políticos de izquierda, derecha y centro. Chile tenía partidos marxistas tradicionales, un centro formado por partidos cristianos y no religiosos, y un ala derecha con raíces en el catolicismo conservador. En consecuencia, el panorama político de Chile lo hizo comprensible a los ojos de los Estados Unidos y Europa occidental.
Este sistema político fue puesto bajo tensión por la extrema polarización política que venía afectando al país desde principios de los años sesenta. Esto se acentuó con la victoria electoral de Salvador Allende en 1970, al frente del gobierno de la Unidad Popular. La elección de un presidente abiertamente marxista fue un acontecimiento extraordinario en el continente y fue inaceptable para el gobierno de los Estados Unidos, particularmente en el contexto de la Guerra Fría.
A partir del primer día del triunfo electoral de Allende, Estados Unidos puso en marcha una conspiración que culminó con el derrocamiento del gobierno de la Unidad Popular. En Chile, la derecha política radicalizó su discurso, en una espiral cada vez mayor. La derecha incitó a la acción militar y apoyó activamente el Golpe cuando se produjo, al tiempo que respaldó la persecución abierta de los miembros y simpatizantes de partidos de izquierda. Durante las dos décadas anteriores, muchos oficiales del ejército chileno habían participado en cursos de capacitación en contrainsurgencia, dirigidos por Estados Unidos y destinados a las fuerzas armadas latinoamericanas. Estos cursos fueron guiados por los conceptos de “guerra interna” y “enemigo interno”. Este hecho es clave para entender por qué, después del golpe de Estado, los opositores políticos de izquierda, prácticamente todos civiles y prisioneros indefensos, fueron tratados como combatientes enemigos hostiles, ocultos entre la población en general.
Desde el día del Golpe, la dictadura militar encabezada por el general del ejército Augusto Pinochet (1973-1990) reprimió sistemáticamente a la población con evidente desprecio por la vida, violando los derechos fundamentales de los civiles indefensos. Leyes y decretos de facto crearon un marco legal que amparó las acciones represivas llevadas a cabo por las Fuerzas Armadas, la policía uniformada, la policía de investigaciones y la policía secreta. La segunda comisión de la verdad de Chile, la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, conocida popularmente como la Comisión Valech, emitió su informe en 2004. Este informe indica que el 67,4 % de todos los arrestos políticamente motivados que la Comisión conoció, tuvieron lugar en los cuatro meses posteriores al golpe militar del 11 de septiembre de 1973. La violencia fue especialmente brutal durante ese período, cuando las operaciones militares realizadas en todo el país produjeron una masa injustificada de trabajadores despedidos; la expulsión de estudiantes de establecimientos educativos; el allanamiento de poblaciones y lugares de trabajo; y ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, interrogatorios y torturas de todo tipo que resultaron en muertes. Además, el régimen desencadenó un control e intervención militar contundente contra una variedad de organizaciones y agencias gubernamentales, así como universidades y fábricas. En el transcurso de los 17 años de dictadura, al menos 1.132 centros de detención funcionaron en todo el país. La vasta estructura y el número de personal dedicado a la represión indican que la estrategia que la dictadura empleó para perpetuarse en el poder no se dejó al azar. Fue una práctica premeditada, sistemática e indiscriminada; un modo de imposición tendiente a paralizar a la población y que corresponde denominar terrorismo de Estado. Producto de ella, alrededor de 8.000 personas fueron juzgadas en tribunales militares. Largas penas de prisión y/o de expulsión del país fueron decretadas para muchos de los condenados por estos tribunales. Miles de personas fueron detenidas y torturadas, miles más se exiliaron para proteger sus propias vidas del terror desplegado mediante ejecuciones extrajudiciales y desapariciones.
Documentar la catástrofe mientras ocurre
Como Bickford et al. indican: “Desde sus primeros días, el movimiento de derechos humanos moderno ha descansado en documentos de distintos formatos” (2009, 3). La documentación que evidencia las violaciones a los derechos humanos ocurridas en Chile toma innumerables formas, incluyendo testimonios escritos a mano e historias orales; cartas enviadas desde campos de concentración y cárceles; “calugas” sacadas de contrabando de los centros de detención por un pariente o un trabajador de derechos humanos3; declaraciones de familiares y testigos; dibujos que recrean lugares de prisión o prácticas de tortura; folletos impresos en secreto y grafitis de denuncia por las paredes de la ciudad. Fotografías, videos, grabaciones de audio, sentencias judiciales, recortes de prensa y noticias de radio, revistas clandestinas, documentos producidos por agencias oficiales o burócratas locales, archivos policiales y confesiones de perpetradores, también son fuentes elocuentes. De acuerdo con Bickford et al., “las iniciativas documentales pueden desempeñar un papel fundamental al preservar la evidencia de abusos contra los derechos humanos, estimular la voluntad política de hacer justicia y ayudar a las personas a recordar su historia” (2009, 4). No obstante, en este libro argumentamos que, aunque toda esta evidencia se requiere en contextos posteriores a la violencia, también es parte integrante de las prácticas de resistencia de quienes son reprimidos.
La historiografía internacional puede señalar otros ejemplos de testimonios y reportes de catástrofes que se registraron mientras sucedían. Quizás el gran avance del siglo XX es que tales registros ya no tienen solo el propósito de documentar para la posteridad (“dejar que la historia juzgue”, como suele decirse). Los registros ahora también pueden contribuir a generar impacto judicial tanto en el presente como en el momento posterior al fin del régimen represivo.
Un caso importante de registro mientras se desarrollaba un conflicto fue la creación del Centro de Documentación Judía Contemporánea en la ciudad de Grenoble en 1943. El Centro compiló evidencia de la persecución de judíos franceses4. Otro caso notable ocurrido con anterioridad es el del economista e historiador holandés Nicolaas Wilhelmus Posthumus, quien creó el Instituto Internacional de Historia Social de Ámsterdam en 1935. La misión del Instituto era registrar y salvaguardar la memoria de los movimientos de trabajadores europeos en respuesta a la destrucción masiva de los socialistas alemanes, después de que Hitler llegara al poder. Muy pronto, ambas iniciativas percibieron su misión como la de registrar una situación dramática a medida que se desarrollaba. Cada una constituyó una forma de resistencia contra el avance del fascismo. Quizás también las motivó la previsión de la importancia de dejar un registro histórico que algún día podría contribuir a la justicia. Ambos esfuerzos fueron impulsados por una percepción inequívoca de la magnitud de la catástrofe que se acercaba o que ya estaba en marcha, y la necesidad de oponerse a ella mediante el registro y la memoria.
Otro claro ejemplo de la conciencia de la necesidad de preservar la memoria se puede ver en el mensaje que el ministro de Educación holandés, Gerrit Bolkestein, transmitió por radio, desde el exilio en Londres, en 1944. Hizo un llamamiento a todos los ciudadanos de la Holanda ocupada por los nazis para que documenten y preserven, desde ese mismo instante, todo el material disponible; desde lo más simple hasta lo más sofisticado. El propósito era permitir la reconstrucción posterior de la historia del período de guerra y el sufrimiento que su país había soportado. Ana Frank señala en su diario de vida la importancia que este mensaje tuvo para el pueblo holandés durante la ocupación nazi. El mensaje de Bolkestein capturó su agudo sentido del valor del registro personal y cotidiano de la violencia:
La historia no se puede escribir solo sobre la base de decisiones y documentos oficiales. Si nuestros descendientes van a comprender completamente lo que nosotros como nación hemos tenido que soportar y superar durante estos años, entonces lo que realmente necesitamos son documentos ordinarios: un diario, cartas de un trabajador en Alemania, una colección de sermones dados por un párroco o sacerdote. Hasta que logremos reunir grandes cantidades de este material simple y cotidiano, la imagen de nuestra lucha por la libertad no será reunida en toda su profundidad y gloria (Stier 2015, 107).
Aunque el ministro Bolkestein no se refirió específicamente a la justicia, su mensaje evidentemente insta al registro no solo para el bien de la posteridad, sino también para transmitir una comprensión más global de la catástrofe. Tal comprensión dejaría la puerta abierta para futuras acciones de reparación.
La noción de “crímenes contra la humanidad” surgió del Acuerdo de Londres, un documento producido el 8 de agosto de 1945. El Acuerdo estableció los Tribunales de Nuremberg y, por lo tanto, sentó las bases para los esfuerzos de la justicia penal internacional en su forma moderna. A partir de esa fecha, la relación entre registro, testimonio y justicia se hizo explícita. El registro de catástrofes se convirtió en una práctica que, al menos en teoría, podría adquirir implicaciones legales en el derecho penal internacional contemporáneo, a pesar del paso del tiempo respecto de la fecha en que se cometieron delitos graves. El comienzo de un futuro sistema de justicia penal internacional surgió de las cenizas de la peor catástrofe humana experimentada en la historia moderna, que ocasionó entre 45 y 50 millones de muertes, según las estimaciones más conservadoras.
El caso
Este libro sigue el caso de los dos organismos de derechos humanos más importantes que existieron durante la dictadura militar chilena: la Vicaría de Solidaridad (1976-1992), una organización fundada en enero de 1976 por el papa Pablo VI a pedido del cardenal arzobispo de Santiago, y la institución que la precedió, el Comité de Cooperación para la Paz en Chile, que existió entre 1973 y 1975 y fue una de las primeras organizaciones en ofrecer asistencia a las víctimas de la violencia estatal en el país (Cruz 2002; Groppo 2016). Ambas organizaciones se ubicaban en Santiago y la mayoría de los casos que atendieron eran de la zona central del país. Sin embargo, también realizaron trabajos en 24 provincias a través de las redes de la Iglesia católica (Bernasconi, Lira y Ruiz 2018). El Comité y la Vicaría trabajaron para denunciar ante los tribunales de justicia y el público nacional e internacional, las situaciones de aquellos que fueron despedidos de lugares de trabajo y estudio, encarcelados, ejecutados o desaparecidos por razones políticas, o desterrados a áreas remotas del país. Ambas organizaciones ayudaron en la búsqueda de los desaparecidos, y motivaron a los familiares de las víctimas a organizarse. También ayudaron a crear organizaciones de subsistencia (como bancos de trabajo, comedores populares y ollas comunes), y a capacitar a los pobres y desempleados. En los períodos más críticos hubo más de 300 trabajadores y trabajadoras involucrados en estas labores, incluyendo abogados, procuradores, médicos, psicólogos, religiosos, laicos y miembros de organizaciones sociales de todas las denominaciones. A través de este trabajo multidimensional e integral, el Comité y la Vicaría llegaron a proporcionar un modelo para otras organizaciones de derechos humanos que surgieron posteriormente en Chile.
Inmediatamente después del cierre de la Vicaría en 1992, se creó una fundación para preservar y difundir su documentación y la del Comité, la Fundación de Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad (Funvisol). Este archivo fue el primero en ser sistemáticamente resguardado, catalogado y conservado. Hoy, esta fundación continúa administrando este archivo, disponiéndolo al acceso público mediante un centro de documentación. Luego de 25 años de funcionamiento, Funvisol cuenta con el principal archivo de derechos humanos del país, tanto por el volumen de casos y documentación como por su nivel de clasificación, accesibilidad y conservación. En mayo de 2017, mientras realizábamos la investigación que dio origen a este libro, el Estado chileno declaró a este archivo patrimonio histórico de la nación5.
El archivo Funvisol contiene más de 85.000 documentos únicos (Vergara 2009), creados por organizaciones de derechos humanos o por diferentes instituciones como las Fuerzas Armadas, agencias públicas nacionales, extranjeras e internacionales (embajadas, Naciones Unidas), medios de comunicación, entidades privadas e individuos. Su documentación incluye copias de registros judiciales, recursos de amparo, denuncias internacionales, declaraciones juradas, informes de encarcelamiento y tortura, monitoreo de casos de desapariciones forzadas, registros de allanamientos y otras medidas represivas territoriales. Parte importante de esta documentación está organizada en carpetas de recepción, creadas cada vez que un nuevo caso era abierto. Adicionalmente, nuestra investigación contó más de una centena de fichas y formularios usados para el registro y seguimiento de las denuncias. Además, el archivo conserva la serie de informes periódicos producidos por el Comité y la Vicaría para denunciar la represión ante la Corte Suprema y organismos internacionales (Naciones Unidas, OEA, Consejo Mundial de Iglesias). Funvisol también preserva los originales de la revista de la institución, Solidaridad; más de 400.000 recortes de prensa del período 1973-1991; una colección bibliográfica de más de 1.000 títulos; y un archivo fotográfico sobre el período. La diversidad, la sistematicidad y amplitud de la documentación dan fe de la intensidad y el alcance del trabajo realizado y de la confianza que las personas depositaron en la organización.
El archivo al que accedemos hoy está fundamentalmente organizado a partir de denuncias directas realizadas por los afectados y por la investigación que quienes los asistieron realizaron en cada caso. Esta investigación fue llevada a cabo, con gran riesgo personal, para conducir acciones legales en nombre de las personas perseguidas. Por lo tanto, el archivo no solo reúne documentos análogos a los hechos que registra, sino que sigue la trayectoria de muchos de estos casos por meses, años e incluso décadas, a partir de sucesivas entrevistas con las víctimas o sus familiares y las consiguientes acciones de defensa y asistencia que se les ofrecían6.
Este acervo documental ha resistido el paso del tiempo y la misma violencia que registra, la cual, en ocasiones, se volvió sobre él a través de órdenes de requisamiento, quema y desaparición, o directamente por medio de la prohibición de funcionamiento de los organismos que los crearon, alimentaron y resguardaron. El archivo que examinamos también se caracteriza por seguir el ordenamiento, clasificación y taxonomías definidos por los trabajadores y las trabajadoras que lo usaron en su labor cotidiana. Esto lo diferencia de fuentes documentales que se encuentran, años o décadas después de finalizado el conflicto, en estado de desorden y desclasificación y que son reorganizadas por profesionales que no participaron de su composición original. Tal fue el caso del archivo de la policía secreta de Guatemala, desenterrado casi diez años después del final de un largo y sangriento conflicto armado7.
Conceptos centrales
¿Cómo acercarse, más de cuarenta años después, a esta labor de registro de la violencia política, su organización, usos e implicancias?, ¿cómo hacerlo recreando la historia de una sociedad sometida a una dictadura que violó sistemáticamente los derechos de las personas?
En el proyecto que dio origen este libro, quisimos explorar las microprácticas documentales y los artefactos, procesos y procedimientos que condensan esta labor, de modo de acercarnos a este trabajo de documentación de severas violaciones a los derechos humanos como una forma de resistencia a la violencia estatal.
Basándonos en las obras de los pensadores franceses Michel Foucault (1970) y Jacques Derrida (s. f [1968]), del filósofo italiano Maurizio Ferraris (2013), en los escritos de la socióloga británica Vikki Bell (2014, 2016) y en nuestro propio trabajo (Bernasconi 2018; Bernasconi, Lira y Ruiz 2018, 2019), nos proponemos abordar el registro de las violaciones a los derechos humanos como un conjunto de prácticas complejas y diversas, que suelen incluir elementos sociales, políticos, morales, afectivos y técnicos (Trace 2002, 152). Siguiendo los planteamientos de Foucault (1970), entendemos que el registro es la actividad práctica o proceso mediante el cual un evento es transformado en un enunciado. De esta forma, el registro permite vincular lo visible, un evento, con lo enunciable, una narrativa. El registro es también el resultado o el producto material de esta labor: un documento, una imagen, un dibujo.
Sostenemos que la relación entre una declaración y un evento –descrita por Foucault en La arqueología del saber (1970, 28)– se hace evidente en el análisis de estas prácticas documentales. Cada declaración escrita por estas organizaciones de derechos humanos fue al mismo tiempo un acto de inscripción de los eventos represivos, un acto de revelamiento de los esfuerzos destinados a descifrar el horror a medida que se desplegaba y un acto por hacer de la violencia un objeto de conocimiento para la intervención.
A través de ese acto documental, los artefactos de registro permitieron que la situación de daño o violencia traspasara su contexto de ocurrencia para convertirse en una “inscripción”, es decir, un “registro idiomático del evento” (Ferraris 2013, 166). En este sentido, y como demuestra este libro, la inscripción es una acción de transferencia (Taylor 2003) y, potencialmente también, un acto de trascendencia de tiempo y espacio.
Utilizamos la noción de “transposición” para nombrar las operaciones mediante las cuales los actos documentales se transfieren en el tiempo y el espacio debido a su materialidad. El término transposición conserva la capacidad que también tiene la inscripción, de fijar una realidad y diferirla para usos futuros (Derrida s. f [1968]; Taylor 2003; Bell 2016). De esta manera, la idea de la transposición abre un espacio para examinar las inscripciones en relación con sus creadores y los propósitos que deben cumplir: ya sea previsto o no, en el presente o en el futuro. Finalmente, la consideración de los usos y capacidades de la transposición también conecta la reflexión sobre los actos documentales y su inscripción, con el tema de las formas de legibilidad pública (Ferraris 2003, 201 y 174) y la(s) audiencia(s) que son abordadas o alcanzadas por las prácticas documentales.
Este libro describirá algunas de las audiencias con las cuales el trabajo documental del Comité y la Vicaria se ha involucrado en los últimos 45 años, discutiendo su contexto de legibilidad y sus efectos. La capacidad de la documentación e inscripción para involucrar a diferentes audiencias, en diferentes momentos, puede constituir, en la práctica, uno de los legados más importantes del registro de violaciones de derechos humanos realizado durante la dictadura militar chilena, directamente relacionado con la promesa de garantías de no repetición.
Comúnmente, la literatura académica ha concebido las prácticas de registro como tecnologías que condensan y expresan el control gubernamental, es decir, “repositorios del trabajo de las instituciones burocráticas modernas occidentales” (Scott 1998; Ketelaar 2002; Foucault 1970, 1979; Derrida 1995; Stoler 2002).
Este libro propone que el registro y documentación de eventos horrorosos y siniestros como los perpetrados por la dictadura militar chilena es de naturaleza distinta. En primer lugar, porque se está procesando un acontecimiento que, como señala Das, “no se define tanto por el final del consenso social, ni por la destrucción de la comunidad, sino por la desaparición de criterios” (citado por F. A. Ortega, en Das 2008, 31) capaces de organizar y sostener consensos normativos y, más aún, por la naturalización de esta imposibilidad en la vida cotidiana de la sociedad que los sufre. En segundo lugar, porque en ese contexto el registro de la violencia estatal no es un mecanismo para gobernar poblaciones, sino más bien una tecnología política destinada a ayudar a las víctimas y revelar y resistir las políticas represivas y los crímenes perpetrados por el propio Estado. En este sentido, el acto de nombrar debe ser considerado no solo en su capacidad de proveer de información sobre aquello que ha sido nominado. Nombrar es un medio para ejercer control sobre el significado y fijar el valor de términos particulares.
Las prácticas de documentación que analizamos se realizaron mediante la inscripción o indexación de una situación, a través de acciones que fueron iterativas, sistemáticas y sostenidas en el tiempo (Taylor 2003; Butler 2004). El registro surgió a través de una serie de operaciones, artefactos y procesos que permitieron que lo enunciado se transmitiera, agrupara y creara otras inscripciones y nuevas articulaciones, produjera “datos” y, en última instancia, configurara un “sistema de información”. El trabajo organizativo del Comité y la Vicaría se codificó e incorporó a dicho sistema de varias maneras, incluidos los procesos de categorización, denominación, definición, operacionalización (codificación) y composición narrativa. Este sistema de información también incluye traducciones entre modos o técnicas de soporte (del oral al escrito, por ejemplo), y entre géneros. Esto último puede incluir, por ejemplo, la traducción del testimonio a la acción legal, o de la denuncia internacional al diagnóstico psicológico. Listas, informes, estadísticas y otras representaciones gráficas permitieron construir perspectivas sinópticas para distintos tipos de caso e identificar patrones que también alimentaron el sistema de información. Mediante procesos de inscripción, este tipo de operaciones y objetos de registro se convirtieron en “artefactos cognitivos y políticos” (Fraenkel 2008; Desrosières 1998). Ellos permitieron a sus creadores pensar y guiar acciones, al tiempo que rastreaban activamente el terrorismo de Estado: una práctica de gobierno clandestina, oculta, negada y cruel (Stoler 2016, 8). Desde este punto de vista, esperamos retener la visión foucaultiana de los artefactos y la tecnología como medios que constituyen, y no “simplemente reflejan, el estado de cosas que provocan” (Brown 2012, 238).
Los artefactos, procesos y procedimientos de registro que exploramos en este libro forman la piedra angular del “repertorio de enunciabilidad” de las atrocidades cometidas en Chile. Por repertorio de enunciabilidad, nos referimos a un sistema arraigado de pensamiento y acción sobre esta catástrofe, compuesto por prácticas discursivas y no discursivas. Este repertorio toma la forma de hábitos, rutinas, gestos y capacidades transmitidas y transmisibles (Taylor 2003), que hacen que el terror se vuelva visible, legible y comprensible para el conocimiento y la acción legal y política. En el caso chileno, este repertorio no caduca al final de la dictadura. Su alta calidad, legitimidad y estado de conservación permitieron su transposición a tiempos y procesos posteriores. Estos han incluido el reconocimiento de víctimas individuales y la definición de programas de reparación estatales en el período de transición democrática; casos judiciales, prácticas de memoria, obras de arte y actividades de investigación y educación, particularmente aquellas que proponen narraciones históricas del pasado reciente.
Tecnologías políticas de registro y denuncia
En el campo de los derechos humanos y los estudios de memoria, la cuestión de la documentación de severas violaciones a los derechos humanos ha permanecido virtualmente inexplorada8. Creemos que hay al menos dos factores que contribuyen a explicar esta situación: la necesidad de un “giro material” en los estudios del período y, complementariamente, el ineludible cambio de escala con relación al objeto de análisis, desde el archivo a los artefactos que lo constituyen. Uno y otro permiten que, en lugar de tomar al archivo per se y en tanto fuente de información, exploremos las tecnologías, operaciones y procedimientos cotidianos y generalmente invisibilizados, que permiten procesar los testimonios de los afectados y prestarles asistencia. Este giro implica prestar atención a los rastros materiales que dejan las prácticas y procesos documentales, así como a la producción, organización y uso de información provocadas por prácticas de registro. Esta ha sido la tarea emprendida en este libro. Hemos intentado deshacer analíticamente un proceso de documentación, para subrayar el papel sin precedentes que ha desempeñado. En el caso que exploramos, la documentación ha organizado un modo de resistencia, creando conmensurabilidad entre experiencias inaprensibles. Al hacerlo, ha contribuido a generar un espacio social más o menos fluido dentro del cual hablar y actuar en defensa de los reprimidos: salvaguardar la verdad sobre el pasado, sus actores y pruebas, y mantener convenciones discursivas sobre esta tragedia durante más de cuarenta y cinco años.
Este libro adopta la noción de “tecnologías políticas” para denominar los efectos duraderos de artefactos de registro y denuncia de violaciones a los derechos humanos. Extendiendo la conceptualización de Foucault (1988, 18), con la noción de tecnologías políticas consideramos un arreglo sociotécnico complejo que incluye un conjunto de técnicas, artefactos y procedimientos relacionados con el ejercicio de una racionalidad práctica en la que convergen tipos específicos de conocimiento, propósitos, usos y urgencias políticas, para crear conocimiento y guiar la acción para la defensa y asistencia de las personas. A diferencia del “dispositivo”, la tecnología, así como la conceptualizara Foucault, no puede ser localizada en un aparato o institución particular, y tiene la capacidad de transitar a otros lugares y tiempos (Dreyfus y Rabinow 1982, 113). Esto es, a nuestro entender, lo que sucedió con el sistema de registro y documentación creado por el Comité Pro Paz y por la Vicaría de la Solidaridad en Chile y que devino paradigma del trabajo de una red de organismos de asistencia a las víctimas durante la dictadura y de subsecuentes acciones estatales y privadas en torno a ellas. Estas tecnologías documentales emergieron durante la dictadura. Al sobrevivir las amenazas del régimen, pudieron servir de fuente documental y taxonómica a las comisiones de la verdad. Utilizando su información, las comisiones Rettig (1991) y Valech (2004 y 2011) pudieron tomar decisiones sobre la calificación de los casos conocidos por el Estado9. A partir de 1991, esta información se utilizó para definir los derechos de las víctimas en los programas de reparación. También participó en la creación gradual de una nueva institucionalidad pública y privada en materia de derechos humanos, que ha incluido la creación del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH, 2010), del MMDH (2010) y de la Subsecretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (2016). Además, frente a conflictos que asolan a otras sociedades, la experiencia chilena ha constituido una referencia para orientar la gestión de este tipo de catástrofes.
En síntesis, las tecnologías políticas son artefactos de referencia convencionales que inscriben el terror, permiten establecer vínculos entre diferentes períodos y mantener viva la realidad de la violencia más allá de la fecha de su cese. El uso de esta noción nos permite visibilizar la capacidad del registro de severas violaciones a los derechos humanos para trascender el pasado y afectar el presente mediante nuevos usos y apropiaciones, otras audiencias y “contextos de legibilidad” (Bell 2016).
Violencia política: resistir documentando
En la literatura académica, la noción de “violencia” se emplea bastante ampliamente. Esto puede explicar el rango de definiciones disponibles para este término y que revelan sus diferentes manifestaciones, temas, causas o escalas10. La violencia es inherente a la existencia humana y opera tanto a nivel cotidiano y ordinario como a nivel excepcional, incluyendo guerras, conflictos internos y revoluciones. El término nombra una práctica, una experiencia y una ocurrencia social total: una performance del poder ante los ojos de una determinada audiencia11.
En los estudios sobre violencia política existe una importante reflexión sobre la relación entre violencia, ley y justicia, comenzando con el artículo pionero que Georg Simmel publicara en 1922. Reconociendo aquella línea de indagación, nuestro interés radica más bien en la “relación crecientemente ambigua entre política y violencia” (Agamben 1970), dos términos que, si bien en la época griega se suponían excluyentes, en la contemporánea se han vuelto complementarios (Calveiro 2015).
Para efectos de este libro, la violencia política refiere a aquellos mecanismos ilegítimos de coerción destinados a controlar el poder o el sistema político de una sociedad, usados por quien ejerce la fuerza a través de las instituciones y recursos del Estado (Aróstegui 1994, 44). Se trata de medidas instrumentales (Arendt 1973, 148), desmesuradas e imprevisibles, cuyo resultado es el miedo y el sometimiento a las condiciones impuestas, con escasa o nula capacidad de resistencia inmediata ante el temor del uso de la violencia nuevamente. En estas situaciones el poder no solo invoca continuamente la excepción, la urgencia y una noción “ficcionalizada” del enemigo, sino que “trabaja para producir esta misma excepción, urgencia y enemigos ficcionalizados” (Mbembe 2006, 21). Asimismo, activa un sistema de incentivos para forzar la adhesión al régimen y la colaboración de la comunidad (Luneke 2000, 17), que pueden incluir llamados al patriotismo y a “salvar el país” de alguna amenaza. Desde nuestro punto de vista, la violencia política no se restringe al uso de la fuerza o al daño físico, psíquico o moral directo, sino que incluye amenazas diversas que generan miedo a padecer daños, sufrimientos y pérdidas, especialmente, de la vida.
El terrorismo de Estado es una forma de violencia política. Se constituye cuando un gobierno que ejerce control sobre los medios de coerción estatal ordena, administra y financia una política destinada a difundir el terror entre la población civil. Dicho gobierno viola los derechos humanos con absoluta impunidad y sin controles ni equilibrios de ningún tipo, y bajo circunstancias en las cuales las víctimas no pueden recurrir a entidades internas en busca de protección.
En este libro también usamos el término “resistencia”. Como nota Pilar Calveiro (2015), las estrategias de resistencia política pueden adoptar distintos formatos: abierta oposición –lo que la autora propone llamar “confrontación”–, o vías laterales o incluso subterráneas, pero no por ello menos relevantes. Formas de confrontación son la rebelión, la revolución y la demanda frente a la institucionalidad que puede operar generando transformaciones a costa de su inclusión o reconversión al sistema que antes cuestionaba. Este libro plantea que el registro y documentación de la violencia política y las prácticas de asistencia y denuncia a las que nutría y de las que se enriquecía, constituyen no solo una acción humanitaria y moral invaluable sino una forma de resistencia antidictatorial. El registro de las denuncias liderado por los organismos de derechos humanos en Chile contrarrestó la realidad tergiversada que proponía la dictadura con la realidad de la violencia perpetrada, al tiempo que permitió guiar las acciones de defensa de las víctimas.
Un objetivo transversal de este libro es dilucidar y caracterizar el desarrollo de esta forma de resistencia antidictatorial. Para ello es necesario concebir al poder no como propiedad sino como potencia distribuida desigualmente en una red de actores y espacios. Entre todos ellos, esa distribución no está predefinida, sino que depende del curso de las interacciones, las relaciones de fuerza y las prácticas sociales. Desde esta perspectiva, y citando a Foucault, la noción de poder refiere a la…
…multiplicidad de las relaciones de fuerza inmanentes y propias del dominio en que se ejercen, y que son constitutivas de su organización; el juego que por medio de luchas y enfrentamientos incesantes las transforma, las refuerza, las invierte; los apoyos que dichas relaciones de fuerza encuentran las unas en las otras […]; y las estrategias, por último, que las tornan efectivas (2005, 112-113).
En este escenario, tanto las redes de poder hegemónico como las redes de resistencia tienen zonas de potencialidad. En otras palabras: ambas tienen la capacidad de crear, innovar, actuar de manera diferente o subvertir zonas de impotencia (puntos ciegos) y/o zonas de indiscernibilidad que se hallan en disputa (Calveiro 2012; Deleuze y Guattari 1988, 230).
Aproximación genealógica a la documentación del terrorismo de Estado
Para emprender la tarea que este libro y el proyecto de investigación a su base se propusieron, elegimos el enfoque genealógico. La noción de “genealogía” se usa ampliamente hoy en día en varias disciplinas de las ciencias sociales y las humanidades, incluyendo historia, sociología, antropología, literatura y psicología. A la luz de este amplio alcance es necesario detenernos para explicar su significado y uso en este libro.
“Genealogía” es un concepto nietzscheano reelaborado por Michel Foucault en su trabajo desde 1971. El término hace referencia al análisis de la descendencia histórica o de la procedencia de la actualidad. A diferencia de la historiografía tradicional, dirigida a desentrañar los orígenes de las cosas, en la genealogía no hay esencias fijas, ni leyes subyacentes, ni finalidades metafísicas. La genealogía “concibe la realidad humana como un efecto del entrelazamiento de ciertas prácticas históricas y culturales” (Tamboukou 1999, 203). Por lo tanto, intenta descifrar la organización y el significado de la realidad actual, investigando sus condiciones de posibilidad y los regímenes discursivos y prácticos que la enuncian y crean a través del tiempo, rastreando sus relaciones: recurrencias, pausas, discontinuidades, omisiones12. El concepto marca el orden epistémico discursivo de una era, entendido como relaciones de poder y libertad “que permiten, sostienen y se alimentan de ese conocimiento” (Moyano 2015, 132).
Empleando un método meticuloso y paciente, el ejercicio genealógico desplegado en este libro consiste en comprender la estructura material e ideacional que ha permitido que ciertos enunciados surjan y sobrevivan en el tiempo del modo en que los conocemos hoy (Derrida 1995, 58). También nos interesaba ahondar en el “sistema de expectativas” (Stoler 1992) que se vierten sobre él, los criterios y fines con que se organiza, las relaciones de poder y saber en que participa, los enfrentamientos, controversias e intervenciones que ha sufrido. Finalmente, también aspirábamos a comprender cómo este modo de inscripción de la violencia estatal fue siendo modelado por la lucha política en curso y de la cual formó parte13.
Una genealogía no es solo una metodología histórica: es también una forma de intervención política en el presente (Eichhorn 2013). Este libro aspira a intervenir en los debates actuales sobre el pasado reciente de Chile y el Cono Sur, desenterrando una historia de resistencia política y ética.
Desenterrando prácticas documentales y sus artefactos
Este libro se basa en 16 meses de investigación de archivo en Funvisol que conserva y protege los documentos del Comité y la Vicaría. Entendimos nuestra inmersión en el archivo como un esfuerzo etnográfico. El trabajo de archivo se realizó como un estudio in situ, sistemático y multirreferencial, guiado por un enfoque relacional. De acuerdo con las perspectivas genealógicas e infraestructurales del proyecto, nuestro objetivo era sacar a la superficie las condiciones en las que surgió y se mantuvo en el tiempo un proceso documental, deconstruyendo, analizando y problematizando ese proceso (Bosa 2010; Comaroff y Comaroff 1992). Para este fin, fue clave entender los documentos no como unidades discretas, sino como parte de una red de relaciones y prácticas que se unieron para producirlos. Por lo tanto, nuestro objetivo era realizar lo que Bowker denomina “inversión infraestructural” (1994, 2016), una forma de “poner la trastienda en primer plano” (Bowker et al. 2016, 476) y “dar a conocer el trabajo invisible” (Ibid., 481). En este caso particular, sacamos a la superficie el trabajo de una organización de defensa de los derechos humanos, a través de los rastros que dejó en los procesos de producción, estandarización, organización y difusión de información.
Debido a la distancia temporal que nos separa del fenómeno en estudio, hicimos dialogar el material del archivo con el relato de sus creadores y usuarios. Realizamos 18 entrevistas formales con extrabajadores y extrabajadoras del Comité y la Vicaría, y con el personal actual de Funvisol. Otras seis entrevistas realizadas con anterioridad para una investigación de una de las autoras son también citadas14. Una serie de conversaciones informales sostenidas con el personal anterior en actividades públicas realizadas durante estos años de investigación también ha contribuido a este libro. Al combinar las técnicas de archivo y entrevista, nuestra metodología creó un diálogo entre el trabajo histórico y de memoria y los datos análogos propios de los métodos etnográficos. Las entrevistas nos ayudaron a descifrar los documentos contenidos en el archivo de Funvisol, conectándolos con rutinas y convenciones laborales que ya no son visibles. También nos dieron información sobre recursos y compromisos organizacionales; medios técnicos (estándares, protocolos) y el orden general al que las prácticas documentales pertenecían. Las entrevistas también nos permitieron acercarnos a las culturas epistémicas que modelaron la comprensión, registro y reacción frente al terrorismo de Estado y contribuyeron a identificar y describir categorías residuales, silencios y limitaciones en la producción de conocimiento. Por último, las entrevistas recogieron la significación que este proceso de documentación, defensa y asistencia tuvo para los trabajadores y las trabajadoras de estos organismos durante la dictadura y a lo largo de su trayectoria vital.
Producto de la diversidad de formas de violencia política y la complejidad y variedad de situaciones de represión y desposesión que estas organizaciones ayudaron a enfrentar, decidimos acotar el radio de documentación que el estudio abarcaría. La opción fue concentrarnos en aquel segmento del corpus de referencia que refiere directamente a la violación del derecho a la integridad y seguridad personal y a la libertad de la persona. Asimismo, debido a que en el archivo Funvisol los documentos e instrumentos creados por el Comité y la Vicaría coexisten con otros creados y/o emitidos por instituciones externas, decidimos centrar el análisis en los primeros y considerar como referencia aquellos emitidos por terceras partes, especialmente los emanados de organismos internacionales y también desde el propio gobierno, cuya “verdad” esta documentación disputa.
La asistencia a víctimas de la violencia política se efectuaba individualmente y, en los casos que procedía, era inaugurada mediante la creación de una carpeta del caso. En retrospectiva, esa carpeta es una vía de acceso a los soportes materiales de la atención ofrecida a cada víctima o a sus familiares por la organización a través del tiempo (véase Capítulo III). De los más de 48.500 casos con carpeta de atención en el archivo Funvisol15, elaboramos una muestra representativa por año de atención compuesta por un total de 171 casos. Luego ingresamos en una base de datos información descriptiva de cada uno de los documentos contenidos en cada carpeta muestreada, arrojando un total de más de 2.250 documentos descritos. Es importante señalar que 45 años después del inicio del trabajo de asistencia del Comité, y más de 15 años desde el cierre de la Vicaría, el archivo Funvisol no había sistematizado el repertorio de instrumentos creado y empleado para el registro de las distintas situaciones represivas experimentadas por la población durante la dictadura. En consecuencia, nuestra investigación aplicó distintas estrategias complementarias para minar el archivo en busca de este material.
Mediante el análisis de la documentación contenida en cada carpeta de atención, pudimos encontrar y censar las fichas y formularios usados durante el período 1973-1992 para registrar la violación a los derechos humanos. En base al análisis del caso al que pertenecían estas fichas fue conformada una segunda base de datos que consigna, entre otras características, información sobre las funciones, período de uso y campos de registro de cada uno de los 122 instrumentos hallados mediante el análisis de las carpetas de atención o, secundariamente, entregados directamente por las custodias del archivo al equipo de investigación. También fueron censadas e ingresadas a una base de datos descriptiva las diez “sábanas” –o planillas de datos manuscritas– que se encuentran en la actualidad en el archivo Funvisol y que fueron usadas por sus trabajadores y trabajadoras para consolidar información agregada sobre distintas situaciones represivas. La cuarta base de datos que produjimos en esta investigación contiene información sobre los 251 informes periódicos producidos por la Vicaría. En particular, analizamos la sección estadística y las categorías asociadas al hecho represivo, con el fin de identificar la genealogía de la clasificación de la violencia política (que a menudo se transfiere a los informes producidos por el Estado chileno durante la transición). Así pudimos identificar categorías recurrentes, resignificaciones e innovaciones a lo largo del tiempo y a través de diferentes agentes (véase Capítulo VI).
Debido a que muchos de estos instrumentos de registro recogen datos privados de las personas y, a la vez, fueron pensados para la denuncia de las violaciones de sus derechos, esta investigación siguió los resguardos éticos que Funvisol debe garantizar, borrando la identificación de las personas en los documentos cuyas imágenes reproducimos en esta publicación.
También consultamos libros y documentales sobre el trabajo del Comité y la Vicaría. Junto a ello, fue necesario considerar las referencias sociohistóricas que modelan los eventos que se registran. Para ello creamos una línea del tiempo evolutiva en formato digital y de acceso público y gratuito, que funcionó como una herramienta de consulta en línea. Ella permite apreciar alrededor de 1.500 acontecimientos relacionados con los derechos humanos entre 1973 y 201316. Los eventos están organizados en seis categorías: hitos legales, agencias represivas, eventos internacionales, organizaciones de derechos humanos, hitos generales y casos emblemáticos.
Al emplear todas estas técnicas y recursos y, al mismo tiempo, adherir al espíritu etnográfico, nuestro objetivo fue abordar los documentos en sus propios términos. Vale decir, intentar relacionarnos con ellos a medida que eran producidos y usados, interrogarlos desde nuestros intereses contemporáneos, y evitar la sobreinterpretación.
También estudiamos la incorporación de estos registros como evidencia en procesos legales luego del fin de la dictadura (véase Capítulo VII). Para ello estudiamos 216 veredictos emitidos (generalmente por la Corte Suprema) en casos de violaciones de derechos humanos, tal como figuran en una base de datos producida por el MMDH. Asimismo, referimos a las resoluciones iniciales dictadas en cada uno de esos casos.
La perspectiva que seguimos no solo define una aproximación al acervo documental hoy organizado en un archivo de derechos humanos, sino también solicita discutir y explicitar la propia postura de quienes se acercan a él: los investigadores y las investigadoras. Suscribiendo reflexiones recientes del denominado campo de la antropología del sufrimiento social (por ejemplo, Das 2008), asumimos que la investigación de la violencia política requiere un particular esfuerzo por explicitar sus coordenadas éticas y políticas. Este libro es resultado del trabajo interdisciplinar de un grupo intergeneracional de investigadores e investigadoras. Nos convoca la relevancia y urgencia del tema que abordamos, debido a intereses intelectuales, afectivos, vitales, morales y políticos. Varios de los autores y las autoras crecimos en el período de dictadura. Problematizar y escribir sobre el episodio más cruento de la historia contemporánea de nuestra sociedad es también visitar nuestras biografías y trayectorias familiares, generacionales y afectivas. Otros autores y autoras revisan hoy el trabajo de asistencia a los perseguidos del que participaron activamente durante el régimen o su propia posición de víctimas sobrevivientes de las políticas represivas de la dictadura. Este libro está escrito desde todos estos lugares de afectación.
Referencias
Agamben, Giorgio. L’uomo senza contenuto. Milán: Rizzoli, 1970.
Arendt, Hannah. Crisis de la República. Madrid: Taurus, 1973.
Aróstegui, Julio. Violencia y política en España. Madrid: Marcial Pons, 1994.
Bell, Vikki. The art of Post-Dictatorship: Ethics and Aesthetics in Transitional Argentina. Londres y Nueva York: Routledge, 2014.
. “Between documentality and imagination: Five theses on curating the violent past”. Memory Studies 11, núm. 2 (2016): 137-155.
Bernasconi, Oriana. “Del archivo como tecnología de control al acto documental como tecnología de resistencia”. Cuadernos de Teoría Social 4, núm. 7 (2018): 68-92.
Bernasconi, Oriana, Elizabeth Lira y Marcela Ruiz. “What Defines the Victims of Human Rights Violations? The Case of the Comité Pro Paz and Vicaría de la Solidaridad in Chile (1973-1992)”. En Vincent Druliolle y Roddy Brett (eds.). The Politics of Victimhood in Post-conflict Societies: Comparative and Analytical Perspectives, 101-131. Londres: Palgrave Macmillan, 2018.
. “Political Technologies of Memory: Uses and Appropriations of Artefacts that Register and Denounce State Violence”. International Journal of Transitional Justice 13, núm. 1 (2019): 7-29.
Bickford, Louis, Patricia Karam, Hassan Mneimneh y Patrick Pierce. Documenting Truth. Nueva York: International Center for Transitional Justice (ictj), 2009.
Birle, Peter, Vera Carnovale, Elke Gryglewski y Estela Schindel (eds.). Memorias urbanas en diálogo: Berlín y Buenos Aires. Buenos Aires: Buenos Libros, 2010.
Bosa, Bastien. “¿Un etnógrafo entre los archivos? Propuestas para una especialización de conveniencia”. Revista Colombiana de Antropología 46, núm. 2 (2010): 497-530.
Bowker, Geoffrey. “Information mythology and infrastructure”. En Lisa Bud-Frierman (ed.). Information acumen: The understanding and use of knowledge in modern business, 231-247. Londres y Nueva York: Routledge, 1994.
Bowker, Geoffrey C., Stefan Timmermans, Adele E. Clarke, y Ellen Balka (Eds.). Boundary objects and beyond: Working with Leigh Star. Cambridge: MIT Press, 2016.
Brands, Hal. Latin America’s cold war. Cambridge (ma): Harvard University Press, 2010.
Brown, Steven D. “Two minutes of silence: Social technologies of public commemoration”. Theory & Psychology 22, núm. 2 (2012): 234-252.
Butler, Judith. Undoing Gender. Londres y Nueva York: Routledge, 2004.
Calveiro, Pilar. Violencias de Estado. La guerra antiterrorista y la guerra contra el crimen como medios de control global. Buenos Aires: Siglo XXI Editores, 2012.
. “Políticas del miedo y resistencias locales”. Athenea Digital 15, núm. 4 (2015): 35-59.
Caswell, Michelle. “Defining human rights archives: introduction to the special double issue on archives and human rights”. Archival Science 14, núm. 3-4 (2014): 207-213.
Collins, Cath. “Chile a más de dos décadas de justicia de transición”. Política. Revista de Ciencia Política 51, núm. 2 (2013): 79-113.
. “Silencios e Irrupciones: verdad, justicia y reparaciones en la postdictadura chilena”. En Informe Anual sobre Derechos Humanos en Chile 2015, 21-73. Santiago: Ediciones Universidad Diego Portales, 2015.
. “Truth-Justice-Reparations Interaction Effects in Transitional Justice Practice: The Case of the ‘Valech Commission’ in Chile”. Journal of Latin American Studies 49, núm. 1 (2017): 55-82.
Comaroff, John y Jean Comaroff. Ethnography and the Historical Imagination. Boulder (co): Westview Press, 1992.
Comisión Asesora para la Calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política y Tortura. Informe de la Comisión Presidencial Asesora para la Calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política y Tortura. Santiago: Ministerio del Interior, 2011.
Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación. Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación. Santiago: Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, 1991.
Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura. Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura. Santiago: Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, 2004.
Comité de Cooperación para la Paz en Chile. “Desarrollo de las acciones del gobierno militar en contra de los disidentes políticos. Informe Scherer. Documento N° 0082300”. Santiago: Fundación de Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad, 1974.
Cruz, María Angélica. “Silencios, contingencias y desafíos: el Archivo de la Vicaría de la Solidaridad en Chile”. En Ludmila da Silva y Elizabeth Jelin (comps.). Los archivos de la represión: Documentos, memoria y verdad, 137-176. Madrid: Siglo XXI Editores, 2002.
Da Silva, Ludmila y Elizabeth Jelin (comps.). Los archivos de la represión: Documentos, memoria y verdad. Madrid: Siglo XXI Editores, 2002.
Das, Veena. Sujetos del dolor, agentes de dignidad. Edición a cargo de Francisco A. Ortega. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Ciencias Humanas, Instituto CES, Pontificia Universidad Javeriana, Instituto Pensar, 2008.
Deleuze, Gilles. Foucault. Barcelona: Paidós, 1987.
Deleuze, Gilles y Félix Guattari. Mil Mesetas. Capitalismo y esquizofrenia. Valencia: Pre-Textos, 1988.
Derrida, Jacques. Archive Fever: A Freudian Impression. Chicago: The University of Chicago Press, 1995.
. La Diferencia [Différance] [1968]. Edición electrónica de www.philosophia.cl – Escuela de Filosofía Universidad ARCIS, (s. f.).
Desrosières, Alain. The Politics of Large Numbers: A History of Statistical Reasoning. Cambridge (ma) y Londres: Harvard University Press, 1998.
Dreyfus, Hubert y Paul Rabinow. Michel Foucault: Beyond Structuralism and Hermeneutics. Chicago: The University of Chicago Press, 1982.
Eichhorn, Kate. The Archival Turn in Feminism: Outrage in Order. Filadelfia (pa): Temple University Press, 2013.
Ferrándiz, Francisco y Carles Feixa. “An Anthropological View of Violences”. En Francisco Ferrándiz y Antonius C. G. M. Robben (eds.). Multidisciplinary Perspectives on Peace and Conflict Research. A View from Europe, 51-76. Bilbao: University of Deusto, 2007.
Ferraris, Maurizio. Documentality. Why it is Necessary to Leave Traces. Nueva York: Fordham University Press, 2013.
Foucault, Michel. La Arqueología del Saber. Trad. de A. Garzón del Camino. Madrid: Siglo XXI Editores, 1970.
. “Nietzsche, Genealogy, History”. En Donald Bouchard (ed.). Language, Counter-Memory, Practice, 139-164. Ithaca (ny): Cornell University Press, 1977.
. Microfísica del Poder. Madrid: Ediciones de La Piqueta, 1979 [1992].
. Technologies of the Self. Massachusetts: University of Massachusetts Press, 1988.
. Historia de la sexualidad I. La voluntad de saber. México: Siglo XXI Editores, 2005.
Fraenkel, Béatrice. “Comment tenir un registre?”. Langage & Société 2, núm. 124 (2008): 59-71.
Geiger, Till, Niamh Moore y Mike Savage. “The Archive in Question”. National Centre for Research Methods NCRM/016, marzo de 2010. http://eprints.ncrm.ac.uk/921/1/Moore_review_paper_march_10.pdf
González, Myrian. “Archivos del Terror del Paraguay: velos que desnudan la dictadura stronista”. En María Graciela Acuña, Patricia Flier, Myrian González Vera, Bruno Groppo, Evelyn Hevia, Loreto López, Nancy Nicholls, Alejandra Oberti, Claudia Bacci, Susana Skura, Enzo Traverso. Archivos y memoria de la represión en América Latina (1973-1990), 85-105. Santiago: Lom ediciones, 2016.
. “Los archivos del Terror del Paraguay. La historia oculta de la represión”. En Ludmila da Silva y Elizabeth Jelin (comps.). Los archivos de la represión: Documentos, memoria y verdad, 85-114. Madrid: Siglo XXI Editores, 2002.
Groppo, Bruno. “Dictaduras militares, archivos de movimientos políticos y sociales y archivos de la represión en América Latina”. En María Graciela Acuña, Patricia Flier, Myrian González Vera, Bruno Groppo, Evelyn Hevia, Loreto López, Nancy Nicholls, Alejandra Oberti, Claudia Bacci, Susana Skura, Enzo Traverso. Archivos y memoria de la represión en América Latina (1973-1990), 31-53. Santiago: Lom ediciones, 2016.
Harmer, Tanya. “Fractious Allies: Chile, the United States, and the Cold War, 1973-76”. Diplomatic History 37, núm. 1 (2013): 109-143.
Hetherington, Kregg. Guerrilla Auditors. The Politics of Transparency in Neoliberal Paraguay. Durham (nc): Duke University Press, 2011.
Hite, Katherine. Política y arte de la conmemoración. Memoriales en América Latina y España. Santiago: Mandrágora, 2013.
Jelin, Elizabeth. “Memorias en conflicto”. Puentes, núm. 1 (2000): 6-13.
Jelin, Elizabeth y Victoria Langland (comps.). Monumentos, memoriales y marcas territoriales. Madrid y Buenos Aires: Siglo XXI Editores, 2002.
Ketelaar, Eric. “Archives of the people, by the people, for the people”. S. A. Archives Journal, núm. 34 (1992): 5-15.
Ketelaar, Eric. “Archival temples, archival prisons: modes of power and protection.” Archival science, núm. 2.3-4 (2002): 221-238.
Lefranc, Sandrine. Políticas del perdón. Bogotá: Grupo Editorial Norma, 2005.
Lira, Elizabeth. “Trauma, duelo, reparación y memoria”. Revista de Estudios Sociales, núm. 36 (2010): 14-28.
López, Loreto y Evelyn Hevia. “Archivo Oral de Villa Grimaldi: experiencia y reflexiones”. En María Graciela Acuña, Patricia Flier, Myrian González Vera, Bruno Groppo, Evelyn Hevia, Loreto López, Nancy Nicholls, Alejandra Oberti, Claudia Bacci, Susana Skura, Enzo Traverso. Archivos y memoria de la represión en América Latina (1973-1990), 107-130. Santiago: Lom ediciones, 2016.
Lunecke, Graciela Alejandra. Violencia Política. (Violencia Política en Chile. 1983-1986). Santiago: Arzobispado de Santiago, 2000.
Mbembe, Achille. “Nécropolitique”. Raisons politiques: Études de pensée politique 1, núm. 21 (2006): 29-60.
Moon, Claire. “Narrating Political Reconciliation: Truth and Reconciliation in South Africa”. Social & Legal Studies 15, núm. 2 (2006): 257-275.
. “What one sees and how one files Seeing: Human Rights Reporting, representation and action”. Sociology 46, núm. 5 (2012): 876-890.
. “Human Rights, human remains: forensic humanitarianism and the human rights of the dead”. International Social Science Journal 65, núm. 215-216 (2016): 49-63.
Mora-Gámez, Fredy. “Reparation Beyond Statehood: Assembling Rights Restitution in Post-Conflict Colombia”. Tesis doctoral, School of Management, University of Leicester, 2016.
Moyano, Manuel Ignacio. “Sujeto y Potencia. La des-creación del sujeto en Giorgio Agamben”. En Emmanuel Biset, Fernando Chávez Solca, Roque Farrán, Hernán García Romanutti, Daniel Groisman, Carolina Juaneda, Natalia Lorio, Natalia Martínez Prado, Manuel Ignacio Moyano, Juan Manuel Reynares, Aurora Romero, Sofía Soria, Mercedes Vargas. Sujeto. Una categoría en disputa, 131-168. Buenos Aires: La Cebra, 2015.
Nordstrom, Carolyn. Shadows of War. Violence, Power, and International Profiteering in the Twenty-First Century. Berkeley (ca), Los Ángeles (ca) y Londres: University of California Press, 2004.
Olmo, Darío. “Reconstruir desde restos y fragmentos. El uso de los archivos policiales en la antropología forense en Argentina”. En Ludmila da Silva y Elizabeth Jelin (comps.). Los archivos de la represión: Documentos, memoria y verdad, 179-194. Madrid: Siglo XXI Editores, 2002.
Programa Interdisciplinario de Investigación en Memoria y Derechos Humanos – Universidad Alberto Hurtado. “Línea de tiempo ‘Hitos de los Derechos Humanos en Chile, 1973-2013’”. https://memoriayderechoshumanosuah.org/linea-de-tiempo-hitos-de-los-derechos-humanos-en-chile-1973-2013.
. “Guía de Archivos de Memoria y Derechos Humanos en Chile”. Santiago: 2017. https://memoriayderechoshumanosuah.org/guia-de-archivos-de-memoria-y-derechos-humanos-en-chile/.
Rabinow, Paul. Anthropos Today. Reflections on Modern Equipment. Princeton (nj): Princeton University Press, 2003.
Raffin, Marcelo. La experiencia del horror. Subjetividad y derechos humanos en las dictaduras y Posdictaduras del Cono Sur. Buenos Aires: Editores del Puerto, 2006.
Richard, Nelly. Crítica de la memoria (1990-2010). Santiago: Ediciones Universidad Diego Portales, 2010.
Roniger, Luis y Mario Sznajder. El legado de las violaciones de los derechos humanos en el Cono Sur. La Plata: Al Margen, 2005.
Schindel, Estela. “Inscribir el pasado en el presente: memoria y espacio urbano”. Política y Cultura, núm. 31 (2009): 65-87.
Schindel, Estela y Pamela Colombo (eds.). Space and the Memories of Violence. Landscapes of Erasure, Disappearance and Exception. Londres: Palgrave Macmillan, 2014.
Scott, James C. Seeing Like a State. How Certain Schemes to Improve the Human Condition Have Failed. New Haven and London: Yale University Press, 1998.
Simmel, Georg. Conflict and The Web of Group-Affiliations. Glencoe (il): The Free Press, 1955 [1922].
Smart, Barry. Michel Foucault. Londres: Routledge, 1985.
Stier, Oren Baruch. Holocaust Icons: Symbolizing the Shoah in History and Memory. New Brunswick (nj): Rutgers University Press, 2015.
Stoler, Ann Laura. “‘In Cold Blood’: Hierarchies of Credibility and the Politics of Colonial Narratives”. Representations, núm. 37 (1992): 151-189.
. Carnal Knowledge and Imperial Power: Race and the Intimate in Colonial Rule. Berkeley (ca), Los Ángeles (ca) y Londres: University of California Press, 2002.
. Duress. Imperial Durabilities in Our Times. Durham (nc) y Londres: Duke University Press, 2016.
Strathern, Andrew, Pamela J. Stewart y Neil L. Whitehead (eds.). Terror and Violence. Imagination and the Unimaginable. Londres y Ann Arbor (mi): Pluto Press, 2006.
Tamboukou, María. “Writing Genealogies: an exploration of Foucault’s strategies for doing research”. Discourse: Studies in the cultural politics of education 20, núm. 2 (1999): 201-218.
Taylor, Diana. The Archive and the Repertoire: Performing Cultural Memory in the Americas. Durham (nc) y Londres: Duke University Press, 2003.
Tejero, Laura. “‘Nosotros, las víctimas’: violencia, justicia transicional y subjetividades políticas en el contexto peruano de recuperación posconflicto”. Papeles del CEIC, núm. 106 (2014):1-31.
Trace, Ciaran B. “What is Recorded is Never Simply ‘What Happened’: Record Keeping in Modern Organizational Culture”. Archival Science, núm. 2, (2002): 137-159.
Vergara, María Paz. “Fundación Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad”. En Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi (ed.). Acceso Público a la Memoria: el Rol de los Archivos Testimoniales en la Democratización de las Sociedades Postdictatoriales [encuentro], 69-79. Santiago: Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi, 2009.
Weld, Kirsten. Paper Cadavers. The Archives of Dictatorship in Guatemala. Durham (nc) y Londres: Duke University Press, 2014.
Winn, Peter, Steve J. Stern, Federico Lorenz y Aldo Marchesi. No hay mañana sin ayer. Batallas por la memoria histórica en el Cono Sur. Santiago: Lom ediciones, 2014.
1 En 1962, surgió la posibilidad de un conflicto nuclear entre la Unión Soviética y los Estados Unidos debido al inicio de la construcción de sitios para misiles soviéticos en Cuba. El incidente provocó un enfrentamiento en las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Las tensiones entre los dos países disminuyeron un poco en 2014, al final de la segunda administración del presidente de Estados Unidos, Barack Obama (2012-2016), quien tomó las medidas iniciales para poner fin al bloqueo económico impuesto por Estados Unidos a Cuba en 1960.
2 La dictadura chilena no solo operó localmente. A partir de 1975, se coordinó con otros regímenes dictatoriales de la región para perseguir a miembros de partidos y organizaciones de izquierda y, en muchos casos, hacerlos desaparecer sin dejar rastro. La “Operación Cóndor”, nombre dado a esta coordinación transnacional, aumentó el alcance geográfico de la represión en todo el Cono Sur. Articuló los servicios de inteligencia de varios países en torno a lo que definió como la “lucha contra la subversión”, adhiriendo a la lógica de la Doctrina de Seguridad Nacional. Los servicios de inteligencia de la dictadura chilena también se dirigieron directamente a individuos que articularon oposición, o fueron definidos como enemigos de los intereses del régimen. Tales fueron los casos del general Carlos Prats y su esposa Sofía Cuthbert, asesinados en el exilio en Buenos Aires, Argentina, en 1974; el intento fallido de asesinato del líder del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Bernardo Leighton, en el exilio en Roma en 1975; y el asesinato por coche bomba del exministro de Asuntos Exteriores de la Unidad Popular, Orlando Letelier y su compañera de trabajo, la estadounidense Ronni Moffitt, en Washington D. C. en 1976. Estos crímenes fueron planeados desde Chile y apoyados por otras fuerzas de seguridad de la región.
3 En la jerga carcelaria, las “calugas” son cartas o mensajes clandestinos en miniatura, escritos en trozos de papel rescatados y sacados de contrabando de los centros de detención. El término hace referencia a la forma que toman dichos mensajes cuando se pliegan y comprimen, que asemeja a la de estos dulces.
4 Véase http://www.memorialdelashoah.org/en/archives-and-documentation/the-documenta tion-center/the-history-of-the-cdjc.html.
5 El término “archivos de derechos humanos” no incluye la documentación derivada de los registros de los autores de la persecución y la represión desatada por las dictaduras, que se conocen como “archivos de la represión”. En Chile, solo están disponibles pequeños segmentos de este segundo tipo de archivo. Como señalan López y Hevia (2016) y la “Guía de Archivos de Memoria y Derechos Humanos en Chile” (2017), dichos segmentos incluyen documentación que el juez Jorge Zepeda confiscó en 2000 y 2005 en las instalaciones de la ex Colonia Dignidad. Se descubrió otro conjunto de 429 documentos en un antiguo edificio de oficinas de la policía secreta (Central Nacional de Informaciones, CNI) en 2005, durante el proceso de transformación del edificio en el Museo de la Solidaridad Salvador Allende (MSSA). Además, en 2010, el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos (MMDH) recibió una donación de documentos desclasificados de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) relacionados con la participación de Estados Unidos en el derrocamiento del presidente Allende, así como con las acciones posteriores tomadas por la Junta Militar de las que los Estados Unidos tenían conocimiento directo. En 2015, se donó un segundo conjunto de documentos desclasificados de Estados Unidos al Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. El MMDH también recibió una donación, de Argentina, de documentación compilada por la antigua Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (Dippba). Los registros se referían a personas deportadas de Chile entre septiembre y diciembre de 1973. La Comisión Provincial de la Memoria, en La Plata, Argentina, es el depósito de dichos archivos. Desafortunadamente, el Estado chileno posterior a la transición no se ha esforzado por obtener acceso a la información producida y archivada por las Fuerzas Armadas y las agencias de inteligencia relacionadas. Sin duda, esta información representaría una contribución a la verdad y la justicia con respecto a los crímenes de lesa humanidad, y ayudaría a una mayor comprensión del terrorismo de Estado. La falta de acceso a dicha información se ve exacerbada por la existencia de la Ley 18.771. Esta legislación permite que el Ministerio de Defensa de Chile y las Fuerzas Armadas eliminen y destruyan documentos cada cinco años, en lugar de enviar sus archivos al Archivo Nacional como todas las demás entidades estatales están obligadas a hacerlo. La exención se adoptó en 1989, aún durante la dictadura, pero poco después del plebiscito nacional del 5 de octubre de 1988 que dio paso a las elecciones presidenciales que llevarían al régimen a su fin a principios de 1990. Al momento en que escribimos este libro (mediados de 2018), el Congreso chileno se encontraba debatiendo un proyecto de ley para derogar esa exención. Para comprender el impacto del acceso a los archivos de la represión, véase González (2002, 2016); el libro de Hetherington (2011), Guerrilla Auditors, sobre los archivos del Terror de Paraguay; el libro de Weld (2014), Paper Cadavers, sobre el descubrimiento y rescate del archivo policial secreto de Guatemala; y el texto de Olmo (2002) sobre la recuperación de los archivos de la Dippba.
6 Los métodos empleados para registrar las situaciones de las personas que solicitaron asistencia fueron bastante similares en todas las organizaciones que funcionaron durante el período en Chile. Las pequeñas divergencias en las formas de registro reflejan los tipos específicos y el rango de servicio que cada organización proporcionó (atención médica, psicológica y/o psiquiátrica). La información personal y confidencial no es accesible a otros, pertenece estrictamente a las víctimas.
7 Véase Weld (2014).
8 Algunas excepciones a esta tendencia son Moon (2006, 2012 y 2016), Tejero (2014) y Mora-Gámez (2016). En el Cono Sur, la literatura se ha concentrado en los estudios de las medidas y mecanismos de la justicia transicional (Lefranc 2005; Roniger y Sznajder 2005; Raffin 2006; y Collins 2013, 2015, 2017). Las memorias del pasado violento también ocupan un lugar central en la literatura, especialmente las elaboradas por sobrevivientes y familiares y aquellas asociadas a procesos de memorialización (Jelin 2000; Jelin y Langland 2002; Schindel 2009; Lira 2010; Richard 2010; Birle et al. 2010; Hite 2013; Schindel y Colombo 2014; y Winn et al. 2014).
9 Sobre esta transposición, véase Bernasconi, Lira y Ruiz (2018).
10 Esta multiplicidad de definiciones ha llevado a algunos a proponer la noción de “actos de violencia” con la finalidad de restaurar la dimensión multifacética del término (Ferrándiz y Feixa 2007, 52).
11 Véase Simmel (1955 [1922]); Agamben (1970); Nordstrom (2004); Strathern, Stewart y Whitehead (2006).
12 Foucault (1977, 1979); Smart (1985); Dreyfus y Rabinow (1982); Tamboukou (1999).
13 Este no es un asunto limitado al pasado: en 2018, la Vicaría recibió una solicitud especial de un excomandante en jefe del Ejército (2002-2006) de información que el archivo podría contener sobre crímenes de lesa humanidad por los que actualmente está siendo juzgado.
14 Véase, al final de este libro, “Lista de extrabajadores y extrabajadoras del Comité Pro Paz y de la Vicaría de la solidaridad entrevistados y citados”.
15 41000 casos atendidos en Santiago, y sobre 4500 en provincias.
16 Véase https://memoriayderechoshumanosuah.org/linea-de-tiempo-hitos-de-los-derechos-humanos-en-chile-1973-2013).