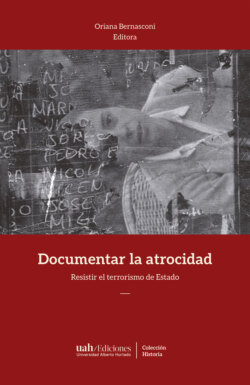Читать книгу Documentar la atrocidad - Oriana Bernasconi - Страница 9
ОглавлениеCAPÍTULO I
Introducción.
Una respuesta civil al terrorismo de Estado
Oriana Bernasconi
Las violaciones sistemáticas a los derechos humanos raramente dejan huellas. La negación, el silencio y la impunidad suelen instalarse como sus mejores aliados. Sin embargo, lo que sucedió en Chile durante y después de la brutal dictadura liderada por el general Pinochet (1973-1990) revela una experiencia distinta. Cuando la violencia política estalló en el país, a consecuencia de la ofensiva militar contra el gobierno de la Unidad Popular (1970-1973) y la población civil, los ciudadanos a lo largo y ancho del territorio acudieron a sus iglesias y comunidades de fe solicitando protección. Ante esta situación, la jerarquía de la Iglesia católica junto con líderes de las Iglesias evangélica, metodista, pentecostal, presbiteriana, bautista y ortodoxa y representantes de la comunidad judía en Chile, decidieron organizarse para asistir a las víctimas de la represión y denunciar públicamente los testimonios que comenzaron a reunir como resultado de esta labor. Este esfuerzo ecuménico dio origen al Comité de Cooperación para la Paz en Chile (Copachi; en adelante, “Comité Pro Paz” o “Comité”), inaugurado el 9 de octubre de 1973, a menos de un mes del golpe de Estado. En enero de 1976, la Vicaría de la Solidaridad (en adelante, “Vicaría”) asumió el trabajo del Comité, solo días después del cierre forzado de este último a consecuencia de la directa presión ejercida contra la organización por parte del general del ejército y presidente de la junta de gobierno Augusto Pinochet. En 1975, entre tanto, había nacido la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas (Fasic), otro esfuerzo ecuménico. Con los años, distintas organizaciones se fueron sumando a la defensa de los derechos humanos. Entre ellas, la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), acogida en las oficinas del Comité Pro Paz desde fines de 1974; la Comisión Chilena de Derechos Humanos (CCHDH), creada en 1978 por un grupo de abogados; la Fundación para la Protección de la Infancia Dañada por los Estados de Emergencia (Pidee), fundada en 1979; la Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo (Codepu), formada en 1980; y el Centro de Salud Mental y Derechos Humanos (Cintras) que proporcionó asistencia médica y psicológica a las víctimas a partir de 1985. Tres años más tarde, en 1988, un grupo de psicólogas y psiquiatras que habían trabajado en Fasic dieron origen al Instituto Latinoamericano de Salud Mental y Derechos Humanos (ILAS).
Bajo la atenta mirada del régimen dictatorial, estas organizaciones ofrecieron asistencia moral, legal, médica, psicológica, social, económica y educacional a las víctimas y sus familiares. Sus tareas incluyeron organizar el asilo político y el exilio de personas perseguidas; prestar asistencia a prisioneros en cárceles, campos de concentración y centros de detención; buscar a los detenidos desaparecidos y, en base a los testimonios de quienes sobrevivieron, descubrir centros clandestinos de detención, identificar perpetradores y desentrañar un siniestro repertorio de prácticas represivas. Asimismo, se valieron de una diversidad de recursos para asistir a las víctimas, restituyendo el derecho a la defensa legal. También produjeron estudios y estadísticas, publicaron reportes y libros sobre las formas represivas que iban conociendo, compilaron noticias de prensa y reunieron archivos fotográficos. Más aún, en medio de severas restricciones a la libertad de prensa y al derecho a la información, editaron revistas y panfletos informando a la población sobre la realidad social, económica y política que Chile vivía.
Estos organismos, conscientes de la importancia del registro tanto para su gestión cotidiana como para el futuro del país, reunieron y clasificaron desde temprano y de manera sistemática la evidencia de los abusos cometidos por el Estado chileno dando forma a archivos. En el transcurso de los años también fueron capaces de proteger y preservar la información acopiada, aunque –como veremos en este libro– a costa de grandes riesgos y conflictos institucionales mayores.
Así, a días de desatarse la violencia estatal, fue germinando una forma colectiva de asistencia, denuncia y resistencia que logró persistir durante los siguientes 17 años de gobierno dictatorial. Se trata de una experiencia única o al menos inusual; de seguro lo es con relación al pasado de Chile y posiblemente también en el contexto internacional. Estas acciones desafiaron al miedo, la complicidad, al aislamiento y al revanchismo sembrados por la violencia, y sostuvieron una red solidaria bajo condiciones extremadamente amenazantes y peligrosas.
La documentación de las violaciones a los derechos humanos estuvo en el centro de esta cruzada. Ella permitió resistir las explicaciones distorsionadas ofrecidas por las autoridades, y comprender la magnitud y características de las prácticas represivas perpetradas por el Estado. La documentación, puesta en circulación, fue también fundamental para concitar el repudio nacional e internacional al régimen militar.
Después de que la dictadura fue derrotada en las urnas en 1988, varias de las organizaciones que habían prestado asistencia a las víctimas sistematizaron, preservaron y digitalizaron sus archivos, poniéndolos a disposición pública. Este fue el caso de la Fundación de Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad (Funvisol) que contiene los registros del Comité Pro Paz y de la Vicaría. Así se constituyeron en Chile los “archivos de la resistencia” o los “archivos de derechos humanos” (Da Silva y Jelin 2002; Caswell 2014), acervos documentales que registran los abusos cometidos contra la población civil (Rivas 2016), ponen al descubierto las formas de operación de los aparatos represivos del Estado y, en ciertos casos, identifican a los perpetradores. En el período posdictatorial, la documentación reunida en los archivos de derechos humanos chilenos ha servido como fuente y como evidencia para el trabajo de las comisiones de la verdad (en 1991, 1996, 2004 y 2011), los programas de reparación (desde 1991), las causas judiciales (especialmente desde 1998), la definición de la institucionalidad pública y privada en derechos humanos, el diseño de prácticas de memoria y memorialización, y la conducción de investigación social, histórica y cultural.
De esta forma, el caso chileno resulta paradigmático en el campo de la violencia política. La catástrofe –es decir, el acontecimiento violento capaz de impactar la vida de una sociedad en todos sus aspectos (Rousso 2018)– fue inscrita mediante distintos dispositivos de registro y procesos documentales que han resultado vitales para poder conocer y enfrentar el horror infligido. La inscripción de estas atrocidades ha permitido el diálogo y la discusión sobre lo sucedido en el país; ha contribuido al reconocimiento público y social de las violaciones perpetradas por el Estado; y ha sido pieza clave para al ejercicio de la justicia y de los derechos colectivos a la verdad y a la memoria.
Examinando cómo la violencia política fue registrada y documentada, este libro revela el rol que procesos y procedimientos usualmente considerados intrascendentes y triviales pueden tener sobre la gestión y el conocimiento de las violaciones a los derechos humanos. En las siguientes páginas intentamos relevar el estatuto de esta documentación como fuente de información y evidencia, pero también como acervo que visibiliza, nombra, clasifica, tipifica, rotula y, por lo tanto, es piedra angular en la conformación del repertorio de enunciabilidad de esta catástrofe en Chile (Foucault 1968; Hacking 2002; Desrosières 1998). Este repertorio ha permitido conocer la violencia política y actuar con relación a ella durante más de cuatro décadas. Y ha permitido también acercarse y solidarizar con las prácticas de asistencia, resistencia, justicia, verdad y memoria desplegadas por distintos actores a través del tiempo. Dicho de otro modo y parafraseando a Michel Foucault (1968), el archivo, con su capacidad de registrar y resguardar apariciones, es una vía de acceso no solo a una forma de gestión de esta catástrofe –la de quienes la sufrieron y se organizaron para resistirla–, sino al repertorio que, como sociedad, hemos conformado para abordarla. Aquí, creemos, radica parte fundamental de la actualidad de este tipo de archivos. Ellos son, en definitiva, el punto de inicio de una narrativa histórica y de una serie de prácticas legales, sociales y culturales mediante las cuales procesamos aún hoy este legado.
Un propósito central de este libro es llamar la atención sobre el potencial performativo del trabajo documental desplegado por las organizaciones de derechos humanos. Argumentamos que la práctica de registro de las violaciones a los derechos humanos previene la represión sin traza. Así también nos interesa demostrar que la forma de registro de estas violaciones tiene implicancias significativas sobre la capacidad social de confrontar estos pasados violentos. En el caso que analizamos, los registros y documentos que atestiguan lo sucedido a las víctimas están asociados a y han sido condición para una serie de acciones legales, políticas, humanitarias, científicas y artísticas, promovidas en el país y en el exterior. La naturaleza diacrónica del libro indica que el trabajo desarrollado en Chile anticipa, y en cierto momento, adopta y se entrecruza con la semántica internacional de los derechos humanos (Bernasconi, Lira y Ruiz 2019).
El caso chileno demuestra que es imposible imaginar un futuro común sin reconocer públicamente las violaciones perpetradas. El testimonio directo de las víctimas ha sido una poderosa herramienta para desafiar las intenciones negacionistas y revisionistas, y confrontar el olvido y la impunidad. Así, este caso indica que la documentación de este tipo de trasgresiones contribuye a la propia creación del espacio político para la defensa de los derechos humanos (Kelly 2013).
El libro también pone de manifiesto el potencial emancipatorio de la investigación social que intenta dilucidar las diferentes formas y contextos con que enunciamos, reportamos y actuamos con relación a las violaciones a los derechos humanos. Este potencial es particularmente visible en esta, la “era del testigo”, iniciada en 1961 con el juicio de Eichmann en Jerusalén (Wieviorka 1998; Arendt 1998). Sin duda, exploraciones críticas sobre el pasado como la que intentamos realizar aquí, contribuyen también a identificar los desafíos actuales que enfrentan las sociedades que sufren el impacto de violaciones masivas a los derechos humanos.
Llamando por su nombre al terrorismo de Estado
Este libro argumenta que los registros creados por los organismos de la sociedad civil durante la dictadura militar en Chile no se limitan a documentar la asistencia ofrecida a quienes fueron afectados. Estos registros también permitieron que la violencia estatal fuera visible, conocible y trazable. Así como los mapas contribuyen a definir, reclamar y sostener territorios (Leuenberger y Schnell 2010), de manera análoga, en Chile, el registro y la documentación permitieron inscribir la violencia estatal, desafiando las intenciones de la dictadura de borrar las huellas de sus acciones.
Durante el régimen militar, la documentación de las distintas situaciones denunciadas fue fundamental para comprender la violencia política y resistir las versiones distorsionadas ofrecidas por las autoridades. La magnitud y diversidad de estas denuncias fueron revelando una realidad que contrastaba dramáticamente con las explicaciones oficiales. Ellas ponían de manifiesto la existencia de una política sistemática de violación a los derechos humanos perpetrada por el Estado en contra de la población. De esta forma, sostenemos, las organizaciones de la sociedad civil fueron capaces de provocar una ontología práctica de la violencia estatal, esto es, una realidad alternativa sobre la cual actuar en defensa de las personas perseguidas.
El libro también busca destacar la capacidad de los artefactos de registro y documentación de perdurar en el tiempo y sobrepasar las funciones para las cuales fueron concebidos. Carpetas, formularios, testimonios, estadísticas, informes, expedientes, fotografías, entre otros artefactos materiales preservados, han quedado a disposición de otras coyunturas sociopolíticas, contribuyendo en el tiempo a informar procesos de reparación, verdad, justicia, memoria, educación, análisis histórico y creación artística.
La literatura sobre violencia política estatal y genocidios tiende a focalizar su atención en dos figuras: la víctima y el perpetrador. Al reconstruir las prácticas documentales y examinar los artefactos de registro que sostuvieron la asistencia ofrecida a los afectados y las denuncias de la violencia de Estado durante esta larga y cruel dictadura militar, este libro destaca el rol de un tercer actor: el defensor de los derechos humanos, quien puede mediar la relación entre víctima y victimario y jugar un rol clave en la gestión de catástrofes de esta naturaleza. Su existencia puede afectar los procesos posteriores de restitución de derechos y reconocimiento y reparación de víctimas y, eventualmente, contribuir a contener la violencia mientras es desplegada.
En Chile, profesionales y voluntarios, sacerdotes, monjas y líderes de distintas confesiones religiosas, arriesgaron sus vidas para mitigar el dolor, salvar seres humanos, acompañar a familiares en la búsqueda de parientes prisioneros y desaparecidos, y documentar las atrocidades del régimen con la mayor precisión y detalle posible. Difundir las historias desconocidas de estos actores es un acto de reconocimiento de su solidaridad. Este acto no es solo necesario sino también urgente. Muchas de las personas que crearon y utilizaron los registros que hoy componen los archivos de derechos humanos chilenos están enfermas o ya han muerto, amenazando la posibilidad de conocer y conservar sus experiencias.
Audiencias
Los capítulos de este libro buscan hacer visible una encomiable y sostenida labor de solidaridad y resistencia pacífica desplegada por la sociedad civil para hacer frente a masivas violaciones a los derechos humanos por parte del Estado. Reconocer las lecciones de una labor de este tipo es crucial para cualquier sociedad que busque vivir en paz.
El libro tiene por propósito contribuir a generar un debate en Chile, en el extranjero y en organismos internacionales, sobre cómo se gestiona y conserva el registro de las violaciones a los derechos humanos. Ello pasa por reconocer que la documentación de episodios de violencia política es parte constitutiva de la gestión humanitaria. Y por asumir que la conservación de este tipo de acervos documentales permite que futuras generaciones puedan conocer estos eventos traumáticos y ejercer el derecho colectivo a la memoria sobre el pasado reciente de sus sociedades.
Este libro también analiza la agencia política de individuos enfrentados a un largo y severo proceso de vulneración y coerción estatal. Se trata de cuerpos, psicologías, trayectorias vitales, familiares, comunitarias y organizacionales sometidas a violencia institucional. Creemos que la resistencia solidaria y ética que tuvo lugar en Chile puede ayudar a problematizar las formas de gestión y reacción que están siendo desplegadas hoy ante situaciones contemporáneas de violencia política alrededor del mundo.
Asimismo, el libro aborda una dimensión del trabajo sociohistórico que ha permanecido inexplorada y quizás desapercibida en el campo de estudio de los derechos humanos, pese a su potencial analítico. Esta dimensión tiene que ver con las culturas materiales y epistémicas que subyacen a las historias de violencia y resistencia. En este sentido, el libro se expande más allá del campo de la violencia de Estado, para tocar también asuntos relativos al conocimiento y la experticia. Durante la dictadura militar chilena, las ciencias sociales y humanas comprometidas con los derechos humanos se vieron desafiadas a poner su conocimiento para dilucidar, denunciar y sobrellevar esta catástrofe. La necesidad urgente de recoger testimonios y documentar lo que estaba sucediendo a menudo puso en riesgo la propia vida de las trabajadoras sociales, psicólogas, sociólogos, abogados y otros profesionales que acudieron a prestar servicio a las organizaciones de derechos humanos creadas para asistir a los perseguidos. ¿Cómo registrar un testimonio de prisión política? ¿Cómo establecer una relación profesional con un sobreviviente de tortura al que persiguen? El impacto de la situación sociopolítica sobre la capacidad de autocomprensión de las ciencias sociales y humanas también es un asunto que compete a la memoria histórica de una sociedad. Sin embargo, son escasos los estudios destinados a estos asuntos. El análisis del rol de las distintas epistemes involucradas en los procesos documentales y de procesamiento de información relativa a violaciones sistemáticas de los derechos humanos, tiene un valor indudable y constituye un caso paradigmático de reflexividad y performatividad disciplinar. También es un caso relevante para las actuales generaciones de profesionales que están siendo entrenadas en las ciencias sociales, al instalar preguntas sobre las capacidades y recursos que estas disciplinas proveen para gestionar catástrofes como las sufridas en el pasado reciente en Chile y el Cono Sur. Asimismo, es de inmenso valor para académicos, activistas y profesionales dedicados a enfrentar el problema de la violencia política, y los procesos de pacificación y transición en contexto de posdictadura y posconflicto.
Esperamos que el libro sea útil para los defensores y activistas de los derechos humanos y los funcionarios y profesionales de organismos nacionales e internacionales que velan por su resguardo. También para quienes pertenecen a centros de memoria histórica, archivos nacionales, museos y sitios de memoria, organizaciones de derechos humanos, organizaciones de víctimas y de familiares de víctimas. Y para organizaciones de la sociedad civil abocadas al manejo de crisis y cuidado de poblaciones en situación de desastre (por ejemplo, frente a ataques terroristas, conflictos armados, crisis causadas por migración forzada, entre otras situaciones). A estas audiencias el libro ofrece un estudio detallado, innovador y pionero sobre los usos y efectos del registro y documentación de severas violaciones a los derechos humanos. Este estudio de caso puede estimular reflexiones y reelaboraciones de procesos documentales en desarrollo en estas organizaciones, y promocionar la reflexión sobre los programas de asistencia a víctimas, los protocolos existentes y los procedimientos de selección y entrenamiento del personal destinado a las labores de registro, documentación y archivo, entre otras cuestiones. Finalmente, el libro está dirigido a quienes estudian y toman decisiones sobre paz, pacificación y resolución de conflictos a nivel nacional e internacional. Para estas audiencias, el libro demuestra de qué manera el derecho a la justicia y el derecho a la verdad dependen de la disposición de información sobre pasadas violaciones.
Sinopsis
Los capítulos del libro abordan distintas dimensiones de la documentación de la violencia estatal. El Capítulo II expone los fundamentos conceptuales y metodológicos de nuestra investigación. Desde un enfoque teórico posestructural y tomando elementos de la literatura de los estudios sociales de la ciencia y la tecnología, nuestro marco conceptual propone otra escala y nivel de análisis en la investigación sobre archivos en general, y sobre archivos de derechos humanos, en particular. Esto implica un giro desde la visión del archivo como fuente de información hacia la consideración de las prácticas documentales consignadas en el archivo y la realidad que ellas instituyen. Para estos fines, desarrollamos las nociones de documentación, inscripción, infraestructura, repertorio y tecnología política. La metodología de la investigación que da origen al libro combina elementos etnográficos y genealógicos, en una indagación interdisciplinar destinada a reconstruir la historia de la inscripción de la violencia estatal mediante el caso de estudio del trabajo documental desarrollado por el Comité Pro Paz y la Vicaría de la Solidaridad durante la dictadura militar en Chile. El capítulo finaliza destacando el valor académico del libro, en particular, el giro hacia el estudio de prácticas documentales y la investigación infraestructural en archivos de derechos humanos.
El Capítulo III describe la lucha política para resistir los intentos de la dictadura de reprimir una respuesta civil colectiva al terrorismo de Estado, a partir de la asistencia, la documentación y la denuncia de la represión. En base a datos secundarios y entrevistas con extrabajadores y extrabajadoras del Comité y la Vicaría, el capítulo describe los episodios más dramáticos de la disputa entre el régimen y la organización de derechos humanos, y muestra cómo ambos actores se mantuvieron como interlocutores obligados durante todo el período. Este capítulo argumenta que la documentación, es decir, el archivo de evidencias sobre los abusos del régimen, fue clave para mantener esta posición estratégica. La documentación permitió que el horror se diera a conocer en el momento en que se produjo, y permitió a los familiares y organizaciones de la sociedad civil responsabilizar al gobierno, presentando acciones legales en defensa de los perseguidos y dejando clara evidencia de las prácticas represivas que la dictadura se empeñaba en ignorar, distorsionar y encubrir. Estas acciones que surgieron durante el régimen militar resultaron ser vitales para el posterior activismo en el campo de los derechos humanos en Chile.
El Capítulo IV explora las contribuciones que realizan a la labor del Comité y la Vicaría las distintas profesiones y epistemes involucradas en la asistencia de víctimas de violaciones a los derechos humanos. Analizando documentación del archivo Funvisol y entrevistas sostenidas con extrabajadores y extrabajadoras del Departamento de Asistencia Legal de ambos organismos, este capítulo propone que las labores de asistencia y denuncia se sostuvieron sobre una combinación de saber disciplinar, una gran cuota de innovación profesional para hacer frente a la urgencia y la incertidumbre, y una dosis de experiencia organizacional política, comunitaria y gremial. A ello se añade un ethos de trabajo que no establece distinciones de clase, origen, o filiación política y una ideología que, inspirada en el principio de la liberación humana, promueve la autogestión y organización de las víctimas. El capítulo también aborda las interacciones y disputas entre dos comunidades epistémicas –abogados y trabajadoras sociales–, así como el modelamiento mutuo para converger en un trabajo interdisciplinar, orientado a la protección del ser humano y sustentado en una identidad común.
El Capítulo V examina la práctica de documentar las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura que las perpetra. Para ello analiza entrevistas con extrabajadores y extrabajadoras del Comité Pro Paz y de la Vicaría de la Solidaridad y una base de datos documental, producida mediante una extensiva indagación archivística. En particular, el capítulo examina los procesos documentales ligados a las labores de registro, denuncia e investigación de las prácticas represivas estatales que fueron desplegados por ambas organizaciones a través de los años. Para ello se detiene en distintos artefactos usados para capturar y procesar la violencia, como fichas, formularios, carpetas y bases de datos; y en las técnicas empleadas para transformar relatos individuales en datos gestionables, como los listados o las estadísticas. Tomados en conjunto, estos procesos y procedimientos hicieron visible una política de terrorismo de Estado; más aún, la volvieron aprehensible como un objeto de conocimiento, y de acción legal y política hasta el día de hoy. El capítulo también discute las estrategias y recursos usados para legitimar esta tarea bajo el régimen represivo que denunciaba, identificando otras dimensiones políticas de esta labor. Finalmente, el capítulo discute algunas de las limitaciones de los procesos de registro y documentación en dictadura, como el riesgo personal e institucional y los vacíos informativos y conceptuales.
El Capítulo VI reconstruye parte del repertorio del terrorismo de Estado construido por estas organizaciones solidarias y explora algunas de sus implicancias. Examinando bases de datos producidas durante la investigación de archivo, entrevistas con extrabajadores y extrabajadoras de ambos organismos y los informes de la verdad elaborados por el Estado posdictatorial (1991, 1996, 2004, 2011), analiza el sistema de clasificaciones organizado y utilizado por el Comité Pro Paz y la Vicaría de la Solidaridad entre 1973 y 1992. El capítulo demuestra cómo estas organizaciones instalaron y estandarizaron un repertorio de nociones para denominar y clasificar las situaciones represivas asistidas y denunciarlas. También considera cómo estas nociones han prevalecido en el tiempo, analizando su transposición al repertorio utilizado en los informes de las comisiones de la verdad. La sección final del capítulo se reflexiona sobre el impacto de este trabajo taxonómico sobre el desciframiento y resistencia de la violencia estatal y la asistencia a sus víctimas.
El Capítulo VII se traslada al período posdictatorial y a la arena jurídica para demostrar cómo los documentos y registros compilados por el Comité Pro Paz y la Vicaría de la Solidaridad se han utilizado exitosamente en los últimos 20 años para contribuir a numerosos procesos penales por crímenes de lesa humanidad. El capítulo explica cómo dichos registros cumplen con los estándares probatorios y analiza su uso en juicios de derechos humanos en Chile y en el reciente juicio de la Operación Cóndor en Argentina. El capítulo revisa 216 sentencias judiciales de primera instancia sobre casos de derechos humanos compiladas hasta 2016 por el MMDH. Estas sentencias representan alrededor de dos tercios de las 320 sentencias dictadas en este tipo de casos hasta mayo de 2017.
El Capítulo VIII contiene las conclusiones del libro. En él proponemos pensar la práctica de documentar la violencia política como un acto pacífico de desobediencia y una productiva forma de resistencia. Proponemos que, en el caso chileno, esta resistencia antidictatorial operó al menos en cuatro niveles: ético, epistémico, ontológico y organizacional. En términos éticos, representó un trabajo de cuidado, constituyendo un espacio de defensa de la dignidad humana y la solidaridad frente al horror. A nivel epistémico, el registro permitió conocer el terrorismo de Estado, orientar la acción de asistencia y defensa de los afectados y construir una versión alternativa a la que difundía el régimen. A nivel ontológico, las prácticas documentales trajeron a existencia la realidad de la violencia estatal, creando las condiciones para actuar con suficiente evidencia. A nivel organizacional, la labor documental permitió reunir a una serie de actores alrededor de una respuesta colectiva, volviendo su verdad la de la mayoría. Para concluir, el capítulo reflexiona sobre las capacidades de las prácticas documentales de impactar más allá de sus contextos inmediatos y alcanzar un campo de influencia mayor.
El libro cierra con un epílogo que invita a reflexionar sobre el significado y las implicancias del trabajo en derechos humanos como una forma de solidaridad con las víctimas y su defensa. Durante la dictadura, este trabajo estuvo basado en el reconocimiento de las víctimas como seres humanos indefensos cuyos derechos estaban siendo arrebatados. Por lo mismo, se constituyó sobre un profundo sentido de la responsabilidad hacia las vidas y la sobrevivencia digna de esas personas, lo que implicaba, en parte, la necesaria restitución de sus derechos, como la defensa legal, a pesar del contexto de estado constitucional de excepción. La asistencia profesional prestada por los organismos de derechos humanos en dictadura también se sostuvo en la creencia de la necesidad de salvaguardar los valores de la coexistencia nacional. Asimismo, el epílogo reflexiona sobre las relaciones de confianza desarrolladas entre las víctimas y los profesionales de los organismos de derechos humanos, y el rol fundacional de esos vínculos para crear un espacio común donde el sufrimiento podía ser aliviado. Finalmente, el capítulo trae estos temas al presente para discutir el rol y los efectos que generan hoy los relatos de las víctimas de la violencia política, y la posición que los ciudadanos asumimos con respecto a estas violaciones.
Referencias
Arendt, Hannah. The Human Condition. Chicago: University of Chicago Press, 1998.
Bernasconi, Oriana, Elizabeth Lira y Marcela Ruiz. “Political Technologies of Memory: Uses and Appropriations of Artefacts that Register and Denounce State Violence”. International Journal of Transitional Justice 13, núm. 1 (2019): 7-29.
Caswell, Michelle. “Defining human rights archives: introduction to the special double issue on archives and human rights”. Archival Science 14, núm. 3-4 (2014): 207-213.
Da Silva, Ludmila y Elizabeth Jelin (comps.). Los archivos de la represión: Documentos, memoria y verdad. Madrid: Siglo XXI Editores, 2002.
Desrosières, Alain. The Politics of Large Numbers: A History of Statistical Reasoning. Cambridge (ma) y Londres: Harvard University Press, 1998.
Foucault, Michel. Las palabras y las cosas. Una arqueología de las ciencias humanas. México: Siglo XXI Editores, 1968.
Hacking, Ian. Historical Ontology. Cambridge (ma) y Londres: Harvard University Press, 2002.
Kelly, Patrick William. “The 1973 Chilean coup and the origins of transnational human rights activism”. Journal of Global History 8, núm. 1 (2013): 165-186.
Leuenberger, Christine e Izhak Schnell. “The politics of maps: Constructing national territories in Israel”. Social Studies of Science 40, núm. 6 (2010): 803-842.
Rivas, Jairo. “Official Victims’ Registries: A Tool for the Recognition of Human Rights Violations”. Journal of Human Rights Practice 8, núm. 1 (2016): 116-127.
Rousso, Henry. La última Catástrofe. Santiago: Editorial Universitaria, 2018.
Wieviorka, Annette. L’Ère du témoin. París: Plon, 1998.