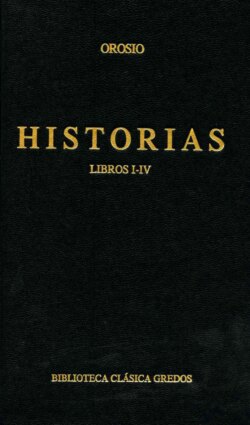Читать книгу Historias. Libros I-IV - Orosio - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеINTRODUCCIÓN GENERAL
EL AUTOR
Muchos problemas ha planteado a los estudiosos la vida de Orosio. De cualquier forma, todos esos problemas se pueden reducir a uno: lo poco que se sabe de él. Y, por ello, porque se sabe poco, en la mayoría de los casos no se hacen nada más que conjeturas, y, al tratarse de conjeturas y no de evidencias, las divergencias surgen de inmediato.
La biografía de Orosio se encuentra, en efecto, casi en su totalidad, envuelta en una oscuridad impenetrable; sólo unos pocos años, que no llegan a un lustro, aparecen perfectamente iluminados y encuadrados en la historia de su tiempo: es el momento en que Orosio conoce a Agustín en África. Tras abandonar la Península Ibérica, que es sin duda alguna su lugar de origen, llega a África y entra en contacto, probablemente en Hipona, con Agustín.
Pero antes de ello, chocamos con el problema de su lugar de nacimiento y sus años en España. En lo que se refiere a su patria, los estudiosos se han dividido en dos grupos (dejándose llevar, muchas veces, por romanticismos regionalistas): para unos, es de Tarragona, y para otros, de Braga 1 . Los defensores de la primera tesis se apoyan en una frase del propio Orosio 2 , donde habla de Tarraconem nostram («nuestra Tarragona»). Los defensores de su origen de Braga se apoyan en mayor número de argumentos, pero argumentos de probabilidad; recurren, concretamente, a expresiones agustinianas relativas a Orosio: «Ha llegado hasta mí desde el litoral del Océano» 3 y «ha llegado hasta mí desde el extremo de Hispania, esto es, desde el litoral del Océano» 4 , expresiones que parecen aludir a un punto de partida del litoral altántico más que del litoral mediterráneo; recurren también a un testimonio de Braulio de Zaragoza (s. VII ), que incluye a Orosio entre los hombres ilustres de Galicia; y a otro testimonio del presbítero Avito, quien encarga a Orosio desde Palestina el traslado de las reliquias de S. Esteban a la Iglesia de Braga: en la carta escrita por Avito al obispo Palconio de Braga y que acompaña a las reliquias de S. Esteban, se vislumbra que Orosio no sólo era compatriota de Avito, el cual, a su vez, era originario de Braga, sino miembro también de la misma comunidad eclesiástica de origen 5 ; pero lo cierto es que en la carta no hay ninguna evidencia en torno a la pretendida identidad patriótica entre Avito y Orosio, del cual sólo habla como dilectissimus filius y compresbyter meus .
La verdad, pues, es que no hay argumentos convincentes en favor de una hipótesis u otra. Nosotros sólo señalaremos una cosa: que la idea de que nació en Tarragona es la más común entre la crítica relativamente antigua (cf. nota 1), mientras que la hipótesis de que nació en Braga es más común entre autores modernos, que muchas veces se empeñan en leer los textos entre líneas y deducir de ellos cosas que, por supuesto, no están claras. Por otro lado, aunque parezca, de las palabras de Agustín, que en su viaje hacia África partió de las costas atlánticas y no de las mediterráneas, y esté, asimismo, claro, por el testimonio de Braulio, que era un hombre ilustre de Galicia, ello no quiere decir, sin embargo, que naciese necesariamente en Braga: pudo haber nacido en Tarragona y estar en Braga en el momento en que huyó de España.
Tampoco se sabe con exactitud la fecha de su nacimiento. Los elementos utilizados en este sentido son las afirmaciones de Agustín, quien habla de Orosio, a su llegada a África, como «joven», «hijo suyo por la edad» y lo califica como «colega en el sacerdocio» (compresbyter ). Si tenemos en cuenta la praxis de la Iglesia española de no ordenar a nadie como presbítero hasta los treinta años 6 , se puede deducir que, por ser ya presbítero y ser también «joven», tendría entre 30 y 40 años. Si colocamos el encuentro hacia el 414, como después veremos, se puede establecer para el nacimiento de Orosio un término ante quem en el 384, sin poder llegar a mayores precisiones.
Apenas podemos decir nada de esos treinta y tantos años que pasó en España. Sólo que llegó a presbítero, que consiguió una cultura, tanto pagana 7 como cristiana, considerable y un conocimiento de retórica perfectamente visible en su obra. Posiblemente intervino también en la polémica ideológica que, en esta época, enfrentaba en su patria a los ortodoxos con los priscilianistas; de hecho, poco tiempo después de llegar a África dirige a Agustín un Commonitorium de errore priscillianistarum et origenistarum 8 . Poco más podemos decir de la primera etapa de su vida en España.
Alrededor del 414 llega, como ya hemos apuntado, a África. El motivo exacto de su salida de España no ha sido aclarado por los autores. Dos son las opiniones dadas al respecto: para unos, la razón de su marcha a África no es otra que la de informar a Agustín sobre la herejía priscilianista, que asolaba a España en este momento; para otros, fue, simplemente, el temor físico a los bárbaros que invadieron España el que le echó de su patria y le obligó a marchar a África.
Es evidente que se pueden conciliar las dos razones. La auténtica y única razón es la segunda que hemos apuntado: la huida de manos de los bárbaros; la primera es un motivo a posteriori: una vez en África, Orosio necesita justificar ante Agustín —el cual, por cierto, había criticado a los obispos y clero que abandonaban a su grey ante las invasiones de los bárbaros 9 — su propia actitud. Por ello, Orosio trata de presentar su llegada a África como algo providencial, que le ha permitido mostrar ante los ojos del maestro de Occidente los errores que aquejaban a su patria 10 ; y la verdad es que Orosio debió de presentar a Agustín, tanto en el Commonitorium como en las conversaciones que le precedieron 11 , un cuadro tan dramático de la situación doctrinal española, que Agustín, en una carta posterior dirigida a Jerónimo 12 , no duda en decir que «las doctrinas falsas y perniciosas... han atormentado las almas de los españoles mucho más de lo que lo han hecho con sus cuerpos las espadas de los bárbaros». Orosio, pues, ocultó posiblemente la verdadera causa de su salida de la Península. Las razones son claras y humanamente comprensibles.
La auténtica causa de su huida fueron los vándalos. Y ello se deduce de los propios textos de Orosio. Los textos normalmente aducidos para demostrarlo son los siguientes:
En el Commonitorium a Agustín dice:
Salí de mi patria en contra de mi voluntad, sin que tuviera necesidad de salir, sin que fuera decisión mía 13 .
Estas palabras no tienen nada más que una interpretación: salió por la fuerza.
En Historias hay tres textos que dejan bien claro que su acción fue una huida y bastantes cosas más. En III 20, 6-7 dice:
... cuando hablo de mí mismo, por ejemplo, que, en un primer momento, me vi frente a frente con los bárbaros a los que no había visto nunca, que los esquivé cuando se dirigían hostiles contra mí, que los ablandé cuando se apoderaron de mí, que les he rogado a pesar de ser infieles, que los he burlado cuando me retenían, y finalmente que he escapado de ellos, cubierto con una repentina niebla, cuando me perseguían por el mar, cuando trataban de alcanzarme con piedras y dardos, y cuando ya incluso me alcanzaban con sus manos.
Aquí hay algo que está claro y en lo que no ha insistido con frecuencia la crítica: se trata de una huida, y de una huida dramática; pero de una huida, no de España ni vergonzosa, sino de las manos de los bárbaros que presumiblemente le tendrían prisionero. No sabemos a qué se debería esta prisión, pero del texto parece desprenderse que estaba retenido por los bárbaros. No parece normal que si se hubiese tratado de una huida con abandono de la grey, Orosio reconozca tan claramente que «huyó»; sin embargo, si se trata de una huida de manos de los bárbaros, no hay razón para no hablar de ella.
En V 2, 1 dice:
Yo, sin embargo, que aprovecho para huir la primera perturbación de una situación turbulenta, sea esta del tipo que sea...,
donde de nuevo vuelve a aludir a una huida y a algo más: habla de la primera ocasión turbulenta aprovechable para la huida; esta ocasión turbulenta puede referirse a dos situaciones: ya a la invasión de los bárbaros, ya a un momento de turbación entre sus carceleros. Lo primero no parece probable: los vándalos entran en España en el 409 y Orosio escapa a África alrededor del 414; consiguientemente la primera perturbación no parece que. pueda referirse a la invasión de los vándalos 14 ; ha pasado bastante tiempo como para que con el sintagma «primera perturbación» pueda referirse Orosio a un hecho que ocurrió años atrás; por otro lado, si Orosio hubiese huido ante la primera situación difícil que se le presentó, eso habría sido un acto de cobardía, y, si así fuese, no parece normal que él mismo lo reconociese. Parece más lógico pensar que esa primera perturbación se refiera a la primera ocasión que se le presentó para huir de manos de los bárbaros, que le tendrían retenido.
Por otro lado, si no hubiese estado retenido por los bárbaros, Orosio, como otros muchos de sus paisanos, podría haber salido de la Península sin mayores problemas. En un texto del libro VII 41, 4-6, texto que no ha sido tenido en cuenta al respecto, señala Orosio lo siguiente:
... la clemencia de Dios, con el mismo amor paternal con que él hace ya tiempo lo predijo, procuró que, de acuerdo con su evangelio, en el que incesantemente amonestaba: «cuando os persigan en una ciudad, huid a otra», todo aquel que quisiera huir y marcharse de Hispania, pudiese servirse de los propios bárbaros como mercenarios, ayudantes y defensores. Los propios bárbaros se ofrecían entonces voluntariamente para ello; y, a pesar de que podían haberse quedado con todo matando a todos los hispanos, pedían sólo un pequeño tributo como pago por su servicio y como tasa por cada persona que se exportaba. Y, realmente, muchos lo pusieron en práctica.
La salida de España era, pues, relativamente fácil: bastaba con pagar una pequeña cantidad para que los propios bárbaros escoltaran a los que salían. La salida de Orosio, sin embargo, no fue así: fue una huida y una huida dramática, como hemos visto. Hay que pensar entonces que posiblemente, por las razones que sea, estuvo prisionero de los bárbaros y logró escapar con dificultades, a la primera ocasión que se le presentó, de sus manos; de lo contrario, podría haber utilizado el procedimiento que tantos otros. No es, pues, una huida cobarde ni un abandono de la grey.
La llegada a África tiene lugar en el 414; es la fecha comúnmente aceptada por los estudiosos y no hay razones para rebatirla 15 . No mucho después de haber llegado a África, Agustín aconseja a Orosio que se dirija a Palestina a consultar a Jerónimo algunas cuestiones sobre el alma, respecto a las cuales él se declara incompetente; de ello nos informa suficientemente Agustín en las ya citadas cartas 166 y 169. Orosio llega a Palestina en el verano del 415 y se encuentra en Jerusalén con el enfrentamiento doctrinal entre Pelagio, que había encontrado un protector en el obispo Juan de Jerusalén, y la corriente ortodoxa dirigida por Jerónimo. A finales de julio de este año tiene lugar en Jerusalén un sínodo con el fin de clarificar la controversia; el sínodo lo presidía el obispo Juan, que defendía, más o menos abiertamente, a Pelagio de las acusaciones de sus adversarios; en ausencia de Jerónimo, su postura es defendida por Orosio; éste expone en la asamblea las decisiones del Concilio de Cartago del 412 y las tesis de Agustín. Fuese porque en esta intervención se dejó llevar por su fogosidad natural o fuese porque no fue suficientemente bien entendido, lo cierto es que el 13 de septiembre de aquel mismo año es acusado públicamente, con ocasión de una solemne ceremonia eclesiástica, por el obispo Juan de haber sostenido que el hombre, incluso con la ayuda de Dios, no puede verse libre de cometer pecado. Orosio se defiende entonces escribiendo el Liber apologeticus .
En el 416 vuelve a África, acompañando las reliquias de S. Esteban, encontradas hacía poco, juntamente con una carta del presbítero Luciano que identificaba las reliquias; la carta, escrita en griego, había sido traducida al latín por el ya citado Avito, presbítero español que se encontraba entonces en Palestina.
A su regreso a África, Orosio compone Los siete libros de Historias contra los paganos; la obra fue terminada antes de que acabara el año siguiente, el 417. La fecha, sin embargo, de composición de la obra se ha prestado a polémica. Dos son las opiniones que han corrido al respecto: para unos, fue iniciada antes de su viaje a Palestina y terminada a la vuelta; para otros, se hizo en el espacio de un año (416-417), a la vuelta de Palestina:
a ) Entre los primeros se encuentran Mörner 16 , Fink 17 y Lacroix 18 . El primer argumento que utilizan insiste en la dificultad que supone el acumular en poco más de un año todo el material de fuentes de la obra y proceder a su redacción.
La hipótesis de Mörner es que hubo dos etapas en la composición de la obra: una primera parte, que comprendería los cuatro primeros libros, sería escrita antes del viaje a Palestina, y una segunda parte, los tres últimos libros, escrita a su vuelta. Su argumento es el siguiente: el prólogo del libro V, donde habla Orosio, como ya hemos visto, de una huida, se refiere no a la primera huida, sino a un fallido intento de volver a España, para llevar las reliquias de Esteban, a su vuelta de Palestina. La verdad es que el argumento es una pura hipótesis, hipótesis por lo demás que no parece muy aceptable.
Fink piensa que Orosio llegó por primera vez a África en el 410 19 y que, a partir de ese momento y hasta el año de la composición de la obra, se dedicó, por encargo de Agustín, a consultar las bibliotecas de Cartago y recoger el material histórico suficiente para documentar la polémica antipagana del De ciuitate Dei de Agustín. De esta forma, el breve tiempo empleado por Orosio en la composición de la obra encontraría explicación, por cuanto no haría otra cosa que compendiar y reelaborar el material recogido para Agustín. Pero esta hipótesis, que resolvería de golpe muchas dificultades y que es realmente muy sugestiva, no sólo va en contra de las pocas evidencias que tenemos sobre la vida de Orosio, sino que se apoya en argumentos poco convincentes; o mejor, el autor no aduce pruebas, sino que se limita a apoyar su hipótesis en otras hipótesis.
Lacroix piensa también en un Orosio recopilador de material para Agustín; cree que empezaría su obra, cuya primera redacción la terminaría antes de su viaje a Palestina, a partir del 412-413. Durante su estancia en Palestina recibiría sugerencias de Jerónimo, sugerencias que incorporaría a su obra antes de presentársela al maestro en el 417-418.
Pero tampoco Lacroix aduce pruebas convincentes, limitándose, como Fink, a presentar una hipótesis.
b ) La hipótesis tradicional defiende que Orosio compuso su obra a su vuelta de Palestina (416), terminándola en el 417. Los argumentos que se han aducido son, en resumen, los siguientes: nada nos hace pensar que Orosio empezase antes; es más, las dos cartas ya citadas de Agustín (166 y 169) parecen inducir a lo contrario: en ellas Agustín no alude para nada a una actividad historiográfica de Orosio, a pesar de que en ambas habla de él; este silencio de Agustín sería, realmente, incomprensible si Orosio hubiese estado ya dedicado a esa actividad; sobre todo si tenemos en cuenta el lugar que la labor historiográfica de Orosio ocupa en la polémica antipagana en la que también estaba inmerso Agustín. Otro argumento utilizado en favor de esta hipótesis es el siguiente: Orosio, en su Liber apologeticus , escrito como ya hemos dicho en Palestina, no hace ninguna alusión a su actividad de historiador, a pesar de que en esta apología no faltan otras notas autobiográficas, que aluden, incluso, a su preparación cultural y a la poca preparación de su adversario. También está a favor de esta hipótesis otro argumento que creemos que es bastante convincente: Orosio señala claramente en el prólogo de su obra que, cuando él recibió el encargo de Agustín de escribirla, éste ya había publicado el libro X de su De ciuitate Dei; si tenemos en cuenta la fecha comúnmente aceptada para la publicación de este libro de Agustín, las palabras de Orosio vienen a confirmar la fecha tradicional del 416 para la composición de la obra.
A nosotros, por nuestra parte, nos gustaría adherirnos a la primera hipótesis, porque es la más atractiva. Pero esta hipótesis no tiene pruebas concluyentes. Las únicas, aunque no muchas, están en favor de la segunda. Los problemas de esta segunda ya los hemos apuntado: parece difícil recopilar tantos datos y elaborar la obra en un solo año. Difícil, sí, pero no imposible; y no es imposible, porque, según se acepta generalmente, Orosio era un hombre culto, conocedor profundo de la cultura profana; en estas condiciones no es ni siquiera extraño que lo pudiera hacer en un año.
Después de la fecha en que terminó las Historias no sabemos nada de Orosio. Es posible que intentara volver a España para llevar al obispo de Braga, Palconio, las reliquias de S. Esteban. Este viaje, sin embargo, terminó, sin que se sepan los motivos, en las Baleares, concretamente en la isla de Menorca, donde las reliquias fueron confiadas a la Iglesia de Mahón, como atestigua una carta del obispo Severo 20 . Éste cuenta que las reliquias de S. Esteban fueron dejadas en Magona por un presbítero de gran santidad que venía de Jerusalén; y añade que este presbítero deseaba volver a España, pero que no pudo cumplir su proyecto y decidió volver a África. Estos datos deben ser puestos en relación, casi sin duda, con Orosio.
La imposibilidad de volver a España, de la que habla Severo, quizá haya que ponerla en relación con las turbulentas invasiones de bárbaros; si ello es así, su intento debió tener lugar en otoño del 417.
Sobre la fecha de su muerte nada seguro sabemos. Y no se puede deducir nada de las palabras de Genadio de Marsella: «Orosio brilló casi en la última época del emperador Honorio» 21 . No se entiende cómo Fink puede afirmar categóricamente, a partir de estas palabras, que Orosio murió antes del 423.
LA OBRA
Se trata de una historia, que pretende ser universal, aunque a partir de un cierto momento se convierte en historia exclusivamente romana. Son siete libros, de los cuáles, los seis primeros están dedicados a los hechos anteriores a Cristo y el séptimo a los hechos posteriores a Cristo; no es casual esta separación, ya que, como después veremos, lo que pretende Orosio es demostrar la desgracia de los siglos anteriores a Cristo y la felicidad de los tiempos cristianos.
1. Origen y finalidad
Cuando Orosio comienza las Historias , el Imperio Romano, o al menos lo que queda de él, se encuentra bajo la impresión del saqueo de Roma, ocurrido en agosto del 410, a manos de los visigodos de Alarico. Este hecho, si bien no terminó con el Imperio, sí hizo dudar de un mito: el de la Roma aeterna . Y la caída de este mito afectaba no sólo a los paganos, sino también y sobre todo a los cristianos, muy pendientes, en el plano temporal, del gobierno y de la administración civil y militar y, sobre todo, de la justificación teórica de esta fusión práctica entre una realidad terrena y otra que por sus líderes era proclamada como extraña a este mundo. Puede también decirse que ha sido la presión de la opinión pública pagana, con sus violentas acusaciones, la que ha empujado a Agustín y a Orosio a componer La ciudad de Dios y las Historias como una apología del cristianismo agredido, pero el hecho es que esta respuesta iba también para ellos mismos y para sus compañeros de fe, cuyas dudas y temores se teñían, en más de un caso, de colores apocalípticos al pensarse ya en el final del mundo.
Pero, con vistas a los cristianos, Orosio zanja esta cuestión de los temores apocalípticos de una forma muy clara: la invasión de Alarico es un producto de la ira de Dios, pero de una ira non plena 22 , para ver si, por fin, la ciudad se arrepiente y se convierte totalmente a Dios; consiguientemente, Dios, por el momento, no ha decidido todavía terminar con Roma: todo lo contrario, su intervención es la que ha motivado que el ataque de Alarico haya sido enormemente benévolo en comparación con otros ataques anteriores: no se puede comparar con el saqueo galo de comienzos de la República 23 . Desde el punto de vista, pues, de los cristianos, la situación es clara: si Roma, toda ella, termina por creer en Dios, éste seguirá manteniéndola.
La cuestión se plantea con los paganos. Éstos no aceptan que Dios, por medio de los cristianos, pueda conservar a Roma; es más, acusan a los cristianos de que ellos son los culpables de que el Imperio se esté tambaleando. En este sentido es en el que se mueve la obra de Orosio: se trata de demostrar, en contra de las acusaciones de los paganos, que las desgracias han acompañado siempre a los hombres, e incluso que las desgracias que hubo antes de que existieran los cristianos fueron mucho más terribles que las que han ocurrido después. A lo largo de toda la obra de Orosio, en los constantes comentarios que hace a los hechos, en las incesantes y, a veces, rebuscadas comparaciones entre hechos anteriores a Cristo y hechos posteriores, está siempre clara esta idea: las desgracias fueron mayores cuando no estaba Cristo en el mundo. Y no se puede decir que esta finalidad es sólo un pretexto ocasional del que parten las Historias , como señala Corsini 24 : basta con leer la obra para comprobar que esto no es un pretexto, sino una auténtica obsesión que subyace a lo largo de toda ella.
Lo que sí puede ser un pretexto, y en esto estamos de acuerdo con Corsini, es el punto de arranque concreto de la obra: en las primeras y en las últimas palabras de las Historias señala el propio Orosio que está cumpliendo y ha cumplido una orden de Agustín. No se puede poner toda la obra bajo este condicionamiento; tomando como excusa esa orden de Agustín, Orosio se abre después un camino nuevo con problemática y soluciones propias.
Que la orden de Agustín es una excusa lo ha señalado y demostrado con profusión el citado Corsini: el prólogo al libro I, que es donde Orosio insiste en ello, es un prólogo en el que hay que hacer más caso al tono retórico y a la abundancia de lugares comunes, que a un auténtico convencimiento por parte del autor. Por otro lado, en Orosio es clara la existencia de una cierta intemperancia, de una buena dosis de agresividad y de una tendencia a la radicalización y a separar siempre con un trazo seguro entre verdad y error, entre bien y mal; conociendo el carácter de Agustín (escrupuloso, refractario a todo tipo de violencia verbal, amigo más bien de la ironía intelectual), es difícil imaginar que Orosio esté siguiendo directrices agustinianas. En este sentido, ya señaló Boissier 25 que «el bueno de Orosio puso demasiada pasión en el sostenimiento de la tesis que le fue encargada y dudo que Agustín aprobara totalmente el excesivo celo de su discípulo». Las divergencias con Agustín no quedan, por lo demás, sólo en el mayor o menor radicalismo, en la mayor o menor pasión, sino también en cuestiones doctrinales. Para Lacroix, por ejemplo, es muy diferente el juicio que Agustín 26 y Orosio hacen del imperialismo romano de la república: para Agustín, el Dios verdadero vio en los romanos virtudes y valores y, por ello, se dignó engrosar su imperio; Agustín reconoce que el imperio romano fue el más grande y que los romanos hicieron guerras justas. Orosio rechaza estos puntos de vista tradicionales y adopta una actitud más positiva frente a los pueblos sometidos por los romanos: para él, el éxito de Roma se logró a cambio del sufrimiento de otros pueblos 27 ; en este sentido, dice Lacroix, Orosio se convierte en una especie de ala «izquierda» herética. Estamos de acuerdo en que Orosio se aparte de Agustín; lo que no creemos es que Orosio sea una especie de ala «izquierda» herética 28 . Es más, aceptamos que, en el juicio sobre el imperialismo romano de la República, Orosio se aparta de Agustín, pero en un sentido muy distinto del señalado por Lacroix, es decir no como una especie de ala «izquierda» herética. Orosio acepta, de la misma forma que Agustín, que el poderío romano lo ha querido Dios:
Pues bien, ese único y verdadero Dios, cuya existencia aceptan, aunque con distintas interpretaciones, todas las escuelas, como ya dijimos, ese Dios que gobierna los cambios de imperios y épocas, que castiga también los pecados, ha elegido lo que es débil en el mundo para confundir a lo que es fuerte, y ha fundado el imperio romano, sirviéndose para ello de un pastor de paupérrima condición 29 .
Las palabras de Orosio no ofrecen dudas: Dios ha querido el poderío romano. Lo que le diferencia de Agustín es su radicalización en este sentido. Es curioso comprobar cómo un poco más adelante dice Orosio lo siguiente:
... y aunque tu reverenda santidad ya ha expuesto contundentemente y con toda evidencia muchos argumentos, sin embargo, las circunstancias me obligan a añadir algo 30 ,
y esto lo dice refiriéndose a Agustín. Parece claro que los dos aceptan el mismo principio: que Dios ha querido el poderío romano. Lo que pasa es que Orosio no está conforme con los argumentos agustinianos y va a añadir otros nuevos, que tienden, sobre todo, a aclarar una cuestión: si los cristianos tienen razón al señalar que fue su Dios el que permitió que Roma llegase a ser un gran imperio, también pueden tenerla los paganos al decir que fueron sus dioses los que encumbraron a su ciudad y que ha sido el olvido de esos dioses el culpable de las desgracias actuales. No basta, pues, con decir, como hacía Agustín, que Dios permitió la existencia del Imperio Romano; hay que decir y demostrar —y Orosio lo intenta— que no sólo lo permitió sino que lo quiso y lo buscó, y precisamente para que, cuando ese Imperio llegase a su momento de apogeo, naciese Cristo; la historia de Roma no es sino un progresivo encumbramiento hasta la época de Augusto, en que nace Cristo; los dioses paganos no pueden haber sido los que encumbraron a Roma, por cuanto, si así hubiese sido, no la habrían llevado a su momento más brillante, precisamente, en la época en que nació Cristo; la hubieran encumbrado antes. Éstos son los argumentos e ideas que añade Orosio a lo apuntado por Agustín.
La diferencia, pues, entre Orosio y Agustín, al respecto, está en la mayor contundencia y radicalismo de los argumentos.
La obra de Orosio tiene, en definitiva, según creemos, una finalidad muy clara e incuestionable, una vez que se acaba de leer: demostrar que la época cristiana es mejor que los siglos anteriores a Cristo; los desastres fueron mucho peores antes de Cristo que después. Quizá la idea partiese de Agustín, pero lo que parece claro es que Orosio va mucho más allá de las pretensiones agustinianas, rayando con frecuencia en el radicalismo más duro.
2. Contenido
2.1. LA CRONOLOGÍA .—El prólogo de la obra de Orosio se encuentra dentro de la línea de los prólogos de las obras historiográficas latinas. Se trata de un auténtico programa de la obra. Y en él —cumpliendo así uno de los cánones que regían los prólogos de la historiografía clásica—, hace mención de aquello que le diferencia de los historiadores que se habían ocupado del mismo período de la historia que él.
Y lo primero que le diferencia es la cronología: todos los historiadores anteriores han comenzado sus obras en Nino, rey de Babilonia; él va a comenzar en el pecado de Adán. El motivo por el cual Orosio comienza su obra con Adán parece claro: se trata de encontrar en el primer acto humano de desobediencia a las leyes divinas la clave para explicar todas las vicisitudes históricas. Se concibe así la historia como una unidad orgánica, sometida a una única ley interpretativa: a partir del pecado de Adán el hombre rompe su pacto con Dios y todas las acciones humanas posteriores, hasta la venida de Cristo, estarán marcadas por esa separación entre Dios y el hombre.
Como consecuencia de este punto de partida, Orosio divide, por conveniencia propia más que nada, su material historiográfico en tres etapas: 1.a ) de Adán a Nino, que es contemporáneo de Abraham; 2.a ) desde Nino o Abraham hasta César Augusto, en cuyo reinado nace Cristo; y 3.a ) desde César Augusto o Cristo hasta su época 31 .
Pero esta agrupación cronológica parece ser, como ya hemos apuntado, más consecuencia de la propia conveniencia de Orosio que preludio de una agrupación que, en realidad, va a hacer después. Es consecuencia de sus conveniencias, porque le interesa, como ya hemos apuntado, explicar, a partir del primer pecado del hombre, todas las vicisitudes históricas posteriores; le interesa también diferenciarse de los demás historiadores y negar las ideas de los filósofos paganos en el sentido de que el hombre y el mundo no tenían principio. Pero esta agrupación no responde, en realidad, a lo que va a hacer a lo largo de la obra. Por dos razones: en primer lugar, porque, a pesar de lo que afirma en el prólogo, no dirá después casi nada de ese su primer período cronológico (desde Adán a Nino; y en segundo lugar, porque, en realidad, es otra la división que hace.
a ) Efectivamente, al período de tiempo que va desde Adán a Nino apenas dedica nada de su obra. A esos 3.184 años sólo les dedica un capítulo: el capítulo 3 del libro I. En realidad, el único hecho que recoge de ese período es el diluvio. Evidentemente, no se puede decir que esos 3.184 años sean una parte estructuralmente considerable dentro de la obra de Orosio. Éste, tras señalar la existencia de esa época de la historia con los fines que a él le interesan, se olvida por completo de ella a la hora de distribuir su material historiográfico. No se puede pensar, en consecuencia, que el hecho de que Orosio diga que él, en contra de los demás historiadores, va a comenzar su obra con el pecado de Adán deba ser considerado como una auténtica «nueva cronología»; o, al menos, sólo se trata de una «nueva cronología» aparente.
b ) En realidad, la nueva cronología de Orosio no va en el sentido que acabamos de apuntar y que él pretende insinuar. Va en otro sentido muy distinto. Efectivamente, la obra, desde un punto de vista cronológico, está estructurada, creemos, de la siguiente forma:
1. Antes de la fundación de Roma.
2. Desde la fundación de Roma hasta Cristo.
3. Después de Cristo.
Son muchos los argumentos en favor de la idea de que Orosio sigue, realmente, esta cronología. Entre ellos hemos hallado como los más importantes los siguientes:
Desde el punto de vista del reparto de ese material cronológico que acabamos de apuntar hay, en los distintos libros de la obra, una clara agrupación: los períodos primero y tercero que hemos señalado se encuentran, respectivamente, en los libros I y VII; el segundo período, en los libros del II al VI. Es un hecho que evidentemente debe ser tenido en cuenta en favor de la división cronológica que hemos apuntado.
Pero es que, además, esta distribución va muy bien con lo que Orosio pretende en su obra: demostrar que los tiempos anteriores a Cristo fueron mucho más desgraciados que los de después de Cristo. Ello justifica claramente que, en la venida de Cristo haya un límite cronológico claro. Ahora bien, ¿justifica ello también que el otro límite esté en la fundación de Roma? Creemos que sí, y por dos razones: 1.a ) desde Adán hasta Cristo los hombres han vivido en tinieblas y no han tenido posibilidades de salvación; pero esta idea, que es de Orosio, choca con el debatidísimo problema de la salvación de los justos anteriores a Cristo. ¿Cómo salvar el escollo? Nada mejor que centrar toda la atención en el mundo romano; la discusión es, además, con los romanos; consiguientemente, parece lógico que la fecha de la fundación de Roma sea un punto clave de la obra de Orosio; con ello se deja a un lado ya todo el problema de los «justos» que vivieron antes de la venida de Cristo; 2.a ) para Orosio, el Imperio Romano no ha sido nada más que la historia del progresivo encumbramiento de un pueblo con la exclusiva finalidad de preparar la venida de Cristo 32 : ha sido Dios el que ha convertido a ese pueblo en algo grande, para facilitar la llegada de su hijo y la extensión de la doctrina de éste. La vieja pregunta que se hacía Tito Livio, al comienzo de su obra, de cómo, de unos comienzos tan pequeños, pudo llegar Roma a ser tan grande tiene ya una respuesta que no es la que daban los autores latinos (el carácter romano, sus instituciones, sus «virtudes»), sino otra muy distinta: la voluntad de Dios. En este sentido tiene gran importancia, desde un punto de vista cronológico, poner un límite claro en el nacimiento de la ciudad para poner el otro límite en la venida de Cristo 33 .
El mismo Orosio, a comienzos del libro II 34 , señala con claridad que, para demostrar que ha sido Dios el que, en su oculta justicia, permitió las desgracias anteriores a Cristo y el que, en su evidente misericordia, no consiente que ahora existan, se va a extender ya en los hechos que ocurrieron a partir de la fundación de la ciudad. Es, pues, consciente de que la fundación de la ciudad es un hecho clave en su obra.
Por último, el sistema de datación de Orosio indica claramente que el mismo responde a la distribución cronológica que hemos señalado: efectivamente, el punto de referencia de más importancia para la datación orosiana es el año de la fundación de la ciudad; los hechos anteriores a ese año se datan en función del mismo; los hechos posteriores, se datan también en función de él. Incluso los hechos posteriores a Cristo. Ahora bien, en lo que se refiere a estos últimos hechos hay que señalar algo que consideramos digno de ser tenido en cuenta: y es que a todos y a cada uno de los emperadores les señala el número de orden que les corresponde a partir de Augusto. La otra fecha clave, pues, de las Historias , el nacimiento de Cristo en la época de Augusto, tiene también su importancia desde el punto de vista de la datación orosiana. Habría que señalar aquí que el hecho de que Orosio tome como punto de referencia fundamental el año de la fundación de Roma ha de ser valorado en el sentido de que la obra está dirigida a paganos, para los cuales el nacimiento de Cristo no tiene mayor importancia; a pesar de ello, Orosio no se olvida, como hemos dicho, de señalar a cada emperador su número de orden a partir de Augusto, cuyo reinado es una fecha clave en la historia de Orosio, por cuanto en el mismo nació Cristo.
Así pues, la cronología orosiana sigue, en definitiva, los esquemas de los historiadores romanos (desde la fundación de la ciudad), pero con determinados límites y con una agrupación muy concreta que la hacen absolutamente original.
2.2. LA GEOGRAFÍA .—El tratamiento que Orosio hace de la tierra, de sus lugares y de sus fenómenos merece la atención de cualquiera que se acerque a la obra, por dos razones: en primer lugar, porque en ese tratamiento sigue uno de los cánones de la historiografía clásica; y en segundo lugar, porque el mismo presenta unos matices originales de una importancia capital. Estamos, pues, ante el mismo fenómeno que con la cronología: nuestro autor sigue esquemas latino clásicos, pero los dota de elementos nuevos, en conexión con sus convicciones cristianas y en relación con su polémica antipagana.
a ) Uno de los principios de la historiografía clásica exigía la inclusión de referencias geográficas en las obras históricas. Y este principio lo encontramos tanto manifestado desde el punto de vista teórico como aplicado en la práctica.
Desde un punto de vista teórico lo manifiesta claramente Cicerón, quien, a pesar de no haber hecho historia, fue considerado por sus contemporáneos como la persona apta para hacer de este género un auténtico paradigma en lengua latina 35 ; en su tratado Del Orador 36 señala claramente lo siguiente: la elaboración de una obra historiográfica se basa en el contenido y en la forma; el contenido exige, entre otras cosas, la descripción de los lugares.
En la práctica, todos los historiadores incluyen en sus obras referencias geográficas: la descripción del ambiente físico en que se desarrolla la acción, las noticias sobre las sedes en que habían florecido las distintas civilizaciones, etc., dan lugar en las obras históricas a excursus más o menos amplios, de carácter geográfico.
Orosio, en su larguísimo capítulo 2 del libro I, no hace, pues, sino seguir uno de los cánones de la historiografía clásica. En particular, y en opinión de Corsini 37 , Orosio podría haber seguido en este caso el precedente de Justino, quien antepone a la narración de la historia de los distintos pueblos y ciudades descripciones del ambiente geográfico en que se encuentra.
b ) Pero el tratamiento que hace Orosio del elemento geográfico es absolutamente original por varias razones:
En primer lugar, por su universalismo. Sean las que sean las fuentes de este capítulo 38 , son evidentes unas pretensiones universalistas: «He recorrido brevemente, en la medida de mis fuerzas, las provincias e islas de todo el orbe» 39 . He aquí otra orgullosa contraposición de nuestro autor frente a los demás historiadores.
En segundo lugar —y en esto sí que Orosio parece absolutamente separado de los autores profanos—, la tierra para él es entendida, no como un campo de operaciones pasivo, sino como algo activo que se manifiesta ya en favor de aquellos que son ayudados por Dios, ya en contra de sus enemigos. La frecuente consideración de catástrofes naturales (terremotos, inundaciones, volcanes, caída de rayos, etc.) no tiene otra finalidad que expresar una de las manifestaciones de Dios en la historia: su castigo a los malvados; todo ello no es nada más que un instrumento de la ira divina. Y no se trata sólo de catástrofes; también fenómenos naturales, que, en principio, no pueden ser considerados de ninguna forma como negativos, son interpretados por Orosio como partícipes activos en el curso de la historia: la lluvia, por ejemplo, ha favorecido en más de una ocasión, por voluntad de Dios, a un determinado ejército, mientras que ha perjudicado al otro: la lluvia impidió a Aníbal tomar Roma 40 ; la lluvia ayudó a los romanos cuando se veían rodeados de marcomanos 41 ; la lluvia ayudó a Mario contra los africanos 42 . El viento impide en una ocasión que los dardos enemigos lleguen a su destino. Incluso la salida de la luna puede favorecer a un determinado ejército: en una batalla entre Pompeyo y Mitrídates, batalla que tuvo lugar por la noche, la luna salía a espaldas de los romanos; ello determinó que los enemigos, al ver las sombras alargadas de los romanos, creyesen que éstos estaban ya encima y lanzasen contra ellos sus dardos en vano; por supuesto que los romanos no tuvieron después problemas para derrotar a un enemigo sin armas 43 .
La tierra, pues, y los fenómenos naturales tienen en la obra de Orosio una participación activa. A esta concepción contribuye, sin duda, la idea, de origen bíblico, de Dios creador y señor del mundo, idea que reclama Orosio en una de sus citas bíblicas: «de él mismo son la tierra y su plenitud 44 .
Hay otro componente, apuntado ya por Corsini 45 , que contribuye a la transformación sustancial de la función de la geografía en la obra de Orosio: es la doctrina del pecado original que, presente en el cristianismo desde Pablo, llegaba a su precisión teológica en la época en que Orosio escribía, no sin haber pasado por vicisitudes agitadas, en las que nuestro autor había participado con ardor en su estancia en Palestina. El reflejo de esta controversia doctrinal sobre la historiografía de Orosio es claro e innegable; sin este precedente y sin la concepción agustiniana del mal, entendido, neoplatónicamente, como no-ser y, cristianamente, como peccatum o poena peccati 46 , no se comprendería la ley que Orosio pone como base de toda su narración histórica: la guerra y los estragos de la tierra y de la naturaleza son, indiscutiblemente, o evidentes pecados o castigos ocultos de esos pecados 47 . Esta situación tuvo origen, según Orosio, con el pecado del primer hombre 48 , que inició con él la condena y perdición de todo el género humano 49 . Y en esta comunidad de la culpa y de la condena —con la excepción, claro está, de los cristianos— vemos aflorar también la unidad indisoluble del género humano y, de rechazo, una especie de universalismo, luctuoso y miserable, pero innegable e irrenunciable, por medio del cual los actos de todos los hombres, se encuentren donde se encuentren, se insertan en la trama de la historia, sin excepciones o exclusiones. Tanto más, porque la condena del primer hombre y, con él, de todo el género humano ha convulsionado a la propia tierra, culpable también ella, para todo el tiempo en que los hombres la habiten 50 . El pecado del hombre ha comportado también para la tierra un castigo consistente en el empobrecimiento de su fecundidad en la flora y en la fauna 51 . Estas ideas son suficientes para transformar radicalmente la visión de la tierra, de simple teatro inerte del drama humano, en personaje que participa en la acción. Y, consiguientemente, en sus manifestaciones violentas de fenómenos naturales, horribles y ruinosos, se podrá ver también, junto a la voluntad de Dios que los deja encadenarse, la participación de un inocente condenado no por culpa suya. Y viceversa, cuando la tierra o la naturaleza participa en un triunfo justo, colabora como una potencia activa e inteligente.
No nos encontramos, pues, sólo ante una nueva geografía abierta a las sugestiones de un universalismo efectivo que no distingue entre tierras privilegiadas por la presencia del logos y tierras olvidadas por la ignorancia de los bárbaros, sino también con una visión de la tierra llena de la plenitudo del poder de Dios y, por otra parte, del hombre pecador y redimido. Y en esta lucha entre condena y redención, la tierra no es un fondo inanimado, sino que interviene activamente en ella.
2.3. ¿HISTORIA UNIVERSAL ?—Las pretensiones de Orosio en este sentido están claras; al menos en principio. En el prólogo a la obra dice concretamente:
...me ordenaste, pues, que de todos los registros de historias y anales que puedan tenerse en el momento presente, expusiera, en capítulos sistemáticos y breves de un libro, todo lo que encontrase: ya desastres por guerras, ya estragos por enfermedades, ya desolaciones por hambre, ya situaciones terribles por terremotos, insólitas por inundaciones, temibles por erupciones de fuego volcánico o crueles por golpes de rayo o caída de granizo, o incluso las miserias ocurridas en siglos anteriores a causa de parricidios y otras ignominias 52 .
No se plantea, pues, en un primer momento el problema de si ha de hacer una historia universal o una historia de un pueblo determinado, concretamente el romano. El encargo de Agustín, en palabras de Orosio, se limita a la recopilación de todo tipo de desastres que se encuentren en las obras de los historiadores anteriores.
Ahora bien, dado que esos desastres no aparecen solos, sino que van siempre unidos a un pueblo determinado, en la práctica se va a plantear el problema de hacer una historia universal o una historia de Roma, ¿Cómo soluciona Orosio el problema? Hay que distinguir dos cuestiones: por una parte, los planteamientos teóricos de Orosio y, por otra, lo que en la práctica hace.
Desde un punto de vista teórico, las pretensiones de Orosio, en principio, son universalistas. Ya lo hemos visto en lo que se refiere a la cronología y la geografía. También pretende ser universal desde el punto de vista del material historiográfico: su doctrina de los «Cuatro Imperios» (babilónico, macedónico, cartaginés y romano), que expone a comienzos del libro II y del libro VII, parece presagiar una historia universal. Y de hecho, el libro I lo ha dedicado en particular al Imperio Babilónico; el II lo va a centrar en el Romano; el III en el Macedónico; el IV en el Cartaginés, para volver, a partir del libro V y hasta el final, al Imperio Romano. En este sentido, y desde un punto de vista teórico, Orosio sigue la teoría de la «Sucesión de los Imperios» que está ya en un historiador de la época misma de Augusto: Pompeyo Trogo 53 . Para éste, Roma no es el término único y fijo de la historia humana. El universalismo de Trogo lleva consigo necesariamente la caída del ideal de la Roma eterna: en él desaparecen los ideales augústeos celebrados por Virgilio en la Eneida , por Horacio en el Carmen Saeculare 54 y en las odas romanas, y por Livio en toda su historia y, sobre todo, en el prefacio a los libros de la primera década. El universalismo, pues, de Trogo era particularmente peligroso para Roma, y es que, tanto si se piensa que ese universalismo tiene como base la que podíamos llamar teoría biológica de la historia 55 , como si se cree que se apoya en la llamada teoría cíclica 56 , la conclusión es que Roma está llamada a desaparecer.
Orosio acepta la teoría de los «Cuatro Imperios», con ciertas modificaciones originales ya en ella misma 57 , pero no acepta la idea de que Roma esté llegando a su fin. ¿De qué se sirve Orosio para salvar el escollo a que conduce naturalmente la aceptación de la teoría de los «Imperios»? De varios procedimientos:
a ) En primer lugar, haciendo intervenir a Dios en la historia. Para Orosio el Imperio Romano es la unificación política de la potestas divina sobre la tierra 58 . En la unificación de la potestas , en general, en el Imperio Romano y en la monarquía instaurada por Augusto Orosio ve la demostración histórica de la verdad del monoteísmo cristiano frente al politeísmo pagano; ello parece claro por el contexto en el que inserta la discusión sobre los «Cuatro Imperios» en el prólogo del libro VII: ese contexto no es otro que la polémica contra el politeísmo 59 ; y resulta aún más claro en la aprobación y consagración divina que ve Orosio en la persona y obra de Agusto, en el célebre capítulo 20 del libro VI.
El Imperio Romano no es, pues, como todos los demás: es un imperio querido por Dios y consiguientemente no está sujeto a la ley fatal a que los demás estuvieron sometidos.
b ) En segundo lugar, porque el Imperio Romano se identifica con cristianismo. Si antes de Cristo la progresiva ascensión de Roma ha sido un hecho querido por Dios, que preparaba la venida de su hijo, después de Cristo el Imperio Romano se va a ir identificando poco a poco con el cristianismo 60 .
Así pues, para Orosio la historia antes de Cristo se reduce a esto: Roma recoge la herencia de Babilonia 61 y, a través de cruentos enfrentamientos con los imperios intermedios (macedónico y cartaginés), consigue unificar todo el poder en una sola persona, Augusto, cuya época, con el nacimiento de Cristo, marca una divisoria clara. Después de Cristo, la historia se reduce a una progresiva identificación entre el Imperio Romano y cristianismo 62 . Estas dos consideraciones exigen que lo que, en teoría, debería ser una historia universal termine por ser una historia de Roma y de aquellos pueblos cuyas acciones se entremezclan con las romanas; y que las calamidades que prometía al principio sean las calamidades de los romanos y sus enemigos antes de Cristo, y las calamidades de los enemigos de los cristianos después de Cristo.
El mismo Orosio reconoce, de hecho, con frecuencia que su atención se va a centrar, por encima de todo, en Roma. Así, por ejemplo, para justificar la brevedad con que ha tratado los hechos del Imperio Babilónico dirá que es imposible recoger todas sus guerras, pero sobre todo que
... tendremos que detenernos, sobre todo, en la [historia] de los romanos 63 .
Reconoce claramente que es Roma la protagonista de su obra. Con la misma claridad lo reconoce en el libro V, cuando dice lo siguiente:
Yo, por mi parte, tanto ahora como en otras muchas ocasiones, podía haber entremezclado en mi narración las inextricables guerras de Oriente, que casi siempre empiezan o terminan con crímenes. Pero los hechos romanos, en los cuales se centra nuestro tema, son tan grandes que con razón quedan a un lado los demás 64 .
No cabe duda, pues, de que el propio programa de Orosio tiene, como uno de sus principios, el «centrar» su obra en los hechos romanos.
Y, cuando habla de otros pueblos, lo hace en función de que los hechos de éstos se entremezclan con los romanos. Lo acaba de reconocer en el texto anterior («Yo... podía haber entremezclado en mi narración las inextricables guerras de Oriente»); si hubiera hablado de las guerras de Oriente, lo hubiese hecho en función de que éstas se entremezclan con los hechos de su protagonista, Roma. Esta idea, de que los hechos extraños a Roma los narra en tanto en cuanto se entremezclan con los romanos, la encontramos en otras manifestaciones del propio autor. Así en el libro II, tras hablar de las Guerras médicas, dice:
Pasando a otros hechos, en Roma —para volver al momento en que lo dejé; y no es que por los intervalos en las miserias humanas me vea obligado a pasar de unos pueblos a otros, sino que, de la misma forma que las desgracias de otro tiempo, que ebullían por todas partes, se mezclaron con los propios hechos, así las relato yo mezcladas... 65 .
Esta idea de que va narrando los hechos según se van encadenando entre sí aparece también, un poco después, al final del mismo libro II:
He aquí cómo yo, en un pequeño libro y en pocas palabras, he ido, no desarrollando las acciones de las distintas provincias, pueblos y ciudades, sino sobre todo relacionando los distintos grupos de desastres 66 .
Un ejemplo concreto de cómo Orosio pone en práctica esto mismo que acabamos de ver manifestado desde un punto de vista teórico, podría ser el momento en que, tras hablar de uno de los tratados de Roma con Cartago, dice que arrancan y se encadenan con él una serie de calamidades:
Pienso que hay que citar también entre los males antiguos, en primer lugar, el tratado firmado con los cartagineses, que tuvo lugar en esta época; principalmente, porque a partir de él surgen tan grandes desastres que dan la impresión de que arrancan de él.
Efectivamente, en el año 402 de la fundación de la ciudad fueron enviados a Roma legados cartagineses que firmaron un tratado. La veracidad de la historia, por una parte, y, por otra, la mala reputación de los lugares y lo abominable de la época en que se gestó este tratado, ponen de manifiesto que a esta entrada de los cartagineses en Italia iba a seguir una granizada de desgracias y una eterna oscuridad de continuas miserias. En aquel momento, la noche incluso pareció alargarse hasta hora avanzada del día y una lluvia de piedras, cayendo de las nubes, azotó con auténticas pedradas a la tierra. Para colmo, en estos mismos días nació Alejandro, aquel grande y auténtico abismo de desgracias y atroz torbellino de todo Oriente.
Es la misma época también en que Oco, llamado también Artajerjes, tras llevar a cabo en Egipto una ingente y larga guerra, condujo en cautividad a multitud de judíos y les obligó a vivir en Hircania junto al mar Caspio... 67 .
Ejemplos como éste podrían aducirse con relativa abundancia. El punto de partida y el eslabón en torno al cual se encadenan los demás hechos es una acción romana.
Pero no sólo se trata de hechos concretos. La propia estructuración general de la obra, en función de los cuatro Imperios, gira en torno al Imperio más grande de todos ellos: el romano. Efectivamente, Roma recoge la herencia de Babilonia, y consiguientemente Babilonia es tratada en la medida que es la predecesora de Roma; y el Imperio macedónico y cartaginés son tratados en la medida en que son algo así como los tutores o conservadores de la potestas hasta que el Imperio romano llega a su edad adulta.
En definitiva, pues, la pregunta que nos planteábamos en este epígrafe puede ser contestada de la siguiente forma: Orosio sólo hace historia universal en el sentido de recoger aquellos hechos, que no son del Imperio romano, en la medida en que se entremezclan con los del Imperio romano. Se trata, pues, de una historia universal, pero una historia universal con un punto de referencia: Roma.
2.4. EL MATERIAL HISTORIOGRÁFICO .—Es el momento ahora de plantearse la siguiente pregunta: ¿qué hechos son los que recoge Orosio?
Desde un punto de vista programático, él mismo lo expresa en dos ocasiones: se trata de las desgracias que acompañan el recorrido del hombre a través de la historia. En el prólogo del libro I, según hemos visto ya, lo expresa con toda claridad al hablar de la orden de Agustín. En el prólogo del libro III lo vuelve a repetir:
...mientras ellos narraban las guerras, nosotros debemos narrar las desgracias que acompañan a las guerras 68 .
Esta pretensión de Orosio de narrar sólo las desgracias le obliga, y él mismo lo reconoce, a mirar con lupa las obras de los historiadores romanos y sacar, de entre las alabanzas que éstos hacen de Roma, el sentido desastroso de los hechos romanos anteriores a Cristo:
Éstas son, de manera ininterrumpida, la importancia y el número de las muchas desgracias que hemos enumerado y que tuvieron lugar a lo largo de todos estos años, de los cuales en muy pocos o en casi ninguno dejó de suceder alguna desgracia. Y esto lo he hecho a pesar de que los propios historiadores, cuya única finalidad consciente era la de alabar, evitaban enumerar estas desgracias para no molestar a los lectores para los cuales o acerca de los cuales se escribían estas cosas y para no dar la impresión de que intentaban aterrorizar más que instruir a sus oyentes con los ejemplos pasados. Nosotros, sin embargo, que vivimos ya en el final de los tiempos, no podemos conocer las desgracias de los romanos sino a través de aquellos que alabaron a los romanos. Por lo cual se puede entender fácilmente cuán grandes serían aquellas desgracias que fueron conscientemente eliminadas, a causa de su horror, de los libros de historia, cuando se descubren tantas otras que hemos podido aislar sutilmente del conjunto de alabanzas 69 .
Esta pretensión suya de buscar las desgracias que acompañan a las guerras explica, sin duda, que, tras cada una de las batallas y guerras que cita, recuerde el número de muertos, desaparecidos y prisioneros; ello lo hace con una regularidad pasmosa: evidentemente el número de muertos en una batalla es una desgracia que acompaña a la misma. Y en aquellos casos en que no conoce la cifra trata siempre de justificarlo; así, tras dar el número de soldados romanos muertos en un enfrentamiento con Pirro, reconoce que no puede hacer lo mismo con el ejército de Pirro; pero no lo puede dar porque no lo ha recogido ningún autor anterior a él; e, incluso, señala que los autores antiguos no solían recoger el número de pérdidas del ejército vencedor para no enturbiar la gloria de la victoria, salvo en aquellos casos en que ese número era tan pequeño que el reseñarlo podría contribuir a aumentar la grandeza del vencedor 70 . En otra ocasión, al hablar de las guerras de Domiciano, también justifica la ausencia de datos culpando a Salustio y a Tácito porque era norma de éstos el no señalar el número de muertos 71 .
El recordar, pues, la cifra de desaparecidos no es para Orosio sino un medio de reseñar la magnitud del desastre. A nuestro autor no le interesan las guerras por las guerras o las desgracias naturales por las desgracias naturales, sino por el sentido que tienen y por el desastre que suponen, sentido y desastre que están siempre a favor de su tesis. Esto lo reconoce él claramente desde un punto de vista programático:
...yo pretendo... transmitir la esencia de los hechos y no su desarrollo externo 72 .
Ahora bien, ¿cuál es esa esencia de los hechos? No es otra que la determinación del grado de desgracia de cada uno de los hechos. No se trata, pues, de explicar el significado de acciones desde un punto de vista político o socio económico por ejemplo; Orosio escoge ya a priori desastres y el sentido que busca en ellos es el mayor o menor grado en una escala de valores negativos. Ello tiene su repercusión evidente a la hora de escoger y analizar su material historiográfico y la tiene en los siguientes sentidos:
a ) En el hecho ya apuntado de recoger, siempre que puede, el número de muertos. Este número es un índice de mayor o menor desgracia.
b ) Cuando no puede dar esa cifra, recurre a otros criterios para determinar ese índice de desgracia. Así, en el ejemplo ya citado del enfrentamiento con Pirro, tras señalar que no puede indicar el número de muertos en el ejército del rey del Epiro, trata de calibrar la magnitud de sus pérdidas con otro criterio: de la atrocidad del desastre que Pirro sufrió en esta guerra son buen testigo, dice, la inscripción que él mismo colocó en el templo de Júpiter en Tarento y la famosísima frase que pronunció tras la batalla («Otra victoria como ésta, y volveré al Epiro sin un soldado»). Es, pues, otro criterio el que le sirve para calibrar la magnitud del desastre.
Valoraciones de este tipo son frecuentísimas en Orosio y sería larguísimo recogerlas todas; por supuesto, ello se sale del marco de esta introducción.
c ) La propia terminología utilizada por Orosio es buena prueba de que a él no le interesa tanto la descripción externa de las batallas y guerras como su significado desastroso; así, por ejemplo, habla de «el número de batallas... y el... de desastres romanos» 73 , de «las calamidades de la guerra» 74 , de «épocas... agitadas por guerras... llenas de desgracias» 75 .
Expresiones de este tipo son numerosísimas y con ellas se evidencia que la esencia que Orosio busca en las guerras no es otra que el daño y perjuicio que producen.
d ) Todo ello explica los frecuentísimos comentarios personales que Orosio hace de los hechos. Esos comentarios no tienen otra finalidad que profundizar en el sentido deplorable de las acciones humanas o de los fenómenos de la naturaleza, y constituyen una parte considerable de la obra.
Estos comentarios son, a veces, reflexiones parentéticas que ponen de manifiesto el triste sentido de una acción; así, la guerra de Darío contra los escitas a causa de que se le había negado la mano de la hija del rey de los mismos, es comentada de esta forma:
¡Gran servidumbre es ésta de poner en peligro de muerte a setencientos mil hombres por el capricho de uno solo! 76 .
El vergonzoso tratado de los romanos con los samnitas, tras el episodio de las horcas caudinas, es comentado por Orosio con una interrogativa retórica, donde señala que no quiere exagerar el hecho, y unas palabras en las que realmente realza su carácter vergonzoso:
Y ¿por qué yo, que hubiera preferido callarme esto, me voy a esforzar en exagerar con palabras la mancha de este vergonzoso tratado? Y es que los romanos, o bien no existirían hoy, o bien serían esclavos bajo el dominio samnita, si hubiesen mantenido, sometidos ellos mismos a los samnitas, la misma fidelidad que hoy quieren ellos que guarden sus sometidos para con ellos 77 .
Las calamidades que produjo Alejandro con sus campañas son comentadas así:
¡Oh obstinación humana y sentimientos siempre crueles! Y yo mismo, que he relatado todas estas cosas para demostrar los ciclos de las desgracias de todos los tiempos, ¿he bañado acaso en lágrimas mis ojos ante el recuerdo de un mal tan grande, por el que todo el mundo tembló, ya con la propia muerte, ya con el temor inherente a la muerte?... 78 .
El aspecto que presenta el mundo tras la muerte de Alejandro con los enfrentamientos de sus herederos lo ve Orosio así:
...la tumultuosa época de estas guerras me parece a mí observarla de la misma forma que si, contemplando por la noche un inmenso campamento desde la atalaya de un monte, no viese en el vasto espacio del campo otra cosa que innumerables fuegos 79 .
El triste espectáculo del enfrentamiento entre Seleuco y Lisímaco le merece también un comentario:
La situación era la de un triste espectáculo: dos reyes, de los cuales Lisímaco tenía setenta y cuatro años y Seleuco setenta y siete, se enfrentan para arrebatarse el reino el uno al otro, se mantienen en el campo de batalla y portan las armas 80 .
Y así se podrían citar innumerables textos.
Otras veces —y estos comentarios son los más frecuentes y los más extensos—, el comentario de Orosio se centra en comparar el significado de un hecho anterior a Cristo con hechos de su época o posteriores a Él. En definitiva estas colaciones se mueven dentro de la finalidad primordial de la obra, la cual, como ya hemos visto, tiende a demostrar que las desgracias anteriores a Cristo son mucho mayores y más frecuentes que las de su época. Así, todo el capítulo 6 del libro I es una comparación comentada entre Sodoma y Roma. La situación de Sicilia de antes de Cristo y la de su época es comparada así:
Esta isla, para decirlo en pocas palabras, no ha conocido lo que es la ausencia de desgracias hasta que no ha llegado esta nuestra época; es más (para explicar con claridad los cambios en las situaciones de los tiempos), de la misma forma que en épocas anteriores Sicilia, siempre sola, sufrió luchas tanto internas como externas, así también ahora es la única que no está sola. Y es que hasta el propio Etna —por no hablar ya del largo tiempo que duró la desgracia por la que fue oprimida en otras épocas, o de asta paz de que disfruta ahora—, el Etna, que en aquella época vomitaba en frecuentes erupciones con la consiguiente ruina de ciudades y campos, ahora, sin embargo, sólo humea en inocente espectáculo para dar pruebas de lo que fue en otro tiempo 81 .
Cualquier hecho anterior a Cristo le da ocasión a Orosio para hacer comentarios de este tipo. Y estas comparaciones ocupan, en extensión incluso, una buena parte de la obra. Por supuesto que de la colación salen siempre ganando los tiempos cristianos. Y para salir al encuentro de aquellos que piensan lo contrario, Orosio recurre con frecuencia a un argumento cuya idea central es la siguiente: los males presentes pueden parecernos mayores precisamente por eso, porque son los que sufrimos «ahora»; pero ello sólo es apariencia, ya que no quiere decir que sean mayores que los pasados, los cuales, precisamente por no sufrirlos, nos parecen menos duros. Esto lo apunta con frecuencia Orosio en su obra y lo desarrolla con extensión en el prólogo del libro IV. En definitiva, pues, esta idea no es sino un argumento más en favor de su tesis fundamental: los tiempos cristianos son mejores que los anteriores a Cristo. Sólo hay una cosa en la cual los siglos anteriores a Cristo superan a la época de Orosio: la densidad demográfica. En dos ocasiones encontramos la idea de la imposibilidad de recoger, en la época de Orosio, un número de soldados semejante al de algunos de los ejércitos de la antigüedad; así, el número de soldados del ejército de Jerjes es impensable en el s. v:
Y a un ejército como éste, impensable en nuestra época, y cuyo número es tan difícil hoy de reunir como difícil entonces de vencer... 82 .
Esta nostalgia por la densidad demográfica la expresa Orosio poco después:
¡Oh tiempos aquellos dignos de nostálgico recuerdo! ¡Oh días aquellos de inalterable serenidad, que se nos presentan ahora como luminosos, a nosotros que estamos algo así como en tinieblas! Días en los cuales, en un brevísimo intervalo de tiempo, salieron de las entrañas de un solo país nueve millones de hombres, que murieron en tres guerras llevadas a cabo por tres reyes consecutivos. Y no voy a hablar de la entonces desdichada Grecia, que derrotó, a costa de su propia muerte, a toda esa numerosa multitud, que buena falta nos haría ahora en nuestra época 83 .
Parece, pues, que al menos demográficamente Orosio tiene que reconocer la superioridad de los tiempos anteriores a Cristo frente a los tiempos cristianos. Quizá ello haya que interpretarlo como un ataque más a los paganos de su tiempo y a las prácticas de regulación de natalidad de la época imperial, con lo que, si lo miramos desde este prisma, las observaciones orosianas se convierten en un ataque más a los paganos.
Otras veces, los comentarios de Orosio son simples máximas, tan del gusto de la historiografía ejemplarista. Así, al hablar de cómo Atenas, tras un período de luchas internas, transfiere todo el poder a un colegio de ancianos, comenta:
Y es que las luchas intestinas engordan con el ocio, pero cuando la necesidad obliga, se delibera en favor de la comunidad, posponiéndose los intereses y los odios privados 84 .
Un poco más adelante, al señalar cómo los atenienses, que apenas podían defenderse manteniéndose dentro de sus murallas, deciden osadamente salir de ellas, señala:
Y es que la locura, cuando no va acompañada de meditación, considera como valor la indignación, y, todo lo que medita la ira, lo promete la audacia 85 .
El horroroso silencio de Roma tras el saqueo y salida de los galos le merece este comentario:
Y es que el solitario silencio de lugares espaciosos es siempre motivo de pavor.
Estos comentarios, por así decir paremiológicos, toman incluso, a veces, como excusa, un juego de palabras; así, al señalar que un general lacedemonio era cojo, comenta:
... pero es que en esta situación tan difícil, los espartanos preferían que cojeara su rey a que lo hiciera su reino 86 .
Concluimos este epígrafe. Orosio recoge todos los desastres, tanto humanos como naturales, de la historia; y los hechos que recoge están en función de su significado desastroso. No le importa, pues, el desarrollo externo de los hechos, sino su significado (uim dice él en III, Pról., 3), significado que en la interpretación subjetiva de Orosio es siempre negativo. De ahí el número de muertos, de ahí sus continuos comentarios que tienden a significar esa esencia de los hechos y que ocupan una parte importante de la obra.
2.5. GÉNERO Y ESTILO HISTORIOGRÁFICO .—La teoría historiográfica clásica distinguía claramente dentro de una obra de historia entre contenido y forma.
En lo que se refiere al contenido, señala claramente Cicerón que la primera ley de la historia es la «verdad», que no haya ninguna sospecha de favoritismo ni de animadversión. Ese mismo contenido exige el tratamiento de la cronología, de la geografía, de las deliberaciones anteriores a los hechos, de los propios hechos y de los resultados de los hechos; en lo que se refiere a las deliberaciones de los hechos, el autor puede indicar su opinión; en cuanto a los hechos, se debe señalar lo que se hizo y lo que se dijo, pero también cómo se hizo y cómo se dijo; y en lo que se refiere a los resultados, se deben indicar las causas 87 .
Por supuesto que Orosio no cumple la primera ley de la historia: la verdad y la ausencia de favoritismo y de animadversión. Y es que la obra de Orosio no es sólo historia sino también apología. En general, la historiografía cristiana se mueve dentro de este mismo carácter. La historiografía cristiana es una tensión entre dos extremos: por una parte, no se puede apartar de su necesaria defensa de la nueva doctrina y, por otra, precisamente para presentar esa defensa de una forma no sospechosa, se mueve dentro de las normas de la historiografía profana.
Ahora bien, la primera de esas normas, la escrupulosa verdad, no la puede cumplir por razones obvias. Tampoco la cumplían muchos de los historiadores profanos.
Orosio, pues, no cumple el requisito de la falta de favoritismo y de animadversión, pero es que tampoco lo pretende. En este sentido no hay que acusarle de falta de sinceridad. Efectivamente, nada hay en Orosio que recuerde las solemnes profesiones de veracidad de muchos de los historiadores profanos, que aparecen con tanta frecuencia en sus prólogos.
En la enumeración ciceroniana de lo que debe comprender el contenido historiográfico había un elemento subjetivo: la opinión del autor es permisible, sobre todo, en lo que se refiere a las decisiones humanas que desencadenan los hechos. Ahora bien, la doctrina clásica en ese sentido exigía el máximo de objetividad y de fides . Orosio, como ya hemos dicho, da con muchísima frecuencia su opinión particular sobre los hechos; pero esa opinión se mueve también dentro de la polémica antipagana que anima a priori toda la obra. Tampoco en esto se le puede acusar a nuestro autor de falta de sinceridad, ya que él nunca pretende cumplir el requisito de la fides , entendida ésta como adhesión a la opinión generalizada de otros autores sobre los mismos hechos que él trata. Él deja bien claro, desde el principio, cuál es el sentido que dará a todos los hechos que va a recoger en su obra: todas las guerras, desastres, calamidades, hambres, etc., que incluirá en su colección, son «pecado» o «castigo por pecados».
Hasta ahora, pues, no se puede decir que la obra de nuestro autor se mueva dentro de los cánones de la historiografía profana.
Hay, sin embargo, otros principios historiográficos profanos, cuya consideración conviene tener aquí en cuenta. Vamos a fijarnos sobre todo en dos, por la frecuencia con que el propio Orosio alude a ellos desde un punto de vista programático: la breuitas y el ordo .
La «breuitas ».—La doctrina clásica al respecto la expuso claramente Cicerón en el De oratore : es aconsejable la brevedad en las narraciones, pero siempre que no engendre oscuridad y siempre que no impida las dos virtudes máximas de toda narración: el deleite y la enseñanza 88 .
Dejando a un lado otras épocas y acercándonos lo más posible a la de Orosio, la obsesión por la brevedad es algo permanente en los historiadores del s. IV . Ahora bien, en este siglo, la brevedad es entendida en un doble sentido 89 : ya sólo como rapidez en la narración, ya como selección también. Esta diferencia se percibe en dos obras contemporáneas y pertenecientes al mismo género: la de Eutropio y la de Festo. Eutropio da una definición de la brevedad de su obra en la que no faltan ni la alusión a la rapidez ni la alusión a la selección:
... he condensado en un breve relato los hechos de la historia romana más importantes en los asuntos militares y civiles, añadiendo también lo que la vida de los emperadores ofrecía de reseñable 90 .
En Eutropio, pues, la brevedad es el resultado de una selección, particularmente severa y en función de un criterio de importancia y necesidad. El hecho de que la brevedad esté en función de una selección le da a Eutropio el carácter de historiador, y no de abreviador.
Festo, sin embargo, en la dedicatoria de su Breuiarium al emperador Valente, considera la brevedad como un fin en sí misma, sin estar en función de nada:
Tu Clemencia me ha ordenado ser breve... Recibid, pues, un breve resumen que puede ser objeto de cálculos aún más breves.
Y es que la obra de Festo representa, sin duda, la tendencia y el gusto por la lectio compendiosa que atestigua Sulpicio Severo.
Hay que distinguir, pues, claramente entre historiadores y abreviadores en el s. IV . Y la posición de los historiadores, comparada con la posición de los abreviadores que responden, en mayor o menor medida, a la demanda de un público ignorante, es delicada y ambigua. En los historiadores, a pesar de sus manifestaciones, la brevedad no es una de sus mayores preocupaciones; sólo la invocan como una concesión diplomática al gusto del «gran público», gusto que no pueden ignorar. En realidad, su ideal es dar una instrucción completa; entre éstos, Amiano representaría un caso extremo.
Esa demanda de brevedad entre el gran público es tan fuerte en la época, que Jerónimo se ve obligado en el prólogo de su Comentario sobre Daniel a responder a ciertas críticas precedentes:
... yo, de acuerdo con mi costumbre, escribo exponiendo y explicando todas las cosas tal como lo hice en los comentarios sobre los doce profetas, aunque desarrollando brevemente y de vez en cuando sólo aquello que no está claro, con el fin de que la excesiva extensión de libros innumerables no canse al lector 91 .
Esta demanda, que preocupaba ya a los «vulgarizadores» helenísticos, no ha ido sino creciendo a medida que ha pasado el tiempo.
Y volvemos ya a nuestro autor. Orosio reconoce y confiesa que él pretende ser breve y lo consigue. Manifestaciones en este sentido son frecuentísimas:
En estos momentos yo, por mi parte, me veo obligado a confesar que la conveniencia de llegar hasta el final me obliga a pasar por alto muchas cosas de entre tan gran variedad de males del mundo y a abreviarlas todas 92 .
... no se pueden recoger todos los hechos ni tampoco señalar detalladamente los que se llevaron a cabo y la forma como se llevaron a cabo 93 .
Voy a señalar lo más brevemente posible el origen de esta fatiga... 94 .
Desarrollar y recorrer las sinuosidades de las luchas internas y las inextricables causas de las sediciones me parece al mismo tiempo difícil y largo de contar. Baste en verdad resumir con brevedad diciendo que el primer... 95 .
Pero dejemos eso para hacer una breve reflexión... 96 .
Voy a contar, pues, en pocas palabras... 97 .
El problema que se plantea ahora es si Orosio se alinea en el grupo de los abreviadores, o en el grupo de los historiadores. Es decir, si esa profesión de brevedad es una pura concesión formal al gusto de la época o es una brevedad producto de una auténtica elección.
Por supuesto que Orosio se considera a sí mismo historiador y no abreviador. Todo el prólogo del libro III no es sino una discusión teórica en torno al problema de la brevedad. En él parece quedar claro que la brevedad que pregona Orosio está en función de algo muy importante: en función de que a él no le interesa el desarrollo externo de los hechos, sino sólo las desastrosas consecuencias de los mismos:
...mientras ellos narraban las guerras, nosotros debemos narrar las desgracias que acompañan a las guerras 98 .
En el mismo prólogo señala también que lo que él pretende es marcar el significado de los hechos, un significado que no es otro que el que les da su inserción en el sentido general de la obra: las guerras y desgracias son «pecado» o «castigo por pecados»:
...lo que yo pretendo, en contra de los demás historiadores, es transmitir la esencia de los hechos y no su desarrollo externo 99 .
La brevedad, pues, de Orosio está en función de una elección; una elección muy particular, pero una elección en definitiva.
Buena prueba de que no es el desarrollo externo de los hechos lo que le importa, sino sus consecuencias, es el texto siguiente:
Posteriormente, tras muchas guerras que brotaban por doquier, guerras que no nos parece en absoluto oportuno describir una por una, ese imperio, tras pasar, en medio de distintos avatares, por mano de escitas y caldeos, volvió de nuevo de forma semejante a los medos. Con relación a estos rápidos trasiegos, conviene que ponderemos brevemente cuántas desgracias y calamidades tuvieron que sufrir los hombres, cuántas guerras se desencadenaron en lugares donde reinos tan grandes y de tal naturaleza estaban cambiando con tanta frecuencia 100 .
No le interesa tanto la descripción externa de las guerras como sus consecuencias, consecuencias que sí pondera.
En otra ocasión señala que no le interesa tanto el desarrollo externo de los hechos como su mutua interrelación:
He aquí cómo yo, en un pequeño libro, y en pocas palabras, he ido, no desarrollando las acciones de las distintas provincias, pueblos y ciudades, sino sobre todo relacionando los distintos grupos de desastres 101 .
«Selecciona», pues, los desastres y los pone en relación entre sí.
En definitiva, pues, Orosio hace profesión continua del principio de la brevedad. Pero no se trata de una brevedad de epitomador, sino de una brevedad de historiador; es decir, está basada en una elección, la cual a su vez se hace en función de la finalidad primordial de la obra: recoger las desgracias del género humano. A la hora de explicar el sentido de estas desgracias no es breve, ni, por supuesto, oscuro.
El «orden ».—Una de las preocupaciones esenciales de la historiografía cristiana, desde Eusebio de Cesárea y sus predecesores (Sexto Julio Africano, Clemente de Alejandría e Hipólito de Roma, autores de las primeras crónicas universales), es el del establecimiento de una cronología precisa. Para enraizar las pretensiones de su religión en la más alta antigüedad 102 , para afirmar su seriedad y su competencia histórica, los autores cristianos habían tenido en cuenta los métodos tradicionales en orden al establecimiento de una cronología exacta. En revancha, los historiadores de tradición pagana desprecian el instrumento cronológico cuya posesión exclusiva ya se les escapaba y lo relegan como algo secundario; así, por ejemplo, Amiano 103 .
El problema, pues, del orden en estos historiadores cristianos se considera resuelto limitándose a la cronología. Y ello sucede también en Eutropio, quien confiesa, en el prefacio de su Breuiarium , que va a narrar los hechos romanos desde la fundación de la ciudad hasta su época siguiendo un orden cronológico.
Orosio, como historiador cristiano que es, se plantea también el problema del orden en su obra y lo considera resuelto tomando como base la cronología. Ya en el prólogo del libro I, cuando alude a la orden de Agustín, encontramos en un solo sintagma una profesión del principio de la brevedad y del principio del orden: ordinato breuiter uolumine 104 .
Que el orden es una preocupación de nuestro autor lo prueba su propia confesión en un momento en que señala que lo ha perseguido con ahínco:
He tejido la madeja inextricable de una historia sin orden... y es que me da la impresión de que, cuanto más he buscado el orden, con tanto mayor desorden he escrito 105 .
El criterio básico del orden es, en Orosio, el de la cronología, en el sentido de que, cuando hace historia de distintos lugares y pueblos, entremezcla los hechos, tomando como base la contemporaneidad de los mismos:
... Alejandro, cuyas guerras, o mejor, las desgracias del mundo que se sucedieron en serie bajo sus guerras, las dejo para un poco más adelante con el fin de, en aras de la cronología, volver en este punto a los hechos romanos 106 .
Pero todo esto lo probaré con mayor evidencia trayendo a la memoria las propias desgracias de los antepasados comenzando en primer lugar, según el orden de los tiempos, por la guerra de Pirro 107 .
Si alguna vez se ha descuidado en la aplicación del criterio cronológico, lo reconoce él mismo y trata de subsanarlo:
Pero, dado que al recordar las desgracias de Roma me he pasado un poco en el tiempo, y también porque me he dado cuenta de ello al hacer alusión a este Alejandro, ahora, volviendo atrás unos años, voy a recordar brevemente... bastantes cosas de Filipo... 108 .
Por otra parte, el criterio de seguir un orden cronológico va muy bien con la finalidad primordial de la obra, y es que el mismo le permite demostrar cómo, en determinadas épocas, se acumulan males; no es casual, dice, que las desgracias sean contemporáneas unas de otras. Está tan enraizada en la mente de Orosio esta idea, que ello se manifiesta incluso en las fórmulas de transición, o mejor, en la falta de fórmulas de transición, tan características de toda narración historiográfica. Efectivamente, con frecuencia —y ello lo hace, sobre todo, en el libro VII, cuando habla de los emperadores— señala el pecado o la mala disposición de un emperador contra los cristianos, e, inmediatamente después, sin ninguna partícula de transición, introduce un sequitur , cuyo sujeto es un terremoto, un desastre o una guerra; la necesaria contemporaneidad de la maldad del emperador y del castigo es tan fatal que no necesita nada más que yuxtaponer los dos hechos sin más.
Por el contrario, en el caso, por ejemplo, de Trajano, hacia el que Orosio manifiesta evidentes simpatías, y del que dice que con el tiempo suavizó su postura para con los cristianos, a la hora de señalar que en su época hubo un incendio, introduce la frase en que habla de este incendio con un uerumtamen:
... suavizó inmediatamente su edicto con rescriptos menos duros. A pesar de ello, la casa áurea de Roma... fue destruida... por un incendio repentino... 109 .
No se entiende el uerumtamen , si no pensamos que, para Orosio, no es lógica la contemporaneidad de la acción de Trajano y de un incendio.
En definitiva, pues, el orden cronológico, aparte de ser un principio seguido por otros historiadores cristianos, es en Orosio un procedimiento que va muy bien con la finalidad primordial de su obra.
El estilo historiográfico .—La historiografía no es sólo contenido, sino también forma. Conocidísimo y discutidísimo es el pasaje del De legibus de Cicerón, en el que Ático se dirige al gran polígrafo diciéndole que debe practicar la historia porque la historia es opus, ut tibi quidem uideri solet, unum hoc oratorium máxime 110 . Generalmente se ha dicho que el tal opus oratorium maxime designa una especie de historia retórica, donde la verdad está oculta entre flores de hermosas descripciones y lugares comunes. Leemann 111 , sin embargo, apunta que la historiografía, de acuerdo con el prólogo del De legibus, es un opus oratorium , el cual, no obstante, no debe ser escrito oratorio genere dicendi ; es decir, lo que Cicerón quiere significar es que la historia debe ser tratada formalmente de una manera digna; su estilo debe ser igual, sin altibajos, y fluido.
En este sentido, en la obra de Orosio hay que distinguir dos partes perfectamente diferenciadas: por un lado, las partes que son puramente narrativas y, por otra, aquellas que son demostrativas. La discusión en torno al estilo historiográfico de Orosio ha de centrarse, evidentemente, en las partes narrativas, ya que las otras son, más bien, pequeñas piezas oratorias cercanas al género deliberativo.
En las partes narrativas se mantiene, generalmente, dentro de los límites del genus medium , que es característico de la historia. Ahora bien, en este sentido tenemos que hacer dos observaciones: en primer lugar, que, a medida que va avanzando la obra, se eleva algo el tono de la misma; y, en segundo lugar, que, incluso en las partes narrativas, es una constante a lo largo de la obra la utilización de un recurso oratorio definido ya en la Retórica a Herennio : la descriptio .
Efectivamente, a medida que avanza la obra se nota cierta tendencia a elevar el tono; es, sobre todo, en los hechos ya de la época imperial donde Orosio se permite de vez en cuando ciertas alegrías formales; así, por ejemplo, cuando habla del constante nombramiento y destitución de Atalo por parte de Alarico, lo hace con este juego:
... in hoc Alaricus imperatore facto infecto, refecto defecto... 112 .
Cuando habla de la pesadez de las langostas que azotaron Egipto, también en el libro VII, recurre de nuevo a un juego de palabras con aliteración, asonancia, etc.:
... tenentes terentes tegentesque omnia... 113 .
En el mismo capítulo utiliza dos gradationes con tres verbos juntos:
Ibi rex potentiam Dei sensit probauit et timuit... hic rex potentiam Dei sensit probauit et credidit... 114 .
Estos juegos no son fáciles de encontrar hasta el libro VII, que es el libro íntegramente dedicado al Imperio y al cristianismo. En general, el libro VII es de un tono más elevado desde un punto de vista formal; y es que con él ha entrado Orosio en el cristianismo, es decir, en el tema que sentimentalmente más le afecta.
Por otro lado, decíamos, es una constante a lo largo de toda la obra la utilización del recurso conocido ya en la Retórica a Herennio como descriptio ; se llama descriptio 115 a la aguda, clara y profunda descripción de las consecuencias de un hecho; y este tipo de adorno, se dice, levanta la indignación o la misericordia, por cuanto se expresan brevemente y juntos todos los resultados de un hecho; y aduce ejemplos el autor de la Ret. a Her .; uno de ellos es una descripción de lo que sucedió tras la toma de la ciudad.
Después de todo lo que hemos dicho, no hace falta insistir en que la obra de Orosio es una constante utilización de este recurso; es una continua descripción de las consecuencias que acarrean las guerras y las malas acciones de los hombres. Un ejemplo: al hablar de Gayo Graco dice que su nombramiento como tribuno de la plebe fue pernicioso para el Estado; e inmediatamente, los resultados de ese nombramiento introducidos por un nam 116 . Este tipo de introducción (nam o enim) para señalar las consecuencias de una acción es frecuentísimo en Orosio.
En este sentido, es decir, en esta continua utilización de la descriptio , la obra se mueve, en cierta forma, incluso en sus partes descriptivas, más dentro de un tono oratorio que dentro de uno historiográfico.
En lo que se refiere a las partes que hemos llamado demostrativas, no hace falta insistir en que se desenvuelven dentro de un tono no historiográfico; se parecen más, como hemos apuntado, a un discurso del género deliberativo. Efectivamente, siempre que Orosio se sale de la narración —y esto lo hace con muchísima frecuencia— para entrar en la defensa de su tesis, nos encontramos con todos los elementos propios de un discurso del género apuntado. Ello es tan evidente que no vamos a entrar en detalles, que, por lo demás, no tienen cabida en esta introducción.
Así pues, la obra de Orosio, desde el punto de vista de la forma, es historia sólo en una parte de la misma. En la otra, desde luego que no; la otra es la defensa de su tesis. Y por mucho que Orosio trate de presentarse como historiador, su finalidad no es hacer historia —la historia sólo le sirve como medio—, sino defender una tesis; en definitiva, hacer una apología del cristianismo.
EL TEXTO
La tradición manuscrita de las Historias de Orosio es rica y abundante. Bateley y Ross 117 dan una lista de nada menos que 245 manuscritos.
Los manuscritos en los que generalmente se apoyan las ediciones de Orosio pertenecen a dos familias distintas. A la primera familia pertenecen los siguientes códices:
El Laurentianus pl. 65, 1 (L). Es de finales del s. VI . Presenta algunas lagunas; entre ellas, todo el libro VII; pero aunque tiene omisiones, es un códice muy antiguo y más libre de interpolaciones que todos los demás. Por otro lado, las palabras menos corrientes, sobre todo los nombres propios, no entendidos por el escriba, presentan con frecuencia errores: cartham por Cirtam; utilium por Atilium , etc. Todo el códice fue corregido por un contemporáneo (L2 ); este corrector, que sin duda vio el arquetipo, introdujo muchas correcciones en las que merece confianza. El primero que recogió el códice fue Antonio María Biscionio en el año 1729 para uso de Havercamp 118 . De este códice no deriva ni ha sido transcrito ninguno de los códices que quedan. Pero de su familia son los que siguen.
El Codex Donaueschingensis (D), de la biblioteca del príncipe de Everstenberg, núm. 18. Es del s. VIII . Tiene toda la obra de Orosio y nace del mismo arquetipo que L, de ahí que tenga muchas lecturas, verdaderas y falsas, comunes con L, aunque está libre de muchos de los errores de aquél. Es el más antiguo de su familia si exceptuamos L. Fue escrito por un escriba que transcribió el arquetipo sin ningún tipo de crítica. Tiene pocas interpolaciones y las que hay son fácilmente reconocibles. Hay que notar que está lleno de barbarismos que eran propios del lenguaje corriente de la época: uidire, cupiae, scripturis (por scriptores), negare (por necare) , etc. Zangemeister, en su edición, anota todas sus variantes en el libro I de las Historias ; a partir del libro II, sólo anota aquellas variantes que puedan dar algo de luz al texto.
El Codex Bobiensis (B) o Ambrosianus D. 23. Es de comienzos del s. VIII y pertenece a la misma familia que L y D. Tiene más interpolaciones y errores que D.
A una familia distinta que los anteriores pertenecen los códices siguientes:
El Codex Palatinus 829 (P). Es del s. VIII y está escrito por dos copistas: fols. 1-44 y fols. 45-115. Tuvo dos correctores, el primero de los cuales (P2 ) tiene enmiendas importantes. De todas formas es un buen códice y el mejor de la familia que estamos analizando.
El Codex Rehdigeranus R 108 = R. I 5, 30 de la biblioteca de la ciudad de Bratislava (R). Es de la misma familia que el anterior y fue copiado a finales del s. IX o comienzos del s. X . Tiene muchas correcciones; si prescindimos de ellas, coincide con P, y, en algunas correcciones, con P2 . Es difícil de definir su grado de parentesco con P; lo que sí está claro es que R no ha sido copiado de P, y no es seguro si sigue una copia de P o el mismo arquetipo que P.
Unidos los testimonios de estos códices, puede llegarse al arquetipo, el cual, aunque no carecía de corrupciones, estaría, según Zangemeister, tan cerca, tanto de la época como de la obra de Orosio, como casi ningún otro arquetipo de un escritor antiguo. Efectivamente, en las coincidencias entre L D B P R, o, cuando faltan algunos, sobre todo L, en las coincidencias entre D P R, es lícito ver la auténtica lectura, salvo en caso de extrema necesidad e, incluso en estos casos, hay que procurar no corregir al propio Orosio. En este sentido erró, con frecuencia, Francisco Fabricio Marcodurano, quien muchas veces sustituyó palabras de Orosio por lecturas de fastos e historiadores antiguos. Hay que tener cuidado también con la identificación de interpolaciones, ya que el propio Orosio suele interpolarse, en cierto sentido, a sí mismo; tal sucede cuando toma el mismo dato de dos autores, así en IV 14, 7, donde habla de dos batallas en Trebia, en IV 18, 6 y 8, donde cuenta dos veces la muerte de Claudio Marcelo.
Cuando no hay acuerdo entre las dos familias de códices (L D B y P R) y el peso de la balanza no se inclina a ningún lado, la solución hay que buscarla, dice Zangemeister, en el sentido de la frase, en la fuente del autor, o en la identificación de los errores propios de los códices; así en VI 10, 1, Aduatuci sólo en D, Atuatuci en los demás; esta última forma puede haber nacido de la tendencia a la paranomasia en los códices (a tua tuti ). En otros casos, sobre todo en lo que se refiere a los nombres propios, la situación queda sin solución.
Cuando no hay acuerdo entre los códices de una misma familia, en principio deben ser preferidas las lecturas de L y P.
EDICIONES
Más suerte tuvo la obra de Orosio, en lo que a ediciones se refiere, en los siglos XV y XVI que en nuestra época.
Las primeras ediciones de Orosio datan concretamente de finales del XV ; en el último tercio de este siglo aparecen concretamente tres. La primera de ellas es de Augusta (Editio Augustana) y el año de su aparición, el 1471; la edición corrió a cargo de Juan Schuszler.
Cuatro años después aparece otra edición en Vicenza (Editio Vicentina , probablemente del 1475). El editor es Hermano de Colonia y el corrector de la edición es el vicentino Eneas Vulpes. De las tres ediciones de finales del siglo XV , Havercamp da el primer lugar a ésta.
Otra edición del siglo XV se imprimió en Venecia en 1483. Su editor es Octaviano Escoto.
En 1500 hay otra edición en Venecia a cargo de Bernardo de Venecia.
En París aparecen dos ediciones a comienzos del siglo XVI . La primera, de 1510, corre a cargo de Juan Barbier. La segunda es de 1524 y su editor es Sebastián Mengino.
De Colonia son las dos ediciones siguientes en este mismo siglo: una de 1526 y otra de 1542. Ambas fueron impresas por Godofredo Hidorpio. La primera corre a cargo de Gerardo Bolsuingio: de ahí que sea conocida como Editio Bolsuingiana. La de 1542 corre a cargo de Juan Cesario, editor también de la Historia Natural de Plinio. Este editor introdujo ya la división en capítulos que encontramos en la edición de Zangemeister.
Uno de los estudiosos que más ha hecho por el texto de Orosio ha sido Francisco Fabricio Marcodurano. De él son tres ediciones de las Historias , de los años 1561, 1574 y 1582, respectivamente. La primera de ellas es una edición con notas.
La edición de Andrés Escoto (Maguncia, 1615) no añadió nada nuevo a las ediciones de Fabricio.
Después de la edición de Andrés Escoto empieza un largo período de olvido para el texto de nuestro autor. Concretamente tuvieron que pasar 120 años para que apareciera una nueva edición: la de Havercamp. Las notas de esta edición son fundamentalmente relativas al texto.
Del siglo XIX son la edición de Migne 119 y las dos de Zangemeister 120 . La primera de ellas ofrece el texto juntamente con notas de Havercamp y Bivario. Las ediciones de Zangemeister son las de más autoridad hasta el momento sobre el texto de Orosio.
De nuestro siglo sólo conocemos una, la de Raymond 121 , que presenta, al mismo tiempo, traducción en inglés.
TRADUCCIONES
La primera traducción de Orosio de la que se tienen noticias es nada menos que del s. IX . Se trata de la versión anglosajona del rey Alfredo. Más que de una traducción, se trata de una interpretación de Orosio, ya que, en muchas ocasiones, abrevia el original y, en otras, lo desarrolla. La primera parte por ejemplo, la geográfica, está mucho más desarrollada que en el original, ya que en ella se encuentran elementos sacados de los Commentarii y de la carta de Agripa para la descripción de la región danubiana 122 , e informaciones geográficas que derivan, probablemente, de Mela y Valerio Máximo 123 . Tiene, además, bastantes deformaciones en los nombres propios latinos. El manuscrito utilizado por los traductores no es, precisamente, de los primeros que conservamos de Orosio; ese manuscrito es poco anterior al siglo IX 124 . La traducción no es, pues, muy fidedigna, ya por los añadidos que introduce, ya porque el manuscrito que utiliza no es de los más antiguos.
En el siglo X tenemos noticias de otra traducción de la obra de Orosio. Se trata de una traducción árabe que se encuentra en un ejemplar único de la biblioteca de la Universidad de Columbia de Nueva York, X, 893-712 H, y que representa un texto de Orosio enormemente contaminado 125 .
Orosio, pues, empezó a ser traducido en época muy antigua.
Mucho menos interés ha despertado su obra, desde el punto de vista de la traducción, en época moderna. No tenemos noticias de traducción ninguna en castellano. Esta nuestra sería, pues, la primera. Del presente siglo son, sin embargo, dos traducciones inglesas, una de 1936, con edición, de I. W. Raymond 126 , y otra, de 1964, de R. J. Deferrari 127 , que consta de una pequeña introducción y de una relación bibliográfica no precisamente muy actualizada (la obra más reciente de las recogidas en la bibliografía es de 1930).
NUESTRA TRADUCCIÓN
El texto que seguimos para ella es el de la edición de Zangemeister. Las escasas ocasiones en que nos salimos del mismo son advertidas en notas.
De este mismo editor cogemos la división en párrafos y de él también los epígrafes de los distintos capítulos y párrafos: si bien en la edición de Zangemeister estos epígrafes aparecen agrupados al final de la edición, nosotros los hemos introducido en el lugar que les corresponde, por ser ello mucho más cómodo para el lector.
DISCREPANCIAS RESPECTO A LA EDICIÓN BÁSICA EN EL PRESENTE TOMO