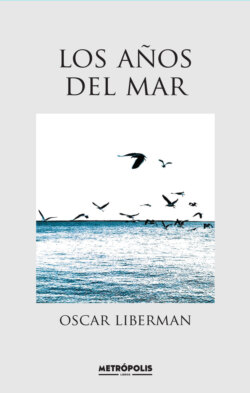Читать книгу Los años del mar - Oscar Liberman - Страница 6
2. Mar y anhelo
ОглавлениеTodo está oscuro, reina una clara oscuridad, una clara y húmeda penumbra. El mundo parece moverse plantado sobre una realidad inestable. Mi estómago se siente cada vez más flojo, al tiempo que los músculos abdominales se contraen hasta el límite. Siento agitarse mi respiración pero, a pesar de tomar conciencia de esa alteración, no tengo control sobre las reacciones involuntarias de mi cuerpo. De pronto, el cabo Ramírez se me abalanza. Estoy arrodillado aunque me siento acostado boca arriba. No logro verle el rostro, hay una potente luz, un reflejo difuso a sus espaldas. Sólo veo su sombra casi encima de mí pero sé que es él.
Transpiro, caliente en el cuerpo, frío en la nuca.
Toma la pistola y la apoya en mi frente. Dice algo como que me despida. No llego a distinguir las palabras, se confunden con la explosión negada, con la voz de mi padre que intenta decirme algo que no comprendo en el momento en que el torbellino de la mañana me absorbe y me hace caer en él arrancándome de la pesadilla.
Mientras asciendo vertiginosamente hacia el despertar, alcanzo a escuchar un grito ahogado, parece ser mi propia voz. Trato de enfocarme, me cuesta salir del angustioso sueño, algunas cosas continúan, a pesar de despertarme, tengo dudas acerca de dónde estoy, y me convierto en un habitante involuntario de ese extraño espacio de intersección entre la percepción racional y el sueño. Mi respiración sigue agitada, reina la humedad, estoy transpirado, el suelo se mueve y hay un resplandor frente a mí. Me encuentro acostado y el cabo Ramírez no está. Mi padre tampoco.
Y estoy vivo.
Estoy en el velero.
A medida que voy haciendo pie en la realidad tangible las cosas comienzan a tener sentido. El resplandor de los rayos del sol del tardío amanecer otoñal me da directamente en el rostro. Hay mucha humedad. No logro erradicar completamente de la cabina los vestigios del sueño. Algunas presencias permanecen invisibles, como trazas de opresión, esperando por mí en el interior del velero. De alguna manera mi inconsciente parece ubicarlas en lugares a los que no me acercaré: la esquina del sillón de enfrente que estoy utilizando como litera, el camarote de proa, el fondo de la conejera de popa. Evito pensar en cuál de ellos se ubica Ramírez, en cuál mi padre, en cuál ella.
Me incorporo, voy hasta el baño, regreso nuevamente a la dinette y observo el mar y el amanecer a través de las ventanas de babor. Luce levemente arrugado. Debe estar helado, se lo percibe suave.
De pronto una oleada de ganas de sumergirme en él me asalta. Trato de enfocarme en la realidad concreta y abandonar finalmente la pesadilla. Comienzo a desandar el camino de mi memoria reciente.
Ayer había tormenta.
Una imagen gris se dibuja ahora en mis ojos mirando la nada. No es el gris original, es gris sobre gris. Gris violento sobre el gris pacífico y triste.
Ayer había olas muy altas. Venían de todas partes mientras la marea, casi en la pleamar, se peleaba con el fuerte nortazo que soplaba, y yo me embarcaba, izando una pequeña vela, al atardecer, en una lucha terminal entre el cese del todo y la navegación. Me estaba escapando de ella. En realidad era ella la que se había escapado de mí, entonces yo me escapaba de mí mismo, de mis ganas. Me escapaba de su escape.
Enciendo la hornalla, lleno la pava y la pongo sobre el fuego a calentar. Cargo el mate con yerba y regreso nuevamente al baño a afeitarme mientras espero que el agua esté a punto. Eso es bueno: afeitarme, desayunar, pararme sobre cosas cotidianas.
Eso haría, tiraría anclas sobre el tiempo real.
Regreso afeitado alertado por el silbido de la pava sobre el fuego. Me siento limpio, paulatinamente más activo. Mis músculos recuperan tensión a medida que salen del adormecimiento y la laxitud de la noche húmeda de pesadilla. El aire caliente del calefactor, la humedad y el suave mecer del barco tiran de mi espalda y frenan mi recuperación. Abro la puerta y subo a cubierta, sin vestirme, con el mate en la mano.
El aire gélido y salado inunda y quema mis pulmones. Chupo de la bombilla la infusión caliente, inspiro nuevamente el aire helado.
La sangre late caliente, el mar impasible invita a sucumbir en el extraño encanto final de la muerte imprevista. La brisa se lleva todo, introduce microscópicos cristales de sal mis huesos, sumerge mi cuerpo completo en un vibrar de súbitos tiritares. Dejo el mate apoyado en una bancada y bajo a vestirme urgido por el precipitado frío que me inunda.
Me recibe el aire caliente. Por un instante dirijo involuntariamente la vista a uno de los rincones prohibidos. Siento que el clima pesado del interior me devuelve a la pesadilla.
Apago el calefactor. Me visto y salgo a cubierta. Llevo en mis manos pan, queso y un puñado de almendras tostadas. Antes de salir abro los tambuchos para ventilar: que la brisa fresca de la mañana se lleve lejos los vestigios de la pesadilla, las presencias y el adormecimiento hipnótico de la huida.
Desayuno despacio, alterno cada bocado con un mate caliente. El mar tiene esas cosas: siempre cala hondo. El frío en las coyunturas de los huesos, los sabores en la multiplicación de la percepción. Todo es lento, intenso, íntimo.
El barco flota aproado al norte. El viento disminuyó considerablemente desde mi partida. No le creo a esta inusual calma que recuerda la pausa de los amantes en medio de una noche de pasión. Sé que vendrá más viento, nuevo viento, el mismo viento renovado. El velero cabecea con levedad, atravesado al canal en el que me encuentro fondeado. La proa apunta a las lomas de la playa de la isla que se encuentra al norte. La popa se orienta a la isla de barrancas y arbustos del sur.
Si se observan ambos paisajes por separado, parecen pertenecer a diferentes geografías. El contraste entre ellos se reproduce en el viento y la corriente. La cadena de fondeo cuelga laxa, mientras el mar intenta llevar al barco hacia el noroeste y el viento, al sudeste.
El barco navega lento y sumamente acotado por los límites del fondeo. Me quedo parado en la popa observando el paisaje. Viento y marea, paisaje del norte y paisaje del sur, ella y yo, pasado y futuro, pesadilla y vigilia. La secuencia de dicotomías origina un leve pero molesto sabor ácido en mi interior. Alejo de mí esas sensaciones y me quedo solo con ella en mis pensamientos. La imagino observando la costa del sur, su mirada transparente, sutilmente llorosa. Fijo mi vista en la orilla hasta que me duelen los ojos, hasta que la brisa fría y salada arranca lágrimas de cansancio en mi visión. En un momento veo a través de sus ojos y de los míos. Percibo la mirada compartida fija en la intensidad del desolado paisaje y por un instante me siento menos solo. Pronto la marea subirá y cubrirá la mayoría de lo que ahora tengo frente a mí. Un temor de otra parte se apodera de mis sensaciones. Me afano en observar todo antes de que desaparezca.
Estoy en un canal lateral del brazo norte en la bifurcación del Tres Brazas. Los navegantes bautizaron a este lugar “El Dormidero” por su comodidad y seguridad para pasar la noche fondeados al borneo. Durante un tiempo, el breve lapso que dura el romance entre navegantes deportivos, pescadores y otras especies del agua, se formó un consejo para desarrollar en las islas alguna actividad recreativa. De esos días quedaron los restos de un refugio de chapa con una parrilla, un mástil que resiste estoicamente los fuertes vientos del sur, un muelle de hierro derruido y el Róbalo: un viejo barco que fue llevado hasta esas costas con la idea de construir una especie de hostería.
El proyecto fracasó y todo se fue oxidando, como los lazos entre esos navegantes, como el romance jamás correspondido entre la costa del norte y la del sur.
Fijo mi vista en la esquina alejada hacia el este, donde se yergue la baliza que señala el acceso desde el brazo norte. El paisaje a partir de allí muta hacia formas tan variadas que parece imposible que pertenezca a la misma isla en sólo una milla de recorrido. Daría la impresión de que alguna fuerza extraña tomó cosas de diferentes épocas y fue arrojándolas sobre la costa.
Comienzo a recorrer con la mirada el paisaje de esa isla desde la baliza clavada en el acceso. La playa es de arena oscura, firme. Tengo poco más de dos años, no dejo dormir a mi hermano mayor, que se queja. Mi padre decide escarmentarme, me encierra en el living a oscuras, pero no termino de atemorizarme. La sombra de su figura tras el vidrio opaco que comunica al pasillo iluminado delata su presencia. Entonces busco un autito de colección y me pongo a jugar, para no claudicar en la derrota de lo que considero un injusto escarmiento.
La playa se extiende por unos cien metros. Los recorro con la vista hasta que el suelo comienza a transformarse en la blanda calidez del barro marino, sutil transformación que el color no delata. Mamá toma mi mano y caminamos todas las siestas hasta la plaza central a comprar un chocolatín Crembar. Mi hermano mayor está en el jardín de infantes, los más pequeños aún no nacieron. Me siento inmensamente feliz en ese breve instante en el que soy hijo único. El pecho se me ensancha en la caminata mientras juego a la libertad y la protección soltando por momentos la mano de mamá y corriendo unos metros para luego esperarla en la esquina, tomar nuevamente su mano y cruzar juntos la calle. No tengo la menor idea de lo que puede significar la felicidad pero la siento como algo infinito, como una bocanada de aire puro al que mis pulmones les resultan pequeños.
En el barro, un poco más al oeste, crece la espartina, siempre presente, mitad del día bajo el mar, mitad del día meciéndose por la brisa bajo el sol. El otoño la pinceló con gruesos trazos amarillos. Seguramente por estar más expuesta al desapacible clima de mar adentro, la espartina que crece en estas islas retiene menos el verde que la del puerto. La felicidad debió encontrar refugio en mis sueños. Soy un chico tímido, demasiado estudioso, demasiado responsable, condenado al montón o a las burlas en la escuela. Por eso sueño, por eso estudio música, imaginando éxitos, riquezas y aceptaciones. Sobre el final de estos días ella, la inalcanzable, me regala un viaje inicial hacia el romance. Comienzo a creer verdaderamente que el futuro puede parecerse a mis sueños.
La espartina encuentra un duro límite que le impide crecer más allá. La costa comienza a tener forma de barranca con la marea baja, y el suelo se vuelve duro, salitroso, todo rajado, como el de los desiertos del norte. Desde lejos, parece un piso embaldosado con lajas blancuzcas. Un nuevo terreno donde hacerse firme. El colegio secundario es todo opresión: desde el brigadier nombrado como rector por el gobierno militar, hasta el clima de prohibición a pensar. Me siento un resistente. La situación económica de mi familia mejora, toco música en una banda, navego en el mar de los romances, la realidad comienza a parecerse al futuro deseado pero yo me endurezco de a poco, extraño al niño torpe y bueno.
La barranca toma altura, más de cinco metros desde la línea de marea baja, sin embargo el suelo casi no es visible, la vegetación cubre todo. Parece irreal ver el monte pampeano desparramado en medio del mar. Chañares, molles, jumes, zampas, palos azules forman un conjunto achaparrado casi sin senderos posibles. Ninguna especie supera los dos metros de altura. La hostilidad del ambiente impide el desarrollo de las plantas más allá de lo mínimo.
La imagen es difícil de procesar: mar, barro, barranca, piso duro y bosque petiso y cerrado de un color verde gastado, como la lona de una carpa de campaña. Todo llegó de golpe, un brutal revés de la vida, sin aviso. El final del primer amor, la música abandonada, las responsabilidades militares y el cabo Ramírez y su pistola. Sobrevivir y reconstruir mi existencia, sentir que eso, seguramente, no será posible.
En medio del monte asoman los restos herrumbrados del refugio y en la costa, fuertemente escorado sobre babor, el Róbalo, varado en el barro, completamente oxidado, perfectamente visible con la marea baja. No ha quedado nada que no sea hierro corroído, a excepción de la cubierta y el techo que rodea y cubre el puente de mando. Ahí se alcanza a ver la madera de teca de un color gris seco. Ni el clima ni los pescadores pudieron quitarla de su lugar, como una piel de supervivencia. Pienso en las concesiones que hice con la vida para sobrevivir al cabo Ramírez, a la tristeza continua, a la sucesión de días iguales.
Alejo mi mirada de ese paisaje y giro mi rostro para observar hasta el final del canal sus playas de barro y arena mezcladas, carentes de vegetación. De vez en cuando algún chulengo o un grupo de guanacos se asoma en ese sector. Sobre el final del canal, ambas costas, las del sur y la del norte, se tornan iguales. Tikún olam, la reparación universal. Vuelvo a perder la vista en una mirada difusa que funde el paisaje con la imagen de ella. Siento que mi escape encuentra un límite.
Pronto la marea cubrirá todo y quedará muy poco a la vista. Es mucho mayor el conjunto de realidad que deberá ser imaginada que la visible. Me aflojo, siento el peso de mi huida sobre los hombros. La presencia de ella perdura en el barco, a las otras las llevó el viento. Es como la marea, se acerca, se aleja, me busca para escaparse. No quiero pensar en eso, que decida la marea si la lleva o no, no puedo hacer nada bien, perturbado por esa ansia. Alcanzo a imaginar la sensación de vacío que deben sentir los cangrejos caminando en la orilla cada vez que el agua se retira. Me concentro en otras cosas. Amarinar el barco, prepararme un almuerzo.
El sol brilla casi arriba, el azimut otoñal reduce su máximo esplendor a un destello bastante lateral que entibia las cosas frías como el agua y la sal y extiende la sensación de calor fuera de mí. Luego de una breve comida me dejo arrastrar por la atracción de la litera de babor. Me recuesto boca arriba, los rayos del sol atraviesan lateralmente mi visión hacia el techo.
Tres farolitos de vela, un par de medallas y un amuleto que penden, se bambolean con un movimiento hipnótico. El fuerte reflejo de la luz solar encandila mi visión acentuando el adormecimiento. Me despego de los restos de la pesadilla reciente. Todo es claro por encima y oscuro debajo de mar. Una oscuridad que no se parece en nada a la noche anterior. Me remite a conexiones primitivas que vinculan ese lugar del mar con otros tantos océanos, con una mano invisible, oscura y cálida que llega hasta donde se quiera; un ancestral monstruo marino que permanece oculto custodiando el puro mar y el amor primigenio.
Me duermo con esa imagen en la cabeza.
—… soy Ramón —la voz se cuela en mis sueños y me arrastra a la repentina vigilia.
Deduzco el mensaje hacia atrás, distingo la voz de Ramón y reconozco que un instante antes, en mis sueños, lo escuché pronunciar mi nombre.
—Adelante, Ramón —carraspeo con voz ronca a través de la radio—, cambio.
—¿Cómo estás?, cambio.
—¡Qué bonito! ¿Aún no aprendiste a comunicarte correctamente por radio? Tenés que nombrar tres veces al barco…
—Hace quince minutos que te estoy llamando, probé con el nombre del barco, el tuyo… creo que me faltó acordarme de tu madre.
—¿Quince minutos…? No puede ser.
Trato de pensar rápidamente. Un temor breve e intenso se apodera de mí. Me precio de ser un buen capitán, de estar siempre en estado de alerta escuchando cualquier cosa importante, aún dormido. Antes de continuar la conversación visualizo brevemente las últimas imágenes de mi sueño: algo puro, delicado, profundo, casi imposible de sujetar con las manos. El viento fresco que ingresa por la puerta abierta se lleva su mirada dulce de mi memoria, veo pasar su larga cabellera dorada que se escapa con los rayos del sol de la tarde.
—Vamos uno arriba —le indico a Ramón refiriéndome a la frecuencia para evitar ocupar el canal público con una conversación que imagino social.
—Okay.
—Acá estoy —me avisa verificando que nos encontramos en la misma frecuencia. Ya abandonamos por completo los protocolos de radiocomunicación.
—Perfecto, ¿pasó algo?
—Nada. Vi que el barco no estaba desde ayer en la amarra, quería saber si andaba todo bien.
—Sí.
—¿Sí? ¿Seguro? —me insiste—. Mirá que vos por allá, en medio de la semana… Salvo que no estés solo… ¿Estás solo?
—Sí, estoy solo —interrumpo—. Está todo bien, necesitaba un poco de paz del mundo —“o furia del mar”, pienso.
—Bueno, no te molesto más —percibe mi pocas ganas de conversar—. Te mando un abrazo, cambio y fuera.
—Chau, Ramón, gracias por comunicarte. Cambio y fuera.
Sintonizo nuevamente la radio en el canal setenta y uno, cuelgo el micrófono y me asomo a cubierta. El sol ha teñido sus destellos de anaranjado, sopla un viento norte intenso que agita el agua marina en pequeñas olas, de las cuales brota una espuma que parece flotar en el aire. Sabía que el nortazo no se iría tan pronto. La conversación con Ramón sirvió para traerme a la realidad otra vez. Salgo a cubierta, doy una vuelta completa, observo el estado de las cosas alrededor. Reflejos iridiscentes no me permiten fijar la vista en la mitad del recorrido. Al llegar mis ojos hacia el Róbalo veo en los restos de su mástil a la hembra de la pareja de jotes que lo habita, posada expectante, a la espera del regreso del macho. No puedo evitar una sonrisa, ingenua a medias, al pensar en esas parejas de zopilotes. Cada uno de los barcos abandonados, embicados en las costas de estas islas, es habitado por una pareja similar.
Después hablan de lo distintos que somos los humanos, que sentimos y pensamos a diferencia de los animales… Imposible no imaginar amor en esas parejitas conviviendo en estos desolados rincones.
Vuelvo a recordar al monstruo marino que ocupaba mi imaginación antes de dormirme mientras observo un ostrero en la costa, caminando apresurado sobre el barro, como si fuese firme, hundiendo de vez en cuando el rojo y largo pico en busca de alimento. Pienso en volver.
Sé que puedo permanecer en esas islas todo el tiempo que quiera. Al menos mientras tenga comida y agua dulce a bordo. Las conozco como si formasen parte de mi cuerpo.
Mi cuerpo, que se prolonga más allá de sus límites y ahora es velero, mar, islas, viento, espuma. Mi cuerpo llega a todas partes siempre y cuando esté navegando.
Pero no puedo llegar a ella si me quedo aquí y permanecer sería escaparme, aun si ella dejara de hacerlo. Observo el horizonte y la fuente del viento y percibo que las mismas cosas se sienten diferente. El viento viene a buscarme, el viento que trae su mirada y sus cabellos, sus labios de algodón y sus manos viajeras. El viento trae todo su recuerdo, funde intenciones. Su escape es una llamada.
Comprendo que hoy debo volver.
Mientras imagino la configuración de velas que izaré para retornar solo hacia el puerto, con el fuerte viento de proa, bajo a preparar mate, con la intención de despabilarme y recobrar mi característica y eficiente concentración a la hora de navegar.
Vuelvo a cubierta y me siento a disfrutar los últimos momentos de ocio antes de las tareas que requerirá la singladura de regreso, que, estimo, será de noche. El mate caliente me anima, traza invisibles hilos que se atan a mis pasiones y son la fuente de mi supervivencia.
Comienzo a incorporar al estado de ánimo, las corrientes de electricidad que genera rascar sobre el núcleo de la pasión que se apodera de mí y que me resulta difícil de domar. En estas circunstancias ni siquiera siento las ganas de intentarlo.
Apenas queda agua en la pava. Observo el cielo, comienza a denotar el degradé típico de los atardeceres de la ría: el horizonte del este anaranjado y el del oeste lila. En el medio, sobre mi cabeza, un celeste intenso. De horizonte a horizonte, los tonos se funden sutilmente sin discontinuidades.
De pronto una sombra cruza rápidamente por encima de mis piernas. Levanto la vista y veo a una gaviota sobrevolar el velero. Algo resulta diferente en el cuadro que mis reflejos esperan. Me quedo quieto y observo. Normalmente, cuando las gaviotas se acercan al barco, no vienen solas y su presencia se relaciona con comida. Huelen carnada o ven restos de alguna fruta sobre el agua. Esta se acerca y se aleja, da vueltas sobre el mástil, confundida. A medida que los intentos se repiten, se vuelve más precisa, apunta siempre al mismo lugar. Por momentos logra flotar en el aire para mantenerse quieta.
Observo la escena con más detenimiento, entonces veo la veleta. La flecha que busca el viento oscila nerviosa por el efecto arrachado y borneante del intenso nortazo. La gaviota busca la veleta. Comprendo su confusión, el velo del amor ciega sus instintos. No logro saber si se ha enamorado de la veleta o del mástil completo con ella incluida, pero me conmueve verla acercarse con denodado esfuerzo una y otra vez y, cuando parece alcanzar la felicidad flotando a la par, el viento la arrastra y todo vuelve a comenzar.
La imagen del monstruo marino regresa a mí pero esta vez la reconozco. El viento trae palabras que caen por su propio peso hacia el mar, las olas las elevan y las sueltan en copos de espuma que alcanzan a mi memoria.
Así es la vida. Siempre alguien espera que regrese algún otro que nunca vuelve. Siempre alguien que quiere a algún otro que no lo quiere. Y al fin uno busca destruir a ese otro, quienquiera que sea, para que no nos lastime más.
Observo a la gaviota, cansada, acercarse con más fuerza al mástil. El monstruo de Bradbury, aquel que en “La sirena”, enamorado, destruye el faro por su amor no correspondido. Pienso en ella nuevamente pero no termino de saber si soy el monstruo o el faro, la gaviota o el mástil. Quizás soy Bradbury y puedo escribir la historia.
Se fue. Se ha ido a los abismos. Comprendió que en este mundo no se puede amar demasiado. Se fue a los más abismales de los abismos a esperar otro millón de años. Ah, ¡pobre criatura! Esperando allá, esperando y esperando mientras el hombre viene y va por este lastimoso y mínimo planeta. Esperando y esperando.
Sí, creo que puedo escribir la historia. Las mareas son las mareas, no se las puede cambiar, pero sí navegarlas. Dirijo por última vez mi mirada a la gaviota que ya muestra violencia en sus gestos. Me resisto a dejar que la historia se repita: si hay amor en su corazón, que no haya destrucción. Debo llevarme el barco de ahí, debo navegar hacia adonde me lleve. Izo dos velas pequeñas y regreso a ella.