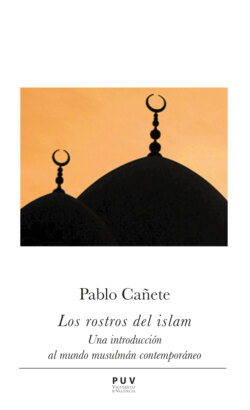Читать книгу Los rostros del islam - Pablo Cañete Blanco - Страница 8
ОглавлениеPRÓLOGO
CONOCER AL OTRO, CONOCERNOS: EL ISLAM SON LAS PERSONAS QUE LO PRACTICAN
Cuando el brillante Samuel P. Huntington publicaba en 1996 su libro El choque de civilizaciones y la reconfiguración del orden mundial, daba carpetazo teórico a la Guerra Fría, concluida en términos reales entre la caída del Muro de Berlín en 1989 y la descomposición de la Unión Soviética en 1991. También lanzaba una de esas profecías que corren el riesgo de cumplirse a condición de construirse como recetario y no como prospectiva.
Existen 4.200 religiones en el mundo; pero Huntington, con una mente todavía heredera de la Guerra Fría, pensaba fundamentalmente en dos: el cristianismo y el islam. Los cristianos representan el 31,5% de la población mundial; los musulmanes, el 23,2%. El resto los sigue a cierta distancia, pues los hindúes representan el 15%, los budistas el 7%, los sikhs el 0,3% y los judíos el 0,2%. Se estima asimismo que en torno a un 12% de la humanidad no se define a través de ninguna identidad religiosa o es atea.
Huntington construyó una hipótesis según la cual en el nuevo mundo posterior a los bloques ideológicos liberalcapitalista y comunista-soviético la principal fuente de conflicto no iba a ser ni ideológica ni económica, sino cultural y civilizatoria. Para el politólogo de Harvard y asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, fallecido en 2008, las civilizaciones son «entidades dotadas de sentido» que se definen tanto por elementos objetivos (la historia, la religión, etc.) como por la autoidentificación subjetiva de la gente. La referencia de Huntington es el libro del historiador Arnold J. Toynbee Estudio de la historia, que identificó veintiún grandes civilizaciones en la historia, de las que solo unas ocho existen en el mundo contemporáneo, a saber, la china o confuciana, la occidental, la japonesa, la latinoamericana, la hindú, la negro-animista, la eslava ortodoxa y el islam.
De los componentes objetivos que diferencian las civilizaciones, uno resultaba sobresaliente al teórico: la religión. «Personas pertenecientes a distintas civilizaciones consideran de distinta forma las relaciones entre Dios y el hombre, grupo e individuo, ciudadano y Estado, padres e hijos, esposo y esposa; y del mismo modo tienen un criterio diferente de la importancia relativa de derechos y responsabilidades, libertad y autoridad, igualdad y jerarquía». Para Huntington estas diferencias son mucho más determinantes que las ideológicas o las políticas y, además, van a ponerse de manifiesto en un mundo que se deseculariza, un mundo en el que Dios se toma su revancha.
A la hora de identificar líneas de ruptura entre diferentes civilizaciones, líneas que pueden provocar conflictos a veces violentos, Huntington reparaba muy especialmente en la interacción entre el islam y Occidente, aunque advertía que el islam planteaba esa misma línea a los pueblos negros del sur y a los ortodoxos del norte, a los hindúes y a los budistas, para concluir que «las fronteras del islam están teñidas de sangre».
No se trata ahora de prospectar las intenciones de Huntington, pero es evidente que sacaba del baúl una visión esencialista de las culturas como realidades irreductibles y antagónicas. Lo hacía a tiempo. Justo cuanto el posmodernismo lanzaba sus andanadas contra los relatos de la modernidad y en especial contra el universalismo, para sustituirlo por el relativismo cultural y el universalismo particularista. El nuevo culturalismo (relativista) renovaba al Spengler que anotaba que «las categorías del pensamiento occidental son tan inaccesibles al pensamiento ruso como las del griego al nuestro. Una inteligencia verdadera, íntegra, de los términos antiguos es para nosotros tan imposible como los términos rusos e hindúes para el chino o el árabe moderno, cuyos dialectos son muy diferentes al nuestro (…)».
El mundo, no, los mundos devinieron contenidos en el lenguaje, llevando al extremo la tesis de Sapir-Whorf según la cual los sistemas lingüísticos condicionan diferentes formas de percepción. Junto con las disciplinas lingüísticas y sígnicas, la antropología se convertía en la ciencia de moda, no tanto en su vertiente etnográfica, sino en su componente de rechazo al etnocentrismo. Metodológicamente, para algunos antropólogos el relativismo cultural consistía en una forma de empatía, en ponerse en la piel (cultural) del otro para entenderlo, para comprender la textura social o simbólica desde la que operaba. Pero, llevado al extremo, este relativismo supuso ahondar en el particularismo, obviar los mecanismos de comunicación intercultural y alejarse de las variables del cambio social para privilegiar la continuidad.
Lyotard lo expresó con claridad: «La posmodernidad se presenta como una reivindicación de lo individual y local frente a lo universal. La fragmentación, la babelización, no es ya considerada un mal sino un estado positivo (…)». Fragmentación, pues; la que Huntington revelaba para las civilizaciones: esos pedazos de Babel que veía chocar, enfrentarse y construir un nuevo comienzo de la historia tras el final de la historia. Es como si el mundo se subdividiese en subconjuntos gobernados por códigos redactados en la Edad del Hierro, y que por ellos el paso de la historia hubiese introducido modificaciones sustanciales, más allá de la reafirmación de sus fronteras.
Así las cosas, los discursos integracionistas, universalistas, racionalistas, notaron los empellones para su desalojo. Y aunque sería un desconsuelo utilizar aquí el argumento posmoderno según el cual los discursos construyen las realidades, lo cierto es que la realidad histórica ayudó a que el relato se consolidase. Siguiendo los derroteros del particularismo civilizatorio iba a ser bien difícil que el islam gozase de buena prensa en Occidente y viceversa. Con dificultad podían oírse las palabras del rey Hassan II de Marruecos en la cumbre que la Organización para la Conferencia Islámica celebró en Casablanca en 1994: llamó a la fraternidad y a la concordia, a la comprensión y a la cooperación, a corregir la mala imagen del islam en Occidente, condenó el extremismo religioso por doquier y para empezar, en la propia Umma o comunidad islámica, al decir que «nada divide a los musulmanes, ya que el islam ha unido los corazones».
Sin duda, en dicha conferencia también podría haberse hablado de la mala imagen de Occidente en los países de tradición islámica. En muchos se sigue llamando a los occidentales frany (expresión que sonará a los lectores del magnífico libro de Amin Maalouf Las cruzadas vistas por los árabes), la palabra con la que los árabes de Palestina designaron a los conquistadores europeos que durante la Edad Media levantaron el estandarte de la Cruzada. Maalouf adujo que «Oriente sigue viendo a Occidente como un enemigo natural. Cualquier acto hostil contra los occidentales –sea político, militar o relacionado con el petróleo–no es más que una legítima revancha». En todo caso, los estereotipos incrustados en la tradición cultural pueden ser manejados con facilidad por yihadistas que invocan nuevas guerras santas.
Las «guerras de religión» que hoy suceden tienen como actor privilegiado al islam, pero ni mucho menos suponen conflictos entre civilizaciones, tal y como la visión particularista o spengleriana ha venido afirmándolas. Son al menos tres las formas de esa conflictividad. En primer lugar, la que sucede en estados en los cuales existen grupos (con definición religiosa) que amenazan su supervivencia. Pueden observarse ejemplos recientes en Pakistán, Turquía, Argelia, Marruecos, Siria, Egipto o Arabia Saudí. Por extensión, se produce un efecto de derrame de esta realidad en países occidentales, donde los grupos terroristas (con definición religiosa) no pretenden asaltar el Estado, pero sí introducir elementos de miedo y coerción en la ciudadanía. Los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid o el atentado contra el semanario Charlie Hebdo en París el 7 de enero de 2015 –mientras escribo esto–pueden citarse a modo de ejemplo.
En segundo lugar, en su forma de enfrentamiento con otra fe, el conflicto religioso tiene su espacio privilegiado en el conflicto árabe-israelí, traducido como confrontación entre el islam y el judaísmo. Ahora bien, la más violenta y conflictiva de todas las formas de guerra religiosa es la tercera: es la guerra civil dentro de la Umma entre sunitas y chiitas. Esa no es una confrontación que se adecue a la tesis del choque de civilizaciones, no es una confrontación interreligiosa, sino una línea de fractura dentro del islam en la cual musulmanes son víctimas y verdugos.
Sin embargo, cuando se escribe sobre el islam desde Occidente a principios del siglo XXI, con la sugestión de los atentados del 11 de septiembre de 2001 contra las Torres Gemelas de Nueva York y otros que precedieron y siguieron a este, se tiende a vincular islam con violencia. Con demasiada frecuencia la confusión terminológica es la norma y la expresión islamista se vincula a sustantivos como peligro, miedo o amenaza o a adjetivos como fanático o radical. Esta terminología evita análisis de mayor calado y profundidad. Evita penetrar en la complejidad, en la textura histórica, sociológica, política y cultural que se esconde, de manera diferenciada, bajo el manto de la religión.
Este libro es útil para empezar a disipar las brumas. Para que nadie se apoltrone en la satisfacción de la diversidad cultural y de la impermeabilidad comunicativa de las supuestas civilizaciones. Este libro es útil para quien pretenda hablar con un mínimo conocimiento de causa. «El conocimiento del “otro”supone un salto mental para las personas», dice en un momento dado Pablo Cañete en estas páginas. El autor, graduado en Periodismo y máster en Relaciones Internacionales, sabe que los medios de información despachan, con demasiada frecuencia, asuntos complejos sin el rigor que estos merecen. Este libro debería estar sobre la mesa de los buenos informadores y de los que pretenden estar bien informados.
Porque del mismo modo que con harta frecuencia se asocia islam y violencia, también se puede –se debe–recordar que la «civilización» occidental no podría ser, en absoluto, como es si no hubiese sido por el contacto que mantuvo con él durante la Edad Media. Como dice Juan Vernet, «el mundo árabe no remite ni a una etnia ni a una religión, sino a una lengua, la que emplearon los árabes, los persas, los turcos, los judíos y los españoles (se podría añadir también los bereberes) en la Edad Media y que fue el instrumento para la transmisión de los saberes más diversos de la Antigüedad –clásica y oriental–en el mundo musulmán. Del árabe pasaron a Occidente gracias a los traductores en latín y en las lenguas romances, y desembocaron en el majestuoso despliegue científico del Renacimiento».
De ello se deduce que la comunicación entre diferentes ámbitos culturales es esencial para el progreso de los espíritus y que los caminos hacia la superación de formas diversas de coerción no están trazados por una teoría modernizadora que asume como patrón el modelo occidental. El fundamentalismo y el integrismo son formas de coerción allá donde se generen y no en el seno de una determinada religión. Existe una forma novedosa de análisis que invita a situar la religión como determinante de una Teología Política: la religión sería, así, factor explicativo de las causas de los conflictos y se contrapondría a los procesos de secularización. No deja de ser una perspectiva de análisis monocausal y vinculado al reduccionismo culturalista. Sigo pensando que la religión, con frecuencia, es el manto discursivo que cubre motivaciones de otra índole. Tiene una inusitada potencia movilizadora, puesto que apela a las «razones del corazón que la razón no entiende», pero eso no significa que, tras su invocación, no se escondan razones que el corazón atiende aunque las procese visceralmente.
Zizek, a propósito de la Primavera árabe de 2011, explicaba que en las revueltas de Túnez y Egipto resultaba notoria la ausencia del fundamentalismo musulmán y que la gente, en la mejor tradición secular y democrática, se rebelaba contra regímenes opresivos, contra la corrupción y la pobreza, exigiendo libertad y bienestar o, al menos, esperanza económica. Esta textura de la movilización desarmaba a muchos observadores occidentales que, con su esquematismo analítico, pensaban que solo las élites (occidentalizadas) de los países musulmanes podían aspirar a la democracia y que las clases populares solo pueden ser movilizadas a través del fundamentalismo religioso. Se equivocaban. Como se equivocaron en 1979 cuando se produjo el derrocamiento del sha iraní por la revolución que proclamó una República islámica. Entonces muchas interpretaciones obviaron la inspiración popular del movimiento revolucionario, las reflexiones que, desde un punto de vista islámico, se vinculaban a la modernización de las instituciones, la adopción de una constitución por referéndum, el recurso a prácticas democráticas como la elección de un presidente de la República o de diputados (y diputadas) por sufragio universal, etc.
Y es que, incluso en el caso de los movimientos fundamentalistas, los análisis deberían incidir en su componente social. Cuando en 2009 los talibanes –presentados como quintaesencia del fundamentalismo islámico–se apoderaron del valle de Swat en Paquistán, el New York Times informó de que organizaban «una revuelta de clases que explota la profunda separación entre un pequeño grupo de ricos terratenientes y sus arrendatarios sin tierra». Del mismo modo, cuando el catolicismo político arraigó en mi localidad a principios del siglo XX no fue por una cuestión, solo, de fe: analizar su implantación sin observar su vertiente social, que creaba cooperativas de diversa índole para proteger al pequeño propietario agrícola de las imposiciones de los grandes comerciantes, sería muy reduccionista. Espero que se entienda el párrafo: no comparo religiones, sino situaciones socioeconómicas sobre las cuales incide una ideología que cobra forma de fe personal y comunitaria.
Soy consciente de que vivimos tiempos de penumbra. La Primavera árabe hiberna; la República islámica de Irán no aportó el bienestar prometido y en su primera década (1979-1989) el PIB descendió un 50% y el desempleo alcanzó al 48% de la población activa. En Egipto los manifestantes que derrocaron a Mubarak desde la plaza de Tahir y que pedían democracia parecen aprobar, desde la pasividad, la dictadura militar que en 2013 acabó con la democracia: y es que, entre la primavera y el golpe de Estado militar, medió la emergencia electoral, social, de los Hermanos Musulmanes, una cofradía islámica fundada en 1928 que reaccionaba contra el colonialismo y que insistía en los preceptos islámicos de la solidaridad para con los más dolientes, por lo que se desarrolló (y continúa desarrollándose) entre los sectores populares. En Siria y en cierto modo también en Libia, la reacción popular contra el Gobierno autoritario y la esperanza de las democracias occidentales por ver establecidos procesos internos de democratización se han visto frustrados por los conflictos intrarreligiosos subsiguientes, que tienen un fuerte componente social e incluso tribal.
La penumbra asola también a Europa, donde el integrismo resurge laicizado, esto es, en forma de fascismo, y se apoya, precisamente, en el miedo al otro, en los temores que entre las clases populares suscita la «bomba demográfica» de los inmigrantes (especialmente de los musulmanes), su competencia por el acceso a los servicios sociales del Estado benefactor o sus esporádicas (y salvajes) manifestaciones violentas. Del «no se quieren integrar» se pasa con suma facilidad al «que se vuelvan por donde vinieron». Sin mayores consideraciones sobre el envejecimiento de la población europea o sobre la vital necesidad de mano de obra en edad productiva para una economía estancada, por esgrimir razones prácticas, dado que las morales parecen declinar hasta extremos insospechados.
La islamofobia cunde en Occidente a través del discurso del totum revolutum que asigna a comunidades enteras de creyentes en una determinada fe la cualidad de terroristas en potencia. No se quiere distinguir entre el fanático (de la religión o de cualquiera otra idea) y el que no lo es. No se repara en que, en cualquier religión o en cualquier ideología, hay que distinguir entre el código, el oficiante y el practicante. Se podrán llamar de la misma manera a través de un epíteto totalizante, pero no son lo mismo. Es como si a alguien se le hubiese ocurrido, en los años del terrorismo de ETA en España, señalar como potenciales terroristas a los católicos por el hecho de que una porción de los fundadores de aquella organización terrorista eran exseminaristas. Tal cosa no sucedió, pero sí que se impulsó la asociación entre vascos y violentos. El cantante Joaquín Sabina, en un popular rap, intentó anatemizar este tipo de generalizaciones: «Y es que hay que viajar / antes de opinar/ ¿o todos los vascos / van con metralleta? / pues no, mire usted, / ¿y están todos locos por ser de la ETA?, / mire usted, tampoco / habrá unos que sí, / habrá otros que no. / Si ha estado allí / habrá comproba’o / que el problema vasco / es muy delicao…».
Muy delicadas, en efecto, son estas cuestiones de convivencia y comunicación cultural. Tanto como para no despacharlas con frases sumarias y tópicos al uso. Leer este libro ayudará a no precipitarse cuando se trate de hablar de una religión, la musulmana, que agrupa tanta diversidad de experiencias históricas que se resiste, necesariamente, a encogerse en expresiones estereotipadas. Pablo Cañete afronta el texto con espíritu divulgador, parece preguntarse por todo aquello que se necesitaría saber para poder orientar una información sobre cualquier hecho acaecido en el que el término islam esté implicado. Su senda lleva al conocimiento del otro, que, en el fondo, comparte algo tan preciado con nosotros como es constituirse en un pedazo de humanidad que pretende, como nosotros, que nuestros hijos vivan mejor y sean más felices que sus padres. Saber, conocer, no supone necesariamente aceptar (pongamos por caso, las vulneraciones a la igualdad de género o cualquiera de los derechos humanos recogidos en la Declaración de 1948), pero sí construye los puentes necesarios para entablar diálogos, aunque sea desde la discrepancia, cuya voluntad es la concordia, la kantiana paz perpetua que no se vinculaba a un orden moral homogéneo, sino a pautas jurídicas. Para construir la paz no hay que gritar, hay que laborar. Para construir la tolerancia hay que ser firme frente al intolerante y al fanático; y próximo y desapasionado –como antónimo de fanático, no necesariamente como sinónimo de frío–con el diferente.
Francesc-Andreu Martínez Gallego
Universitat de València