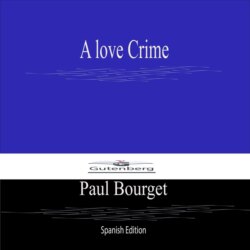Читать книгу A love Crime (Spanish Edition) - Paul Bourget - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
UN CRIMEN DE AMOR CAPÍTULO I
ОглавлениеEl pequeño salón estaba iluminado por la tenue luz de tres lámparas, lámparas altas que se apoyaban en jarrones japoneses y que llevaban globos sobre los que descansaban pantallas flexibles de un tinte azul pálido. La puerta estaba oculta por un tapiz; se colgaron dos paredes con otra pieza, que se cubrió con grandes figuras. Ambas ventanas estaban cubiertas con cortinas —ahora corridas— de color rojo intenso y pliegues pesados.
El apartamento así cerrado tenía un aire hogareño, que se veía realzado por la profusión de pequeños artículos esparcidos sobre los muebles: fotografías enmarcadas, cajas lacadas, estuches anticuados, algunas estatuillas sajonas, libros cosidos en cubiertas de material antiguo, como las que se estaban poniendo de moda en el año 1883. En un rincón se veía el follaje ondulante de una planta de hoja perenne. Cerca de él, un piano abierto mostraba sus teclas blancas. Un biombo inglés con vidrios de colores y un estante en el que se podían colocar tazas de té, libros o trabajos, estaba en pliegues a un lado de la chimenea. El fuego ardía con un apacible crujido que acompañaba al sonido procedente de la tetera, ya que ésta recibía las caricias de la llama de su lámpara sobre la mesa baja destinada a tal servicio.
El mobiliario del salón algo abarrotado presentaba ese aspecto compuesto que es característico de nuestro tiempo, junto con la peculiaridad de que todo en él parecía ser casi demasiado nuevo. A primera vista, ciertos indicios leves habrían parecido mostrar que su aspecto parisino había sido intencionado voluntariamente. Los objetos se contrastaban aquí y allá; había, por ejemplo, cucharitas de plata anticuadas; en las paredes había dos excelentes copias de pequeños cuadros religiosos , a los que ciertamente estaban vinculados los recuerdos de la infancia, y que sólo podían provenir de una antigua casa de campo. Las fotografías, también, atestiguadas, por la vestimenta y el comportamiento de los familiares o amigos representados, a relaciones totalmente provincianas. La sensación de contraste se habría vuelto aún más perceptible para quien visitara las otras habitaciones y encontrara en todas partes señales evidentes de que las personas que habitaban en ellas habían vivido muy poco tiempo en París.
Este pequeño salón pertenecía a una pequeña casa situada en el número 3½ de la Rue de La Rochefoucauld. La parte inferior de esta calle, que desciende en una pendiente muy pronunciada hasta la Rue Saint-Lazare, está formada por varias casas particulares de muy variada construcción y algunas viviendas retiradas rodeadas de jardines. La casa que contiene el pequeño salón fue construida para una actriz por un célebre financiero del Imperio, en un período en el que la Rue de la Tour des Dames albergaba a muchos príncipes y princesas de las candilejas. Demasiado pequeño para adaptarse a una familia adinerada, demasiado inconveniente, debido a ciertas deficiencias en el alojamiento, para los inquilinos acostumbrados a la plenitud del confort inglés, debe haber resultado bastante seductor para las personas acostumbradas a una vida semi-campestre por su atractivo como "hogar". , "así como por la tranquilidad que impregna el final de la calle, que rara vez es ofendida por los vehículos debido a la dificultad del ascenso.
Durante esta tarde de noviembre, aunque las ventanas del pequeño salón daban al patio y éste se abría a la calle, sólo un murmullo tenue y lejano penetraba desde fuera, interrumpido por ocasionales ráfagas de viento del norte. A juzgar por el silbido de este viento del norte, la noche debe haber sido fría. Así, al menos, opinó un hombre bastante joven, una de las tres personas reunidas en el salón, mientras se levantaba de su silla, dejaba la taza vacía en la bandeja del té con un suspiro y miraba la hora ... trozo.
"Diez en punto. ¿De verdad debo ir a ver a los Malhoures esta noche? ¡Qué desastre es tener una esposa sensata que piensa en tu futuro! ¡Nunca te cases, Armand! ¡Escucha ese viento! Mira, Helen —continuó, apoyándose en el respaldo del sillón en el que estaba sentada su esposa—, ¿qué pasará si no aparezco esta noche?
"Seremos descorteses con algunas personas muy amables, que siempre se han portado perfectamente con nosotros desde que llegamos a París hace un año", respondió la joven; tendió hacia el fuego sus esbeltos pies, con los bonitos zapatos de charol y las medias malva, estas últimas del mismo color que su vestido. "¡Si no tuviera mi neuralgia!" añadió, llevándose los dedos a la sien. "Les pondrás todas mis excusas. ¡Ven, mi pobre Alfred, coraje!"
Se levantó y le tendió la mano a su marido, quien la atrajo hacia él para darle un beso. El hermoso rostro de Helen mostró un dolor visible durante un minuto, durante el cual se vio obligada a someterse a esta caricia. De pie así, con su vestido color malva y ribeteado de encaje, el contraste entre la elegancia de toda su persona y la torpeza del hombre cuyo nombre llevaba era aún más llamativo.
Ella era alta, delgada y flexible. La delicadeza con que su mano unía el brazo que la manga de su vestido dejaba medio descubierto, la plenitud de este brazo, en el que brillaba el oro de un brazalete, la redondez de su delicada cintura, la gracia de su figura juvenil , todo reveló en ella el florecimiento de una belleza corporal en armonía con la belleza de su cabeza. Su cabello castaño brillante, dividido simplemente en el centro , medio ocultaba una frente que era casi demasiado alta, un signo probable de que con sus sentimientos predominaba sobre el juicio. Tenía ojos marrones, de tez clara, ojos que se tornan color avellana o negros según se contrae o dilata la pupila; y todo en el rostro manifestaba pasión, energía y orgullo, desde la línea demasiado pronunciada del óvalo, que indicaba la estructura firme de la parte inferior de la cabeza, hasta la boca, que estaba fuertemente perfilada, y desde el mentón, que Era digno de una medalla antigua, hasta la nariz, que era casi recta, y estaba unida a la frente por un lazo noble.
La pura y viva calidad de su belleza justificaba plenamente el fervor que mostraba el rostro de su marido mientras besaba a su esposa, así como la evidente aversión de la joven se explicaba por el aspecto desagradable de su amo y señor. No eran criaturas de la misma raza. Alfred Chazel presentó el tipo normal de un francés de clase media, que ha tenido que trabajar con demasiada diligencia, prepararse para demasiados exámenes, pasar demasiadas horas sobre papeles o delante de un escritorio, en una edad en la que el cuerpo se está desarrollando.
Aunque apenas tenía treinta y dos años, las primeras señales de desgaste físico eran abundantes en él. Su cabello era fino, su tez parecía empobrecida, sus hombros eran anchos y huesudos, y había una angulosidad en sus gestos, así como una torpeza en toda su persona. Su figura alta, sus grandes huesos y su gran mano sugerían una disparidad entre la constitución inicial, que debió ser robusta, y la educación, que debió reducirse. Chazel llevaba un ocular, que siempre dejaba caer, pues era torpe con sus manos largas y delgadas, como atestiguaba el amarrarse la corbata blanca de noche, tan mal ajustada al cuello ya arrugado. Pero cuando cayó el ocular, se vio mejor el color azul de sus ojos, un azul tan abierto, tan fresco, tan infantil, que a las personas más mal dispuestas les habría costado atribuir el cansancio de este hombre a cualquier exceso. salvo el del pensamiento.
Su sonrisa todavía muy juvenil, mostrando los dientes blancos debajo de una barba rubia, que Alfred lucía en su totalidad, armonizaba con esta franqueza infantil. Y, de hecho, la vida de Chazel había transcurrido en un trabajo continuo y absorbente, y en una inexperiencia absoluta de lo que no era "su negocio", como solía decir. Hijo de un modesto profesor de química y nieto de un campesino, Alfred, habiendo heredado la aptitud para las ciencias de su padre y la tenacidad de propósito de su abuelo, había sido, a fuerza de energía y con habilidades moderadas, uno de los mejores. el primero a la entrada de esa École Polytechnique que, a juicio de muchos intelectos excelentes, ejerce, con sus sobrecargados y precoces exámenes, una influencia asesina sobre el desarrollo de la juventud burguesa de nuestro país.
A los veintidós años, Chazel se desmayó duodécimo, y tres años después, primero de la Escuela de Caminos y Puentes. Enviado a Bourges, se enamoró de mademoiselle de Vaivre , cuyo padre, habiéndose casado por segunda vez, sólo podía darle una dote muy pequeña. La muerte inesperada, primero de Monsieur de Vaivre , luego de su segunda esposa y de su hijo, enriqueció repentinamente a la joven familia. Nombrado el año anterior para un puesto municipal en París, el ingeniero descubrió que había realizado cien veces más las esperanzas más ambiciosas de su juventud. La fortuna de su esposa ascendía a unos novecientos mil francos, a cuyo rendimiento se sumaban los diez mil francos de su propio salario y los escasos ingresos que le había dejado su padre. Pero esta competencia, en lugar de mitigar la actividad del joven, lo estimuló a la ambición de compensar en honor la desigualdad de posición entre él y su esposa. En consecuencia, había vuelto a las labores matemáticas con renovado ardor . La admisión al Instituto brillaba en el horizonte de sus sueños, como una especie de apoteosis final a un destino, cuya felicidad aludía modestamente a la sabia máxima de su padre: "Mantener el camino correcto".
Añádase a esto que le había nacido un hijo, en el que ya vislumbraba un reflejo de su propio carácter, y no puede dejar de entenderse cómo este hombre se felicitaba a diario por haberse quitado la vida, como lo había hecho, con total certeza. sometimiento a todas las condiciones medias de la clase social en la que había nacido.
¿Pasaron estas diversas reflexiones por la mente del tercer individuo, el hombre al que Alfred Chazel había llamado Armand, mientras contemplaba el cuadro conyugal a través del humo de un cigarrillo ruso que acababa de encender? Una libertad que revelaba el alcance de su intimidad. ¿con la familia? El mismo contraste que separaba a Alfred de Helen lo separaba también a él de Armand. Este último parecía al principio más joven que su edad, aunque él también había pasado los treinta y dos años. Si el abrigo descuidado de Alfred revelaba más bien la delgadez y la desproporción de su cuerpo, el vestido del barón de Querne —así era el apellido de Armand— ceñía los hombros y el busto de un hombre, pequeño pero robusto, y evidentemente dedicado a la esgrima, la equitación, el tenis y todos los hábitos deportivos que los jóvenes de las clases más pudientes han adquirido a imitación de los ingleses, ahora que las carreras políticas —diplomacia, Consejo de Estado y Auditoría— les son negadas por su real o opiniones asumidas.
Las silenciosas joyas con las que estaba adornado el joven barón, la delicadeza de sus manos y pies, y todo en su apariencia, desde su corbata y su cuello hasta los rizos de su cabello oscuro, y hasta la vuelta de su bigote, extendido sobre un labio algo desdeñoso, revelaba esa profunda atención al baño que asume el prolongado ocio de una vida ociosa. Pero lo que preservó a De Querne de la vulgaridad habitual en los hombres que están visiblemente ocupados con las bagatelas de la moda masculina fue una expresión, en un rostro generalmente inamovible, de peculiar agudeza e inquietud. Esta mirada, que no se parecía en nada a la de un joven, contradecía el resto de su persona hasta el punto de impartir una apariencia de extrañeza a quien miraba así, aunque con el deseo de evadir la observación, y sobre todo de estar las cosas correctas, evidentemente influyeron en su forma de vestir.
Así como Chazel parecía haber permanecido bastante joven de corazón, a pesar del fallo de constitución, el otro, aunque sólo fuera en la expresión de sus ojos, que eran muy oscuros, parecía haber sufrido un envejecimiento prematuro de alma e intelecto. , a pesar de la energía mantenida por su máquina física. El rostro era algo alargado y algo moreno, como el de quien algún día prevalecería la bilis , la frente sin arruga, la nariz muy fina; un pequeño hoyuelo se imprimió en la barbilla cuadrada. Habría sido imposible asignar una profesión u ocupación a este hombre y, sin embargo, había algo superior en su naturaleza que parecía irreconciliable con el vacío de una vida absolutamente ociosa, así como también, como líneas de melancolía en la boca que desterró la idea de una vida de nada más que placer.
Mientras tanto seguía fumando con perfecta calma, mostrando cada vez que rechazaba el humo unos dientes pequeños y cerrados, los inferiores incrustados de forma irregular, lo cual es, dice la gente, un probable indicio de fiereza. Vio a Chazel besar a su esposa en la sien, mientras ella bajaba los párpados sin atreverse a mirar a Armand; y, sin embargo, si los suyos se hubieran encontrado con los ojos oscuros del joven, no habría sorprendido ningún rastro de dolor, sino una indefinible mezcla de ironía y curiosidad.
-Sí -dijo Alfred, respondiendo así al mudo reproche que parecía hacerle el semblante de Helen-, es de mala educación amar a la mujer en público, pero Armand me perdonará. Bueno, adiós -prosiguió sosteniendo extendió la mano a su amigo, "No estaré fuera por más de una hora. Te encontraré aquí de nuevo, ¿no?"
El joven barón y la señora Chazel quedaron así solos. Se quedaron en silencio por unos minutos, ambos manteniendo las posiciones en las que Alfred los había dejado, ella de pie, pero esta vez con la mirada levantada hacia Armand, y este último respondiendo a su mirada con una sonrisa mientras él seguía envuelto en una nube. de humo. Aspiró la leve acritud del humo, entreabriendo sus labios frescos. El sonido de las ruedas del carruaje se hizo audible debajo de las ventanas. Era el rodar del taxi lo que se llevaba a Chazel.
Helen avanzó lentamente hasta el sillón en el que estaba sentado Armand; con un lindo gesto tomó el cigarrillo y lo arrojó al fuego, luego se arrodilló ante el joven, le rodeó la cabeza con los brazos y, buscando sus labios, lo besó; parecía como si quisiera destruir de inmediato la dolorosa impresión que la actitud de su esposo podría haber dejado en el hombre que amaba, y en un tono de voz claro, cuya vivacidad descubrió una libre expansividad después de una restricción prolongada, dijo:
"¿Cómo estás, Armand? ¿Estás enamorado de mí hoy?"
"Y a ti mismo", preguntó, "¿estás enamorado de mí?"
Acariciaba la mano de la joven que se había tirado al suelo, y con la cabeza apoyada en las rodillas de su amante, lo miraba con fiebre de éxtasis.
"¡Ah! Coqueteas", respondió ella, "no necesito decírtelo para que lo creas".
"No", respondió, "sé que me amas, mucho, aunque no lo suficiente como para llegar a todos los extremos con el sentimiento".
El tono en el que pronunció esta frase estaba marcado por una ironía que la convertía palpablemente en un epigrama. Era una alusión a las quejas más frecuentes. Helen, sin embargo, recibió la expresión burlona con la sonrisa de una mujer que tiene lista su respuesta.
" Así que siempre tendrás la misma desconfianza", dijo, y aunque estaba muy feliz, como lo atestiguaban suficientemente sus ojos, una sombra de melancolía se trasladó a esos ojos suaves cuando agregó: "Entonces no puedes creer en mis sentimientos sin esto. última prueba? "
"¡Prueba", dijo Armand, "a eso le llaman una prueba! Por qué el don incondicional de la persona no es una prueba de amor, es el amor mismo. Es cierto", prosiguió con un aire más sombrío , "tanto tiempo". como te niegas a ser completamente mía, sospecharé, no tu sinceridad, porque creo que piensas que me amas, sino la verdad de este amor. Con demasiada frecuencia la gente imagina que tiene sentimientos que no tiene. ¡Ah! si amaste a mí, como dices, y como piensas, ¿me negarías a ti mismo como lo haces? ¿Me rechazarías la reunión que te he pedido más de veinte veces? ¿Por qué me la concederías tanto por tu bien como por Mia."
—Armand ... —comenzó así, luego se detuvo, sonrojándose.
Se había levantado y caminaba por la habitación sin mirar a su amante, con los brazos separados del cuerpo y el dorso de las manos en las caderas, como era habitual en ella en momentos de intensa reflexión. Desde que había empezado a amar y había reconocido sus sentimientos al señor de Querne , era muy consciente de que algún día debía abandonar su hermoso sueño de un vínculo que, aunque prohibido, debía permanecer puro. Sí, ella sabía que debía entregarse por completo después de entregar su corazón, y convertirse en la amante del hombre que había sufrido para decirle: "Te amo". Ella lo sabía, y había encontrado fuerzas para prolongar su resistencia hasta ese día, no en la coquetería, ninguna mujer era menos capaz de especular con el deseo infeliz de un hombre para encender su pasión, sino en la persistencia del deber ... sentido dentro de ella.
¿Dónde está la mujer casada que no ha acariciado esta quimera de una reconciliación entre la infidelidad del corazón y la fe jurada a su marido? La renuncia a los placeres del amor completo le parece al principio una expiación suficiente. Ella comete adulterio creyendo que no pasará de cierto límite, y de hecho se mantiene dentro de él un tiempo más o menos largo según la disposición del hombre que ama. Pero la lógica inflexible que gobierna la vida retoma sus derechos. El alma y el cuerpo no se separan, y el amor no admite otra ley que él mismo.
Sí, la hora fatal había llegado para Helen y ella lo sintió. ¿Cuántas veces durante la última quincena había tenido esta horrible discusión con Armand, que siempre acababa por exigirle esta última muestra de amor? Ella era consciente de que después de cada una de estas escenas había disminuido a los ojos de este hombre. Unos más y perdería por completo la fe en el sentimiento que ella abrigaba hacia él, un sentimiento absoluto e irracional; porque ella lo amaba, como sólo las mujeres son capaces de amar, con un amor que casi tiene la naturaleza de un hechizo, y es el resultado de un anhelo irresistible de proporcionar la felicidad a la persona amada de ese modo. Ella lo amaba y amaba amarlo. El dolor en esos ojos amados le resultaba físicamente intolerable, e intolerable también la desconfianza, que presagiaba el encogimiento de su alma.
Ella había tenido en cuenta todo esto, había mirado la necesidad de su culpa en el rostro, y había decidido ofrecerse a su "amado", como siempre lo llamaba en sus cartas, porque el "amigo" era demasiado frío. y la palabra "amante" enrojeció su corazón de vergüenza, sí, para ofrecerle la prueba suprema de ternura que él pedía, y ahora, cuando estaba a punto de consentir, estaba impotente. Su voluntad estaba fallando en el último momento. ¿Volvería a empezar lo que solía llamar, cuando pensaba en ello, un contrato odioso? ¡Ah! ¿Por qué no era libre, es decir, libre de deberes para con su hijo, el único ser que no podía sacrificar a quien amaba, libre para ofrecer a este hombre no una entrevista clandestina sino un vuelo juntos, un sacrificio total de ella? vida entera.
Todos estos pensamientos iban y venían en su pobre cabeza mientras ella misma caminaba de un lado a otro en la habitación. Volvió a mirar a su amante. Se imaginó que podía ver un cambio en los rasgos del semblante que idolatraba .
"Armand", prosiguió, "no estés triste. Doy mi consentimiento para todo lo que desees".
Estas palabras, que fueron pronunciadas con la voz profunda de una mujer que sondea hasta lo más recóndito de su corazón, parecieron asombrar al joven aún más de lo que lo conmovieron. Envolvió a Helen en su extraña mirada. Si la pobre mujer había tenido la fuerza suficiente para observar lo que no se habría encontrado en esos ojos penetrantes la emoción divina que expía la culpa de la dueña de la felicidad de la pareja. Era la misma mirada, a la vez despectiva e inquisitiva, con la que últimamente había contemplado el grupo formado por Alfred y Helen. Pero esta última estaba demasiado confundida por lo que acababa de decir como para mantenerse lo suficientemente fría como para observar cualquier cosa.
Luego, cuando ella había regresado y estaba agachada sobre las rodillas de Armand, y presionando contra su pecho, una nueva expresión, es decir, de deseo casi intoxicado, se dibujó en el rostro del joven. Sentía cerca de él la belleza de este cuerpo flexible, sostenía en sus brazos aquellos hombros encantadores de los que tenía conocimiento por haberlos visto en el salón de baile, bebía ese aroma indefinible que perdura en toda mujer, y apretó sus labios sobre esos párpados, que podía sentir temblar bajo su beso.
"¿Al menos serás feliz?" le preguntó ella en una especie de angustia entre dos caricias.
"¡Qué pregunta! Vaya, nunca te has mirado a ti misma", dijo, y comenzó a ensalzarle toda la exquisitez de su rostro. "Nunca te miraste a los ojos" —y volvió a pasar los labios por ellos— "tu mejilla rosada" —y la acarició con la mano— "tu suave cabello" —y lo inhaló como una flor— "tu dulce boca "—y puso la suya sobre ella.
¿Qué respuesta podría haber dado a esta adoración de su belleza? Se dedicó a ello con una sonrisa medio asustada, rindiéndose a estas palabras cariñosas y a estas palabras como música. Hacían vibrar en todo su ser algo tan profundo y con todo tan vago que salió medio aplastada de estos abrazos, como muerta. No era la primera vez que se abandonaba así a los besos de Armand. Pero no importaba lo dulces, lo embriagadores que eran esos besos, a los que le resultaba imposible resistir, en cada ocasión había sido lo suficientemente fuerte como para escapar de caricias más atrevidas.
No, nunca, nunca habría consentido, aunque no hubiera existido peligro de sorpresa, ceder así en el pequeño salón, donde los retratos de su madre, su marido y su hijo le recordaban lo que era sin embargo. listo para sacrificar. ¡Ah! ¡así no! Y de nuevo en este momento, cuando vio en el rostro de Armand cierta expresión que tanto temía, encontró el valor para escapar, se sentó una vez más en otro sillón y abrió y cerró un ventilador que había tomado. en sus manos temblorosas, respondió:
Seré tuyo mañana, si lo deseas.
Armand pareció despertarse de la oleada de pasión en la que acababa de revolcarse. Él la miró, y ella volvió a experimentar la sensación que ya le había causado tanto dolor, y que era la de un velo que se corrió repentinamente entre ella y él. Sin embargo, ¿qué podría haber dicho para disgustarlo? Ella pensó que estaba herido por el hecho de que ella se alejara de él, porque el hecho de pronunciar las palabras que acababa de pronunciar no era equivalente a entregarse a él de antemano, y cómo podría estar él enfadado con ella por desear que su felicidad fuera posible. ¿Tiene otro escenario que el de su vida diaria? Pero ya le había respondido con la siguiente pregunta:
"¿Dónde le gustaría que me encontrara con usted? ¿En mi propia casa? Puedo despedir a mi sirviente durante toda la tarde".
"¡Oh no!" ella respondió apresuradamente, "no en tu propia casa".
Le acababa de llegar la visión de que otras mujeres habían visitado a Armand, esas otras mujeres a las que una nueva amante siempre encuentra entre ella y el hombre que ama, como la amenaza de una comparación fatal, como una desacreditación anticipada de sus propias caricias, ya que el amor. siempre es similar a sí mismo; en sus formas externas.
"Al menos", pensó para sí misma, "que no sea entre los mismos muebles".
"¿Quieres que le pida a uno de mis amigos que me preste sus habitaciones?" Preguntó Armand.
Sacudió la cabeza como lo había hecho antes. Podía escuchar con anticipación la conversación de los dos hombres. Ella era una mujer y hasta entonces había sido virtuosa. Sabía muy bien que la forma en que consideraba a su propio amor no se parecería mucho al del amigo desconocido al que acudiría Armand. A sus propios ojos, la pasión santificaba todo, hasta los peores errores; todo espiritualizado , hasta la voluptuosidad más vehemente. Pero él, este extraño, ¿qué vería en el asunto sino una intriga para dar lugar a bromas? Un estremecimiento la sacudió y volvió a mirar a Armand. ¡Ah! cómo los pensamientos de su amante la habrían horrorizado si hubiera podido leerlos. Estaba muy lejos de ser la primera aventura de ese tipo de De Querne , ni creía que fuera un primer acto de debilidad por parte de ella. De hecho, le había dicho que él era su primer amante, y era cierto.
Pero, ¿qué prueba podría darse de la veracidad de tales votos? El joven se había engañado a sí mismo y había sido engañado con demasiada frecuencia para que la desconfianza no fuera el más natural de sus sentimientos. Había provocado esta odiosa discusión sobre su lugar de encuentro sólo con el propósito de estudiar en las respuestas de Helen las huellas dejadas por las vivencias amorosas por las que ella había pasado, y la mera curiosidad lo llevó a detenerse en un tema que en ese momento asfixiaba a la mujer. mujer joven con vergüenza. Los escrúpulos que ella mostraba por no cederle en su propia casa le parecían un cálculo por voluptuosidad; los de no ceder ante él en su casa, cálculo por prudencia. Cuando ella se negó a ir a las habitaciones de un amigo: "Tiene miedo de que yo confíe en alguien", se dijo, "pero ¿qué quiere ella?".
"¿Supongamos que amueblé una pequeña suite de habitaciones?" él dijo.
Ella negó con la cabeza, aunque este había sido su sueño secreto, pero temía que él no viera en su aceptación nada más que un deseo de ganar tiempo, y luego ... la necesidad, si sus encuentros ocurrían siempre en el mismo lugar, de durar. ¡el aviso de la gente de la casa, la idea de ser la dama con velo cuya llegada se vigila! Sin embargo, aunque tal artimaña implicaba también una cuestión de desembolso que la horrorizaba, lo habría consentido si no hubiera tenido otro sentimiento, el único que, moviendo la cabeza con la fiebre en aumento, pronunció en voz alta.
No me juzgues mal, Armand; más bien, comprendedme. Me gustaría ser tuyo en un lugar del que nada quedaría después. ¿Qué sería de las habitaciones que me amueblaste si alguna vez dejaras de amarme? soporta la idea de ello, incluso ahora. No me hagas daño, querida; solo entiéndeme ".
Así habló, poniendo al descubierto el lado profundamente romántico de su naturaleza, como también la herida secreta de su corazón. Aunque no se dio cuenta por completo del carácter de Armand, un carácter espantoso en la aridez debajo de lo externo amoroso, porque en este hombre había un divorcio absoluto entre la imaginación y el corazón, percibió con demasiada claridad que él se inclinaba a malinterpretar el más mínimo indicio. Vio que la desconfianza estaba brotando en él con una rapidez casi malsana. Ella había sido muy consciente de que él sospechaba de ella, pero había creído que esta duda procedía únicamente de sus negativas a pertenecerle.
Fue por esto que ella consintió en darle esta última prueba. "Él no dudará más", pensó para sí misma, y la mera idea de esto calentó todo su corazón. ¿Si tan solo no diera una construcción culpable a sus respuestas? Se levantó para ir hacia él y, inclinándose sobre el respaldo de su sillón, le rodeó la frente con las manos.
"¡Ah!" dijo con un suspiro, "si pudiera saber lo que está pasando aquí. Es un espacio tan pequeño, y es en este pequeño espacio que toda mi felicidad y mi desgracia están contenidas".
"Si pudieras leer en él", respondió el joven, "verías sólo tu propia imagen".
"Lo leeré mañana", dijo sutilmente.
"Mañana", respondió con una sonrisa; "¿Pero qué hay del lugar de nuestra reunión? No queda nada más que habitaciones amuebladas o un hotel".
¡Habitaciones amuebladas! ¡Un hotel! Estas palabras hicieron estremecer a Helen. Todas las vergüenzas del adulterio le parecían estar incluidas en sus sílabas. Hubo el alquiler de un taxi, con la sonrisa astuta del conductor; estaba la entrada a una de esas casas, cuyos umbrales han visto el paso de tantas mujeres furtivas y temblorosas; y, como escenario de su divina pasión, estaban los muebles que, quizás, habían sido utilizados para escenas similares. Sí, pero también había un elemento de anonimato, de impersonalidad, de extrañeza interminable. Y como todo era contaminación, la primera de las dos alternativas llevaba consigo la menor. Estaba demasiado segura del refinamiento de Armand para pensar que podría llevarla a un lugar que había visitado con otros. Tendría que soportar el odio personal, pero nada que pudiera tocar la esencia misma de sus sentimientos. En consecuencia, fue con valiente resolución que respondió a su amante.
"¿Tendrás tiempo suficiente para encontrarlos en una mañana?"
"Sí", dijo, después de un momento de reflexión. "Tengo en mi mente una casa muy conveniente, donde solía quedarse uno de mis amigos ingleses. Mira", prosiguió, "entre las once y las doce en punto te enviaré algunos libros y una nota. usted la dirección de la casa y el número de la habitación, como si me hubiera pedido la dirección de uno de sus amigos del campo. No deje que eso le impida, sin embargo, quemar la nota inmediatamente. a cualquier hora que puedas; pasaré toda la tarde esperándote y, si no vienes, no me echarán; pensaré que no has podido ".
Ella lo escuchó con una mezcla de dolor y encantamiento, dolor, porque le costaría mucho cumplir su promesa; y encantamiento, porque todo el esfuerzo que se tomó para señalarle estos detalles, en lugar de iluminarla sobre el corazón del hombre, le pareció un signo de su amor, y su conversación prosiguió en el tranquilo salón, frente a el fuego extinguido, hasta que la parada de un carruaje en la puerta anunció el regreso de Alfred.
"Adiós, mi amor", dijo Helen, tomando la mano de Armand y besándola, como solía hacer a veces con dulce persuasión; y ya había comenzado un trabajo cuando entró Chazel, con un alegre "¡Bien!" Miró de inmediato a su esposa con su mirada leal y honesta.
¡Qué bien conocía Armand esa mirada, que no había cambiado desde los días de su infancia, cuando ambos estaban en la Institución Vanaboste , de donde seguían los cursos de estudio en el Lycée Henri IV! El establecimiento se encontraba más allá, detrás del Panteón, en la esquina de la Rue du Puits -qui-Parle, ahora Rue Amyot. Sin embargo, no fue el remordimiento por engañar al hombre a quien había conocido desde que era un niño lo que de repente hizo que De Querne se sintiera incómodo. Era la idea de que Helen estaba engañando a esta naturaleza confiada. El egoísmo masculino tiene una ingenuidad tan monstruosa. Un seductor que se dedica a seducir a una mujer, desprecia a la mujer por ceder a él y se olvida de despreciarse a sí mismo por seducirla. Mientras tanto, Alfred había tomado las manos de Helen.
"Me he aburrido a conciencia esta noche; ¿qué me darán en recompensa?" preguntó.
¡Cómo la lastimaba su familiaridad! Cuán gustosamente le habría gritado a este marido desprevenido :
"¿No ves que amo a otro? Déjame irme. No quiero mentirte más ".
Pero dos habitaciones más lejos había una pequeña cama, bajo cuyas cortinas blancas dormía su hijo, su pequeño Henry. ¿Por qué era que la imagen de esta cabeza rizada era algo demasiado débil para arrestarla en el camino fatal hacia el adulterio y, sin embargo, lo suficientemente fuerte como para evitar que viese su pasión hasta el final? Vio al niño mientras su esposo le hablaba. No se le ocurrió despreciar a Armand por haberse ganado su amor, aunque ella era la esposa de su amigo. Se despreciaba de no amarlo lo suficiente, ya que no amaba los sufrimientos de los que él era la causa, y, sostenida por el pensamiento de que lo hacía por él, era con algo así como un impulso de orgullo que le ofrecía. su frente al beso de su marido, y dijo con gracia:
"Eso es como los hombres; deben ser pagados, e inmediatamente también, por cumplir con su deber".