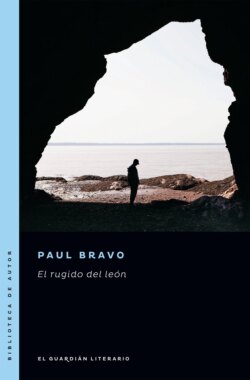Читать книгу El rugido del león - Paul Bravo - Страница 6
ОглавлениеLeón Romagnello se despertó esa mañana como tantísimas mañanas, rodeado de las mismas paredes del departamento de Constitución; la cama de dos plazas que ocupaba solo desde hacía ya bastante tiempo; la mesa gris cuadrada; las dos viejas sillas; el escritorio con la notebook y los parlantes; la ventana por la que subían las eternas frenadas y aceleradas de los colectivos; y el living ficticio que creó con un sillón naranja que había comprado usado y un cajón de manzanas que oficiaba de mesa ratona, pintado con sintético marrón mate. Una mañana más, tan descolorida y rutinaria como cualquier otra. Estiró los brazos hacia el techo como siempre. Se lavó la cara como siempre. Sintió la frescura del agua espabilarlo como siempre. Evitó mirarse al espejo como siempre. Se vistió como siempre. Tomó un par de mates como siempre. Y se fue a su trabajo en el colectivo 12, como en los últimos siete años, desde que trabajaba en la editorial. Sin embargo —Romagnello no tenía forma de saberlo—, esa mañana tomaría una decisión que cambiaría el curso de su vida. Debía escribir una novela. Una novela fabulosa, brillante, original, que lo convirtiera en escritor, que lo catapultara a una vida diferente.
Lo supo en la oficina, mientras imprimía el borrador de su primer libro de poesía. Fue como un instante de iluminación, de clarividencia, de profunda certeza, como cuando nos atraviesa uno de esos pensamientos que conciben decisiones importantes. Algo se activa dentro de uno. Le empezaba a revolotear en el interior una convicción que incitaba a desplegar las alas y saltar al vacío. Siempre pensó que, si alguna vez publicaba un libro, sería de cuentos. Se equivocaba. En el último tiempo, la poesía se había convertido en un remedio para el hastío y la soledad, como el cauce de un río torrentoso donde arrojar la frustración y la impotencia acumuladas por años tan dentro de él que ya había perdido la noción de sentirla. Como esos cachivaches que se guardan en algún oscuro armario hasta que se olvidan.
La poesía, inesperada y bendita, lo calmó, le brindó autosatisfacción, le suavizó el alma. Y, a la vez, le dio un nuevo sentido. La prolífera producción poética engendró la idea del libro, algo que no se había planteado seriamente hasta ese momento. Tal vez porque era un deseo perdido en la negrura del abismo de su monótona vida.
Romagnello soñaba con ser escritor. Pero el sueño le resultaba tan pesado, tan desafiante —para él, que no tenía nadie en quien apoyarse ni nadie que creyera en él— que le parecía imposible. El proceso metabólico que vislumbró, casi sin proponérselo, fue dejar de pensar cada poema individualmente para entenderlo como un todo: una argamasa de colores, tonos y músicas; imágenes fundidas entre sí; paisajes resignificados; juegos de palabras y significados para configurar un libro. Su primer libro de poesía. Eso lo acercaba a la posibilidad de publicar, de empezar a ser un poquito un escritor en serio y ya no un mero, triste y rutinario corrector. Y aunque no fuera a publicar en su editorial, confiaba en que ese poemario viera la luz. Tal vez se acordó demasiado tarde de animarse a publicar, pero, ciertamente, en la vida todo lleva su tiempo. Pensaba que el azar metía su mano indescifrable y que los procesos maduraban tan inconscientes como la cerveza: la actividad de la levadura producía carbonatación, purgaba las sustancias volátiles indeseables, eliminaba todos los residuos de oxígeno y reducía químicamente muchos compuestos, hasta alcanzar el sabor y el aroma esperados. Tomar un trago antes podría ser tan desagradable como leer un libro de Romagnello escrito hacía veinte años, cuando recién se animaba a escribir. Cada cosa encontraba su momento. Saber esperar y aprovecharlo oportunamente era una gran virtud. Se podía tener una gran oportunidad delante de las narices y no darse cuenta. Y, encima, a veces podía ser mejor no darse cuenta, y otras veces, sí. ¿Cómo saber cuándo era mejor y cuándo no? Ni idea. Requería un alto grado de desarrollo de la percepción, de mundana ductilidad, de versatilidad e improvisación, algo que no era precisamente una característica de Romagnello. Pero alguna nube se despejó y dio a luz un libro de poesía. Todavía le costaba creerlo. Es cierto, no tenía aún quién lo publicara, pero estaba seguro de que eso se resolvería. Era cuestión de buscar, de mover, de levantar teléfonos y rastrear contactos, de recibir negativas y desintereses como rotundos cachetazos, de tenacidad e insistencia. Lo más difícil, la parte creativa ya la había superado. Al menos, eso creía. Sin embargo, no tenía forma de saber si era un buen libro hasta que alguien lo leyera. De lo que podía estar seguro era de que había intentado expresar muy genuinamente sus sentimientos en ese libro, de lo más pútrido e imperioso a lo más profundo y bello, desnudando sus emociones más íntimas, sus deseos y acaso sus perversiones.
Del libro de poesía a la novela, si bien no había un solo paso, tampoco debería haber una distancia imposible. Lo sabía. León Romagnello sabía que escribir su novela era un desafío que tarde o temprano se impondría como ineludible obligación si quería ser escritor. Y no permitiría que ese impulso vital muriera junto a los impulsos corrientes que, cotidianamente, se envían a la papelera de reciclaje del inconsciente. Solo necesitaba una idea. Y lanzarse a escribir. ¿O una novela implicaba algo mucho más complejo y enmarañado? Una historia, sus protagonistas, la construcción de los personajes, su psicología, diálogos, trama, desenlace. ¿Tendría semejante capacidad narrativa? Lo asaltaban enormes dudas. Y también un crudo miedo al fracaso. A no poder. A no lograrlo. El libro de poesía lo motivaba, pero no alcanzaba para espantar sus fantasmas. Nunca había pasado de escribir cuentos de cuatro o cinco carillas, como mucho. ¿De dónde sacaría la constancia, la persistencia y la creatividad, necesarias para escribir unas cien o doscientas?
Escribir una novela era una tarea espinosa. ¿Por dónde empezar? ¡Cuánto tiempo llevaría! ¿Podría sostenerlo? La vida parecía demasiado corta para escribir una novela. Los días mustios se desvanecían como si se garabatearan en arena seca que un viento arremolinado borra cada mañana. Cómo sobrevivir y escribir una novela a la vez…
Aun así, cuánto más valdría la pena estar vivo si pudiera ver su novela en los escaparates de las grandes librerías de la calle Corrientes… o entre las manos ávidas de una estudiante en un vagón del subte…, ver su nombre impreso en la tapa…
Mientras lanzaba un suspiro, sus cavilaciones se interrumpieron de golpe, porque la hoja cuarenta y dos del borrador de su libro de poesía se atascó en la impresora. El peligro de que la Tortuga lo viera imprimiendo algo extralaboral se hizo inminente. Con manos apuradas y temblorosas, retiró la hoja que salió hecha un acordeón. La impresora retomó el trabajo. Verónica, la secretaria, lo miró con ojos cómplices o amenazantes, algo que León no supo distinguir con certeza. Era una chica joven, esbelta y atractiva, siempre reservada en un ecosistema masculino. Sabía lo que León estaba haciendo. Era evidente que el manojo de hojas que la muchacha veía salir una tras otra eran poesías, y nada tenían que ver con el trabajo de la editorial, lo cual de algún modo la comprometía como testigo involuntario de una irregularidad. Ante un contexto de crisis económica y un presente político desfavorable, la Tortuga sentó estrictos límites respecto al uso personal de los bienes editoriales, ya sea de la impresora o del teléfono. También encomendó el ahorro riguroso de la luz, el café, la yerba y hasta del papel higiénico. Pese a ello, Romagnello asumió el riesgo de imprimir el borrador de su libro sin culpas, tomándolo como un incentivo que, por supuesto, no contaba con el aval del jefe. Una mínima compensación por el aguinaldo que jamás le pagaban debido a la precarización de su forma contractual. La editorial pertenecía a un fuerte sindicato peronista, y se dedicaba a la divulgación de textos de esa índole política. Gozó de muy buena salud en la década anterior, cuando el gobierno peronista estimulaba la publicación de esos materiales, muchas veces con subvenciones extraoficiales que no se sabía muy bien de dónde ni cómo llegaban. Eso permitió un próspero crecimiento de la producción, que fomentó un extenso catálogo de todo tipo de libros peronistas: ensayos periodísticos, históricos y hasta folletinescos. Pero la impensada derrota electoral puso fin a otra de las tantas caras del peronismo y selló un tiempo gris para la producción y la economía de la editorial.
León Romagnello era uno de los pocos empleados que no comulgaba con el peronismo, aunque tampoco se ubicaba en la opuesta vereda del antiperonismo. Era sabido que la figura de Perón y su doctrina despertaban los más enceguecidos amores, así como los odios más viscerales. Romagnello lo observaba como si se tratara de una suerte de River-Boca, una rivalidad que no le iba ni le venía, tanto como el fútbol. En verdad, la política le provocaba entre repulsión e indiferencia. Si le prestaba demasiada atención, en general se indignaba y acababa con una irremediable sensación de descontento. Y si bien solía mantenerse informado, trataba de hacerlo desprovisto de emociones. Pero eso no fue un impedimento para afianzarse en el staff de la editorial, y a él le bastaba con trabajar en un ámbito literario para verse medianamente satisfecho con su vida, al menos en el aspecto laboral. Corregir un texto era corregir un texto, no importaba cuán atractivo o insoportable le resultara. Y esa era su tarea en la editorial. Además, tuvo trabajos mucho peores, con más presiones, peor salario y completamente ajenos a lo que más le gustaba y casi lo único que sabía hacer: escribir.
Con el tiempo, se acostumbró a este trabajo, y había encontrado un divertido entretenimiento: cuando se le presentaba la ocasión, durante las correcciones, con impertinente astucia modificaba alguna palabra o el orden de alguna frase, para alterar su sentido. Lo hacía por pura satisfacción personal, aunque también le servía para matar el aburrimiento que a veces le producían algunos textos densos o mal escritos. Romagnello deformaba levemente algún significado dejando una huella imperceptible entre los cientos de hojas repletas de palabras ajenas. Hasta ese momento, nunca nadie había notado sus sutiles alteraciones. Cambiar la palabra preocupado por despreocupado, por ejemplo, podía bastar para transformar al teniente general Juan Domingo Perón de un hombre sensible a la vida de los trabajadores en un soberbio ávido de poder que mantenía a raya a la clase obrera, la burguesía y la guerrilla revolucionaria por igual, todo bajo el manto de la unificadora promesa de un país de vacas gordas. Pero, claro, a veces la alteración podía provocar el efecto contrario y engrandecer aún más la nobleza del general. Se trataba de un juego meramente literario, desprovisto de intencionalidad política. Y en caso de que llegaran a descubrirlo, podría justificarse como un incuestionable error de tipeo.
La Tortuga, el jefe editor, se llamaba Rodolfo Santullo y era, dentro de todo, un buen jefe. Cuando León Romagnello ingresó como corrector, ya lo apodaban así. Un apodo descarado que obedecía a la reptil fisonomía del hombre, cuya cara estaba plagada de infinitas pequeñas arrugas por un defecto congénito. Un ancho puente unía las dos cavernas de sus fosas nasales. Una leve joroba complementaba la figura, y los movimientos cansinos la ratificaban. A simple vista, parecía una tortuga vertical, como esos dibujos animados de la tortuga Manuelita en los videos de la canción de María Elena Walsh.
Santullo la Tortuga era considerado y comprensivo con las cuestiones personales de los empleados, pero firme y severo con todo lo que se refería al trabajo. Se podría decir que ejercía un buen liderazgo, manteniendo a la tropa motivada con muy pocos recursos. Un poco de libertad y comprensión podían ser más estimulantes que un par de billetes más a fin de mes. Esa filosofía lo había convertido en un tipo respetable.
Romagnello sabía que la impresión de ochenta y dos páginas de su poesía sería, ante todo, una ofensa para la Tortuga. Una falta más grave aun que las infames distorsiones que ocasionaba en los textos. Pero deseaba mantener en secreto su proyecto poético. Prefería evitar la posibilidad de despertar envidias, soportar críticas o tener que andar dando explicaciones. Podría haber evitado riesgos pagando una impresión fuera de allí, pero Romagnello era bastante ahorrativo y, si podía evitar un gasto, su propia naturaleza lo llevaba a actuar casi como por instinto, aunque ello implicara correr algún riesgo. Por otro lado, tomar algún riesgo, por mínimo que fuera, no venía mal para una vida falta de acción como la suya. Sin embargo, no se caracterizaba por tener sangre fría a la hora de caminar por alguna cornisa, y la impaciencia crecía como una sombra siniestra mientras las hojas de resma se amontonaban tibias en la impresora. Los segundos se volvían de piedra. Los ojos de León se clavaron ansiosos en la máquina que tragaba hojas con mecánica torpeza y las escupía rugiendo cada palabra impresa.
Finalmente, el proceso llegó a su fin y la impresora trajo alivio con su silencio. Por suerte, la Tortuga no apareció en medio. Solo quedó un cabo suelto. La taciturna secretaria que, en virtud de la nueva política de ajuste, también hacía las veces de administrativa, recepcionista y cadete. León le guiñó un ojo antes de volver a su escritorio y guardar la pila de hojas en un sobre. La encantadora joven se limitó a asentir.
Su primer borrador del libro de poesía estaba listo para anillarlo y que alguien lo leyera. ¿Quién? Ese era otro tema. Necesitaba una opinión. Alguien que no estuviera familiarizado con su forma de escribir. Aunque no conocía a nadie que lo estuviera porque a nadie le mostraba lo que escribía. Alguien cercano, pero que fuera objetivo. Lito no sabía de poesía y no sería una opinión representativa. Estrella conocía demasiado de literatura y podría ser excesivamente crítica. ¿Quién más podría ser?
Mientras, la Tortuga colgó el teléfono y mandó a imprimir un documento.
—¿Qué pasa que no sale? ¿Hay hojas? —gritó desde su oficina.
Verónica se apuró a meter mano y reiniciar la impresora.
—No sale nada, no imprime —le avisó con voz temblorosa. La Tortuga chasqueó la lengua.
—Lo único que falta es que se rompa la impresora —suspiró el jefe de mala gana. León se hundió en la silla. Verónica le lanzó una mirada acusatoria. «La vida útil de la unidad de imagen ha caducado», avisaba un cartel en la pantalla.
—¿Otra vez? Pero si la cambiamos el año pasado —se enfureció Santullo.
León leyó los labios de Verónica que le susurraron:
—La mataste.
La impresora no quiso imprimir una hoja más luego de la página ochenta y dos de su obra. Se atragantó con la poética de León Romagnello y murió. ¡Qué imagen simbólica! ¿Sería algún tipo de premonición positiva? ¿O exactamente todo lo contrario? Imposible saberlo.
Por la tarde, al finalizar la jornada, León subió al ascensor con la emoción de llevar como un tesoro la copia de su obra en el morral, su pequeño primer hijo, pensando dónde llevarla a anillar. Antes de que se cerrara la puerta, entró Verónica. Quedaron solos para bajar los siete pisos hasta la planta baja. Se sonrieron en silencio. Fue ella quien rompió las barreras universales de la desconfianza.
—¿Eso qué imprimiste es tuyo?
—Y… si lo imprimí, es mío, ¿no? —contestó Romagnello a la defensiva.
—Digo si es tuyo, si lo escribiste vos. ¿Son poesías, no?
—Parece que no se te escapó detalle. ¿Vas a salir de testigo del asesinato?
Verónica sonrió con complicidad.
—Si son tuyas, me gustaría leerte.
—¿A mí?
—No, a vos no, a tus poesías.
La voz del ascensor anunció la planta baja y salieron callados, sin saber del todo si caminar juntos o separados, como si evitaran prolongar la charla más allá de la mágica intimidad que el breve viaje había creado. En la puerta él le preguntó:
—¿Vas para allá?
—No, para allá. —Y se despidieron con un beso.
Un cosquilleo recorrió el cuerpo de Romagnello. Mirá si el libro de poesía ya empezaba a dar sus frutos. ¿Correrá para los escritores la misma suerte con las mujeres que tienen los músicos, los deportistas famosos o los millonarios? ¿Se volverá un tipo más atractivo, más deseable para el género femenino, con un libro publicado? ¿Será un impensado remedio para su inmensa soledad?
El atardecer lo vio bajar del colectivo en el barrio de Constitución, donde alquilaba ese monoambiente medio descuidado pero barato, amplio y luminoso. Lo que ahorraba por vivir en un barrio menospreciado le permitía no pasar sobresaltos, gastar en lo que le gustaba gastar (principalmente cerveza, libros y discos) y darse alguno que otro gusto cada tanto, como cenar en un buen lugar, ir al cine o al teatro. Esa vida austera y a la vez sustentable, económicamente equilibrada y previsible le brindaba la tranquilidad de no depender de nadie, sobre todo del padre.
Los últimos destellos de luz desbarataron el azul del cielo y se expandieron en vivos rojos, violetas y lilas, más allá de los árboles desguarnecidos y las marañas de cables que se extendían desprolijas por toda la cuadra, como vestigios de telarañas. La humedad otoñal lo empañaba todo. Las travestis en la esquina se agitaban jocosas e inquietas, lanzaban gritos histéricos y risotadas, miraban provocativas hacia las ventanillas de los autos, incitaban a taxistas y motoqueros, buscando captar clientes. Los consumidores de paco iban y venían con sus cuerpitos enflaquecidos y sus repentinos movimientos de pájaro. En las sombras chispeaban los encendedores que le daban alas al delirio. León se hacía invisible en ese paisaje que ya era tan cotidiano mientras caminaba por la calle que llevaba el mismo nombre del barrio: Constitución. El barrio que en el último tiempo se había plagado de cultura dominicana, debido a la gran cantidad de inmigrantes llegados de ese país. Peluquerías, kioscos, casas de comida y puticlubs habían proliferado como por arte de magia, y todos eran emprendimientos de esa gente proveniente de la República Dominicana, que, evidentemente, encontraba en las marginales calles de Constitución una realidad menos cruda que la de sus tierras.
León se dirigió a la verdulería de los bolivianos, que a esta altura ya no disimulaban su desprecio por los dominicanos, y compró verduras para una ensalada y algunas frutas. Luego entró al supermercado chino y complementó el menú con cerveza y galletitas de agua. Cuando salió del chino, la noche ya había depuesto al atardecer y las luces brillaban tenues. Una travesti rubia le chistó con una sonrisa. León respondió con otra sonrisa y bajó la mirada. Era la única que lo atraía de todas las que se ganaban el sustento en la esquina de su casa. Voluptuosa pero no exageradamente, vestía atractiva y evitaba las prendas chabacanas que caracterizaban al resto de sus colegas. El cabello rubio le caía salvaje sobre los hombros, mientras contorneaba una figura envidiable para cualquier mujer, excitante para cualquier hombre. Unos ojos de claro verdor le daban un toque felino. Romagnello las tenía identificadas ya, algunas lo saludaban, casi siempre le decían cosas y se le insinuaban. Pero la rubia se destacaba.
Cenó temprano haciendo zapping entre diversos canales de noticias que trataban el mismo tema político del día con más o menos amarillismo y más o menos oficialismo, pero todos carentes de creatividad o visión crítica. No bien terminó de cenar, se sentó frente a la hoja de Word en blanco con la idea de comenzar a escribir su novela, pero solo escribió La idea como título. No tenía, en verdad, ninguna idea.
Esperó un rato a ver si la inspiración se presentaba. Pensó en la bella y silenciosa secretaria Verónica y su intención de leer sus poesías. Tal vez podría ser la persona indicada para darle una primera impresión. Era joven, bastante culta, inteligente y no sabía casi nada de su vida. Agarró la segunda cerveza. Abrió el explorador de Google y revisó el correo. Luego buscó la página web del periódico y se puso a leer noticias que le llamaran la atención.
Una adolescente de quince años se pegó un tiro en la cabeza en plena clase en un prestigioso colegio estatal de La Plata, donde se formaban las futuras elites. Dejó una nota en su cuaderno que decía: «Chau mierdas. Dejo un juego en la mochila. El que lo encuentra se lo queda». Romagnello sintió una profunda pena por la chica, aunque no la conociera. Le pareció una pérdida ridícula, una falla social. Alguna vez él mismo había analizado la opción del suicidio, pero siempre sintió una desconocida fuerza interior que lo arrastraba a continuar viviendo. Tal vez se tratara de un secreto anhelo, una chispa de intriga por conocer qué le depararía finalmente el destino. Tal era la inercia que lo había ido empujando, que fue perdiendo la capacidad de proyectar. Y en ese momento en que tenía un objetivo claro como escribir su novela, se sentía más bien metido en un berenjenal, tal vez más confuso y estancado que nunca.
Luego leyó la noticia de un grupo de avispas que atacaron un funeral en Santiago del Estero. Al abrir la puerta del nicho, una nube negra y zumbante se abalanzó sobre los entristecidos familiares del difunto, que quedó librado a su suerte, ya que los que llevaban el cajón del descanso final debieron soltarlo y salir corriendo. La mayoría de los asistentes resultaron heridos por las picaduras. La imagen le evocó a una vieja comedia inglesa, y se rio para sus adentros.
Otra noticia venía de Alemania, donde un enfermero habría matado cerca de noventa personas. El sujeto había admitido inyectarles fármacos letales para después revivirlos y hacerse el héroe. Y Romagnello esperaba que le cayera del cielo una historia para su novela. «La realidad está plagada de ficciones…», pensó.
Terminó la cerveza y cerró la notebook. Esa noche no empezaría su novela. Presionarse no serviría de nada. Tenía que fluir por sí misma, tomarlo por sorpresa, despojarlo de preconceptos y lanzarlo a escribir frenéticamente cuando tuviera la idea. Sería paciente. Sin embargo, en su inconsciente pesaba una fuerte sensación de impotencia que lo domesticaba y le bloqueaba la mente como un gran paredón pintado de cal.
Encendió de nuevo la televisión para disipar ese agrio sabor que le había dejado la imposibilidad de escribir y se enganchó un rato viendo El señor de los anillos. Terminó la cerveza y se durmió en el sillón. Algunas imágenes de la película se le filtraron en el sueño. De repente, se encontró caminando lentamente por una campiña en la época del Medioevo, como si hubiera viajado en el tiempo. Se dio cuenta no solo porque se encontraba dentro de uno de los paisajes de la película, sino también porque vestía con bragas, camisa, una pesada capa que lo protegía del sol y sandalias en los pies.
El paisaje era magnífico y lo envolvía una honda paz. Todo estaba bañado de un brillo incandescente de verdes, amarillos y ocres. Hacia donde mirara, una diáfana luminosidad le hacía entrecerrar los párpados.
De repente, percibió que a lo lejos alguien se acercaba a caballo. Pudo escucharlo antes de verlo. En un instante indescifrable, como solo en los sueños ocurre, el ruido del galope se recortó como una figura en el horizonte, que, en lugar de acercarse de a poco, apareció de golpe frente a él.
Era un ser extraño, verdoso, con forma de enano y detalles humanoides, con orejas largas y una cabeza desmedida. Se le figuró como un gnomo o algún tipo de personaje fantástico. Llevaba con firmeza un grueso libro bajo su brazo derecho.
—Buen día, señor —le dijo.
—Buen día, ¿qué se le ofrece? —contestó León.
—Vea, buen hombre, soy el escribiente del rey —dijo con autoridad—. He salido con este libro de actas —mientras se lo mostraba— porque el rey quiere saber lo que está sucediendo en los confines de su reino. He de anotarlo todo aquí mismo, en mi libro de actas, exclamó repitiendo el gesto de mostrárselo.
—Bien, dígale a su rey que aquí no pasa nada —respondió Romagnello con voz serena.
—Me temo que no puedo escribir eso —le explicó—, si no pasa nada, yo directamente no escribo nada, pero aquí está pasando algo.
—¿Sí? Dígame qué está pasando…
—Usted parece estar queriendo ocultar información al rey, y eso es un delito de muerte —explicó solemne el insólito personaje.
—¿Qué? Yo no estoy ocultando nada —respondió Romagnello ofuscado.
—Y si no oculta nada, ¿por qué dice que acá no pasa nada? Si nada pasara, no estaríamos hablando ahora mismo, pero esta conversación está sucediendo y usted intenta cometer un grave desacato.
El gnomo empezaba a confundir a Romagnello y, en un recóndito rincón de su ser, el temor por su vida empezó a agitarse como un latido suave y punzante a la vez. Supo que debía despertarse o podría morir. A la vez, la situación se le presentaba como realidad pura, y el sueño se sostenía más allá de su voluntad.
—¡Oiga, escriba lo que se le cante! —gritó Romagnello enfurecido, mientras su cuerpo se revolvió en el sillón.
—Pero ¿usted me cree un completo irresponsable, un idiota? —El gnomo levantó el tono de voz acorde a la furia de Romagnello—. Debo contarle al rey todo lo que está pasando, no puedo inventar cualquier cosa, ¿me entiende?
El gnomo se tomó unos segundos, respiró profundamente y continuó como pensando en voz alta.
—Perdería de inmediato mi título de escribiente y todos los honores que se me han conferido. No puedo escribir lo que se me venga en gana. Mi tarea es informar con fehacientes palabras que den cuenta de la realidad. ¿Me entiende? —Luego de un gesto reflexivo, agregó—: Ahora mismo usted se está jugando la vida tanto como yo, ante la voluntad inquebrantable de nuestra majestad el rey. —En ese momento, se despertó. La amenaza del gnomo quedó flotando en la penumbra del cuarto. Se levantó a buscar un vaso de agua, pero abrió la heladera y vio que aún quedaba una cerveza. Mientras se la tomaba, una frase seguía retumbando en su cabeza: «No puedo escribir lo que se me venga en gana». Terminó la cerveza y se echó en la cama.