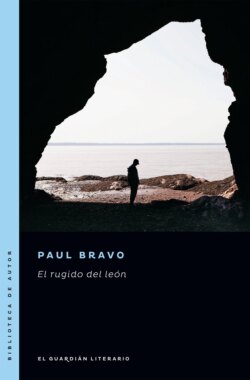Читать книгу El rugido del león - Paul Bravo - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеLa mañana siguiente olía a humedad. La ciudad parecía haber despertado de una mala noche. Sudaba cada pared, cada centímetro de asfalto, cada techo y cada ventana. Los pájaros no cantaban y nubes tan densas como humo de goma quemada ocultaban el cielo.
León se levantó temprano porque tenía que ir a su última sesión con la dentista para que terminara de ponerle un perno y una corona. Hasta ese momento nunca había sabido bien de qué se trataba esto del perno y la corona, pero lo había escuchado infinidad de veces de esa manera. No entendía bien por qué se solía nombrar en ese orden, aparentemente inalterable. Jamás escuchó a nadie decir que tuviera que hacerse corona y perno. Era como Ortega y Gasset; López y Planes o, tratándose de dos objetos, como fresco y batata, o el pancho y la coca. Pareciera que alguien había colocado las palabras en ese sitio y así habremos de repetirlas por siempre. Lo indudable era que un perno no existía sin su corona y viceversa, porque evidentemente eran complementarios y necesarios, como una simbiosis.
León había perdido un diente semanas antes a manos de un maní japonés, que además de ser uno de esos atróficos inventos sabor pizza, le partió la pieza bucal sin ningún tipo de reparos. Para colmo, se encontraba en medio del ágape que su amiga Estrella había organizado para celebrar el debut de su nueva obra de teatro. León tenía pocos amigos, pero los pocos que tenía eran artistas o estaban de algún modo vinculados al mundo del arte, salvo Lito, uno de los más antiguos, que era su amigo desde la secundaria y se dedicaba a progresar en una empresa multinacional. Estrella era una de sus mejores y fieles amigas. Tenía el poder de arrastrarlo, una especie de magnetismo que le hacía imposible negarse a cualquiera de sus propuestas, por más disparatadas que fueran.
En la reunión calló el malestar y se bancó el diente roto con diplomacia, por no ser aguafiestas, pero sobre todo porque en el contexto de un debut teatral, cada signo, por mínimo que fuera, podía interpretarse como presagio o cábala; el elemento mágico que desencadenaba el éxito o la tragedia. El universo estaba dispuesto a enviar una señal para una obra que se estrenaba. Romagnello no quiso cargar, ni para bien ni para mal, con esa responsabilidad. Y si le llegara a ir mal a la obra, sería culpa de la crisis económica, de algún fenómeno paranormal o de los medios de comunicación tan funcionales al poder político. Pero no de su mal augurio, de su diente degollado por un maní japonés en medio de la tertulia. Decidió que lo mejor sería guardar silencio y consultar al dentista de inmediato.
El viaje al consultorio odontológico, de Constitución a Palermo en el colectivo 12, fue bastante denso. Las nuevas unidades con aire acondicionado eran estupendas en verano, pero asfixiantes en una mañana húmeda y pesada de otoño, cuando rebasaba de gente y las pequeñas ventanillas superiores estaban cerradas y el aire acondicionado, apagado.
Algunos pasajeros dibujaban redondeles con la mano sobre los vidrios empañados de calor humano, para ver por dónde iban y eventualmente bajarse. El aire cargado de hermetismo y el sueño de haber madrugado pesaban como una tonelada sobre Romagnello. Como si tuviera poco con ello, una picazón en el ano lo empezó a incomodar. No era una novedad. Hacía años que el malestar lo aquejaba. La piel alrededor del ano se le ponía en carne viva. Empezaba picando, pero luego se precipitaba un ardor que se iba transformando en un agudo dolor. Y al cabo de un tiempo desaparecía, tal como había venido. Desconocía los porqués del mal, y eso lo angustiaba tremendamente. Consultó infinidad de dermatólogos y médicos de todo tipo, desde homeópatas hasta chamanes y curanderas. Ninguno dio en la tecla.
En una ocasión fue al hospital Muñiz porque le dijeron que allí trabajaban los mejores especialistas. Hacía mucho tiempo de eso, cuando el ano recién empezaba a transmitir indicios de un padecimiento perpetuo. A su turno, entró al gabinete y se encontró con una doctora y cuatro estudiantes realizando sus prácticas; dos varones y dos mujeres. Estuvo a punto de mentir otro síntoma, pero no tuvo el veloz reflejo para inventar y, al fin y al cabo, estaba allí para que le vieran el culo.
No tuvo más opción que darse la vuelta, bajarse el pantalón y el calzoncillo, y abrir las nalgas para mostrar el interior de su aquejado ano ante cinco extraños. Jamás sintió tanta vergüenza junta. Le recetaron una crema con corticoides, como tantos otros ya le habían recetado. Una vez más se fue cabizbajo, con la picazón inalterable y persistente. El ano no respondía ante ningún estímulo. La piel se volvía llaga ardiente y se reconstituía caprichosamente motu proprio.
Ya sentado en la sala de espera de la clínica odontológica, todavía el sueño lo envolvía en una nebulosa, y la picazón del culo le hacía adoptar extrañas posiciones. Había sacado el turno bien temprano para no llegar tarde a la oficina y tener que andar pidiendo permiso.
Un par de televisores en los extremos de la sala transmitían el mismo canal de noticias. León los observaba de reojo mientras leía La guerra de los gimnasios, de César Aira, una edición de tapa dura azul que publicó el diario La Nación, y que había encontrado el fin de semana en una tienda de saldos, a un precio regalado. Si había algo en lo que León se destacaba, era en el hallazgo de joyas literarias a precios más que accesibles.
También miraba a las jóvenes secretarias que atendían la recepción. Vestidas con uniformes de pollera tubo azul oscuro y camisa blanca que se transparentaba, dejaban adivinar a través de los corpiños la forma de los senos. Podría decirse que era un uniforme demasiado insinuante para un contexto médico. Pero, en verdad, para León todo lo médico tenía algo de erótico y sugestivo. Tal vez era un preconcepto abonado por esas series de televisión donde los médicos tenían sexo con las enfermeras, y los pacientes se enamoraban de sus doctoras mientras se curaban, o no, porque la tragedia siempre era viable, en tanto se enfrentaban a las más extrañas enfermedades. Pero lo cierto era que para León, si una mujer estaba buena y era doctora, estaba dos veces buena. Finalmente, las atractivas secretarias se sentaron detrás de sus escritorios de la recepción, y León pudo continuar con su lectura. No duró demasiado, porque inmediatamente una noticia en la TV llamó su atención. La noche anterior, San Lorenzo de Almagro se había coronado por primera vez en su historia campeón de la Copa Libertadores de América, la competencia más importante de clubes de fútbol del continente.
Con ese título, el club se sacaba un lastre de más de un siglo: ser el único equipo de los considerados grandes que jamás había conseguido el trofeo. Incluso, el ingenio popular había resignificado las siglas de su nombre CASLA (Club Atlético San Lorenzo de Almagro) por Club Atlético Sin Libertadores de América. Parecía una pesadilla eterna, una maldición predestinada que definitivamente había llegado a su fin.
Quien alzaba la ansiada copa en sus manos ante las cámaras, los flashes y la euforia de unos cincuenta mil fanáticos incrédulos era nada más y nada menos que el capitán del equipo, que en ese preciso momento se coronaba también como el indiscutible ídolo máximo de la historia del club: Leandro el Pupi Romagnello. Su medio hermano por parte de padre.
León se quedó mirando atónito a su hermano menor. Los brazos fibrosos repletos de tatuajes agitaban el suntuoso trofeo, mientras sus compañeros lo alzaban en andas, fundidos en un abrazo que se extendía a miles de almas desparramadas en las tribunas, como ángeles de un coliseo de la gloria. El periodista que presentaba la nota hablaba de regocijo, de grandeza y heroísmo, mientras el Pupi, envuelto en ovaciones, no lograba contener las lágrimas de emoción y felicidad.
Cómo fue posible que el padre engendrara seres tan diferentes, siempre fue un gran interrogante. Un deportista mayúsculo y un don nadie amante de los libros. Con los ojos clavados en la pantalla y un remolino de emociones encontradas, porque no tenía nada en contra del hermano, León sintió un nudo en la garganta y una presión en el estómago que se propagó hasta su cerebro en forma de pensamiento claro y concreto: «Tengo que escribir esa novela, tengo que triunfar como escritor. O moriré como el hijo fallado, el sin talento, el perdedor».
Hacía bastante tiempo que no tenía contacto con el hermano. Pensó que correspondía llamar para felicitarlo, aun a sabiendas de que Leandro no esperaba nada de él, ya que sabía que no le interesaba el fútbol en lo más mínimo. El padre siempre lo dijo, como para justificar la insignificancia de su hijo mayor: «Lo suyo son los libros, es ratón de biblioteca». En aquel entonces convivió con la nueva familia de don Romagnello, apodo que escuchaba en boca de periodistas deportivos a fines de cada temporada, cuando lo mencionaban por ser, además del padre, el representante del Pupi, y, por lo tanto, el encargado de negociar su contrato o las posibles transferencias.
Luego de la muerte de la madre, cuando era solo un niño de seis años, León vivió una larga temporada con la abuela. Como respuesta a la viudez, el padre se metió de lleno en el trabajo. Aumentó las horas dedicadas a su incipiente empresa de compra-venta de escombros, se multiplicaron los viajes por el interior del país y no le quedó tiempo para dedicar a su hijo. Así que la mamá de la mamá, que también cargaba con el agudo dolor de haber perdido a la hija, cubrió ese bache como pudo. Con mucho amor, pero con un vacío que inundaba la casa llenándola de penumbra y silencio. Era un duelo permanente y ninguno le exigía nada al otro. Se las arreglaron como pudieron. Era un implícito apoyo mutuo de dos hombros que pesaban uno más que otro. Dos almas vacuas sosteniéndose entre sí, como tristes ebrios a la salida de un bar a las tres de la mañana.
El pequeño León debió dejar su barrio de Avellaneda, donde tenía los pocos amigos de la infancia, para mudarse a la tranquila localidad suburbana de Longchamps, 29 kilómetros al sur de la ciudad de Buenos Aires. En comparación con Avellaneda, que se extiende como una continuación de la capital, más allá de las truculentas aguas del Riachuelo, Longchamps era un lugar semidespoblado. Calles de tierra, vías, amplios terraplenes, casas en construcción, ranchos dispersos que se esforzaban por ser las semillas de un futuro barrio, ofrecieron a León un buen entorno para la época más aventurera de la niñez. También significó abandonar ese departamento de la avenida Mitre, tan repleto de la presencia de la madre. Visto en perspectiva, se podría decir que aquello resultó positivo. Lo hizo más fuerte, le templó el carácter, aunque también profundizó su rasgo más taciturno y solitario.
Para cuando cumplió los doce años, su padre ya tenía una nueva familia, y él, un medio hermano de casi cuatro años. Una tarde, al volver del colegio, encontró a su padre con la abuela tomando mate en la cocina. Le resultó extraño porque el padre nunca lo visitaba sin previo aviso. Se dio cuenta de lo que sucedería antes de que se lo dijeran. El padre venía a recuperar al hijo perdido o, mejor dicho, abandonado.
León no puso objeciones, aunque le dolió dejar a la abuela en soledad. Mal que mal, se habían tenido el uno al otro para sortear la angustia cotidiana. Él se reencontraría con el padre, tendría un hermano y una madrastra, pero la abuela no tendría a nadie. Por segunda vez debía abandonar a los amigos y los lugares que habían constituido su nueva vida.
Poco tiempo después, la abuela murió en brazos de esa soledad. Tardaron varios días en hallar el cuerpo, cuando un vecino cercano advirtió la falta de movimiento en la casa y los llamó por teléfono.
A pesar del nuevo hogar con la familia del padre, León nunca volvió a experimentar la sensación primaria de ser parte de una familia. Se sentía un inquilino, un espectador de lujo de la vida familiar de otros. El padre vendió el departamento de Avellaneda y, con los frutos de su creciente empresa, pudo comprar una bonita casa en una de las zonas más residenciales del barrio de Flores, sobre la calle Membrillar, entre Francisco Bilbao y Gregorio de Laferrere. Era una casa de dos plantas, entonada en un verde opaco con hermosas terminaciones caoba en puertas y ventanas. La calle empedrada acobardaba el tráfico de vehículos, generando una paz inusitada en la cuadra.
Nadie imaginaría que en el futuro tantas paredes aledañas y hasta los confines del barrio se pintarían con el retrato del hermano menor, el ídolo del club más representativo de esa zona de la ciudad.
León logró habitar sus espacios pasando casi desapercibido, lo cual facilitó una sana convivencia, y la familia del padre se adaptó a su sigilosa presencia sin problemas.
Aún recuerda los árboles altísimos custodiando la calle a ambos flancos del empedrado, que alfombraban las veredas de hojas amarillentas durante el otoño. En aquellos días el ruido crujiente de sus pisadas, mientras iba y venía de la escuela, era como una música triste, pero buena compañía. Como más adelante lo serían los discos de Bill Evans, Chet Baker, Theloniuos Monk o Louis Armstrong.
Cuando se avecinaba una tormenta, el viento levantaba las hojas formando deslumbrantes remolinos y las inmensas copas gesticulaban con sus ramas oraciones sueltas, que se colaban en su pequeño cuarto como un susurro melancólico. Mientras, se aventuraba en los maravillosos mundos de Emilio Salgari y Julio Verne, que llenaban de aventuras y fantasías su vida parca y silente.
Aunque la relación con el padre era algo apática, nunca hubo grandes conflictos. Los celos se manifestaban con mayor intensidad ahora que transitaba los cuarenta, más que cuando vivía junto a la familia. Y eso que el padre prestaba evidente atención especial al hijo menor. Lo llevaba y traía de entrenamientos y partidos, y compartía la pasión futbolera por San Lorenzo, ya sea asistiendo al estadio o viéndolo por televisión.
León siempre lo vivió como algo natural, casi lógico. Ese hijo colmaba mucho mejor las expectativas paternas. Él había sido muy apegado a la madre y, cuando ella murió, se sintió huérfano por completo. Era un niño aún y el padre representaba un tipo cercano con el cual, en términos generales, podía contar. Pero no lograban constituir más que una relación cordial y distante. No era un padre realmente comprometido. Siempre existió una barrera invisible entre ellos. De todos modos, la convivencia con la nueva familia marchó bien mientras él se convertía en un adolescente ávido de libros y compact discs de jazz, que pasaba mucho tiempo encerrado en su habitación y en sí mismo.
La madrastra era una mujer cálida y de natural buen humor. Bastante más joven que el padre, mucho más atractiva de lo que había sido su madre. Tampoco eso le importaba demasiado. Mejor para el padre.
León empezaba a manifestar el fin de la adolescencia sorteando los cursos de ingreso para estudiar Filosofía y Letras en la Universidad de Buenos Aires cuando algo se quebró en ese logrado equilibrio.
Fue un fin de semana que el padre viajó con el hermano a un partido en la provincia de Córdoba, y León quedó a solas con la madrastra. Se estaba duchando cuando la puerta del baño se abrió y se cerró con suavidad. Era un día fresco de primavera, y León disfrutaba el agua caliente sobre los hombros. El baño estaba envuelto en vapor, los azulejos color gris claro almacenaban humedad formando gotas que se deslizaban hacia abajo entrechocándose en locas carreras. La cortina se abrió dócilmente. León estaba con los ojos cerrados porque se enjuagaba el shampoo de la cabellera, pero algo intuyó. Cuando los abrió, la hermosa mujer del padre estaba desnuda frente a él. Lo miró con una sonrisa que le transmitió a la vez timidez y picardía. Serenamente, León le observó las tetas. Eran más hermosas de lo que tantas veces había imaginado. Una pendiente natural se deslizaba hacia dos pezones claros, abiertos levemente hacia afuera.
«¿Te molesta si nos bañamos juntos?», le preguntó. León negó con la cabeza.
Ese fin de semana se inició sexualmente, respondiendo con toda su energía al voraz apetito sexual de la bella mujer del padre, rejuvenecida hasta parecer una adolescente insaciable. Sus cuerpos se fueron conociendo en cada movimiento, en cada caricia, en cada gemido, en cada penetración y las horas comenzaron a correr más aprisa. Cada minuto era un minuto más cerca del regreso de don Romagnello.
Ese fin de semana, León tuvo la certeza de que ya no podría vivir más allí. Debía hacer su vida y dejar que el padre viviera la suya. Secretamente, sintió envidia por la mujer que el padre tenía acurrucada en su cama cada noche, pero no volvió a tocarla.
Un mes después de ese raid iniciático, se mudó a la casa de Lito, en el Bajo Flores. Comenzaba una nueva etapa de su vida. Era un adolescente que debía crecer rápido, ser lo más hombre posible, para mantenerse de pie ante los golpes y los desconcertantes movimientos que la vida le lanzaba como a un boxeador medio grogui parado en medio del ring.
Crecer así no fue de lo más feliz, más bien se regodeó en su dolor, pero fue profundizando su propia personalidad de tipo austero sin pretensiones para con la vida, y creció como una rajadura en la vereda, una veta literaria que marcaba el pulso de su ser. La literatura significó un espacio de catarsis donde volcar la tristeza y el abandono. Lo rescató de una vida aún más deprimente. León escribía atravesado por un vacío existencial que lo llenaba de angustia. Sentía que la vida lo había castigado injustamente robándole a la mujer que lo había traído al mundo; el amor más inmenso que había conocido. Le había quitado a la madre siendo apenas un niño.
Las madrugadas silenciosas del Bajo Flores podían ser desesperantes, truculentas. Si Lito salía, la soledad lo derrumbaba. Y Lito salía seguido. Se había puesto de novio con una muchacha adinerada que vivía en Vicente López, en la zona norte del Gran Buenos Aires. Su buen amigo, a pesar de su origen humilde, estudiaba y trabajaba, y tenía aspiraciones de todo tipo. Había caído en gracia en la familia de la joven, que se llamaba Amelia. Pasaban los fines de semana en una isla en el Tigre que tenían los padres o viajaban a la casona de la costa. Entre semana, Lito también se quedaba a dormir algunas noches en Vicente López.
Por eso, León pasaba mucho tiempo solo, lo cual también representaba alguna ventaja. La historia amorosa de Lito le permitía quedarse de inquilino gratuitamente, sin ningún tipo de incomodidad. León se ocupaba de las cosas de la casa que Lito, muy joven, había heredado tras la muerte del abuelo. Y eso bastaba para su amigo. Además, generaba movimiento en la casa, lo que prevenía la posibilidad de un robo, que en ese entonces estaba muy en boga.
Sus presentes eran, en cierto modo, complementarios. Lito irradiaba vida, era una primavera voluptuosa que brillaba a plena luz del día. A León lo rodeaba la oscuridad, atrincherado en la noche. La lectura también operó como un oscuro refugio donde acovacharse. Fueron épocas de Kafka, Camus, Dostoievski, su tocayo Tolstói, Orwell, Huxley. También Fante, Bukowsky y Miller. Y algunos autores argentinos como Arlt y Sábato.
Se sacudió los recuerdos no bien terminó la nota periodística que tenía a su medio hermano de protagonista. Antes de escuchar la voz de la dentista pronunciando su apellido, llegó a leer unas seis o siete páginas del libro de Aira, que lo despejó un poco de la nebulosa y le arrancó unas cuantas sonrisas. Disfrutaba mucho de la desfachatada narrativa de su escritor favorito. Por eso, llegó sonriente a la puerta del consultorio, donde lo esperaba la doctora.
—Qué jovial —mencionó la dentista con satisfacción—, no es común que un paciente llegue con una sonrisa en la boca.
—Es que estaba leyendo a César Aira —explicó León mientras dejaba el morral y la campera en una silla dispuesta para tal fin.
—Ah, y ¿qué tal? —indagó la profesional. Era una mujer madura y atractiva con un semblante que le hacía recordar justamente a la mujer de su padre.
—Aira es un hijo de puta… —confesó León, atribuyéndose tal vez un grado de confianza desmedido para una relación que transitaba la cuarta consulta.
—Ah, mirá vos… ¿Sabés que César es primo mío?
—Oh, perdón, lo que quise decir es que es un genio, lo admiro mucho.
—Lo sé, lo sé. —Lo tranquilizó ella.
—Mi hermano es el Pupi Romagnello —agregó, como si se viera obligado a exhibir una cercanía con un famoso también. Se sintió algo idiota al mencionarlo, pero ya se le había escapado.
—Ah, mirá qué bien, mi hijo es de San Lorenzo, por ahí me podés conseguir un autógrafo o una camiseta.
—Sí, por ahí… —respondió dubitativo.
Mientras intercambiaban estas palabras, Romagnello se sentó mecánicamente en el enorme sillón sin necesidad de recibir indicaciones. La dentista se puso los guantes de látex en una rutina inconsciente y le dirigió la enorme luz halógena hacia el rostro.
En ese momento, León sintió un claro enceguecimiento que le dejó la vista nublada. Cuando logró recuperar la nitidez, vio el rostro de la doctora más bello y juvenil que un momento atrás, incluso que como lo recordaba de las sesiones pasadas. Ahora sí, la encontró definitivamente parecida a Mónica, su madrastra. El cabello enrulado le caía pesado, como recién salido de la ducha, formándole bellos y elásticos bucles. No supo si la visión se había trastocado luego de la cegadora luz, o si la doctora siempre se había parecido tanto a Mónica, y él no lo había notado. Tal vez se veía más sexi que de costumbre o todo era resultado de un atontamiento producido por el irrespirable viaje en colectivo hasta el consultorio.
Un violento chorro de aire en la boca lo alejó de sus cavilaciones y sintió un injustificado hilo de terror correr por todo el cuerpo hasta estremecerlo. Aparentemente, la mujer lo notó, porque enseguida le preguntó si estaba bien o si le pasaba algo.
—No, no, nada, es que me dan pena los elefantes. —Se justificó León.
—Tranquilo, las coronas no son de marfil, son de porcelana —le aclaró la doctora con un tono que para León sonó cargado de provocación.
Inmediatamente, la mujer tomó la pieza de porcelana y comenzó a probarla en la cavidad que había dejado el diente desterrado por el maní nipón. León sintió la entrepierna de ella sobre su brazo y un nuevo escalofrío lo recorrió. Pero esta vez no fue terror, sino un vulgar placer lo que lo incitó. Tal vez se ruborizó.
—A ver, mordé. —Le ordenó la mujer mientras le ponía una gasa entre los maxilares para probar la mordida.
Luego retiró la pieza y le aplicó el torno para limar lo que León supuso era el perno donde el falso diente se embutía. Mientras el ruido del torno impregnaba el ambiente, le pareció que la doctora se apoyaba de forma deliberada contra su brazo. Sin embargo, creyó que debía de ser un movimiento de pura inercia lo que la llevaba, el cual se repetiría miles de veces, tantas como a cuantos pacientes le aplicara el torno. Hasta se sintió secretamente avergonzado por ponerle una carga erótica a algo a lo que debían someterse tantas personas a diario, sin excitarse en lo más mínimo. Era un simple roce entre una dentista y su paciente.
Un nuevo acercamiento de la doctora para probar otra vez la pieza lo llevó a dudar de sus propias especulaciones. Esta vez el contacto fue más intenso y León hubiera jurado que la profesional hizo un fino movimiento con el cual incrustó la vagina en su brazo, presionando con fuerza.
Sintió que se le agitaba el corazón, poniéndose en guardia para un asalto. Pero intentó entregarse a disfrutar el momento simplemente. Fuera adrede o involuntario, poco importaba, en definitiva. Si se sentía excitado por tener cerca, cada vez más cerca, a una mujer adulta y atractiva que, además, le recordaba a Mónica, no tenía culpa alguna ni debía rendir cuentas a nadie. Él no estaba haciendo nada, se dijo. Pero a la vez que se dijo eso, acomodó el brazo levantando apenas el codo como para que, en caso de que la doctora estuviese sintiendo algo, lo sintiera de la mejor manera posible.
Mientras tanto, la dentista le pedía que mordiera y León respondía obediente. De pronto, comenzó a percibir un lento vaivén, un leve frote que se fue intensificando en la medida en que le seguía pidiendo que mordiera. León abrió los ojos de golpe como si necesitara comprobar con la vista lo que el tacto de su cuerpo registraba. Sin embargo, no vio la brillante luz halógena, sino luces de colores, azules, rojas, verdes y amarillas que giraban por el techo y las paredes, como si se encontraran en una discoteca. Intentó decir algo, pero no pudo enhebrar vocablo, ya que tenía dentro las manos precisas de la doctora y el pequeño tubo que extraía la saliva que se iba acumulando cuando se mantenía la boca abierta.
—No trates de hablar, relajate —le recomendó la mujer con un susurro.
No le quedó otra que volver a cerrar los ojos y entregarse al sentir y al devenir de los hechos. En ese instante, una música lenta comenzó a llegar desde lejos a sus oídos. Era una canción romántica en inglés que conocía. Intentó recordar cuál. Era Without you, de Harry Nilsson. El volumen fue subiendo mansamente hasta hacerse tan presente como cualquier otro sonido dentro del consultorio. No lograba percibir desde dónde venía la música.
Se preguntó si no estaría soñando, mientras la dentista solo hacía su trabajo de instalar el perno y la corona. Pero en ese caso no podría estar respondiendo a la orden de morder cuando la mujer lo solicitaba, ya que se encontraría dormido. A no ser que estuviera preso de un trance, como un ensueño en el cual imaginaba toda la parte sexual y actuaba conforme a la realidad de morder cuando le indicaba la dentista.
Una nueva orden para que mordiera disipó las divagaciones. Observó además que, esta vez, la voz de la doctora había tomado un tono jadeante de indiscutible goce, acompasado con un indisimulado franeleo que seguía el ritmo lento de la música.
Luego le dio una seguidilla de órdenes.
—Mordé, mordé de nuevo, otra vez, más, así, otra vez, mordé, mordé, mordé, así, más, más, más, más, mordéééé, mordé otra vez, ahí, sí, eso, mordé, chiquito, mordé, eso, así, ahí va, muy bien, ahhhhhh… «Can›t live, I can›t give anymore»…
—Listo, terminamos —le comunicó.
León se sentía más excitado que un perro en plena primavera, y confuso como un gato rapado. Su cuerpo se debatía entre las encontradas emociones de tirarse encima de la dentista y besarla, o salir corriendo. La música y las luces de discoteca se habían desvanecido y reinaba un profundo silencio. La luz halógena brillaba insensible. Solamente atinó a preguntar:
—¿Ya está?
—Sí, ya está —le confirmó la doctora, quizás con indiferencia.
Romagnello volvió a dudar de que todo eso hubiera ocurrido. Su lengua buscó instintivamente el diente nuevo como para chequear la veracidad de la situación, para comprobar que esa extraña sesión había tenido lugar definitivamente. Allí estaban nomás, perno y corona, como Romeo y Julieta, como dos amantes perpetuos.
Le dio las gracias y encaró hacia la salida; sin embargo, la mujer lo detuvo.
—Antes de que te vayas, déjame que te confiese algo… —dijo misteriosa.
—¿Qué?
—César Aira no es primo mío. Era una broma.
—Ah…, el Pupi sí, es mi hermano… —dijo mientras se fue pensando: «Debí decirle que odio al hijo de puta de Aira».
Romagnello admiraba profundamente a César Aira. Y si se lo preguntaran mil veces, mil veces profesaría su amor por el escritor. Pero esa admiración no era todo lo pura y bienintencionada que debería ser cualquier admiración que se digne de tal. Detrás de ella se escondía, no sin vergüenza, una clara y hasta lógica envidia. César Aira representaba todo lo que Romagnello quería ser. Un escritor con todas las letras. Un tipo que escribía una novela brillante tras otra, cada vez más ingeniosas y disparatadas, con la facilidad con que se hace una gelatina. Aira representaba, para Romagnello, la materialización objetiva de su propia imposibilidad de escribir una novela. La existencia de Aira anulaba la existencia de alguien como Aira. Era como si en el reparto de dones, Aira se hubiera llevado la mayoría de los que correspondían al buen escritor, dejando solo migajas para el resto. Pero eso no era todo. La envidia, hartamente sabido, no era buena consejera, y se ramificó como un cáncer despiadado que no podía generar otra cosa más desagradable que un odio visceral. Romagnello odiaba a César Aira, y lo odiaba en un nivel simétricamente opuesto a como lo admiraba, o tal vez era mejor decir, lo amaba. La vieja historia del amor-odio, del ying y el yang, del «te amo, te odio, dame más». En resumen, no podía dejar de leer sus novelas, una tras otra, comprando sin escatimar los libros del autor mejor cotizado de la literatura argentina. Por más breve que fuera la novela, siempre le costaba un fangote de guita. Pero en eso a Romagnello no le importaba gastar.