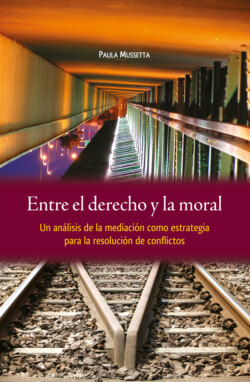Читать книгу Entre el derecho y la moral - Paula Mussetta - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеMediación, Estado y moralización
Nuestro interés es abordar críticamente la relación entre el Estado, la moralización y la mediación, destacando los puntos equívocos y menos convincentes de esta relación para el caso cordobés. Por eso, en primer lugar describimos de qué trata y cuál es el lugar que el cambio social deseado ocupa en la ideología de la mediación, basándonos en los argumentos que desarrollan los discursos y estudios sobre mediación. Como en Córdoba este proyecto es encarado por el Estado, seguidamente advertimos y argumentamos sobre algunos problemas que esta tarea implica. Y, por último, establecemos los lineamientos teórico-metodológicos para el estudio del Estado. Así, en este capítulo respondemos tres preguntas. Primero analizaremos en qué aspectos específicos se sostiene la idea de que junto con la mediación en Córdoba se desarrolla un propósito de moralización social. Segundo, de dónde surge este interés del Estado y por qué creemos que resulta problemático que el Estado, tal como lo hace en el caso de la mediación, se proponga este tipo de objetivos. Y tercero, cuál es la definición de Estado que resulta apropiada para estudiar un problema como éste.
La moral en la ideología de la mediación
Retomemos los puntos de la sección anterior sobre los motivos utilizados para defender el desarrollo de la mediación. Uno de los argumentos que desde el inicio impulsó la mediación, fue el de la oportunidad de que ella mejorase la justicia argentina, liberando la sobrecarga de los tribunales y jueces. En defensa de la mediación se argumentaba que ella podía garantizar el acceso a la justicia de un mayor número de personas, ya que los costos de entablar una demanda vía mediación serían menores a los de las vías tradicionales (Poder Judicial). Este argumento empata con otra idea: muchas disputas no se resolvían por falta de instancias y posibilidades. En este sentido, la existencia de centros de mediación que solucionaran problemas menores contribuiría a revertir esta dificultad de la falta de posibilidades de acceso a la justicia.[1] Más allá de las reales posibilidades de que esto sucediera, dicha justificación —que apuntaba directamente al sistema judicial, a su funcionamiento— sin duda fue un buen punto desde donde promover la mediación.
Pero el mejoramiento del funcionamiento de los tribunales es un elemento secundario y completamente periférico en nuestro caso de estudio. Así lo describen los creadores del sistema cordobés: el primer objetivo de la mediación debe ser un aumento del protagonismo de las partes y su autodeterminación. Y tal vez, como consecuencia de ese protagonismo, se consiga ofrecer un espectro más amplio de opciones para solucionar el conflicto y brindar acceso a un proceso alternativo al tradicional que puede o no incrementar la satisfacción de las partes (Barbosa y Magris, 1998). Sólo como subproducto ella podría generar un aumento de soluciones a los conflictos sin la necesidad de recurrir a tribunales y, a su vez, con menores costos.[2] Además, los mediadores consideran secundaria la importancia de la culminación de una mediación con un acuerdo. Si lo primordial fuera sólo resolver los conflictos inmediatos de las personas, se esperaría que el acuerdo fuera una de las metas más importantes y fundamentales. De esta manera, la solución de la crisis judicial no era el aporte más significativo que la mediación pretendía generar en Córdoba. Ni tampoco lo era la exclusiva solución de los problemas de las personas. Esto no era lo que la mediación tenía para ofrecer, según la perspectiva de sus promotores. No sólo en su periodo de surgimiento, sino aún hoy otro tipo de fundamentos, motivos y justificaciones destacan las potencialidades de la mediación. Es en ellos que queremos concentrar el análisis. En un tipo de respuestas diferentes, que no se dirigen ni al funcionamiento del sistema de justicia ni a la solución de los problemas de las personas, sino que se orientan al tipo de sociedad en que vivimos y desarrollan una visión del deber ser de las relaciones sociales y de las acciones y actitudes de los individuos en general. La mediación se instala con el propósito claramente definido de promover un cambio en las conciencias individuales de los sujetos sociales, generando una serie de valores en principio aplicados al ámbito de los conflictos y las situaciones problemáticas, pero útiles, valiosos y transferibles a la vida social en general.
Éste es el logro más importante que la mediación en Córdoba se propone como fin. Al tiempo que reconoce la importancia para la vida social de la existencia de estos valores en los sujetos, advierte la carencia e insuficiencia de los mismos en la vida cotidiana. Por lo tanto, su meta es generar el cambio social y cultural necesario para promover el desarrollo de estas cualidades. De esta manera, el objetivo de la mediación en Córdoba se convierte en su esencia, su espíritu, su identidad. El cambio social y cultural que ella se propone como meta, implica recomponer los lazos sociales y la comprensión mutua, el diálogo y el consenso para la preservación del entramado social. Así, la mediación sería una herramienta cuyas bondades consisten en facilitar y acortar la brecha entre la sociedad real y el modelo de sociedad deseada. Las referencias a un modelo de sociedad ideal aparecen y organizan constantemente el discurso de la mediación en el caso estudiado. Además, la carga de valores contenida en ella no sólo la define, sino que a veces opera como una fuente de legitimación. El modelo de la mediación es un deber ser moral, pues funda sus bases en una supuesta rectitud y civismo en las conductas de los ciudadanos, de los cuales se espera se rijan por principios que internamente orienten sus comportamientos. Se espera lograr una manera virtuosa de relaciones entre sujetos y convivencia cuyo potencial resida en el ámbito de deberes y responsabilidades a los que el sujeto cree que ha de responder y no en el de los impuestos por normas y regulaciones. Éste es el contenido moral del programa y nuestro punto de partida. En consecuencia, este estudio no pretende demostrar que el cambio social es un rasgo que define la mediación que lleva a cabo el gobierno cordobés, sino que partimos desde allí con la tarea de definirlo y analizar algunas de sus implicaciones.
Existe mucho material escrito sobre este componente de la identidad de la mediación, trabajos que apoyan la mediación creyendo en ella como un medio eficaz y legítimo para mejorar la calidad de vida de las personas, en el sentido que venimos señalando (Schwerin, 1995; Boqué Torremorel, 2003; Gottheil, 1996; Baruch Bush y Folger, 1996). Este tipo de intervenciones por parte del Estado, en la sociedad, configuran un terreno sobre el que las estrategias desplegadas deberían actuar y especificar sujetos de gobierno, como individuos que son, potencial o efectivamente, sujetos de obediencia a un conjunto de valores, creencias y compromisos (Rose, 1996). Se apela a los sujetos como individuos morales con lazos de obligaciones y responsabilidades, sujetos que son responsables de sí mismos pero a la vez están ligados a ciertos lazos de afinidad a una red circunscrita con otros individuos: grupos de familia, localidad, compromiso moral, etcétera (Rose, 1996).
El énfasis puesto en un modelo de sociedad ideal no deja dudas de que lo primordial es promover un cambio sociocultural. Sin embargo, algunos aspectos de este propósito son ambiguos y poco claros. Por un lado, los fundamentos morales del programa —aquellos valores que quiere desarrollar en los individuos— no dejan claro si lo moral es parte de un etiquetamiento de un problema que la sociedad padece o si es la solución a ese padecimiento. Es decir, el fundamento de la mediación no deja claro si la crisis de valores —crisis moral— es la situación no deseada que se quiere cambiar o lo que es moral es el medio para el cambio.
Por otra parte, los propósitos sobre su potencialidad transformadora —aunque recalcados— son a simple vista demasiado generales. En ocasiones la esencia o identidad de la mediación se pierde en un simple optimismo y deseos de transformación social. Se hace de este optimismo la esencia del programa, pero los enunciados no especifican cómo podría lograrse eso. En un primer acercamiento al tema, esto queda sin resolverse. La tarea de ponerle claridad, ordenar los significados y explicar el sentido de esta identidad de la mediación en Córdoba es una tarea que corresponde a este trabajo. El sentido del cambio social y el contenido de la moralización se entienden con mayor claridad cuando se analizan las prácticas concretas y los discursos de los actores de la mediación en Córdoba.
El proyecto moral que se despliega junto con la maquinaria de la mediación —y que se constituye como objeto de este trabajo— trasciende el texto legal de la mediación porque indaga en ideas, procesos y fundamentos que exceden el contenido sustantivo de la ley de mediación. De hecho si nos limitásemos a analizar el documento legal, nuestra pregunta tendría poco sustento. Se extrañan en la ley disposiciones sustantivas y definiciones que pretendan regular comportamientos sociales. Y se extrañan porque la mediación, una vez puesta en práctica, no se mantiene ajena a la regulación social, normativa y cargada de valores. La discusión sobre los logros que la mediación podría llegar a generar en el contexto social la encontramos en la puesta en funcionamiento del programa. Es necesario ir más allá de la ley y estudiar las prácticas estatales de la mediación, ya que se convierten en una manera apropiada para abordar el proyecto moral que las sostiene. Entonces nuestro trabajo da cuenta de cómo es, en qué consiste, cuáles son los fundamentos, y cómo se lleva a cabo ese modelo moral propuesto por el Estado y al que la mediación quiere acercar a la sociedad. Ésta es la gran pregunta que estructura el presente estudio.
Frente a estas miradas que ven en la mediación algo tan prometedor, existe una manera diferente —más bien crítica— de interpretar el tema y desde la cual no existe pleno convencimiento acerca de las posibilidades de estos proyectos. Esta otra mirada se aleja de la mediación como la consagración de la utopía social y en cambio pone énfasis en su carácter político, se pregunta por sus contradicciones, su relación con el Estado, su sentido más amplio en la sociedad. Es esta otra mirada la que adoptamos en nuestro estudio.
¿Una modalidad del Estado más allá de la coyuntura política?
Si bien partimos de la idea de que la mediación se propone conseguir cierto cambio en la sociedad, es pertinente preguntarnos por qué sucede esto. ¿Por qué la mediación surge con este espíritu de cambio social y no se limita a resolver los conflictos desde una perspectiva práctica y concreta?; ¿por qué el cambio social que propone se llena de un contenido moral?; ¿cómo y por qué a alguien podría ocurrírsele la idea de generar un cambio moral a través de la mediación? Y, finalmente, ¿por qué ese alguien es el Estado?, y ¿por qué en ese momento particular?
Por un lado, encontramos algunas respuestas en la mediación en tanto institución, en tanto propuesta de resolución de conflictos en sí, más allá de que sea un programa estatal. Así, es posible que la mediación sea presentada como una herramienta para el cambio social y que ese cambio sea moral, porque propone una manera de manejar el conflicto. El conflicto es parte constitutiva de las relaciones sociales, pertenece al ámbito inmediato y cotidiano de la vida de las personas y por eso es un espacio sensible a los valores, las normas, las formas de relaciones intersubjetivas. Al menos desde un plano conceptual acerca de lo que la mediación es como institución. Al mismo tiempo, la variedad de los modos en los que una sociedad administra sus disputas, comunica los ideales de esa sociedad, sus percepciones acerca de ella misma, la calidad de sus relaciones con otros; nos indica si esa sociedad quiere evitar o reforzar el conflicto, suprimirlo o resolverlo de una manera amigable. Cómo se resuelve el conflicto es en definitiva cómo se preserva la comunidad (Auerbach, 1983). Esta vinculación posibilita que la mediación sea pensada como una maquinaria para el logro de efectos deseados de sociedad.
Por otro lado, su supuesto impacto en las relaciones sociales se asocia a que podría reducir el conflicto y la tensión en la comunidad. La mediación ofrecería esto porque —aseguran sus defensores— provee mecanismos para que las personas se comuniquen eliminando hostilidades fundadas en malos entendidos. Aunque el número de disputas resueltas sea pequeño, el mejoramiento de la calidad de vida vecinal puede ser muy grande (Lowry, 1993). Por eso para muchos es una inversión social a largo plazo en la salud y la estabilidad de los individuos y las comunidades. La nueva cultura de la convivencia se generaría porque ofrece unas herramientas de comunicación y acercamiento social, ayudando a lidiar con las circunstancias difíciles de la vida y salvando las diferencias humanas en medio del conflicto (Boqué Torremorel, 2003). Con la descripción de estas características de la mediación, como herramienta para tratar con los conflictos, es posible comenzar a entender por qué se carga con este tono moralista y es pensada como herramienta de cambio social: en definitiva, porque le compete un área sensible a los valores. Pero estas respuestas aún no responden por qué el Estado toma esta iniciativa, de dónde surge el interés del Estado por plantear la mediación con ese tono. Pensando el problema desde el caso que nos ocupa, la pregunta es por qué el Estado cordobés toma esta iniciativa.
Podría ser útil repasar rápidamente el contexto político-social en el cual la mediación surgió en Córdoba y desarrolló sus primeros años. Cuando surge la mediación en Argentina, a principios de la década del 2000, el país estaba atravesando una situación crítica marcada por un contexto de empobrecimiento, vulnerabilidad social, tensión y crisis de representación política. Hacia finales del año 2001, la renuncia del presidente de la nación fue el punto culminante de un proceso de denuncias hacia las instituciones políticas. Al mismo tiempo, la situación fiscal y económica demostraban las limitaciones de la política institucional para dar respuesta a las demandas de la ciudadanía. Este contexto de tensión, incertidumbre e inestabilidad social creciente aumentaba las posibilidades de surgimiento de conflictos cotidianos, provocados por una suerte de “estrés colectivo”; luego, no sería del todo irrazonable pensar que la mediación fue parte de un ensayo estatal para paliar y apaciguar el contexto crítico de ese momento.[3] Sin embargo, descartamos este elemento para explicar el surgimiento de la mediación. No creemos que la crisis (severa y) general que definió el contexto sociopolítico en el que surge la mediación explique en profundidad el interés del Estado en promover esta práctica como una vía de cambio social.[4] La crisis sólo funcionó como un argumento explicativo para justificar el programa, no sólo en su momento de surgimiento sino también en los años posteriores. Además, si bien el contexto coyuntural podría explicar por qué el Estado decide poner en marcha una política de mediación, no explica por qué la mediación surge con un contenido moralizante. La crisis sólo es, repetimos, un elemento de justificación posterior. Nuestro argumento remarca otros aspectos del problema y apunta a una modalidad del Estado. Por eso trasciende no sólo la coyuntura política particular, sino también trasciende a un gobierno particular: no depende de si se trata de un gobierno de tal o cual orientación política, sino que creemos que se trata de una modalidad que adquiere el Estado. Esta modalidad tiene un doble rasgo: uno típico y habitual del proceder del Estado ante la sociedad, esto es, el empeño por crear sociedades ideales, y otro que define una modalidad actual del Estado neoliberal. Este segundo rasgo explica —más allá de que el Estado siempre haya buscado crear sociedades ideales— por qué el ideal de sociedad se define en estos términos —moralización social— y en este ámbito —resolución de conflictos—. A continuación describimos cómo funciona el primero de estos rasgos. El segundo es una hipótesis que necesitamos probar y uno de los resultados al que llegaremos hacia el final del libro, luego del análisis del caso que nos ocupa.
Los intentos estatales por crear sociedades ideales
El hecho de que la mediación en Córdoba pueda ser definida a partir de las metas que se propone, sumado además que ésta es encarada desde el Estado, nos invita a plantearnos interesantes reflexiones que trasciendan el dominio exclusivo de los programas de mediación y conciernan de una manera más amplia a modalidades de intervención por parte del Estado en las sociedades: nos hace pensar en qué modelos de organización social proponen y cómo operan para lograrlo. Destacamos entonces la actitud estatal de la deseabilidad del cambio social. De hecho, antes de evaluar el potencial de una u otra reforma social para alcanzar una transformación, es importante remarcar la deseabilidad del cambio social mismo (Merry y Milner, 1993). Es decir, no se trata de algo totalmente inédito y propio de un contexto político y social particular, sino de una lógica de intervención estatal.
Cuando el Estado —cualquier Estado en general— programa algún tipo de cambio social, simultáneamente está realizando otras tareas. Una de ellas es la definición de un problema. Ciertos estados de la sociedad o nuevos temas son seleccionados de un conjunto de asuntos y etiquetados como problemas o como situaciones problemáticas. Posteriormente, se diseña un modo de arreglar o mejorar esa situación. Para eso se desarrollan estrategias y programas de intervención. Éste es un tema recurrente en las formas que ha tomado la relación Estado-sociedad y se inscribe en los deseos de construir sociedades que tengan como guía ciertas prácticas y rituales de una vida pública (de manera homogénea en la mayoría de los casos) que lleva no sólo a la construcción de la buena sociedad sino que, al mismo tiempo, a una noción de buen gobierno. En estos proyectos los Estados piensan a la sociedad como una arena regulada con ciertos principios; dichos principios presentan definiciones acerca de lo público, las relaciones, la comunidad, los individuos, el conflicto social, que por lo general conviven (y compiten) con otras formas desarrolladas y consolidadas en esos espacios sociales. Como sostiene Chakrabarty:
[…] el mundo de los Estados modernos funciona como una estructura de relaciones que se caracteriza por ser un modelo capaz de reproducirse en diferentes niveles, entre naciones, entre grupos étnicos modernos, entre castas. Esta es una idea que nos ha acompañado desde la segunda mitad del siglo xviii y ha sido empaquetada en el concepto de civilización. Cuando éste fracasó, en el siglo xix se prefirió hablar de progreso, y en el xx de desarrollo; pero la idea siempre fue la misma: la construcción de grupos sociales cuyo nivel de éxito sea perfectamente medible a partir de algunos indicadores universalmente aplicables. Existe una sensibilidad que hace que algunos patrones sean modelo a seguir para el resto del mundo. Todos los gobiernos participan de alguna manera en esta sensibilidad que llega a plantearse como de sentido común y se funda en mecanismos de los Estados modernos y en requisitos universales para la gobernabilidad de los espacios públicos (Chakrabarty, 2002: 90).
Estas tareas son parte esencial del hacer político, y son partes constitutivas de la lógica estatal. Al respecto, Dube reflexiona sobre la idea de que la necesidad de una historia universal y la imagen de una modernidad siguen siendo un proyecto primordial en las postrimerías del siglo xx. La modernidad está plasmada y representada por un proyecto de progreso que funciona por sí solo y por una evidente encarnación del desarrollo. La modernidad impulsa a los estados y orilla a las sociedades a cambiar su pasado tradicional por un presente moderno y cada vez más por un presente futuro postmoderno cuyo camino andado es señal tanto de la trayectoria como del final de la historia universal (Dube, 2001). Estos autores nos muestran que es común que el Estado busque promover su sociedad deseada. Cuando un programa de gobierno está constituido principalmente por obligaciones y responsabilidades del deber ser, existe un supuesto fundamental: estas categorías no sólo son postulados universalmente planteados para todos y por igual, sino que además son un conjunto de preceptos y técnicas que pueden aprenderse y convertirse en objeto pedagógico (Chakrabarty, 2002). Al mismo tiempo, cuando los estados atribuyen un significado moral a ideologías políticas, lo hacen como un medio para sacralizar un determinado tema y quitarlo de la arena de lo cuestionable (Moore, 1993). Pensar que un proyecto de moralización puede ponerse en marcha desde programas políticos, es estar convencidos no sólo de que lo moral es un contenido que se puede enseñar como cualquier otro, sino que los sujetos pueden responder y apropiarse de éste en un proceso de formación asistida por el Estado.[5]
Pero el problema está en que los ideales que el Estado construye acerca del todo social no coinciden con los que la misma sociedad tiene para sí. Y a menudo esta modalidad de la relación Estado-sociedad se torna extremadamente difícil, llevando a muchos proyectos de este tipo hacia la inefectividad completa. Esto es, cuando el Estado procura crear moralidad por la vía de los programas políticos por lo general se frustra en el intento.
¿Qué sucede cuando el Estado define los parámetros morales por los que debe transcurrir la sociedad? Cuando los estados nombran y etiquetan como moral a una cuestión política, se envía un mensaje ideológico, pero esto no significa que las señales generen el efecto deseado.[6] Esta manera del hacer político, del modo en que funciona el gobierno de una sociedad, nos ubica en un escenario problemático que expresa la irrealizabilidad —o al menos la seria dificultad— de los ensayos para crear moralidad.[7] Expliquemos esta idea.
En la lógica que previamente describimos —cuando la moral se involucra en programas de gobierno— es posible identificar un Estado, una sociedad y un modo de vinculación entre ambos. El Estado pretende sostener una mirada investida de objetividad acerca de la sociedad, la objetividad superior del que mira desde afuera, y en algún sentido desde arriba. Así, el Estado sería un observador político que construye una mirada sobre su sujeto: la sociedad. En estos términos organiza la lectura del espacio público y de las relaciones sociales. El que mira desde afuera es un extraño, pero no por no pertenecer al lugar, sino por no habitar el marco conceptual o teórico del actor que es observado (Chakrabarty, 2002).
Esta objetividad ayuda a la racionalización y estandarización de la realidad social, que en parte se realiza con el fin de generar legibilidad administrativa, y como lo indica Scott, esto es una tarea de ingeniería social. “El orden social diseñado o planeado desde las instancias de gobierno, es necesariamente esquemático, y por lo tanto ignora rasgos esenciales de los órdenes reales en funcionamiento” (Scott, 1998: 7).[8] Sin embargo, no se trata sólo de un detalle técnico para hacer legible la sociedad. Puede ser muy práctico, e incluso casi la única manera factible de intervenir sobre una realidad social, pero esta objetividad —en términos del que mira desde afuera— lleva a que ciertas prácticas se transformen en rituales universales de la vida pública. No obstante, las personas —por diversos motivos— no necesariamente comparten y participan en estos deseos colectivos, por lo que esta universalidad difícilmente pueda tomar el estatus de hecho evidente tal como pretende ser postulado. Éste es uno de los puntos débiles que tiene la intención estatal en pos de generar un determinado tipo de sociedad.
Cuando las imágenes convergen en una sola y única forma de entender el modo en que la sociedad debe ser, se eliminan los visos de otras manera de ser de la sociedad, contradictorias y abigarradas que han definido nuestros pasados y que siguen constituyendo una presencia palpable (Dube, 2001). Aquí se gesta un sustancial escollo que si no es debidamente atendido puede desembocar en resultados no previstos y en consecuencias no sólo no esperadas, sino a veces completamente opuestas a lo aspirado. Las prescripciones sobre la definición de lo bueno, por lo general no coinciden con las formas de la comunidad y lazos sociales que dan forma a los espacios sociales. Como dice Chakrabarty, “en las raíces gubernamentales de la moralidad moderna, el problema no es tanto en relación a los valores morales en sí mismos, sino en cuanto a su carácter abstracto y pretendidamente universal” (Chakrabarty, 2002: 80). En esta lógica del quehacer político la sociedad y el Estado son pensados como ámbitos puros, opuestos y que funcionan independientes uno del otro. Esto hace que se pasen por alto las diferentes formas en que los símbolos y metáforas del Estado en el ejercicio del poder se explotan y se imbrican en la construcción de comunidades, cómo forjan sus nociones de orden y sus identidades, sus legalidades y patologías (Dube, 2001). Las reificaciones propias del hacer político dejan poco espacio a las formas en que la cultura va siendo constantemente construida, diversamente debatida y de manera diferenciada, elaborada en, a través y a lo largo del tiempo. La gente en general no considera estos llamados del Estado a la disciplina, al orden público, a la civilidad. Las materializaciones que realiza el Estado suelen pasar por alto el hecho de que las tradiciones y las modernidades sean producto de las energías combinadas de los grupos, de la fuente de recursos compartidos.
¿Cómo se relaciona este problema de orden conceptual sobre el quehacer político, con el caso que estamos desarrollando? Desde las primeras y más sencillas lecturas de la mediación se puede enunciar que ésta no tiene un desempeño favorable.[9] Este desempeño podría evaluarse en dos dimensiones. Por un lado, por su uso —en este sentido diremos que la mediación no funciona como se espera y la evidencia es su escaso desarrollo—. Por el otro, por su objetivo; aquí en cambio habrá que decir que lo que no funciona es la moralización y el fundamento de esto es parte del problema que estamos construyendo. El limitado uso de la mediación no es más que el primer indicio para plantear la imposibilidad de la moralización y realizar un estudio sobre el tema.[10]
Una aclaración más antes de seguir adelante. Este estudio no pretende probar con datos y argumentos que la mediación no funciona y que la moralización no es efectiva. Creemos que lo sustancioso de este problema no reside y acaba ahí, sino que desde allí se despliega. Este estudio toma estos enunciados como base, pero se interesa por dilucidar la compleja trama del proyecto moral de la mediación en Córdoba. Ahora bien, ¿cómo proceder en un estudio que se preocupe por llegar hasta el fondo de las complejidades de un programa político para generar moral? Necesitamos aclarar los términos en los que nos referiremos al Estado.
Pensar el Estado
Ante el panorama que hemos planteado surge la necesidad de definir al Estado. Comenzamos por dejar atrás la definición que destaca las dimensiones institucionales, legales y burocráticas, y proponemos pensarlo de una manera que resalte algunos aspectos no siempre tenidos en cuenta en la definición de Estado. Debido a la influencia de Weber sobre el estudio del Estado, una larga tradición en la sociología política ha priorizado su carácter institucional —el conjunto de instituciones—, así como sus funciones —la hechura de reglas y su recurso a la coerción—. De esta manera, el Estado aparecía como una entidad especial autónoma, racional y separada de la sociedad.
La consecuencia fue que varias corrientes aislaron al Estado como objeto analítico, mirando en su interior y estudiando minuciosamente sus instituciones y organizaciones a fin de entender cómo consigue obediencia y conformidad por parte de la población (Migdal, 2001). El Estado concebido de esta manera, como una entidad —conjunto de instituciones y asociaciones— sustancialmente separada de la sociedad, generó un objeto de análisis elusivo, una reificación del objeto Estado (Abrams, 2006), que dificultó un estudio serio y vigoroso de un número de problemas acerca el poder político. Estos problemas merecen la pena ser estudiados, pero generalmente no se visibilizan por el modo en que las principales corrientes de la sociología política presentan el problema de la definición y el estudio del Estado. Aquí nos apoyamos en cambio en otra corriente, nutrida por varios autores, que se preocupa por señalar los problemas que esto ha generado y por insistir en la importancia de abandonar esa mirada estática y jerárquica del Estado. Geertz nos dice que:
[…] hay que dejar de ver al Estado como la máquina del Leviatán, como una esfera que comanda y decide. Más bien hay que mirar alrededor del Estado, en el tipo de sociedades en que se inscribe. Menos Hobbes y más Maquiavelo, menos la imposición del monopolio de la soberanía y más el cultivo de oportunidades. Menos el ejercicio de la voluntad abstracta, y más la adaptación al contexto y el logro de ventajas visibles (Geertz, 2004: 580).
Esta referencia representa un cúmulo de pensamiento que deja de mirar al Estado como una entidad superior y ajena, cerrada y acabada, unitaria y exterior al orden social que está allí esperando que el analista se acerque con su conjunto de herramientas de análisis para investigarlo.
Esta manera de entender al Estado —como una entidad ni exterior a la sociedad, ni ajena, ni cerrada, etcétera— implica entenderlo como parte del orden social, inmerso en el conjunto de relaciones sociales. Los símbolos y metáforas del Estado y del ejercicio de poder se explotan y se entrelazan —de múltiples y diferentes formas— en la construcción de las comunidades.[11] Escalante aporta claridad a esta idea y sostiene que el Estado define el campo político, pero a la vez participa en ese campo político: el Estado define funciones, atribuciones, límites, pero después tiene que intervenir mediante individuos concretos, investidos como autoridades o funcionarios, en el campo social. En el momento de intervenir, los representantes están inmersos en un sistema de relaciones sociales que no controlan. Su autoridad, sus atribuciones y recursos pueden usarse hasta cierto punto, porque con frecuencia tienen que negociarse con actores sociales que controlan otros recursos simbólicos y materiales (Escalante, 2007). El reconocimiento de esta relación es fundamental, siguiendo a Dube:
[es] una necesidad teórica y empírica aceptar la interacción y compenetración entre los símbolos del Estado y las formas que adoptan las sociedades de nuestros mundos de todos los días [porque] los Estados también son las formas en cómo los símbolos del Estado son refundidos y recreados imaginativamente por los pueblos y las comunidades, en su práctica plena de significados, construcciones de cartografías creativas que definen espacios en el tiempo y lugares en la historia (Dube, 2001: 116-117).
Reconocer esto implica ir más allá del marco del Estado-nación al cual el estudio del Estado había sido confinado, y atender en cambio las formas en que los estados se constituyen, cómo se piensan y representan a sí mismos, cómo se diferencian de otras formas institucionales, cuáles efectos tiene esta construcción sobre la operación de las políticas y la difusión del poder en la sociedad.
La definición de Estado que proponemos incluye dos dimensiones, una material y otra ideológica o simbólica. A la vez, estas dos dimensiones se convierten en poderosas categorías analíticas para abordar un problema particular del Estado. Por un lado, el Estado es un conjunto de prácticas y relaciones observables, que van desde los edificios públicos de agencias estatales hasta los formularios y sellos de los organismos públicos; desde los trámites y reglamentos escritos hasta personas concretas que vigilan, autorizan, solicitan, juzgan (Escalante, 2007). Pero el Estado es también —y ésta es la segunda dimensión— la imagen de una entidad homogénea que le da unidad y coherencia a la variedad de prácticas estatales. Esta imagen o idea justifica y organiza las prácticas de manera que entendamos al Estado como un único actor, pensando y actuando de una sola manera el gobierno de un territorio definido. Las prácticas son partes o fragmentos que llegan a contradecirse y entrar en conflicto. La idea de Estado, en cambio, es lo que hace que podamos hablar de él en singular: “el Estado argentino tiene tal o cual problema”. Ambas dimensiones van juntas y es necesario estudiarlas al mismo tiempo. Automáticamente y sin pensarlo juntamos ambas cosas: en cada una de las prácticas estatales vemos al Estado y así se construye nuestra noción de autoridad, poder, corrupción. En general, perdemos de vista lo que el Estado tiene de hecho social: contingente, situado. (Escalante, 2007). Esta manera de definirlo es trabajada por los autores de diferente manera. Mitchell, por ejemplo, define este proceso como el efecto-Estado: “son las prácticas las que en realidad producen el efecto de que el Estado parezca una entidad estructural sobre-impuesta sobre todas las demás prácticas sociales” (Mitchell, 2006: 180). Abrams en cambio habla del sistema-Estado, esto es: un nexo palpable de prácticas y estructuras institucionales centradas en el gobierno y de idea-Estado para referirse a la imagen de unidad.
[…] Las respuestas no pueden ser encontradas tratando de separar las formas materiales del Estado de las formas ideológicas. O lo real de lo ilusorio. La idea del Estado y el sistema Estado son mejor entendidos como dos aspectos de un mismo proceso. El fenómeno que llamamos Estado, emerge de técnicas que permiten a las prácticas materiales cotidianas tomar la apariencia de una forma abstracta y no material. La tarea de una teoría del Estado no es clarificar la distinción sino profundizarla (Abrams, 2006: 170).[12]
Las prácticas de Estado aportan pistas importantes para entender la intencionalidad de la operación del poder. Pero también constituyen una puerta de acceso al modo en que los estados son producidos y reproducidos. “Las prácticas reproducen el Estado como una institución transversal al tiempo y el espacio y de esta manera permiten la continuidad de la institución estatal” (Sharma y Gupta, 2006: 13). Por otra parte, estudiar al Estado a partir de sus prácticas nos permite clarificar la fuente y naturaleza de los conflictos al interior del mismo, lo que, a la vez, puede ayudar a explicar los impedimentos para la puesta en marcha apropiada de muchos programas. Las prácticas dan cuenta de la naturaleza fragmentada, de la tensión y en ocasiones hasta de la incoherencia —enfrentadas a la idea de objetividad y neutralidad—. La imagen que los actores —estatales y no estatales— elaboran es un recurso fundamental para reconstruir el concepto de Estado. Al igual que con las prácticas, es a través de las formas de pensar el Estado que la autoridad estatal se recrea.
Este giro del tipo de énfasis puesto en el Estado resalta dos elementos. Por un lado, el análisis de los sujetos protagonistas de los procesos, capaces de entender el significado de los sucesos que están viviendo, con habilidades para reaccionar de manera ingeniosa, individual o puntualmente frente a las instituciones que sobre ellos intervienen (Bohoslavsky, 2005). Por otro lado, el ámbito de lo cotidiano como espacio de producción, negociación, transacción y contestación de significados dentro de redes y relaciones de mayor poder.
Desde las prácticas y su relación con la idea de Estado es posible ver cómo éste tiene una naturaleza no ubicua, ni unívoca, ni completamente coherente. Hay que reconocer “conceptualmente” que el Estado puede ser incoherente, descuidado e ineficaz, antes que una maquinaria que todo lo ve y todo lo sabe, y no sólo interpretar estos problemas como disfuncionalidades o anomalías de ciertos casos y productos históricos. Definitivamente, el Estado moderno tiene una naturaleza arbitraria, construida, fragmentada, cambiada. Y, en este sentido, es legítimo el llamado que se hace para girar la atención analítica y centrarla en el estudio de estados complejos y heterogéneos, de la diferencia, el conflicto, la contradicción (Goldstein, 2004). El dejar de lado el estudio del Estado como algo coherente y acabado —sin implicar esto su desdibujamiento y el desconocimiento de su poder— nos lleva a trabajar otro tipo de elementos.
La mayor virtud de la perspectiva que aquí estamos pretendiendo construir para enmarcar el estudio de la moralización de la mediación, podría convertirse en su mayor defecto. Es decir, dejar de considerar al Estado como una entidad homogénea y unívoca, y adoptar en cambio la otra perspectiva, no implica considerar al Estado como un instrumento neutral, disponible para quien quiera servirse de él[13]. Ni una cosa ni la otra. Como veremos con el análisis de la mediación, esta manera de concebir al Estado nos permite ver sus intersticios, y a través de ellos advertir cómo se constituyen espacios de articulación de actores —públicos y privados— desde donde emergen ideas de Estado, y en consecuencia de sociedad, que coexisten con otras y que despliegan esa supuesta homogeneidad.
En síntesis, el análisis del Estado que esta investigación quiere adoptar no asume simplemente que el Estado existe en la cúspide de la sociedad y que es el lugar central de poder. Por el contrario, el problema es resolver cómo el Estado asume ese papel vertical y pretende tener autoridad suprema para el control de todas las otras formas institucionales que toman relaciones sociales y para coordinar las conductas sociales e individuales a través de estas otras instituciones. Estos conceptos y herramientas como recursos de análisis nos ayudan a construir la noción de Estado que necesitamos para la explicación de la moralización de mediación. El proyecto moral de la mediación es un buen punto desde el cual repensar el concepto de Estado, ya que implica considerar seriamente las modalidades que éste asume en relación con diferentes actores. La moralización de la mediación nos pone frente a la pregunta por un modelo de Estado, en tanto es una clara muestra de cómo la relación público-privado imprime una huella en algunas formas estatales. El intento por esclarecer este modelo de Estado es una de las dimensiones fundamentales del tema que aquí nos ocupa.
[1] Para una reflexión sobre el aporte de la mediación al acceso a la justicia véase Bergoglio (2004). “Reforma Judicial y acceso a la justicia. Una mirada sobre los medios alternativos de resolución de conflictos”, en el II Congreso socio-jurídico de Oñati. Las formas del derecho en Latinoamérica: democracia, desarrollo, liberación. Instituto Internacional de Sociología Jurídica de la Universidad de Oñati.
[2] El papel que el acuerdo juega en la definición de la moral de la mediación se desarrolla en el capítulo dos.
[3] No obstante lo insignificante que podría haber sido el impacto de la mediación en la economía de las personas, ya que el mayor problema era la situación de exasperación y enojo por las medidas de retención bancaria de los depósitos de ahorristas.
[4] Entre otras cosas porque crisis hubo siempre y justamente una de las características de ésta en particular era la sospecha y rechazo de todo lo que proviniera desde el Estado. Hasta podría interpretarse como una burla a la ciudadanía: era el mismo Estado el que había “creado” los problemas y ahora creaba instancias para resolver otros problemas menores. Debido al descontento hacia lo estatal en general, lo último que quería la gente era que el Estado les ofreciera un espacio para mediar pacíficamente los conflictos. Basta con recordar la frase “que se vayan todos” con la que el pueblo argentino expresaba su descontento hacia la clase gobernante durante la crisis de diciembre de 2001.
[5] El problema de la obligación política respecto a valores ha sido ampliamente estudiado y constituye uno de los nodos críticos del liberalismo político. El tipo de intervenciones estatales destinadas a “regular los valores de las personas” puede ser presentado bajo dos modelos diferentes. El primero de ellos sostiene que los individuos pueden limitar su libertad de acción solamente a través de actos voluntarios —por eso los ciudadanos tienen que acatar las restricciones que impone el derecho sólo cuando hayan consentido—. El segundo modelo en cambio sostiene que acatar o no lo que ordena el derecho y la política no depende de la voluntad del sujeto, sino que depende del contenido de las acciones que se exigen. Se obedecerá sólo si el contenido ordenado se adecua a ciertas pautas éticas. Véanse Malem, 2000; Dworkin, 1989.
[6] En México, por ejemplo, la despenalización del aborto es un tema cuya discusión fácilmente ha sido llevada a terrenos morales en lugar de mantenerse en el ámbito de la salud pública; o también en ese país, la compra-venta de productos en el mercado negro (piratería) es abordada por el Estado como un asunto de falta de moral y valores en las personas y no desde el problema público de la economía informal.
[7] Por supuesto que en determinadas coyunturas estos intentos podrían ser más abundantes que en otros periodos, pero lo que queremos resaltar es que es una tendencia de los Estados en general, aun de los menos intervencionistas y más liberales, proyectar modelos de sociedades deseadas. Lo que variará será probablemente el contenido de esos proyectos.
[8] Esto no parece ser en sí mismo un problema, ya que como lo plantea este autor dichas tipificaciones son esenciales para el diseño estatal, que son a la vez técnicas para asir una realidad amplia y compleja, y es la única manera con la que pueden trabajar los gobiernos y con la que pueden acceder al conocimiento directo de una sociedad antes opaca (Scott, 1998).
[9] Especialmente la no judicial, y dentro de ésta la no judicial privada.
[10] Las dos dimensiones no deben confundirse, por el contrario, hasta podrían ser independientes. Podría darse el caso de que los programas de mediación operen exitosamente, pero aún no tendríamos resuelto el aspecto de la moralización. En nuestro caso ambas deben abordarse juntas como parte de un mismo problema, no obstante es necesario tener clara la diferencia porque la pregunta fundamental de este estudio se orienta a pensar el problema de la moralización.
[11] La ampliación de la discusión del Estado hacia otros ámbitos es el quid de los estudios que ya no se interesan por el Estado en sí, sino por la gubernamentalidad, en un sentido amplio del Estado funcionando. Este es el aporte que Sharma y Gupta (2006) encuentran en la noción de gubernamentalidad de Foucault. Desde aquí es posible explicar la coordinación de las conductas hacia fines específicos, que tiene como objeto a los individuos y las poblaciones y que se combina con técnicas de disciplina y dominación de las tecnologías del autogobierno.
[12] Una de las consecuencias más importantes de este proceso es la ilusión de oposición entre Estado y sociedad, a partir de la cual se tiende a creer que ambos pueden ser pensados por separado; por ejemplo, pensar que un Estado es fuerte o débil más allá del orden social del cual forma parte.
[13] Esta manera de concebir al Estado nos acerca a una reflexión sobre la soberanía. Puede que no sea un Estado soberano (una única entidad compacta que representa una única población uniforme), pero la soberanía es importante para decidir quién y cómo puede sostener el poder del Estado. Aceptar que la soberanía, centrada y exclusiva, es difícil de localizar, como lo dice Geertz, es ignorar las referencias centralizadoras de la autoridad, por ejemplo de la organización militar y de la fuerza policial, de las cortes, las prisiones, los sistemas educativos. Por supuesto que todos ellos están siendo desafiados por otros actores que amenazan con competir y pasar sus límites. Ahora bien, ¿quién le diría a una persona en la cárcel que su encarcelación y su estatus de criminal es difícil de localizar? (Geertz, 2004).